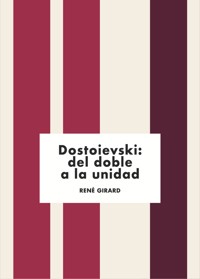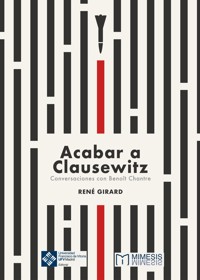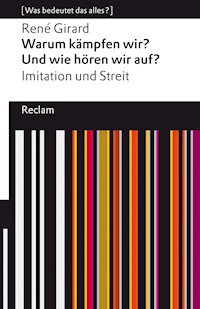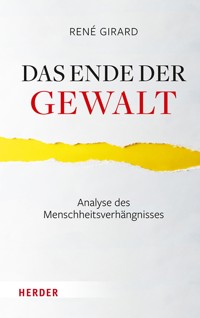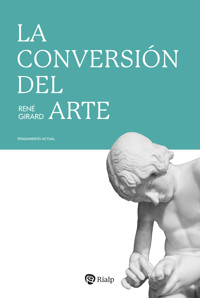
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
Este inédito de René Girard reúne varios ensayos estéticos sobre Saint-John Perse y Malraux, Stendhal y Valéry, Freud y Proust, Nietzsche y Wagner que abarcan treinta años de investigación. Girard está acostumbrado a poner a dialogar unas obras con otras, y este volumen es también continuación de dos conversaciones, donde la dimensión "interdividual" se despliega con naturalidad, con todos sus riesgos y sorpresas. Morir a sí mismo y renacer a los demás, pero también morir a los demás y renacer a sí mismo: tal es el doble movimiento de la "conversión novelesca", donde el arte se trasciende a sí mismo. René Girard evoca con una intensidad inusual su amor por el romanticismo, pero también lo que lo acerca y lo aleja del arte moderno y contemporáneo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RENÉ GIRARD
LA CONVERSIÓN DEL ARTE
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: La conversion de l'art
© 2023 by Éditions Grasset & Fasquelle
© 2024 de la traducción por David Cerdá
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15 - 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-7150-5
ISBN (edición digital): 978-84-321-7151-2
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-7152-9
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ÍNDICE
Prefacio
Prólogo
I. La historia en la obra de Saint-John Perse
II. El hombre y el cosmos en
La esperanza
y
Los nogales del Altenburg
de André Malraux
III. Valéry y Stendhal
IV. ¿Hacia dónde se dirige la novela?
V. El humanismo trágico de André Malraux
VI. Proust y el mito del narcisismo
VII. Nietzsche y la contradicción
VIII. La mitología y su deconstrucción en
El anillo del nibelungo
Apéndices
La conversión novelesca: de protagonista a escritor
Literatura y antropología
La religión, verdadera ciencia del hombre. Entrevista con Benoît Chantre
Fuentes
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Comenzar a leer
Notas
Prefacio Intensificar la angustia de la época
«No quisiera que nadie tomara este libro por un simple ensayo sobre estética. No disfrutaría haciendo tal cosa. El arte solo me interesa en la medida en que intensifica la angustia de la época. Solo así cumple su función, que es revelar». Con estas palabras terminaba René Girard, un tanto contrariado, el prólogo de este libro en 2008. Dicho prólogo acompañaba la publicación de una conversación filmada1 en el marco de la exposición “Traces du sacré” (“Huellas de lo sagrado”) en el Centro Georges-Pompidou de París. Girard no quería dar la impresión de respaldar la exposición, ya que las obras reunidas para la ocasión le recordaban todo «lo que [él] había sentido al salir de Europa» en 19472, a saber, la creciente deshumanización del arte, su deriva hacia formas cada vez menos capaces de elevarse por encima de la violencia de la época. Esta es una de las razones por las que aceptó que se recopilaran algunos artículos que le habíamos sugerido, con el fin de contribuir a que sus lectores comprendieran mejor su desconfianza inicial hacia el arte moderno. Los ensayos que vamos a leer, que dedicó primero a Saint-John Perse y Malraux, Valéry y Stendhal, más tarde a Freud y Proust, y finalmente a Nietzsche y Wagner, definen así, de díptico en díptico, una estética paradójica que pone sistemáticamente patas arriba las posturas artísticas. Es en este rechazo del esteticismo, en este avatar de la «mentira romántica», donde hunde sus raíces parte del pensamiento más apocalíptico del siglo xx.
Sería una auténtica traición no tener en cuenta el tono fundamental de esta obra que, a partir de los años cincuenta, se sitúa en el contexto de un posible fin del mundo. René Girard llegó a Estados Unidos en 1947, dos años después de Hiroshima y cinco años antes de la invención de la bomba de hidrógeno durante la guerra de Corea, acontecimientos que le asustaron tanto que se planteó durante un tiempo abandonar Estados Unidos para irse a Sudamérica. Pero no era ningún desconocido cuando aterrizó en Nueva York en 1947. Incluso fue acogido en los círculos más influyentes del arte moderno, animado por el éxito de la exposición que acababa de organizar en la Capilla Clementina del Palacio de los Papas de Aviñón. Coorganizador de esta exposición, con Yvonne Zervos y su amigo Jacques Charpier (que la presentaría a la editorial Grasset en 1960), Girard había ido personalmente al taller de Picasso para tomar prestados lienzos que se expondrían en su ciudad natal junto a los de Braque, Matisse, Léger y muchos otros, inaugurando así, al mismo tiempo que el Festival de Aviñón, la tradición de las grandes exposiciones de arte moderno de la posguerra. En 2008, Girard no pudo refrendar lo que había rechazado al llegar a América, donde dedicó sus primeros textos críticos a las obras de dos de los grandes despreciados de la vanguardia, André Malraux y Saint-John Perse.
Organizada para promocionar una exposición de arte moderno y contemporáneo, la conversación filmada que René Girard tituló Le Sens de l’histoire (El sentido de la historia), puesto que imponía un significado distinto del propuesto por el comisario del Centro Pompidou, fue una discreta bomba en el corazón de la exposición, que dedicó obras y performances de los años cincuenta a los noventa, y que de paso recuperó la moda de lo religioso, cuyo sangriento retorno simbolizó el colapso de las torres gemelas. No es de extrañar, pues, que Girard no se detuviera en la exposición de Aviñón, que podría haberle convertido en marchante de arte, y prefiriera hablar más extensamente de las vertiginosas alternancias de entusiasmo y depresión que caracterizaron a Hölderlin y Nietzsche. En su opinión, la inestabilidad de dos de las mentes más grandes del siglo xix es sintomática de la conciencia moderna en su relación ambivalente con lo sagrado. Magullados por el caos, del que intuyeron algo más poderoso y arriesgado que Wagner —tan hábil para moverse con naturalidad entre el mundo pagano y el cristiano3—, estos dos autores, a los que Girard cuestionó durante toda su vida, arrojan luz a su manera sobre la locura de Nijinsky, que dirigió La consagración de la primavera en 1913 y bailó por última vez en público en 1945, tras cuarenta años de internamiento, el día en que estalló la bomba de Nagasaki4.
Como habrán deducido, este libro es cualquier cosa menos un «ensayo estético». Demuestra que, desde el principio hasta el final de su obra, René Girard nunca dejó de rechazar no solo el esnobismo del arte, reflejado en una frenética voluntad de ruptura, sino más ampliamente el ritualismo artístico, es decir, la pretensión del arte de tomar el relevo de lo sagrado. En su artículo de 1957 sobre el futuro de la novela5, el joven Girard todavía esperaba que el género se renovase, así como que superase el desprecio que sentían algunos novelistas por su propia obra, que intentaban hacer más «científica» (Émile Zola) o más «metafísica» (Maurice Blanchot). Pero Marcel Proust, mencionado en 1957 como el escritor modelo para esta renovación, se convirtió, para Girard en 19786, en el mayor teórico de los espejismos del Yo, aquel cuyas intuiciones superaron a las de Sigmund Freud. A partir de su propia «conversión a la novela», de la que brota un pensamiento a la vez literario y sistemático, la novela se convierte para él menos en un género artístico entre otros que en el lugar privilegiado de un saber potencial. Así, desprendiéndose del arte como tal, este asiduo lector de En busca del tiempo perdido construyó su pensamiento, que prolonga sus intuiciones literarias iniciales en el ámbito de la antropología y de las ciencias humanas. Su desconfianza hacia el arte no es simplemente un rechazo del esnobismo. Hunde sus raíces en la intuición de que la cultura moderna, como la religión arcaica, se basa en la violencia del sacrificio. Es como si la obra teórica de Girard pretendiera completar la literatura, en ambos sentidos del verbo, complementarla y concluirla. Tal ambición, que algunos calificarían de hegeliana, va ciertamente en contra de gran parte de la producción de la novela, que continúa, por así decirlo, como si nada hubiera ocurrido. Pero ¿no le confesó el propio Milan Kundera a Girard en 1989 que habría tenido grandes dificultades para escribir algunos de sus cuentos si hubiera leído Mentira romántica y verdad novelesca antes de empezar su obra7? Debemos tomar esta observación en lo que vale.
El esnobismo del arte es lo que nos ciega ante el mundo. Obsesionado por una falsa concepción de la originalidad, como el Yo puro de Paul Valéry que quiere ser absolutamente independiente de los demás, el artista moderno está, según René Girard, consumido por la rivalidad que lo enfrenta a sus contemporáneos. Estos no cesan de querer mostrar su diferencia en el momento en que más se abstraen del mundo. Sin embargo, es hacia una relación de reencuentro con nosotros mismos y con los demás a lo que conduce la «conversión novelesca». «Pero esta ruptura», señala Girard, «no es obra del novelista»8. Viene de otra parte, por eso la mayoría de los grandes escritores occidentales, lo quieran o no, forman parte de la estructura cristiana. El novelista genial se identifica con su personaje, hasta el punto de acompañarlo en la muerte y renacer a la luz de la «verdad novelesca». El sujeto convertido es un «sujeto resucitado». Solo él puede relatar el descenso a los infiernos de la persona que ya no es, la persona a la que ahora es capaz de mirar retrospectivamente. El peregrino, que habrá pasado por todas las etapas de la rivalidad mimética, como Dante por los círculos del infierno, se libera al fin de esta persecución de los demás. Puede unirse al poeta en el paraíso de una relación en la que ya no hay celos. Este es el camino de la «verdadera literatura» cuando se desprende del «estadio estético», según la expresión de Kierkegaard, y alcanza los niveles «ético» y «religioso»9. La «experiencia novelesca» es, por tanto, la de todo individuo que ha vuelto a situarse en el centro de las relaciones humanas por una ruptura fundamental, liberándose tanto de sí mismo como de los demás, de los obstáculos en que él mismo y los demás se habían convertido para él.
El presente volumen, colección de ensayos de un gran comparatista acostumbrado a poner a dialogar unas obras con otras, es también la continuación de dos conversaciones10 y reproduce una tercera en el apéndice11. Si René Girard se deleitaba tanto con este tipo de conversaciones era porque la dimensión que él llamaba «interdividual»12 se despliega con naturalidad, con todos sus riesgos y sorpresas. Morir a sí mismo y renacer a los demás, pero también morir a los demás y renacer a sí mismo: tal es el doble movimiento de la «conversión novelesca». Es así como el arte se trasciende a sí mismo liberándonos de la estética, el modo en que la sacralización del creador, que provocaba los éxtasis de Madame Verdurin, va de la mano de la servidumbre del lector, oyente o espectador. El artista «convertido» sale al encuentro del mundo, que solo esta «iniciación» le permitirá transformar. El término «resurrección» describe la muerte del hombre viejo y el nacimiento del hombre nuevo. Para quienes no siguen a Girard hasta el final de su intuición, y se pierden así su radicalidad apocalíptica, es decir, su poder de «revelación», las herramientas de la teoría mimética solo sirven de pretexto. Haciendo uso de ellas, pretenderán ir más allá del autor de La violencia y lo sagrado al no dejarse engañar por su «catastrofismo». Al hacerlo, olvidan, o no quieren ver, lo que revela su biografía: que este escritor vivió, al huir de Europa, la locura del mundo, adquiriendo en el proceso la sabiduría que hoy nos conmueve tan profundamente, porque es el fundamento de la esperanza.
El arte solo interesa a Girard «en la medida en que intensifica la angustia de la época». Del mismo modo que quienes oficiaban los sacrificios en las religiones arcaicas ponían en peligro sus cuerpos y sus almas en los rituales que practicaban, los verdaderos creadores extraen el caos para que de él surja, independientemente de ellos, la palabra que les dirá, que nos dirá, en el corazón del hundimiento del viejo mundo, que «el sentido es en verdad uno con la vida»13.
Benoît Chantre
Trevor Cribben Merrill
Prólogo
Este libro reúne ocho artículos escritos entre principios de los años cincuenta y finales de los ochenta. Los cinco primeros son escritos tempranos que dan testimonio de las preguntas que me planteaba cuando salí de Europa y de los círculos postsurrealistas que frecuentaba por entonces. Me había convertido en un lector apasionado de Saint-John Perse y Malraux. La necesidad de publicar si no quería perecer, como se dice en Estados Unidos (publish or perish), me dio la oportunidad de evocar a través de ellos el sentido de la historia que faltaba en el arte y la poesía modernos. Los demás artículos siguen el hilo de mis reflexiones sobre la historia de la novela, pronto terminada, y que para mí iba a fundirse con la del deseo. La hipótesis mimética no figura en los estudios de Perse y Malraux. Sin embargo, sí aparece en mi crítica del Yo puro en Valéry, a quien muy pronto preferí a Stendhal. Se hizo realmente evidente en 1961, con mi primer libro, Mentira romántica y verdad novelesca. La cuestión del «pseudonarcisismo» fue determinante en mis años de formación, y guio mi crítica de la ilusión de autonomía, que seguí explorando en artículos posteriores sobre Freud y Proust (1978), y sobre Nietzsche y Wagner (1986). Estos estudios aparecen en esta colección después del primero, y antes del texto de una conferencia sobre Wagner pronunciada en el CREA (Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée de l’École Polytechnique) en 1983. Toda la colección va acompañada de una película (Le Sens de l’histoire) en la que hablo con Benoît Chantre de una serie de pensadores y artistas de los siglos xix y xx1.
La película se realizó en el Centro Georges-Pompidou con motivo de la exposición “Traces du sacré” (“Huellas de lo sagrado”), cuyo itinerario se solapaba con el que habíamos seguido en nuestro libro, Clausewitz en los extremos2. Me sentí alienado por las obras que aparecían en esta exposición, que al mismo tiempo revelaban lo que había intuido al salir de Europa. Lo que me parecía de una evidencia que quemaba era la correspondencia entre la evolución casi contemporánea de las formas y del arte en general —en una palabra, su deshumanización— y la deshumanización del mundo que nos rodea, la entrada en el juego de la violencia absoluta. Es por ello que acepté, situándome como testigo, el reto de esta entrevista filmada. Empezando por Clausewitz, Hegel y Hölderlin, pasando por Baudelaire, Dostoievski, Nietzsche y Wagner, nuestra conversación terminó con Nijinsky, Proust y Stravinski.
¿Cuál es el vínculo entre esta colección de artículos antiguos y esta película más reciente? Una concepción apocalíptica de la historia, si entendemos el adjetivo en su rica ambivalencia. Apocalipsis significa a la vez «catástrofe» y «revelación». Los dos últimos siglos han visto, por una parte, un «ascenso a los extremos» que, de Waterloo a Stalingrado, destruyeron Europa, y, por otra, un florecimiento incomparable del genio: tal es la paradoja del mundo moderno, que atestigua un hundimiento de las diferencias, para bien o para mal. Como el texto de los Salmos, que expresa a la vez el asesinato sacrificial y la verdad que este asesinato revela, el auge del horror habrá tenido su contrapartida luminosa. La consagración de la primavera (1913) de Stravinski arroja una luz deslumbrante sobre la esencia de lo arcaico y su revelación cristiana. Pero esta apertura duró poco, tanto que el escándalo al que dio lugar fue silenciado, desconocido e inadvertido por el arte moderno y contemporáneo. Lo que yo llamo, con Proust, «conversión novelesca», que es la intuición apocalíptica de Stravinski, reside por entero en esta tensión entre deseo y renuncia.
El final de la novela
Escribí los cinco primeros artículos de este libro en una época en la que lo que junto a otros llamé teoría mimética no existía. Pero no cabe duda de que detrás de cada uno de ellos se esconde mi regreso al cristianismo. Saint-John Perse me hizo reencontrarme con el gusto por la historia, aunque mi escatología me llevara a establecer con ella una relación paradójica. El historiador ilumina el pasado con el presente. Con Perse, es al revés: el retorno del pasado envuelve el presente. Escribí en cierta ocasión que «la sombra del pasado se extiende sobre el poema»; hoy diría que es la falsa claridad de la historia positivista la que esta sombra cubre, señalando así la persistencia de lo religioso frente a las negaciones a las que ha sido sometido. Todo lo que toca aparece bajo una luz de sacralidad arcaica o intemporal, recargada de una poesía de la que creemos que las cosas han sido despojadas por lo que hay de moderno en ellas, cuando en realidad es la forma en que las miramos lo que las despoetiza.
Hay un lado destructivo en Perse, pero al mismo tiempo una intuición de que no puede haber reconstrucción de la realidad fuera de esta dimensión apocalíptica, siempre presente en su obra: me refiero al modo en que oscurecen sus imágenes, aparentemente incompatibles, un efecto que consiste en empañar la historia positivista, aterrorizarla, descarrilarla. Occidente ha caído de verdad, al entrar en el torbellino de las culturas y las civilizaciones. Estamos perdiendo el «sentido» de la historia, la idea de que existe un sentido occidental de la historia. De ahí que «enfrente» a Perse, y al relativismo histórico implícito en su método, con el progresismo histórico. Veinte años antes de La violencia y lo sagrado, este desdibujamiento poético me llevó a hablar de «indiferenciación», pero sigo pensándolo de forma positiva, porque el caos se compensa con la continuidad del fraseo poético. Hay una especie de neutralización creciente de uno en relación con el otro, que es a la vez un aumento de lo absurdo y una petición urgente de un nuevo sentido.
A partir de 1953, percibí la necesidad de reflexionar sobre lo sagrado. La forma en que formulé entonces esta intuición era casi heideggeriana: «Detrás [de los “gestos absurdos” de los rituales imaginarios del poeta] emerge lo sagrado, un sagrado que se impone tanto más enérgicamente cuanto más nos acercamos a la nada». En el fondo, Heidegger se plantea una pregunta muy similar: ¿cómo puede nacer un mundo nuevo fuera del humanismo racionalista y democrático, fuera del universo marxista? De ahí su famosa declaración a los periodistas de Der Spiegel en 1966: «Solo un dios puede salvarnos». ¿Qué significa esto, si no es que solo un dios arcaico puede todavía salvarnos, que el caos dará lugar a un fenómeno de chivo expiatorio, que creará un nuevo dios y, por tanto, una nueva sociedad? André Malraux, a quien dediqué en su momento dos artículos —que pueden encontrarse en esta colección—, no estaba tan alejado del último Heidegger, pero ninguno de los dos vio que estos nuevos dioses no suponen sino el retorno del Dios cristiano. Este Dios no va a reconquistar el mundo, como lo conquistó la primera vez, sino que vuelve, de un modo mucho más tenso y paradójico, para acompañar el apocalipsis en curso.
En los cinco primeros artículos de esta colección, publicados entre 1953 y 1957, lo sagrado se me aparece todavía de forma confusa, como un sentido que se alza contra el absurdo. Pero algo empieza a emerger. Malraux, abandonado al igual que Proust por los lectores franceses, fue muy descuidado en su momento. Las voces del silencio fracasó en Francia. La preocupación de los estetas era la misma que la de los políticos: volver al punto en que estaban antes de la guerra. El surrealismo es al simbolismo lo que la Constitución de la IV República fue a la de la III: lo mismo, pero peor. La manera en que estos estetas querían preservar las formas, querer que el arte siguiera como siempre a toda costa, a pesar de todo el desorden del mundo, pasaba por alto la inquietante relación que Malraux, abandonando la novela, intentaba establecer entre el arte y la violencia del mundo. Este libro, torpe, tal vez, pero extraño y fascinante, fue considerado un hatajo de palabrería, «mucho ruido y pocas nueces». Se le juzgó ramplón, patético y llamativo. Malraux fue literalmente ajusticiado, y la gente dejó de hablar de él y de su obra hasta su muerte. No querían entender que planteaba el problema del arte de otra manera. Pero lo que me fascinaba de su obra era, entre otras cosas, la conexión entre la Segunda Guerra Mundial y los fetiches, el arte primitivo y las nuevas formas de apocalipsis. Malraux fue el único que pudo entreverlo. Lo hizo en contra de la cultura de la época, que no quería oír hablar de las crecientes amenazas. Recuerdo una página que me llamó la atención, porque la estética, curiosamente, ya no tenía nada que ver con lo que entendemos por este término. Para Malraux, el «retorno de la religión» significaba sobre todo el retorno de los demonios:
Nacía la Historia —la Historia que obsesiona a Europa mientras el cuestionamiento de Buda asolaba Asia—: ya no una cronología, sino el ansioso cuestionamiento del pasado para descubrir el destino del mundo. La civilización occidental empezaba a cuestionarse a sí misma. De la guerra, el demonio mayor, a los complejos, los demonios menores, el elemento demoníaco, más o menos sutilmente presente en todas las artes bárbaras, entraba en escena. […] Y cuanto Europa más veía surgir nuevos demonios, más las civilizaciones que habían conocido los antiguos aportaban antepasados a su arte. El Diablo —al que los filósofos y los jesuitas habían querido excluir, unos porque lo negaban, otros porque no querían que se mostrara—, el Diablo, que prefiere pintar en dos dimensiones, es el artista más eminente de los desconocidos de ayer; casi todo lo que ha ayudado a pintar ha vuelto a la vida. Un diálogo subterráneo intenta establecerse entre los grandes fetiches y la Puerta Real de la catedral de Chartres […] Todas las fuerzas son buenas para un arte que busca a tientas su verdad, para acusar a las formas que sabe que mienten. Nuestra Europa de las ciudades-espectáculo no está más devastada que la idea que tenía del hombre. ¿Qué Estado del siglo xix se habría atrevido a organizar la tortura? Agazapados como Parcas en sus museos en llamas, los fetiches proféticos observan cómo las ciudades de un Occidente que se ha vuelto fraternal mezclan sus últimos y escuchimizados humos con los de los crematorios3.
Malraux definió el presente como «la hora en que muere la ilusión de una ciencia que había conquistado el mundo sin rescate»4. Es una frase que parece escrita hoy y no hace sesenta años.
Eso es lo que no queríamos ver, eso es lo que el nihilismo de posguerra apartó y sustituyó por juegos verbales. Pero leyendo a Malraux descubrí que era posible llegar a lo esencial del mundo y de nuestras vidas a través de las palabras. En mi opinión, estas frases tienen un significado real. Sugieren la recurrencia del horror, pero con algo muy nuevo, algo terriblemente moderno. Creo que ahí reside la esencia de lo moderno, en que el retorno de lo arcaico y lo «supermoderno» se convierten en una misma cosa, que no es otra que la pérdida de lo cristiano, que lo arcaico regresa en forma de fetiches, no en forma de dioses griegos y belleza. Por eso me interesan esos momentos de síntesis, en los que todo se retoma, se replantea en una amenaza.
El modo en que Malraux concibe el apocalipsis se ve hoy prodigiosamente reforzado por el hecho de que Hitler y Stalin han dado ejemplo en materia de genocidio y por el hecho de que el planeta está en peligro. Tanto la vida animal como la humana. Semejante realidad sitúa a Malraux en la verdad a nivel científico. La Historia se abría a algo que él aún no podía nombrar, y yo tampoco entonces: un retorno apocalíptico del sentido y, por tanto, una nueva pertinencia del cristianismo. Esta intuición aparece en su primera novela, La Vía Real. Hay algunas escenas «muy primitivas», atisbos de lo «salvaje», breves arrebatos mucho más interesantes que lo que se lee en una novela política como La esperanza. El caldero de La condición humana es, desde esta perspectiva, casi dantesco. Es como el retorno de Dante, con el añadido de la tecnología. Está claro que la novela ya no es lo que era para Proust; en otras palabras, Proust había llevado el género hasta donde podía llegar, y Malraux comprendió que se necesitarían otras formas para pensar el frenético futuro del mundo. La novela le sirvió para formular, incipientemente, intuiciones que más tarde reclamarían otra forma. Los franceses no quisieron captar este esfuerzo en Las voces del silencio, aunque este alejamiento de la novela sea extremadamente significativo. Es porque busca relativizar las visiones del mundo por lo que Malraux hace estallar deliberadamente la temporalidad y produce metáforas sorprendentes. Su alejamiento del mito debe considerarse al mismo tiempo que su alejamiento de la novela. Esto puede verse al nivel de la propia frase: los mitos contradictorios se anulan mutuamente. Malraux intentaba construir una salida a las visiones particulares del hombre, una salida que diera por fin una respuesta a la pregunta: «¿Qué es el hombre?».
Evidentemente, cuando leía a Malraux, creía que solo una estética sagrada nos libraría de las contingencias y los horrores de la historia. El esfuerzo de Malraux por desprenderse del mito, esa formidable tensión hacia lo universal, prefigura sin duda la experiencia de «conversión novelesca» que constituirá el núcleo de Mentira romántica en 1961. Al esfuerzo solitario del héroe por arrancarse de su mundo corresponde el esfuerzo del último Malraux por arrancarse de todos los mitos gracias al mito último del arte. Así pues, fue Malraux, después de Saint-John Perse y Proust, quien sin duda me hizo creer en la literatura. Pero la mayoría de sus lectores eran personas de la izquierda biempensante que le abandonaron cuando se puso del lado de De Gaulle. Es como si, en cualquier circunstancia, Las voces del silencio estuviera condenada al fracaso. La voz de Malraux es una voz en silencio. El escritor avanza en la oscuridad total. Este fracaso fue para mí un escándalo. Incluso puedo decir que lo que me llevó a mi verdadero pensamiento fue justamente el rechazo de este decorado burgués, de toda la autosatisfacción modernista y de un mañana más luminoso. Porque ese era el mito dominante.
Esto me lleva a una idea que me es muy querida y que toqué en un artículo de 1957, “¿Hacia dónde se dirige la novela?”. André Malraux y Jean-Paul Sartre utilizaron la novela y luego la abandonaron. ¿Se trata de una tendencia inevitable? Frente a la novela naturalista, que suprimía el sujeto en beneficio del objeto, asistimos en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, a la aparición de una novela metafísica que, por el contrario, destruye progresivamente su objeto. La novela se devora a sí misma. En este artículo, sostengo que la superación de la novela por Malraux, al escribir Las voces del silencio, y por Sartre, comprometido con un subjetivismo demasiado racional, no debe ni puede convertirse en una consigna. Defendí la novela proustiana, por supuesto. Estas cuestiones me resultan hoy ajenas. Si mi trabajo está enteramente enraizado en el estudio de las grandes obras de ficción, y en la descripción de una experiencia de la que son escenario privilegiado, este tema me parece hoy desfasado. La novela me importa poco; ya no me parece significativa de una época cuyos peligros, sin embargo, profetizaba. Pensemos en la fuerza de Los demonios de Dostoievski, por ejemplo. Pero ¿era posible renovar la novela después de Proust? No veo la manera.
En nuestra conversación filmada, Benoît Chantre me hace ver que la mañana en casa del Príncipe de Guermantes tiene todos los visos de un apocalipsis, y tiene razón. No olvidemos que cuando Virginia Woolf leyó a Proust, estuvo enferma durante varios meses. No estaba celosa; sentía que Proust ya había dicho, en cierto modo, lo que ella intentaba decir. La historia de la novela se parece un poco a una prolongación de la sabiduría bíblica. Tiene que haber ahí una necesidad irreductible. Creo que es en la novela donde se revela la verdad, pero al mismo tiempo que hay una especie de canon, de textos canónicos de revelación novelesca.
Orgullo y pasión
Cuando escribí mi muy imperfecto artículo sobre Valéry y Stendhal en 1954, ya estaba pensando en mi primer libro. Me defendía de antemano contra las cosas despectivas que el valérysmo, o cierto intelectual que admirase a Valéry, diría sobre Mentira romántica y verdad novelesca. Yo era antivalérysta. ¿Por qué? Porque Valéry cree que todo está ganado si reducimos el problema del deseo y del Otro al solipsismo. Forma parte del egotismo barrèsiano, pero el egotismo barrèsiano es más concreto y formidable; el egotismo valéryano es vacío. Está emparentado con Mallarmé, porque Mallarmé era un modelo de escritor que no escribía para los demás, que no escribía para la multitud; y Valéry se debía a su salón. Monsieur Teste da a todos los tontos la impresión de ser un empleado de pacotilla, pero a él le importa un bledo. Disfruta de su puro ser. Durante mucho tiempo, Valéry intentó jugar al solipsismo. Dejó de escribir, literalmente, para demostrar que ni siquiera necesitaba el arte, que podía prescindir por completo de los demás.
Este artículo me brindó la oportunidad de distinguir entre dos formas de individualismo. El orgullo de Monsieur Teste por un lado, la pasión de Stendhal por otro; el deseo de Monsieur Teste de llegar a ser inconmensurable, el deseo de Stendhal de llegar a ser «un gran hombre». Valéry busca un Yo puro: es totalmente indiferente a lo que procede del Yo inferior. Stendhal, en cambio, no es en absoluto indiferente a los demás. No deja de explorar el mundo de la vanidad. Tomemos como ejemplo al primer Stendhal. En Sobre el amor (un texto bastante mediocre), existe una dualidad entre la pasión y la vanidad. La pasión es autenticidad, mientras que la vanidad se alimenta de la mirada del Otro, del hecho de estar constantemente influenciado por él. Lo que Stendhal revela es que, con la Revolución, todo el mundo se volvió vanidoso, es decir, mimético. Siempre se nos observa y se nos mira.
Lo que Stendhal descubrió era, en realidad, muy parecido a lo que halló Tocqueville, que explica grosso modo que en la época de la Revolución miles de jóvenes pensaban que, al derrocar al rey, eliminaban el obstáculo que les impedía «ser» la persona que había ocupado su lugar. Creían que todos iban a «ser», y no se daban cuenta de que ese obstáculo único, lejano, relativamente anodino, iba a ser sustituido por todos los pequeños obstáculos que cada uno de ellos iba a ser en adelante para todos los demás. Así se pasó del cortesano feliz, que reía y se divertía —porque, para Stendhal, el Antiguo Régimen era todo risa—, a la triste vanidad. La Revolución es el nacimiento del mundo balzaciano, en el que todos son rivales de todos. Es un descubrimiento profundo que ha alimentado toda mi obra.
La realidad de lo que Proust ya llamaba la «conversión novelesca» está pues presente en este artículo, en el que evoco el paso de Stendhal de lo finito a lo infinito. La conversión en la novela implica siempre el repudio de una obra anterior, cuya mediocridad descubrimos, pero que puede ser retomada y reelaborada: fue el caso de la transición de Jean Santeuil a En busca del tiempo perdido. También fue el caso de Rojo y negro. Stendhal terminó su novela, la repudió y volvió a empezar. En la primera versión, se muestra hostil a su protagonista, un personaje negativo, un «cura»; en la segunda, se identifica con Julien Sorel e interpreta el mundo que nos rodea. Se trata de una visión oscura del mundo moderno entregado a la ambición mezquina. La única forma de librarse de ella es marcharse a Italia. Fabrice del Dongo fue concebido como el último vástago de la aristocracia italiana, que no está constantemente preocupado por su propia persona y por la impresión que causa en los demás, que aún es capaz de vivir. La pasión stendhaliana no es una salida del infierno mimético, es una entrada en él. Porque, una vez dentro, no se puede salir. Francia está, pues, perdida para la pasión. En La cartuja de Parma, el mundo de la vanidad se encuentra en la corte de Parma, que es una caricatura del París de Rojo y negro. En cuanto al conde Mosca, es el observador maduro, y una encarnación de Stendhal.
El egotismo stendhaliano es un egotismo del disfrute personal: mujeres, buena comida, Italia, conversación agradable. Inventó el materialismo espiritualizado de Hemingway. En aquel momento, este Stendhal me permitió ver el lado ridículo del Absoluto, de esta búsqueda incesante que solo conduce a una frustración cada vez mayor. Valéry quería ser aristócrata por su indiferencia ante la realidad. Hay en él un ascetismo muy extraño. Podría confundirse con un místico cristiano, salvo que está en contra de la caridad, que no tiene ninguna realidad para él. Sería entonces una versión diluida de Stavroguin, ese personaje dostoievskiano de Los demonios. Pero, en el caso de Stavroguin, la indiferencia es real, mientras que en el de Valéry parece un intento de simular algo. En Stendhal, en cambio, hay una creencia en la obra de arte, una especie de generosidad y espontaneidad de la que Valéry se ha vuelto incapaz, porque está totalmente preocupado por posar. Acusa con razón a Stendhal de esta actitud, pero lo bueno de la pose de Stendhal es que él mismo no se la toma en serio.
Deseo y narcisismo
Cuando releo estos estudios, me sorprende su tono sartreano. Jean-Pierre Dupuy ha visto claramente la importancia de los análisis de la mala fe en el desarrollo de la hipótesis mimética. Sartre fue para mí más importante que Hegel. El primer libro de filosofía que entendí fue El ser y la nada, en mi opinión el mejor libro de Sartre. La mala fe, según él, es fundamentalmente mimética: el camarero imita a quien le ha precedido, juega a ser camarero, un poco como juega Don Quijote a ser caballero andante.
Lo que Sartre llama «esencia» es una imitación existencial. Estoy cerca de él en este punto, pero ir más allá de Sartre en sus análisis es ver que el Otro es un verdadero modelo: la esencia del camarero es el Otro que le enseñó su oficio, quien vio desempeñar su papel y le sirvió de modelo. La esencia es el camarero de la generación anterior, que perpetúa el ser tradicional del camarero. Todo en la obra de Sartre se expresa en términos de existencia y esencia, no lo suficiente en términos del yo y del Otro. Sartre quiere purificar la existencia de toda alteridad. Yo diría que eso es absolutamente imposible: la alteridad está inextricablemente mezclada con todo lo que aprehendo como mío, como yo, y eso no es razón suficiente para tirarse de los pelos. Esto es lo que queda del legado de Paul Valéry en Sartre.
Sartre es, por tanto, el peor creyente en el pecado original que haya existido, y de un modo protestante, lo más feroz posible: para él, no se puede escapar a la mala fe. Me parece ridículo, porque, al fin y al cabo, el camarero no puede creer que es Nicolas Sarkozy… Es un «bastardo», para Sartre, porque está totalmente identificado con un Otro. Pero ¿tiene realmente elección el camarero? La noción de mala fe crea un dilema moral que no tiene verdad. La persona que hace bien su trabajo, que se atiene a él, es inmediatamente condenada. Es extremadamente injusto. El pecado original está presente en mi trabajo, en lo que yo llamo «deseo metafísico» —la propensión que tenemos a apropiarnos del ser de nuestro modelo— en nuestra relación con el Otro, y no en nuestra concepción de nosotros mismos.
En la segunda parte de El ser y la nada, Sartre habla de la mujer coqueta que se ciega complacientemente ante su propia coquetería y que, por tanto, también actúa de mala fe. Pero no es Sartre quien puede ayudarnos a desmitificar el falso narcisismo de la coqueta. Uno de los escritores que mejor ha comprendido este fenómeno es Proust. Esto es lo que intenté demostrar en un artículo que publiqué en 1978, el año de Cosas ocultas desde la fundación del mundo, y que puede encontrarse aquí íntegramente. En él sostengo que Proust, en las novelas de su obra, supera a Freud en este aspecto. Él percibe que el narcisismo de la coqueta nunca es verdadero, en el sentido de que es un empeño. La propia palabra «coquetería» es esencial: ser coqueto es actuar de una determinada manera; no es un ser, es un hacer. Para conseguir agradar, la coqueta tiene que esforzarse, dar la impresión de no trabajar, de ser completamente superior: su estrategia reside en la ilusión de autonomía que pretende producir.
Freud no ve estos trucos. Es demasiado sincero para eso. Cree en el narcisismo sustancial. Molière, cuando inventó a Célimène, era mil veces más profundo en este punto. Como Valéry, con su Monsieur Teste, cree en la verdadera indiferencia. Y es en definitiva su concepción cuantitativa del deseo, su concepción de un Yo sustancial y autónomo, lo que le impide captar la génesis mimética del espejismo de la divinidad. Pues el Yo es siempre relativo, no puede ser absoluto. El narcisista es el que quiere ser creído indiferente por el Otro, y el humillado es el que cree en esta comedia. Creer —por entonces detecté esta tendencia en Freud— que la energía libidinal es cuantitativa, es decir, limitada, es pensar ingenuamente que el deseo no puede aumentar por un lado sin disminuir por el otro.
Freud me parece, pues, incapaz de imaginar una verdadera escalada del deseo, un aumento debido al hecho mismo de la reciprocidad; en otras palabras, no ve que la obsesión del Otro y la del Yo crecen juntas. El deseo no crece por un lado y cae por el otro, crece por ambos al mismo tiempo. Su naturaleza es más mimética que simple o sustancialmente sexual. Cuanto más desee a mi modelo, más indiferente se volverá; cuanto más le ame, más se amará a sí mismo. Cuanto más me dirija hacia él para salir de mí mismo, más se adentrará él en sí mismo, y acabará apartándose. Le ayudo a volverse divino. Estaba lejos de imaginar que la ley del deseo que había formulado correspondía exactamente a la ley del «ascenso a los extremos» que volvería a encontrar treinta años más tarde en Clausewitz. ¿Quién iba a pensar que la seducción y la guerra moderna podían ir de la mano? Sin embargo, la realidad es la misma.
El narcisismo sustancial de Freud funciona exactamente como el Yo puro de Valéry, pero esta vez atribuido al Otro, no al Yo. Sin embargo, sigue siendo la misma creencia en la posibilidad de deshacerse del Otro de una vez por todas: no estamos lejos de las trampas del nacionalismo. Lo cierto es que el coqueto o la coqueta, si impresiona al Otro, acaba atrapado en su propio juego. Esta es una de las pruebas más extraordinarias de la teoría mimética: el solipsismo, la voluntad de ser uno mismo, a solas, nunca puede provenir del Yo, sino que siempre debe sernos conferida por el Otro. No puedes saber que eres un gran actor hasta el día en que tienes un público que te admira y te dice que lo eres. Si ganamos todas las batallas, no tardaremos en empezar a considerarnos genios militares. Al principio, Napoleón no podía pensar en sí mismo como Napoleón, pero después de Austerlitz, lo hizo. Del mismo modo, si quieres ganar dinero y prestigio, tienes que conseguir creer en ti mismo, y necesitas que todo el mundo lo haga. Stendhal era mucho más consciente de esta verdad que Valéry. Jean Santeuil es un caso ejemplar de este pseudonarcisismo. Pero Proust comprende finalmente que la estrategia de la coqueta, aunque exitosa en términos de mundanidad, no es fructífera en términos de verdad desnuda. Al aceptar la humillación que implica el desvelamiento por parte del escritor de su propio mimetismo, Proust accede a la verdad de El tiempo recobrado.
Nietzsche y Wagner
Nietzsche también juega al pseudonarcisismo, pero de una forma mucho más trágica y apocalíptica. Es un Monsieur Teste que se cree triunfador, pero entonces conoce a Wagner. Lo que le atrae de Wagner y lo que le aleja de él es, por supuesto, la indiferencia del compositor. Wagner pensaba que había sido amable con Nietzsche. Veía en Nietzsche al buen discípulo que escribiría sobre él y difundiría su propaganda. Wagner sentía simpatía por Nietzsche; disfrutaba hablando con este hombre de rara inteligencia. Las veladas en el lago de Constanza debían de ser exquisitas, porque Cosima Wagner no debía quitarle mérito al asunto, pero Nietzsche seguía siendo el «muchachito» que escuchaba. Una de las razones del odio de Nietzsche hacia el compositor era que Wagner afirmaba que Nietzsche era incapaz de convertirse en un hombre de verdad. Wagner tenía razón. Nietzsche nunca se lo perdonó.