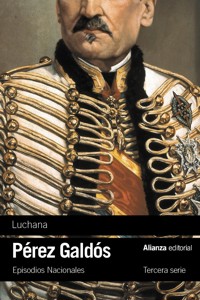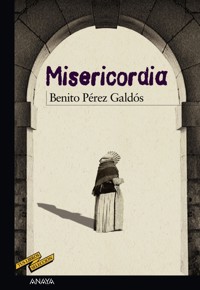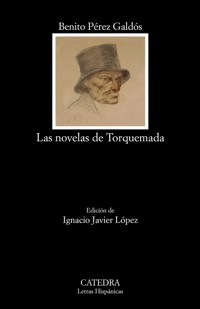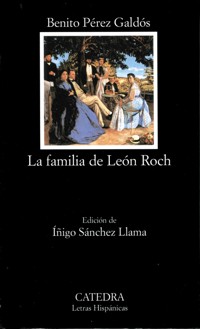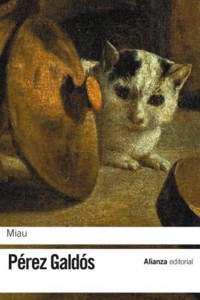0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1938
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado a partir de la edición impresa de 1882, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
La corte de Carlos IV
B. Pérez Galdós
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
La corte de Carlos IV
Notas
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
LA CORTE DE CARLOS IV
En el cuadro de Goya que es conocido con el nombre de La familia de Carlos IV, una de las obras maestras del museo madrileño, y de la pintura española, y del arte de todos los tiempos y países, vemos retratados a los tristes personajes que ocupaban lugar preeminente en España al final del siglo XVIII. El cuadro se pintó justamente en 1800. La pareja real, Carlos y María Luisa de Parma, aparece en el lienzo rodeada de todos sus hijos y cercanos parientes. Un mozallón de aventajada estatura que se ve a la izquierda, en primer término, es el que pocos años más tarde se había de llamar Fernando VII. Otro muchacho, de ojos brillantes, que surge tras él, don Carlos, hermano suyo, de quien había de tomar nombre la facción absolutista, empeñada en ganar el trono a la muerte, sin sucesión masculina directa, del rey que, si primero fué el deseado, muy luego había de ser odioso, cuando se desarrollaron sus abyectas cualidades de doblez, ingratitud y despotismo, heredadas muchas de ellas, sin duda, a falta de las grandes prendas que lucieron algunos de sus antecesores, pero todas refinadas y personalizadas por Fernando en grado superlativo. El cuadro de Goya se ha comparado con Las meninas, de Velázquez, retrato también de otra familia real decadente, y no cabe dudar que el segundo tuvo muy en cuenta al primero, dada la admiración de Goya por Velázquez. Goya era el restaurador de la gran pintura española, extraviada en la imitación extranjera por todo un siglo, y por ello fué también un luchador por la independencia patria, como los guerrilleros contemporáneos suyos y protagonistas en las contiendas que se aproximaban, de cuyos honores y grandezas hizo crónica en sus pinturas y grabados.
Por las páginas de LA CORTE DE CARLOS IV, el episodio que en la primera serie de los de Galdós sigue a Trafalgar, pasa Goya en persona, no ciertamente como personaje importante en la acción, sino en la compostura de su fondo histórico, lo mismo que tantos otros seres reales y verdaderos, cuyos retratos hizo Goya también. Las obras del pintor nos dan, pues, una galería muy completa, que es acaso el testimonio ocular más directo de la vida de entonces. Y entre los personajes que animan estos cuadros, no como retratos personales, sino como figuras libremente tratadas por el pintor, podríamos asimismo identificar algunos con los que llevan la trama de la novela en Galdós, sin ser verdaderas personas que existieron, con los nombres que el escritor les da o con otros distintos. El novelista sigue probablemente un procedimiento análogo al seguido por el pintor: toma de la realidad los rasgos que le interesan (y la realidad para el son los documentos, los recuerdos, los retratos mismos) y los combina con libertad para infundirles el soplo de vida que los convierte en seres nuevos, sin quitarles del todo la semejanza can sus modelos vivos, pero sin sujetarse fielmente a copiarlos en todos sus rasgos, con esa libre soltura que es ventaja del hombre de letras, frente a la forzosa exactitud del historiador.
Así como Trafalgar es novela de sencilla composición, porque toda su luz se concentra en el relato del episodio de guerra en que perece la flor de nuestros marinos, tanto que una mitad aproximadamente del libro se refiere concretamente al suceso, LA CORTE DE CARLOS IV es complicada y abundante en tipos, escenas e intrigas. Pudiera decirse que en ella está el verdadero punto de partida y arranque para los libros siguientes. En Trafalgar conocemos al héroe inventado, al Gabriel Araceli, hijo de un pescador y una lavandera de Cádiz, y le vemos dar sus primeros y ya arriesgados pasos por la vida, que es entonces un escenario de los más revueltos. En LA CORTE DE CARLOS IVle vemos definirse y lomar interés como personaje de novela, y casi como narrador, porque Galdós habla en primera persona, dando así el tono de memorias a estas composiciones de su pluma.
Gabriel Araceli, en este nuevo libro, es un personaje que tiene ya diez y seis años, con novia y todo. En Trafalgar asistimos a un enamoramiento suyo, devaneo infantil, ya desvanecido cuando se acaba la acción. Ahora, el mozuelo se enamora otra vez, y va de veras, por entre dificultades y vicisitudes. Como ya el narrador lo adelanta en este libro, no hay que hacer más misterio por esta parte. La muchacha de quien se ha enamorado es una criatura abandonada, como el mismo, aunque por otras causas y razones. Ambos aproximadamente de una edad, encerrada ella en sus quehaceres junto a los que la ampararon, y suelto el en medio de intrigas que le llevan al trato familiar, aunque distante, por su condición servil, de las gentes de viso, en esos amores, que no hacen sino dibujarse, van intercalándose sombras y sucesos, manejados por el autor para dar sumo interés a su cuento. Gabriel, siguiendo a otros personajes de antigua novela, es, podríamos decir, “mozo de muchos amos". Sirve primero a un marino retirado y vuelto, por pasión patriótica en contraste con su invalidez efectiva, al servicio y la guerra (el de Trafalgar). Ya en Madrid, adonde le traslada Galdós para pintar LA CORTE DE CARLOS IV , le vemos acomodarse como servidor de una cómica y pasar luego a la servidumbre de una dama de la corte; y aun solicitado para otros empleos análogos. Es una especie de Lazarillo sin ciego, y va a desenvolverse no en un ambiente picaresco, a semejanza de los de nuestra novela antigua, sino entre los esplendores cortesanos, y las estrecheces de la clase artesano y la incertidumbre de los motines y combates.
Entre las figuras nuevas que saca a sus capítulos el autor conocemos a dos damas, por los seudónimos que les da Lesbia y Amaranto—y a ellas nos referíamos en especial más arriba, cuando aludimos a las posibilidades de identificar alguno de estos tipos de novela con ciertas criaturas pintadas por Goya—, que llevan aquí lo principal de la trama. La segunda, además, ha de adquirir especial interés en los episodios sucesivos.
Una de ellas es partidaria de Godoy, el ministro de Carlos IV, y, por lo tanto, de la reina María Luisa, con quien la oímos conversar en un capítulo importante. La otra, del príncipe Fernando, a quien vemos, ya en rebeldía disimulada, ya en humillación aparente, aunque rastrera por el tono y vil por el motivo, ante su padre el rey débil y bondadoso, con vocación de sencillo burgués más que de señor de los destinos de su pueblo, en una de las épocas más difíciles de su historia. Así le han presentado los que intentan favorecerle, y aun el mismo Galdós, por boca de uno de sus personajes, le describe como “soberano sin talento, pero tan bondadoso, que sus vasallos se creían felices con él y le amaban. Triste disculpa, sin embargo, la que alcanza a los reyes funestos, separando su persona de su función en el Estado, mientras que a los afortunados y victoriosos suele acumulárseles todo lo bueno que sin su intervención acalle durante su vida. Entre Carlos IV y su hijo Fernando VII media, con todo, un abismo: el que separa al incapaz, tanto de virtudes como de maldades, del capacitado para toda maldad y traición, no disculpables por su falta de inteligencia, que en nada las disculparía, sino agravadas por la siniestra capacidad que le reconocen.
El Carlos IV de nuestro libro no es ya aquel que tuvo por consejeros, en el comienzo de su reinado, al conde de Floridablanca, ministro que había sido de su padre Carlos III, y después al conde de Aranda, hombres uno y otro de entendimiento y cultura, abiertos a las ideas avanzadas y el segundo en relación directa con algunos personajes principales de la Revolución que iban a dar nuevo impulso a Francia y cuyos principios habían de propagarse poco a poco a todas las monarquías europeas, aun a las más opuestas y distantes. Cuando Galdós nos lo pinta esta entregado a la tutela del extremeño Manuel Godoy, Príncipe de la Paz, sacado por él, o, mejor, por la reina María Luisa, de la nada, y elevado a la más alta categoría dentro del reino. Su privanza como ministro universal duro desde 1792 hasta 1808. Comenzó cuando tenía tan solo veinticinco años. Los hombres que en vida misma del favorito, después de su caída, como si quisieran tomar el desquite de los halagos con que rodearon su autoridad, empezaron a mostrársele tan duros y enconados, han venido a rectificar después en cierto modo su juicio, separando la labor del ministro en la política, tan difícil por aquellos días, de sus anhelos y servicios a la cultura nacional y de sus mismas dotes personales. “Godoy fué inmensamente afortunado y no fué criminal, es decir, sanguinario, ni vengativo, ni aleve, ni malvado—escribe Miguel de los Santos Oliver—. La sociedad que le rodeaba no solo transigió con el mientras estuvo en candelero, sino que allano sus caminos cuando amenazaban cerrarse, y puso aceite en las cerraduras de las puertas secretas para que no rechinasen con indiscreción, y escribió en su prez versos gratulatorios donde por manera sobreentendida se celebraban y envidiaban sus éxitos galantes, y solicitó y obtuvo, sus mercedes sin reparar que conservaba todavía el perfume de la impureza.”
Godoy es personaje más importante aún en otro episodio galdosiano: El 19 de Marzo y el 2 de Mayo que sigue a este, y allí tendremos ocasión de tratarlo con mayor detenimiento. “Su pintura pertenece a otro libro” es la frase con que Galdós remata aquí su capítulo XV. El libro presente nos lo muestra, si en la cumbre de su poder, minado ya en sus fundamentos por conspiraciones y camarillas, y nos hace asistir, de una manera animada, a la vida de sociedad y a las guerras y guerrillas literarias del tiempo. Colocando a su personaje en un medio casi intelectual, como hoy se diría, en el círculo de una comedianta, compañera del gran actor Isidoro Márquez, retratado aquí de mano maestra (como lo fué por Goya), encuentra el novelista ocasión para presentarnos a los poetas, dramaturgos y literatos del momento, con sus características personales y con rasgos que definen así su fisonomía literaria como la consideración o desconsideración con que entonces se les miraba.
Verdaderos poetas como Leandro Fernández de Moratín, que compartió más adelante el destierro con Goya; poetastros como el abate Cladera y don Luciano Francisco Comella, con su hija y colaboradora, la jorobada Joaquinita, traen a estas páginas un eco de las disputas literarias, en que las gentes de entendimiento y alcurnia no siempre tomaban el partido de los inteligentes. Ya en los primeros capítulos nos hace asistir el novelista al estreno che una de las obras maestras de Moratín, El sí de las niñas, atribuyendo al personaje de su imaginación una parte activa en el suceso. Como ocurre constantemente en los EPISODIOS, todos estos rasgos de la vida contemporánea están referidos fielmente, sin el menudeo de pormenores, que compete solo a la erudición, pero con los detalles oportunos para conseguir lo que al novelista le importa y mejor coadyuva al propósito que le anima: reflejar la existencia en que hace moverse a sus personajes, y prestar, con el bulto de los que realmente existieron, la sombra favorable o la luz necesaria a las hechuras de su imaginación, para que logren también esa otra vida, menos pasajera y caduca, del arte.
Y también—como sucede de continuo en la obra de nuestro gran escritor, aunque trate de medios aristocráticos, tanto que no se para en los umbrales de la cámara regia, sino que se llega a hombrear, con los más empingorotados personajes, y aunque no los crea siempre incapaces de toda virtud, antes al contrario, por más que se deleite en el detalle zumbón, caracterizando con el personalidades ridículas, lejos de todo espíritu de adulación a una clase—se manifiesta a cada momento su personalidad verdadera de escritor popular, y, más de una vez, pone el buen sentido en labios de un ser elegido entre los de clase más humilde y más rudimentaria cultura haciéndole interpretar el sentir verdadero de España.
Ya la elección de una figura como la de Gabriel Araceli, enteramente forjada por el novelista, hace ver su propósito de convertir, bajo la apariencia de un solo hombre, al pueblo entero, de quien es representación y suma, en protagonista de la epopeya heroica que se ha puesto a narrar más pudiera distraerse la atención de este intento personificador al ver al mozalbete en sus años de aprendizaje adiestrarse en la intriga, al ejemplo de los grandes en cuyas casas sirve. No es otra cosa que facilidad de adaptación y empleo de las armas que halla en uso lo que mueve a Gabriel, siempre al servicio de sus verdaderos amos, que no son comediantes ni señorones, sino ideas de honradez, de lealtad, de amor y de avance. Pero, mientras Gabriel sigue el curso de su vida, nunca deja de oír voces de buenos consejeros, de clarividentes profetas, que son, a lo mejor, figuras episódicas, que Galdós le pone al lado por espacio de muy pocas páginas. Así en LA CORTE DE CARLOS IV, el amolador Pacorro Chinitas, personaje cuyas opiniones el fingido narrador del episodio califica de respetabilísimas buscando el contraste entre el rendido calificativo y la humilde personalidad social del opinante.
El amolador callejero ya predice los danos de una invasión, provocada por los que creen al extranjero capaz de servir sin otro daño al logro de sus personales apetitos: “Yo estoy en que todos esos señores que se alegran porque han entrado los franceses no saben lo que se pescan, y pronto vas a ver como les sale la criada respondona... Si cogen a Portugal porque es un reino chiquito, mañana cogerán a España porque es grande. Yo me enfado cuando veo a esos bobalicones que andan por ahí, abates, petimetres, frailes, covachuelistas, y hasta usías muy estirados, que se ríen y se alegran cuando oyen decir que Napoleón se va a embolsar a Portugal, y con tal de ver por tierra al guardia, no les importa que el francés eche el ojo a un bocadito de España, que no le vendrá mal para acabar de llenar el buche.”
LA CORTE DE CARLOS IV
I
Sin oficio ni beneficio, sin parientes ni habientes, vagaba por Madrid un servidor de ustedes, maldiciendo la hora menguada en que dejó su ciudad natal por esta inhospitalaria Corte, cuando acudió a las páginas del Diario para buscar ocupación honrosa. La imprenta fué mano de santo para la desnudez, hambre, soledad y abatimiento del pobre Gabriel, pues a los tres días de haber entregado a la publicidad en letras de molde las altas cualidades con que se creía favorecido por la Naturaleza le tomó a su servicio una cómica del teatro del Príncipe, llamada Pepita González o la González. Esto pasaba a fines de 1805; pero lo que voy a contar ocurrió dos años después, en 1807, y cuando yo tenía, si mis cuentas son exactas, dieciséis años, lindando ya con los diez y siete.
Después os hablaré de mi ama. Ante todo debo decir que mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo. Enumeraré las ocupaciones diurnas y nocturnas en que empleaba con todo el celo posible mis facultades morales y físicas. El servicio de la histrionisa me imponía los siguientes deberes:
Ayudar al peinado de mi ama, que se verificaba entre doce y una, bajo los auspicios del maestro Richiardini, artista napolitano, a cuyas divinas manos se encomendaban las principales testas de la corte.
Ir a la calle del Desengaño en busca del Blanco de perla, del Elixir de Circasia, de la Pomada a la Sultana, o de los Polvos a la Marechala, drogas muy ponderadas que vendía un monsieur Gastan, el cual recibió el secreto de confeccionarlas del mismo alquimista de María Antonieta.
Ir a la calle de la Reina, número veintiuno, cuarto bajo, donde existía un taller de estampación para pintar las telas, pues en aquel tiempo los vestidos de seda, generalmente de color claro, se pintaban según la moda, en términos que, cuando esta pasaba, se volvían a pintar con distintos ramos y dibujos, realizando así una alianza feliz entre la moda y la economía, para enseñanza de los venideros tiempos.
Llevar por las tardes una olla con restos de puchero, mendrugos de pan y otros despojos de comida, a don Luciano Francisco Comella, autor de comedias muy celebradas, el cual se moría de hambre en una casa de la calle de la Berenjena, en compañía de su hija, que era jorobada y le ayudaba en los trabajos dramáticos.
Limpiar con polvos la corona y el cetro que sacaba mi ama haciendo de reina de Mongolia en la representación de la comedia titulada Perderlo todo en un día por un ciego y loco amor, y falso Czar de Moscovia.
Ayudarla en el estudio de sus papeles, especialmente en el de la comedia Los inquilinos de sir John, o la familia de la India, Juanito y Coleta, para lo cual era preciso que yo recitase la parte de lord Lulleswing, a fin de que ella comprendiese bien el de milady Pankoff.
Ir en busca de la litera que había de conducirla al teatro y cargar también dicho mueble cuando era preciso.
Concurrir a la cazuela del teatro de la Cruz, para silbar despiadadamente El sí de las niñas, comedia que mi ama aborrecía, tanto por lo menos, como a las demás del mismo autor.
Pasearme por la plazuela de Santa Ana, fingiendo que miraba las tiendas, pero prestando disimulada y perspicua atención a lo que se decía en los corrillos allí formados por cómicos o saltarines, y cuidando de pescar al vuelo lo que charlaban los de la Cruz en contra de los del Príncipe.
Ir en busca de un billete de balcón para la Plaza de Toros, bien al despacho, bien a la casa del banderillero Espinilla, que le tenía reservado para mi ama, cual obsequio de una amistad tan fina como antigua.
Acompañarla al teatro, donde me era forzoso tener el cetro y la corona cuando ella entraba después de la segunda escena del segundo acto, en El falso Czar de Moscovia, para salir luego convertida en reina, confundiendo a Osloff y a los magnates, que la tenían por buñolera de esquina.
Ir a avisar puntualmente a los mosqueteros para indicarles los pasajes que debían aplaudir fuertemente en la comedia y en la tonadilla, indicándoles también la función que preparaban los de allá para que se apercibieran con patriótico celo a la lucha.
Ir todos los días a casa de Isidoro Máiquez con el aparente encargo de preguntarle cualquier cosa referente a vestidos de teatro; pero con el fin real de averiguar si estaba en su casa cierta y determinada persona, cuyo nombre me callo por ahora.
Representar un papel insignificante, como de paje que entra con una carta, diciendo simplemente Tomad; o de Hombre del pueblo primero, que exclama al presentarse la multitud ante el Rey: Señor, justicia, o A tus reales plantas, coronado apéndice del sol. (Esta clase de ocupación me hacía dichoso por una noche.)
Y por este estilo otras mil tareas, ejercicios y empleos que no cito, porque acabaría tarde, molestando a mis lectores más de lo conveniente. En el transcurso de esta puntual historia irán saliendo mis proezas, y con ellas los diversos y complejos servicios que presté. Por ahora voy a dar a conocer a mi ama, la sin par Pepita González, sin omitir nada que pueda dar perfecta idea del mundo en que vivía.
Mi ama era una muchacha más graciosa que bella, si bien aquella primera calidad resplandecía en su persona de un modo tan sobresaliente que la presentaba como perfecta sin serlo. Todo lo que en lo físico se llama hermosura y cuanto en lo moral lleva el nombre de expresión, encanto, coquetería, monería, etc., estaba reconcentrado en sus ojos negros, capaces por sí solos de decir con una mirada más que dijo Ovidio en su poema sobre el arte que nunca se aprende y que siempre se sabe. Ante los ojos de mi ama dejaba de ser una hipérbole aquello de combustibles áspides y flamígeros ópticos disparos, que Cañizares y Añorbe aplicaban a las miradas de sus heroínas.
Generalmente, de los individuos que conocimos en nuestra niñez recordamos o los accidentes más marcados de su persona, o algún otro que, a pesar de ser muy insignificante, queda sin embargo grabado de un modo indeleble en nuestra memoria. Esto me pasa a mí con el recuerdo de la González. Cuando la traigo al pensamiento, se me representan clarísimamente dos cosas, a saber: sus ojos incomparables y el taconeo de sus zapatos, abreviadas cárceles de sus lindos pedestales, como dirían Valladares o Moncín.
No sé si esto bastará para que ustedes se formen idea de mujer tan agraciada. Yo, al recordarla, veo aquellos grandes ojos negros, cuyas miradas resucitaban un muerto, y oigo el tip-tap de su ligero paso. Esto basta para hacerla resucitar en el recinto oscuro de mi imaginación, y, no hay duda, es ella misma. Ahora caigo en que no había vestido, ni mantilla, ni lazo, ni garambaina que no le sentase a maravilla; caigo también en que sus movimientos tenían una gracia especial, un cierto no sé qué, un encanto indefinible, que podrá expresarse cuando el lenguaje tenga la riqueza suficiente para poder designar con una misma palabra la malicia y el recato, la modestia y la provocación. Esta rarísima antítesis consiste en que nada hay más hipócrita que ciertas formas de compostura o en que la malignidad ha descubierto que el mejor medio de vencer a la modestia es imitarla.
Pero sea lo que quiera, lo cierto es que la González electrizaba al público con el airoso meneo de su cuerpo, su hermosa voz, su patética declamación en las obras sentimentales, y su inagotable sal en las cómicas. Igual triunfo tenía siempre que era vista en la calle por la turba de sus admiradores y mosqueteros, cuando iba a los toros en calesa o simón, o al salir del teatro en silla de mano. Desde que veían asomar por la ventanilla el risueño semblante, guarnecido por los encajes de la blanca mantilla, la aclamaban con voces y palmadas diciendo: «Ahí va toda la gracia del mundo, viva la sal de España», u otras frases del mismo género. Estas ovaciones callejeras, les dejaban a ellos muy satisfechos, y también a ella, es decir a nosotros, porque los criados se apropian siempre una parte de los triunfos de sus amos.
Pepita era sumamente sensible, y según mi parecer, de sentimientos muy vivos y arrebatados, aunque por efecto de cierto disimulo tan sistemático en ella, que parecía segunda naturaleza, todos la tenían por fría. Doy fe además de que era muy caritativa, gustando de aliviar todas las miserias de que tenía noticia. Los pobres asediaban su casa, especialmente los sábados, y una de mis más trabajosas ocupaciones consistía en repartirles ochavos y mendrugos, cuando no se los llevaba todos el señor de Comella, que se comía los codos de hambre, sin dejar de ser el asombro de los siglos, y el primer dramático del mundo. La González vivía en una casa sin más compañía que la de su abuela, la octogenaria doña Dominguita y dos criados de distinto sexo que la servíamos.
Y después de haber dicho lo bueno, ¿se me permitirá decir lo malo, respecto al carácter y costumbres de Pepa González? No, no lo digo. Téngase en cuenta, en disculpa de la muchacha ojinegra, que se había criado en el teatro, pues su madre fué parte de por medio en los ilustres escenarios de la Cruz y los Caños, mientras su padre tocaba el contrabajo en los Sitios y en la Real Capilla. De esta infeliz y mal avenida coyunda nació Pepita, y excuso decir que desde la niñez comenzó a aprender el oficio, con tal precocidad, que a los doce años se presentó por primera vez en escena, desempeñando un papel en la comedia de don Antonio Frumento Sastre, rey y reo a un tiempo, o el sastre de Astracán. Conocida, pues, la escuela, los hábitos poco austeros de aquella alegre gente, a quien el general desprecio autorizaba en cierto modo para ser peor que los demás, ¿no sería locura exigir de mi ama una rigidez de principios que habrían sido suficientes, dadas las circunstancias de su vida, para asegurarle la canonización?
Réstame darla a conocer como actriz. En este punto debo decir tan sólo que en aquel tiempo me parecía excelente: ignoro el efecto que su declamación produciría en mí, hoy si la viera aparecer en el escenario de cualquiera de nuestros teatros. Cuando mi ama estaba en la plenitud de sus triunfos, no tenía rivales temibles con quienes luchar. María del Rosario Fernández, conocida por la Tirana, había muerto el año de 1803. Rita Luna, no menos famosa que aquella, se había retirado de la escena en 1806; María Fernández, denominada la Caramba, también había desaparecido. La Prado, Josefa Virg, María Ribera, María García y otras de aquel tiempo, no poseían extraordinarias cualidades: de modo que si mi ama no sobresalía de un modo notorio sobre las demás, tampoco su estrella se oscurecía ante el brillo de ningún astro enemigo. El único que entonces atraía la atención general y los aplausos de Madrid entero era Máiquez, y ninguna actriz podía considerarle como rival, no existiendo generalmente el antagonismo y la emulación sino entre los dioses de un mismo sexo.
Pepa González estaba afiliada al bando de los antimoratinistas, no sólo porque en el círculo por ella frecuentado abundaban los enemigos del insigne poeta, sino también porque personalmente tenía no sé qué motivos de irreconciliable resentimiento contra él. Aquí tengo que resignarme a apuntar una observación que por cierto favorece bien poco a mi ama; pero como para mí la verdad es lo primero, ahí va mi parecer, mal que pese a los manes de Pepita González. Mi observación es que la actriz del Príncipe no se distinguía por su buen gusto literario, ni en la elección de obras dramáticas, ni tampoco al escoger los libros que daban alimento a su abundante lectura. Verdad es que la pobrecilla no había leído a Luzán, ni a Montiano, ni tenía noticia de la sátira de Jorge Pitillas, ni mortal alguno se había tomado el trabajo de explicarle a Batteux ni a Blair, pues cuantos se acercaron a ella, tuvieron siempre más presente a Ovidio que a Aristóteles y a Boccaccio más que a Despreaux.
Por consiguiente, mi señora formaba bajo las banderas de don Eleuterio Crispín de Andorra, con perdón sea dicho de cejijuntos Aristarcos. Y es que ella no veía más allá, ni hubiera comprendido toda la jerigonza de las reglas, aunque se las predicaran frailes descalzos. Es preciso advertir que el abate Cladera, de quien parece ser fidelísimo retrato el célebre don Hermógenes, fué amigote del padre de nuestra heroína, y sin duda aquel gracioso pedantón echó en su entendimiento durante la niñez, la semilla de los principios, que en otra cabeza dieron por fruto El gran cerco de Viena.
Ello es que mi ama gustaba de las obras de Comella, aunque últimamente, visto el descrédito en que había caído este dios del teatro, al despeñarse en la miseria desde la cumbre de su popularidad, no se atrevía a confesarlo delante de literatos y gente ilustrada. Como tuve ocasión de observar, escuchando sus conversaciones y poniendo atención a sus preferencias literarias, le gustaban aquellas comedias en que había mucho jaleo de entradas y salidas, revista de tropas, niños hambrientos que piden la teta, decoración de gran plaza con arco triunfal a la entrada, personajes muy barbudos, tales como irlandeses, moscovitas o escandinavos, y un estilo mediante el cual podía decir la dama en cierta situación de apuro: estatua viva soy de hielo... o rencor, finjamos... encono, no disimulemos... cautela, favorecedme.
Recuerdo que varias veces la oí lamentarse de que el nuevo gusto hubiera alejado de la escena diálogos concertantes como el siguiente, que pertenece si mal no recuerdo a la comedia La mayor piedad de Leopoldo el Grande:
MARGARITA. Vamos, amor...
NADASTI. Odio...
ZRIN. Duda.
CARLOS. Horror...
ALBURQUERQUE. Confusión...
ULRICA. Martirio...
LOS SEIS. Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú no has dicho.
Como este género de literatura iba cayendo en desuso, rara vez tenía mi ama el gusto de ver en la escena a Pedro el Grande en el sitio de Pultowa, mandando a sus soldados que comieran caballos crudos y sin sal; y prometiendo él por su parte almorzar piedras antes que rendir la plaza. Debo advertir que esta preferencia más consistía en una tenaz obstinación contra los moratinistas que en falta de luces para comprender la superioridad de la nueva escuela, y en que mi ama, rancia e intransigente española por los cuatro costados, creía que las reglas y el buen gusto eran malísimas cosas sólo por ser extranjeras, y para dar muestras de españolismo bastaba abrazarse, como a un lábaro santo, a los despropósitos de nuestros poetas calagurritanos. En cuanto a Calderón y a Lope de Vega, ella los tenía por admirables, sólo porque eran despreciados por los clásicos.
De buena gana me extendería aquí haciendo algunas observaciones sobre los partidos dramáticos de entonces y sobre los conocimientos del pueblo en general y de los que se disputaban su favor con tanto encarnizamiento; pero temo ser pesado y apartarme de mi principal objeto, que no es discutir con pluma académica sobre cosas, tal vez mejor conocidas por el lector que por mí. Quédese en el tintero lo que no es del caso, y sigamos, una vez que dejo consignado el gusto de mi ama, que hoy afearía a cualquier marquesa, artista o virtuosa de lo que llaman el gran mundo; pero que entonces no era bastante a oscurecer ninguna de las inagotables gracias de su persona.
Ya la conocen ustedes. Pues bien; voy a contar lo que me he propuesto... pero ¡por vida de!... Ahora caigo en que no debo seguir adelante sin dar a conocer el papel que, por mi desgracia, desempeñé en el ruidoso estreno de El sí de las niñas, siendo causa de que la tirantez de relaciones entre mi ama y Moratín se aumentara hasta llegar a una solemne ruptura.
II
El hecho es anterior a los sucesos que me propongo narrar aquí; pero no importa. El sí de las niñas se estrenó en enero de 1806. Mi ama trabajaba en los Caños del Peral, porque el Príncipe, incendiado algunos años antes, no estaba aún reedificado. La comedia de Moratín leída varias veces por este en las reuniones del Príncipe de la Paz y de Tineo, se anunciaba como un acontecimiento literario que había de rematar gloriosamente su reputación. Los enemigos en letras que eran muchos, y los envidiosos, que eran más, hacían correr rumores alarmantes, diciendo que la tal obra era un comedión más soporífero que La mojigata, más vulgar que El barón y más antiespañol que El café. Aún faltaban muchos días para el estreno, y ya corrían de mano en mano sátiras y diatribas, que no llegaron a imprimirse. Hasta se tocaron registros de pasmoso efecto entonces, cuales eran excitar la suspicacia de la censura eclesiástica, para que no se permitiera la representación; pero de todo triunfó el mérito de nuestro primer dramático, y El sí de las niñas fué representado el 24 de enero.
Yo formé parte, no sin alborozo, porque mis pocos años me autorizaban a ello, de la tremenda conjuración fraguada en el vestuario de los Caños del Peral, y en otros oscuros conciliábulos, donde míseramente vivían, entre cendales arachneos, algunos de los más afamados dramaturgos del siglo precedente. Capitaneaba la conjuración un poeta, de cuya persona y estilo pueden ustedes formarse idea si recuerdan al omnímodo escritor a quien Mercurio escoge entre la gárrula multitud para presentarlo a Apolo. No recuerdo su nombre, aunque sí su figura, que era la de un despreciable y mezquino ser constituido moral y físicamente como por limosna de la maternal Naturaleza. Consumido su espíritu por la envidia, y su cuerpo por la miseria, ganaba en fealdad y repulsión de año en año; y como su numen ramplón, probado en todos los géneros, desde el heroico al didascálico, no daba ya sino frutos a que hacían ascos los mismos sectarios de la escuela, estaba al fin consagrado a componer groseras diatribas y torpes críticas contra los enemigos de aquellos a cuya sombra vivía sin más trabajo que el de la adulación.
Este hijo de Apolo nos condujo en imponente procesión a la cazuela de la Cruz, donde debíamos manifestar con estudiadas señales de desagrado los errores de la escuela clásica. Mucho trabajo nos costó entrar en el coliseo, pues aquella tarde la concurrencia era extraordinaria; pero al fin, gracias a que habíamos acudido temprano, ocupamos los mejores asientos de aquella región paradisíaca, donde se concertaban todos los discordes ruidos de la pasión literaria, y todos los malos olores de un público que no brillaba por su cultura.
Ustedes creerán que el aspecto interior de los teatros de aquel tiempo se parece algo al de nuestros modernos coliseos. ¡Qué error tan grande! En el elevado recinto donde el poeta había fijado los reales de su tumultuoso batallón, existía un compartimiento que separaba los dos sexos, y de seguro el sabio legislador que tal cosa ordenó en los pasados siglos se frotaría con satisfacción las manos y daríase un golpe en la augusta frente, creyendo adelantar gran paso en la senda de la armonía entre hombres y mujeres. Por el contrario, la separación avivaba en hembras y varones el natural anhelo de entablar conversación, y lo que la proximidad hubiera permitido en voz baja, la pérfida distancia lo autorizaba en destempladas voces. Así es que entre uno y otro hemisferio se cruzaban palabras cariñosas o burlonas o soeces, observaciones que hacían desternillar de risa a todo el ilustre concurso, preguntas que se contestaban con juramentos, y agudezas cuya malicia consistía en ser dichas a gritos. Frecuentemente de las palabras se pasaba a las obras, y algunas andanadas de castañas, avellanas, o cáscaras de naranjas, cruzaban de polo a polo, arrojadas por diestra mano, ejercicio que si interrumpía la función, en cambio regocijaba mucho a entrambas partes.
Sin embargo, bueno es advertir que este mismo público, a quien afeaban tan groseras exterioridades, solía dar muestras de gran instinto artístico, llorando con Rita Luna en el drama de Kotzebue Misantropía y arrepentimiento, o participando del sublime horror expresado por Isidoro en la tragedia Orestes. Verdad es también que ningún público del mundo ha excedido a aquel en donaire, para burlarse de los autores malos y de los poetas que no eran de su agrado. Igualmente dispuesto a la risa que al sentimiento, obedecía como un débil niño a las sugestiones de la escena. Si alguien no pudo jamás tenerle propicio, culpa suya fue.