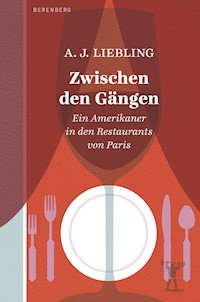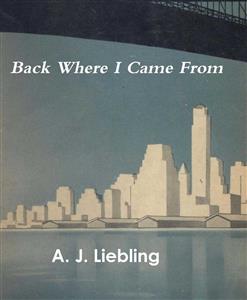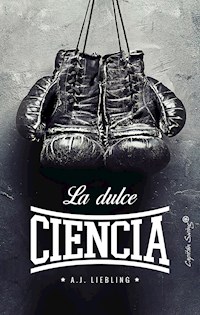
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: ESPECIALES
- Sprache: Spanisch
Nombrado MEJOR LIBRO DE DEPORTES DE TODOS LOS TIEMPOS por la revista Sports Illustrateden 2002, La Dulce Ciencia recopila en un único e inolvidable volumen las clásicas piezas del periodista del New Yorker A.J. Liebling sobre boxeo, esa "Dulce Ciencia de los Moratones".A través de sus páginas, Liebling nos ofrece un retrato animado e idiosincrásico del universo pugilístico de principios de la década de 1950 —la época dorada del boxeo estadounidense—, un mundillo que incluye a personajes de todo tipo: desde representantes jactanciosos hasta entrenadores veteranos y segundos astutos y, cómo no, a los luchadores mismos: figuras de la talla de Joe Louis, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson o Archie Moore, al que definió como "un virtuoso de anacrónica perfección". Sin embargo, sus geniales escritos van mucho más allá de la mera crónica deportiva. Con su inconfundible estilo, Liebling siempre busca la historia humana detrás de la pelea y evoca la tensión y la atmósfera en el estadio tan nítidamente como lo que sucede en el ring, capturando así este feroz arte como nadie lo había hecho antes. Considerado el autor que mejor supo retratar el ambiente pugilístico, en una ocasión afirmó: "El boxeador, como el escritor, debe estar solo".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
«¡La Dulce Ciencia de los Moratones!».
Boxiana (1824)
«Había oído que las arremetidas de Ketchel eran tan rápidas que no eran fáciles de encajar; aun así, supuse que podría reventarle los morros a base de rectos. […] Tendría que haberlo tumbado pronto, pero llegué una fracción de una pizca tarde».
Philadelphia Jack O’Brien,
comentando en 1938 algo que había
sucedido mucho antes.
Es con Jack O’Brien, el Arbiter Elegantiarum Philadelphiae, con quien se inicia mi relación con el pasado histórico a través de la imposición de manos. Me sacudió, a modo de ejemplo pedagógico, y a él le había sacudido el gran Bob Fitzsimmons, a quien derrotó en 1906 por el título de los semipesados (Jack tenía una cicatriz que lo demostraba). A Fitzsimmons le había sacudido Corbett; a Corbett le sacudió John L. Sullivan; a este, Paddy Ryan, con los puños desnudos; y a Ryan le sacudió Joe Goss, su predecesor, que en su juventud había comprobado la dureza de los nudillos del gran Jem Mace. Es toda una emoción sentir que lo único que te separa de los primeros victorianos es una sucesión de puñetazos en la nariz. Desconozco si el profesor Toynbee tendrá una relación tan cercana con sus fuentes.[1] La Dulce Ciencia está unida al pasado como el brazo al hombro.
Me parece inconcebible que tal encadenamiento de golpes pudiera llegar a extinguirse, pero tengo que reconocer que estamos entrando en un periodo de talentos menores. La Dulce Ciencia ha sufrido este tipo de abatimiento con antelación, como sucedió en el largo periodo —señalado por Pierce Egan, el gran historiador de Boxiana— entre la derrota de John Broughton en 1750 y la aparición de Daniel Mendoza en 1789, o los más recientes Años Oscuros entre la retirada de Tunney en 1928 y el ascenso de Joe Louis a mediados de la década de 1930. En ambos periodos se sucedieron uno tras otro campeones de poco valor con la rapidez de los emperadores que siguieron a Nerón, sin que el público tuviera apenas tiempo para memorizar sus nombres. Cuando Louis apareció, noqueó a cinco de estos campeones mundiales: Schmeling, Sharkey, Carnera, Baer y Braddock. Este último ostentaba precisamente el título cuando Louis le sacudió. Transcurrida una década, dejó fuera de combate a Jersey Joe Walcott, quien, sin embargo, ganó el título cuatro años más tarde. La luz de Louis se extiende en ambas direcciones históricas y expone la insignificancia de lo que lo precedió y de cuanto lo siguió.
Cierto es que existen determinadas circunstancias generalizadas en la actualidad, como el pleno empleo y la permanencia en el sistema escolar hasta una edad avanzada, que militan contra el desarrollo de boxeadores profesionales de primer nivel (también militan contra el desarrollo de acróbatas, violinistas y chefs de cuisine de primera categoría). «Los tamborileros y los púgiles, para conseguir la excelencia, deben empezar jóvenes —escribió el gran Egan en 1820—. Es necesaria una peculiar destreza en las muñecas y tener los hombros ejercitados, algo que únicamente se consigue en paralelo al crecimiento y con la práctica». La exposición prolongada a la educación reglada entra en conflicto con la adquisición de estas destrezas, pero si un chico tiene verdadera vocación, puede hacer mucho en su tiempo libre. Tony Canzoneri, un muy buen peso pluma y ligero de la década de 1930, me contó una vez, por ejemplo, que no se puso un guante de boxeo hasta que cumplió los ocho años. «Pero, por supuesto, había peleado en las calles», señaló para explicar cómo había superado lo tardío de su inicio. Por otra parte, existen muchas zonas aún no arrasadas, como Cuba, el norte de África y Siam, que están empezando a producir muchos boxeadores.
La apremiante crisis en Estados Unidos, adelantándose a la que la mejora de las condiciones de vida puede conllevar, tiene su origen, no obstante, en la popularización de ese aparato ridículo llamado televisor. Este cachivache se utiliza para vender cerveza y cuchillas de afeitar. Los financiadores de las cadenas de televisión, al retransmitir un combate gratis casi cada noche de la semana, han arruinado de un derechazo los centenares de clubes de boxeo de ciudades pequeñas y barrios en los que los jóvenes tenían la oportunidad de aprender la profesión y los obreros de los guantes podían perfeccionar sus habilidades. De este modo, el número de buenos talentos en perspectiva se reduce año a año, mientras que al público estos comerciantes le piden ya que piense que un chaval con quizá diez o quince peleas a sus espaldas es un boxeador de primerísima categoría. Ni a las agencias de publicidad ni a las cerveceras —y mucho menos a las cadenas— les importa un comino si devuelven la Dulce Ciencia a un periodo de pintura costumbrista. Cuando esté en coma, encontrarán alguna otra vía para vender sus fruslerías.
Lo cierto es que las personas que dirigen las agencias de publicidad y las fábricas de cuchillas de afeitar tienen poca afinidad con los héroes de Boxiana. Un púgil, al igual que un escritor, tiene que defenderse por sí mismo. Si pierde, no puede convocar una reunión ejecutiva y descargarse con un vicepresidente o con el asistente del director de ventas. Y así, los profesionales de los guantes no están bien vistos por esos personajes nimios incapaces de vivir fuera de una organización. La hostilidad del luchador no se canaliza hacia su interior, como la del jugador de tenis de los domingos o la de la señora de un congresista. Sale al exterior de forma natural con el sudor, y cuando el trabajo está hecho, el púgil se siente bien porque se ha expresado. Los del tipo «cadena de mando», para quienes esto es intolerable, intentan racionalizar su envidia proclamando su inquietud por la salud del luchador. Si un boxeador, por ejemplo, acabara tan chiflado como Nijinsky, todos los puritanos gritarían: «¡Demencia pugilística!». Bien, ¿quién golpeó a Nijinsky? ¿Por qué no hay una campaña contra el ballet?[2] A las chicas les engorda las piernas… Y si un novelista que se alimenta exclusivamente de corazones de manzana consigue el Premio Nobel, los vegetarianos corearán que ese alimento repulsivo le ha fortalecido el cerebro. Pero cuando el premio es para Ernest Hemingway, quien durante años fue un boxeador no particularmente evasivo, nadie se levanta para subrayar que la percusión parece haber estimulado su intelecto. Albert Camus, el probable futuro nobel francés, también se ejercitó entre las cuerdas.
Estaba yo en el Neutral Corner, un bar de Nueva York, hace aproximadamente un año, cuando un anciano caballero de voz grave, nervudo, estirado y con el pelo cano, entró e invitó a los propietarios a la fiesta de su nonagésimo cumpleaños en otro local. El casi nonagenario no llevaba gafas, tenía las manos bien formadas, los antebrazos duros y parecía que cada uno de sus pelos, como en la vieja expresión portuaria, se lo hubieran clavado con un martillo. La tarjeta de invitación que dejó sobre la barra decía:
Billy Ray
Último Boxeador a
Puños Descubiertos Vivo
El último combate sin guantes en el que cambió de manos el campeonato mundial de los pesos pesados fue en 1882. El señor Ray no dejó que nadie más pagara una copa en el Neutral.
Mientras compartía su generosidad, pensé en todos los jugadores de tenis de su edad derribados por las trombosis y en los golfistas a los que tuvieron que sacar de los bancales de arena tras sufrir una oclusión coronaria. Si se hubieran dedicado en su momento a un deporte más saludable —reflexionaba yo—, quizá todavía estarían ejerciendo de presidentes de juntas directivas y editores veteranos, en lugar de tener sus nombres inscritos en placas conmemorativas. Pregunté al señor Ray en cuántos combates había participado y me respondió: «Ciento cuarenta. El último fue con guantes. Pensé que el deporte se estaba reblandeciendo, así que me retiré».
La última vez que estuve en Hanover (Nuevo Hampshire), el profesorado de la universidad caía a tal velocidad en las pistas de tenis que quienes organizaban un partido de dobles siempre llevaban a algún profesor asistente de reserva.
Esta discusión sobre la relativa salubridad de la Dulce Ciencia y sus sucedáneos afeminados es, no obstante, lo que mi amigo el coronel John R. Stingo[3] llamaría una digresión laberíntica.
Es ante la previsión de un difícil periodo estético inducido por la televisión por lo que he decidido publicar este libro ahora. Las memorias que en él se narran comprenden lo que pudiera ser el último ciclo heroico en mucho tiempo. La Segunda Guerra Mundial, que comenzó a afectar al boxeo estadounidense en 1940, con la llamada a filas, detuvo el desarrollo de nuevos talentos. Esto permitió a boxeadores previos a la guerra y ya entrados en años, como Joe Louis y Joe Walcott, mantener un dominio más largo del que cabría esperar en circunstancias normales. Alcanzados los últimos años de la década de 1940, cuando los primeros púgiles posteriores al conflicto bélico empezaban a brillar, la televisión clavó su zarpa en la tráquea de nuestra Amada Ciencia y ahora no hay clubes en los que pelear. Pero entre estas catástrofes aparecieron Rocky Marciano desde la ciudad zapatera de Brockton (Massachusetts) y Sandy Saddler, el peso pluma con brazos como picas, desde Harlem. Randy Turpin pareció, brevemente, poder ser el primer héroe pugilístico británico desde Jimmy Wilde. Marcel Cerdan dejó una impresión imborrable antes de su prematura muerte en un accidente de avión (no aparece en este libro, murió demasiado pronto). Archie Moore, un artista de maduración tardía, como Laurence Sterne y Stendhal, iluminó los cielos con la luz de su ocaso, y Sugar Ray Robinson demostró ser tan longevo como precoz, en un tributo a los esfuerzos de sol a sol.
Fue en junio de 1951 cuando se me ocurrió retomar los artículos sobre boxeo, solo cuatro meses antes de que emergiera Marciano, entonces un luchador pobre, «tieso», tal y como se narra en las primeras páginas de este libro. No había razón particular para mi regreso a los cuadriláteros. «De pronto se me ocurrió», como la idea al hombre de la canción que bebía ginebra y agua. Fue como cuando uno se encapricha con volver a ver a un amor de juventud, que no siempre es un encaprichamiento que deba llevarse a la práctica.
Había escrito varios artículos largos sobre boxeo para The New Yorker antes de 1939. Sin embargo, los dejé, junto con los otros temas que Harold Ross[4] solía llamar «de los bajos fondos», para convertirme en corresponsal de guerra. «Bajos fondos» era la denominación que Ross utilizaba para el tipo de temas que mejor se me daban.
Cuando volví de la guerra, en 1945, no estaba preparado para escribir sobre la Dulce Ciencia, aunque continué yendo a combates y charlaba con amigos de los círculos científicos. Me convertí en crítico de la prensa estadounidense y disfruté bastante con ello, pero es un entretenimiento menos gratificante intelectualmente que el estudio de la «molienda», porque la prensa es menos competitiva que el cuadrilátero. Frente a frente con un rival, un periódico estadounidense propondrá por norma comprarlo. Esto sucede a veces en los círculos científicos, pero no se considera ético. Además, cuanto más criticaba la prensa, más desmejoraba, como diría el periodista del Irish Independent Arthur MacWeeney.
Mi interés personal en la Dolce Scienza nació cuando me inició en ella un tío mío, entonces soltero, que llegó a la Costa Este desde California cuando yo tenía trece años, lo que sucedió en 1917. Era un profesor razonable y un buen contador de historias, por lo que obtuve los rudimentos y la leyenda al mismo tiempo. California, en la década de 1890 y los primeros años del siglo xx, había sido centro neurálgico del boxeo: Corbett, Choynski, Jeffries, Tom Sharkey, Abe Attell y Jimmy Britt eran todos californianos, y San Francisco había sido el puerto de entrada de Australia, que exportó a los Fitzsimmons y a los Griffo. El tío Mike hablaba de todos ellos. Tras mi adoctrinamiento, boxeé por diversión siempre que me fue posible, hasta que cumplí los veintiséis años y me vi ganando sesenta y tres dólares a la semana como periodista en el Journal y el Evening Bulletin de Providence. Continué boxeando ocasionalmente durante muchos años más, generalmente lo justo para demostrar que sabía de qué iba todo, como suelen decir los jóvenes. Cada vez peleaba asaltos más cortos. El último sería en torno a 1946, y el tipo con el que estaba practicando me dijo que no podía noquearme a menos que me prestara a combatir en asaltos de más de nueve segundos.
Cuando volví a las altas esferas de la inteligencia, en 1951, Joe Louis estaba iniciando su decimoctavo año como adorno más sobresaliente de la «hinchada», la pluma más alta de su sombrero. Unos meses después apareció Marciano. Esto dio inicio a un nuevo ciclo: «Marciano y los veteranos», como «Louis y los veteranos» entre 1934 y 1938. Durante los episodios inmediatamente posteriores, por utilizar una expresión del coronel Stingo, Marciano noqueó a tres campeones mundiales de los pesos pesados: Louis, Walcott y Ezzard Charles, y terminó batiendo a Moore, el peso pesado-semipesado, que lo retó por el título a los treinta y nueve años. Marciano tenía entonces treinta y uno, una edad considerablemente avanzada para un boxeador, pero todos sus grandes enfrentamientos habían sido contra hombres aún mayores, puesto que ningún joven seguía sus pasos. Con el combate contra Moore del 16 de septiembre de 1955, el ciclo quedó completo. Es innegable que ninguno de los dos héroes será mejor de lo que lo fue aquella noche, y muy improbable que alguno de ellos vuelva a ser tan bueno.
Todos los heroicos registros que aparecen en este libro sucedieron, por tanto, en un periodo de poco más de cuatro años (junio de 1951 - septiembre de 1955) y muestran algo parecido a una unidad permeable, como las recopilaciones de Boxiana que Egan solía publicar cuando entendía que tenía suficientes textos periodísticos sobre los cuadriláteros de su época para llenar un libro. Encontrarán como tema central el ascenso de Marciano y las caídas de todos cuantos pelearon contra él, así como subtramas como la vuelta de Sugar Ray tras su descalabro ante Turpin y su posterior caída ante Maxim, pero no su ulterior regreso. Se discute en cierta medida la televisión y aparecen los logros de héroes menores como Sandy Saddler, el campeón de los pesos pluma, al igual que los de muchos otros chicos de los que ustedes nunca habrán oído hablar. Los personajes que vertebran el libro, tal y como sucede con la estructura completa de la Dulce Ciencia, son los entrenadores y los segundos, como en los tiempos de Egan.
Egan, a quien menciono con tanta frecuencia en este libro, es el mayor autor que jamás escribió sobre la Dulce Ciencia. Hazlitt era un diletante que escribió un solo texto sobre boxeo.[5] Egan nació posiblemente en 1772, y murió, a ciencia cierta, en 1849. Era un hombre de Londres, y nadie ha presentado una imagen más entusiasta de todos los aspectos de la vida de la capital inglesa (a excepción del más afectado). Era gacetillero, compositor de canciones, director de operetas y, tiendo a sospechar, timador. De su trabajo se desprende que se había educado por sus propios medios (de no ser así, debió de encontrar sin duda un maestro bastante peculiar). En 1812 publicó la primera entrega encuadernada de Boxiana,o Escenas del pugilismo antiguo y moderno desde los días de Broughton y Slack hasta los héroes de la época actual de la molienda. Con antelación Egan había escrito durante años sobre boxeo en una revista deportiva llamada Weekly Despatch. El interés sin parangón por la Dulce Ciencia que despertaron los dos combates entre Tom Cribb, el Campeón, y Tom Molineaux, un negro estadounidense, en 1811, llevó a Egan a lanzar una publicación mensual centrada exclusivamente en el boxeo.
Abordó la sección histórica de su proyecto en los primeros números y más tarde Boxiana se convirtió en crónica corriente de la Era Contemporánea de la Molienda. Como el personaje laureado que era, se convirtió en una gran figura en la organización de combates, la gestión de las apuestas, la resolución de conflictos, la promoción de celebraciones y todo el abanico de beneficios que conlleva ser una eminencia.
«En su particular especialidad, era el hombre más importante de Inglaterra —escribió de él un memorialista mucho después de su muerte—. En caso de oposición a sus perspectivas y opiniones, tanto él como aquellos que lo admiraban tenían una forma de aplicar la autoridad que contaba con toda la eficacia sin el tedio de la discusión y la “reflexión”, señala alguien que lo conoció, “en lo relativo a su fortaleza personal, lejos de ser rival para un adversario fornido, contaba con una valentía y una vivacidad en la acción que eran muy valoradas tanto por sus amigos como por sus enemigos”. […]
»Su particular fraseología y su comprensión superior del sector pronto lo situaron en la categoría de eminencia más allá de toda rivalidad y competencia. Era halagado y consentido por púgiles y compañeros: buscaban su patronazgo y su aprobación cuantos creían que el camino a un combate profesional era el camino a la reputación y el honor. Sesenta años atrás [eso sería 1809], su presencia se entendía como sinónimo de respetabilidad en cualquier encuentro organizado para la promoción del hostigamiento de toros, las peleas de gallos, la lucha a bastonazos, grecorromana o pugilística, así como todo cuanto se incluye en la categoría de “deportes viriles”. Si ocupaba la “presidencia”, se consideraba seguro el éxito de la actividad en cuestión. Cuando hacía acto de presencia, lo hacía acompañado por un “séquito”, si no tan numeroso, quizá sí tan respetable como el que acompañaba a cualquier otro gran hombre, y con toda certeza, a su manera, igualmente influyente».
Egan publicó su primer volumen recopilatorio, compuesto por dieciséis números, en 1813, si bien la página de créditos indica: «1812» (había sido distribuido a los suscriptores con su primera cuota). No editó otra recopilación hasta 1818. Hubo un tercer título en 1821, un cuarto en 1824 y un quinto en 1828. Entonces la Dulce Ciencia iniciaba uno de sus declives periódicos. El excesivo número de combates X (así se refería Egan a los amañados) había enfadado a los promotores y a quienes se jugaban su dinero apostando, al tiempo que los cuadriláteros sufrían la falta de nuevos talentos de interés. La Ciencia no alcanzaría otro cénit hasta la aparición de Tom Sayers, a finales de la década de 1850, que culminaría en 1860 con su gran enfrentamiento contra el estadounidense John C. Heenan. Egan abandonó Boxiana tras el tomo de 1828.
Uno de los mayores encantos de Boxiana es que no se limita a ser una mera compilación de resúmenes de combates. Las historias asalto a asalto de Egan, con detalles incidentales como las fluctuaciones de las apuestas, son obras maestras del periodismo técnico, pero Egan también veía el cuadrilátero como un pedazo jugoso de la vida inglesa en ningún modo separable del resto. Sus descripciones del día a día lejos de la lona de los héroes (chicos que cargaban carbón, aguadores y carniceros) son una panorámica de la Inglaterra rastrera, sucia, feliz, brutal y sentimental de la Regencia que no encontrarán jamás en Jane Austen. Las relaciones de los púgiles con sus patrones, los encopetados, presentan ese curioso patrón de buena hermandad y esnobismo que no se excluyen mutuamente y siempre han existido entre caballeros y luchadores en Inglaterra, y que australianos, norteamericanos y franceses por igual encuentran difíciles de creer. Egan está lleno de anécdotas, como una sobre un encopetado y su héroe preferido, que paseaban del brazo en Covent Garden ya bien entrada la noche cuando vieron a seis petimetres que insultaban a una mujer. Los petimetres no eran caballeros ni luchadores, y Egan no les veía ninguna utilidad. El encopetado reconvino a los petimetres y uno de ellos lo golpeó. En ese momento el encopetado gritó: «¡Jack Martin, dales!», y el héroe, que era lo que hoy llamaríamos un peso semipesado, tumbó a los seis petimetres. A la luz de las palabras de Egan es imposible saber qué actuación consideraba más elegante, si la del encopetado o la del héroe.
Ese héroe en concreto, por cierto, era conocido como el Maestro de los Bollos, puesto que era panadero de profesión. «Martin cuenta con vínculos muy respetables —escribió Egan—, y cuando empezó a pelear profesionalmente tenía un negocio excelente en la panadería; sin embargo, dispuso [se libró] finalmente de estas preocupaciones para, parece ser, ampliar las perspectivas de sus inclinaciones». Los personajes cockney[6] de Egan y las citas literales de sus formas de expresión fueron un regalo para Dickens, quien, como todo niño inglés, leyó al autor de Boxiana. En el catálogo de la Biblioteca Pública de Nueva York aparece citada una monografía en alemán, fechada en torno al año 1900, sobre la influencia de Egan en Dickens, pero no conozco ningún intento similar de hacer justicia en la lengua inglesa.
Las espectaculares escenas de Egan con rameras y borrachuzos, majos y pasoscortos saliendo en bandada para llegar a un gran combate ilegal son Rowlandson en palabras, de igual modo que el cuadro de Rowlandson del segundo enfrentamiento entre Cribb y Molineaux es Egan en imágenes.[7] En el primer plano de la escena hay una prostituta sentada en los hombros de su caballero para ver mejor la pelea, al tiempo que un ratero le roba al caballero su lector (reloj). Cribb acaba de soltar a Molineaux el golpe que lo tumbará y Molineaux está cayendo, tal y como ha seguido haciendo los ciento cuarenta y cinco años siguientes. Todavía no ha llegado al suelo, pero cada vez que miro la imagen espero verlo aterrizar. En el horizonte están las delicadas colinas verdes y el pálido cielo azul de Inglaterra tintado a mano por los viejos borrachos reclutados en las casas de siestas (pensiones de mala muerte). Las reproducciones costaban un chelín en color. Cuando miro mi copia, soy capaz de oler a la multitud y las flores salvajes.
Egan podía ser elegante cuando quería, como podrán ver en el siguiente ejemplo, tomado de la dedicatoria del primer tomo de Boxiana:
Entre aquellos, señor, que prefieran el afeminamiento a la dureza, el supuesto refinamiento a la cruda Naturaleza, y a quienes un chaparrón puede aterrorizar, en sus corteses aposentos, al sufrir los ingobernables elementos; así como entre quienes no prestarían atención al Pugilismo si el boxeo no fuera tan espantosamente vulgar, la presente obra no suscitará interés alguno; pero a las personas que sienten que los ingleses no son autómatas […] Boxiana les aportará diversión, si no información […].
No se me ocurre nada más que añadir en beneficio de la Presente Extensión de la Obra Maestra del gran historiador.
A. J. Liebling
París, 1956
[1] El historiador británico Arnold Joseph Toynbee (1889-1975) fue uno de los investigadores más leídos y conocidos a mediados del siglo xx, hasta el punto de ser portada en 1947 de la revista Time. (Todas las notas, excepto las que así se indique, son del traductor).
[2] La gran estrella rusa del ballet Vaslav Nijinsky (1890-1950) terminó su carrera asediado por problemas mentales y pasó sus últimos años en manicomios y clínicas psiquiátricas.
[3] Seudónimo con el que escribía el periodista, aficionado a las carreras y vividor (que no militar) James A. Macdonald, a quien Liebling dedicaría varios textos y un libro completo: The Honest Rainmaker: Life and Times of Colonel John R. Stingo (1953).
[4]Harold Ross (1892-1951) fundó en 1925 junto a Raoul Fleischmann la revista The New Yorker, en la que ejerció de redactor jefe hasta su muerte.
[5] El escritor inglés William Hazlitt (1778-1830) es considerado uno de los grandes ensayistas y críticos en lengua inglesa. En 1822 publicó «La pelea», una descripción personal de un combate de boxeo sembrada de términos vulgares y propios de las clases populares, que es uno de sus textos más conocidos.
[6] Se conoce tradicionalmente como cockney a las clases bajas del East End de Londres y, por extensión, a su forma de hablar, si bien es posible aplicar el término a toda la clase obrera londinense.
[7] Se refiere a la obra The Last Milling Match between Cribb and Molineaux, del artista y caricaturista inglés Thomas Rowlandson (1756-1827).
Boxeo en vivo
Ver un combate por televisión siempre me ha parecido un pobre sustituto de vivirlo en directo. Por un motivo: no les puedes decir a los boxeadores qué tienen que hacer. Como espectador, me gusta analizar los problemas de uno de los combatientes, resolverlos y luego comunicarle verbalmente mis soluciones. A veces mis consejos son ignorados, como cuando le digo a un hombre que se mantenga alejado de la izquierda de su rival y no lo hace, pero en esos casos asumo que no ha oído mis consejos o que su oponente sí lo ha hecho y ha actuado en consonancia. Algunos púgiles tienen mejor oído y son más influenciables que otros, como, por ejemplo, el Joe Louis de antes de la televisión. «¡Dale de lo suyo, Joe!», le gritaba cada vez que asistía a un combate y, más tarde o más temprano, le daba de lo suyo. Otro boxeador de este tipo era el difunto Marcel Cerdan, a quien asesoraba en su lengua materna para evitar que los segundos de su rival comprendieran nuestras señales. «Vas-y, Marcel!», solía gritarle, y Marcel, invariablemente, y allait. Tengo una sensación de participación de esta forma que no siento delante de la pantalla de un televisor. Podría desgañitarme, por supuesto; sin embargo, sabría que si mi sugerencia fuera adoptada, sería fruto de una mera coincidencia.
Además, cuando vamos a un combate, los contendientes no son los únicos que queremos que nos escuchen. Estamos rodeados de personas cuya ignorancia en lo relativo al cuadrilátero solo se ve superada por su escasa disposición a afrontar los hechos (la rapidez de los golpes de nuestro boxeador, por ejemplo). Esta gente puede decidir entonces despreciar al combatiente al que van dirigidos nuestros consejos. Este desprecio no se expresa por lo general dirigiéndose al tipo en cuestión —al modo de: «Gavilán, ¡eres un flojo!»—, sino a su oponente, que es quien, obcecados, han decidido que ganará: «¡Es un blandengue, Miceli! —gritarán habitualmente—. No puede hacerte daño. No puede hacerle daño a nadie. Mira, ¡si pelea a palmetazos! ¡Ja, ja!». Así atacan a nuestro hombre. E indirectamente a nosotros mismos. Para ponerlos en su lugar, no nos dirigimos directamente a ellos ni a su protegido, sino al propio: «¡Dale en el otro ojo, Gavilán!», estallamos. Esto los desconcierta, porque no han notado nada extraño en ninguno de los ojos. En ese momento, antes de que puedan preparar una respuesta, exclamamos: «¡Menudo ojo le ha puesto!». No importa mucho si el rival ha recibido un golpe en el ojo o no; lo recibirá. Dirigirse al púgil cuando lo que queremos es que otra persona nos escuche es una estrategia parlamentaria, como la apelación: «Señor presidente…». Antes de la televisión, un combate de boxeo era para un neoyorquino el equivalente más cercano a una reunión municipal de Nueva Inglaterra.[8] Enseñaba a pensar sentado.
Con menos maldad que los entusiastas del hombre equivocado, aunque casi tan preocupantes, están aquellos que apoyan el bando correcto de forma tácticamente demencial. Cuando hemos guiado a nuestro boxeador a una ventaja segura a los puntos, pero podemos ver que el otro tipo sigue siendo peligroso, uno de estos chalados incitará a la imprudencia: «¡Acaba con ese imbécil, Harry! —entonará—. ¡Deja de sujetarlo! ¡No lo pierdas!». No obstante, nosotros, conscientes de que el enemigo es una perforadora, protegeremos los intereses de nuestro cliente: «Muévete a la izquierda, Harry! —gritaremos—. ¡Sigue moviéndote! ¡Sigue moviéndote! ¡No dejes que se coloque!». A veces termino un combate de este tipo con sudores fríos.
Cuando vamos a una velada con un amigo, podemos tener conversaciones unilaterales en dos niveles acústicos: una a pleno pulmón dirigida a nuestro boxeador; la otra, una continua de experto dirigida nominalmente a nuestro acompañante, aunque lo bastante alta para que alcance unos modestos cinco metros en todas las direcciones. «Me recuerda a Panama Al Brown —podemos decir cuando un nuevo púgil entra en el cuadrilátero—. Medía metro ochenta y pesaba cincuenta y tres kilos. Este puede que pese veinte kilos más y que mida un par de centímetros menos, pero tiene el mismo cuello. Vi a Brown pelear contra Mascart en París en 1927. Alguien se levantó en lo alto de las gradas, tiró una manzana y le pegó a Brown justo en lo alto de la cabeza. Todo el público empezó a gritar: “¡Acaba con él, Mascart! ¡Está grogui!”». Después, cuando empieza el espectáculo, seguimos: «También pelea como Al, excepto porque este es zurdo». Si gana, diremos: «Te dije que me recordaba a Al Brown», y si pierde: «Vaya, vaya…, supongo que no es un Al Brown. Ya no hay boxeadores como Al». Esto nos identifica como personas que a) han estado en París, b) llevan tiempo viendo combates, y c) cuentan, por tanto, con lo que los que escriben para las revistas llaman «marco de referencia».
Se podría argumentar que esto no nos lleva a ninguna parte; no obstante, al menos constituye lo que un hombre que conocí —Thomas S. Matthews— llamaba comunicación. Matthews, que era el editor de la revista Time, aseguraba que lo más importante en el periodismo no es la información, sino la comunicación. «¿Y qué vas a comunicar?», le pregunté. «Lo más importante —decía— es el tipo en un extremo de la línea que dice: “¡Ay, Dios, estoy vivo! ¡Estás vivo!”, y el tipo del otro extremo, que recibe su mensaje y exclama: “¡Ay, Dios, tienes razón! ¡Estamos vivos los dos!”». Sigo pensando que es una forma endiablada de dirigir una revista informativa, pero es un buen motivo para ir a los combates en persona. La televisión, si no se controla, puede llevarnos de vuelta a un estado de desarrollo social pretribal, cuando la familia era la unidad conversacional de mayor tamaño.
Las veladas pugilísticas son también un lugar magnífico para incrementar nuestro repertorio de expresiones ingeniosas. Nunca olvidaré el placer adolescente que sentí cuando oí a un entusiasta del cuadrilátero gritar: «¡Ojalá terminéis los dos KO!». Creía que se la había inventado, pero luego descubrí que era un cliché. Es una fórmula adaptable a una infinita variedad de situaciones fuera del ring. El único problema es que nunca funciona. Oí la frase por primera vez en el Bill Brown, un club que no era más que un cobertizo grande detrás de una estación de tranvía en Far Rockaway, el barrio de Queens.
En ese mismo lugar, otra noche, llegó la hora del combate principal y uno de los boxeadores no aparecía. Su rival, un peso gallo con la cara como una moneda muy gastada, estaba sentado entre las cuerdas mientras el público pataleaba al unísono, silbaba y chillaba pidiendo que le devolvieran su dinero. Esto fue treinta años antes de la televisión, pero apenas había un par de cientos de espectadores. Los preliminares habían sido terribles. Allí seguía el pequeño púgil, se miraba las manos, que descansaban apoyadas sobre las rodillas cubiertas con unos guantes cuarteados, y cada cierto tiempo escupía en la lona y restregaba la saliva con una de sus arañadas botas. Cuanto más esperaba, más escupía. Supongo que estaba preocupado por el dinero que le correspondía; no serían más de cincuenta dólares con una entrada como aquella, incluso si su rival se presentaba. Habría llegado hasta allí desde algún lugar remoto del este o del oeste de Nueva York y quizá pensaba en el último tren de vuelta a casa de la línea de Long Island. Finalmente, el otro peso gallo apareció con pinta de agotado y confuso. Se había perdido, se había subido a un tren equivocado en el barrio de Jamaica y había tenido que volver atrás y empezar de nuevo. El público lo abucheaba con tantas ganas que parecía avergonzado. Cuando comenzó la pelea, el tipo que había estado esperando se fue directo a por el recién llegado y lo tumbó de un golpe. Parecía impaciente. El impuntual se levantó y siguió combatiendo animoso, pero el que llevaba toda la noche esperando volvió a sacudirle y el rezagado apenas había sido capaz de apoyar una rodilla en el suelo cuando la cuenta del árbitro llegó a siete. Le habían pegado fuerte y se podía ver en su cara que se estaba preguntando si no sería mejor dejarlo ya. Alguien entre el público gritó: «¡Oye, colega! ¡Nos has tenido esperando a todos! ¿Por qué no te quedas un ratito?». Así que el tipo se levantó, aguantó diez asaltos y posiblemente hizo perder el tren de vuelta al que había llegado a su hora. Es otra fórmula con múltiples aplicaciones, y creo que el hombre al que se la oí aquella noche en Far Rockaway sí que se la había inventado.
Puesto que mi opinión sobre el boxeo televisado es la que es, me alegró considerablemente leer, en junio de 1951, que el combate a quince asaltos entre Joe Louis y Lee Savold, previsto para el 13 de junio en el Polo Grounds,[9] no sería televisado, excepto en ocho cines situados en lugares como Pittsburgh y Albany, ni retransmitido por la radio. Yo no había visto a Louis en persona desde que nos saludamos en un pub de Londres en 1944. Había combatido con frecuencia desde entonces y yo había visto sus dos enfrentamientos contra Jersey Joe Walcott en la televisión, pero no los había disfrutado. Las veladas se habían celebrado en lugares públicos, naturalmente, y podría haber acudido como espectador; sin embargo, la televisión ofrece una aproximación al combate tan plausible a cambio de nada que parece un despilfarro pagar por una entrada. Es como la patata, que no es más que un sucedáneo de algo decente para comer y, una vez introducida en Irlanda, demostró ser tan barata que los campesinos abandonaron su dieta de cereales y carne. Después de esto, los propietarios no les permitían tener más que el dinero justo para comprar patatas. El gran caballero inglés William Cobbett[10] llegó a afirmar que expulsaría a cualquiera de sus trabajadores que sorprendiera comiendo una de esas malditas patatas, puesto que en cuanto estas aparecían en cualquier parte, tiraban por los suelos los estándares de alimentación. A veces, cuando vuelvo a casa de las carreras de caballos, recuerdo a Cobbett al ver las antenas de televisión en todas esas casitas que hay en la ruta a Belmont Park.[11] En cuanto supe que el combate no sería retransmitido, me decidí a comprar una entrada.
La noche del día 13, miércoles, llovió, y la siguiente volvió a llover, por lo que la tarde del 15 de junio, la promotora, el International Boxing Club,[12] debido a un partido programado en el Polo Grounds para esa noche, transfirió la velada al Madison Square Garden. Los retrasos desbarataron el plan que yo tenía de acudir con un amigo, pues este tenía otra cita para la tercera noche. Pero ir solo es también una buena forma de ver un combate de boxeo o las carreras de caballos, ya que se dispone de más tiempo para mirar alrededor y, de todos modos, siempre se consigue toda la conversación que uno puede necesitar. Fui a la taquilla del Garden a primera hora de la tarde del viernes y compré una entrada de diez dólares en la grada lateral (las primeras filas que se elevan detrás de los palcos, a mitad de camino entre la Octava y la Novena avenidas, en el lado de la calle 49 del estadio). Solo había un puñado de clientes comprando entradas en el vestíbulo y el hombre de la taquilla era educado (un mal indicador para la recaudación). Tras comprar la entrada, me subí a un taxi en la puerta del estadio y el conductor me preguntó, como es natural, si iba a ver el combate. Le respondí que sí, y me dijo:
—Está acabado.
Sabía que se refería a Louis. Le contesté:
—Lo sé, por eso es por lo que puede ser una buena pelea. Si no estuviera acabado, podría matar al otro tipo.
—Savold es un martillo. Se dedica a romper narices —sentenció el conductor.
—No es capaz ni de romperse su propia nariz.
Me planteé entonces qué podría hacer alguien para conseguir precisamente eso.
—Es una pena que esté tan arruinado que tenga que pelear a su edad. —Volví a la conversación, consciente de que el conductor entendería que me refería a Louis. Me sorprendía que estuviera contra Louis y trataba de apelar a sus mejores sentimientos.
—Tiene que tener un buen dinero guardado por ahí —respondió el conductor—. Teniendo en cuenta que juega al golf por cien dólares el hoyo…
—Quizá eso le ayudó a arruinarse. Y además, ¿qué demuestra? Hay un buen montón de gente con un salario cortito que apuesta más de lo que se puede permitir. —Había visto una hoja de apuestas hípicas en el asiento del copiloto.
Me alegré de que solo me estuviera llevando a Brentano’s.[13]
El conductor que me llevó en el largo camino de vuelta a casa tenía un talante mejor. En cuanto le dejé caer que iba a ir al combate —lo que sucedió prácticamente cuando bajó la bandera—, me dijo:
—Supongo que el viejo todavía sabe sacudir.
—Lo vi cargarse a Max Baer hace dieciséis años. Entonces era un boxeador magnífico —comenté.
—Dieciséis años es mucho tiempo para un boxeador —me respondió—. No recuerdo a nadie que haya aguantado dieciséis años con los peces gordos. Aunque, bueno, Savold es casi tan viejo como él. Cuando eres un timo, nadie se da cuenta de lo que envejeces.
Pasamos un buen rato a lo largo de la autopista del West Side charlando sobre cómo Harry Greb había seguido combatiendo cuando estaba ciego de un ojo y nadie lo sabía, solo su mánager; y de cómo Pete Herman había sido el mejor del mundo en el cuerpo a cuerpo porque estaba prácticamente ciego de los dos ojos y no podía permitirse hacer el ganso peleando a distancia.
—Lo que hacía Herman no se lo puedes enseñar a ningún chaval ahora —se lamentó el conductor—. No tienen paciencia.
El tipo que me llevó desde mi casa al Garden después de la cena era también un hombre de buena voluntad, pero bastante diferente. Supo que iba a ir al combate en cuanto le anuncié adónde nos dirigíamos y, una vez en marcha, dijo:
—Es una pena que alguien como Louis sea explotado hasta tal punto que tenga que volver a pelear.
Eran solo las nueve y cuarto y estaba de acuerdo conmigo en que teníamos tiempo más que suficiente para llegar al Garden para el combate principal, que estaba previsto a las diez, pero cuando quedamos atrapados en un atasco inesperado en la Undécima Avenida, empezó a impacientarse.
—¡Vamos, paleto! —gritó, pitando a la camioneta que estaba delante—. Sea como sea, en algún momento llegaremos al Garden.
Sin embargo, aquello no ayudó mucho, puesto que en su mayoría los vehículos se dirigían también al Garden. El tráfico era tan lento en dirección al cruce de la calle 15 con la Octava Avenida que le pedí que me dejara cerca de la esquina del Garden y me sumé a la gente que se apresuraba desde la salida de metro de la línea Independent[14] hacia la marquesina del Garden. Venían, en un alto porcentaje, de Harlem, e iban vestidos como para una recepción: los hombres con gabardinas resplandecientes y sombreros de fieltro del color del chicle recién abierto, y las mujeres con vestidos de primavera, pieles (era una noche fresca) y lo que me parecieron los sombreros más hermosos de la temporada. Me parecieron también el grupo de mujeres más guapas que había visto en mucho tiempo y recordé que, si el combate hubiera sido televisado, me las habría perdido. «Aprieta el paso —oí decir a un galán cuando su grupo me adelantó— o quizá no podamos entrar. Es lo que te había dicho, sigue siendo una estrella». Según me abría paso por el vestíbulo, ahora sí masificado, pude oír al agente de seguridad colocado delante de la taquilla entonar: «Solo entradas de seis, ocho, diez y quince dólares», lo que significaba que las entradas baratas de dos dólares y medio y los asientos de primera línea de veinte dólares se habían agotado. Me sentí bien cuando oí aquello. Demostraba que aún quedaba gente sociable en el mundo.
En el interior del Garden había el mismo alegre zumbido de voces que cuando Jimmy McLarnin boxeaba y Jimmy Walker[15] estaba junto al ring. Solo había un pequeño grupo de asientos vacíos en una sección especialmente mala de las primeras filas. Tenía curiosidad por saber qué tipo de espectador encontraría en mi asiento, pues la experiencia me decía que habría alguien sentado. Resultó ser un hombre de color, pequeño y delicado, vestido con prendas color vino. Estaba muy estirado y apretaba los omóplatos contra el respaldo para que no se pudiera ver el número. Cuando le enseñé mi entrada, dijo: «No sé nada de eso. Vaya a buscar al acomodador». Estaba presentando esta resistencia simbólica —y yo lo sabía— solo para proteger su autoestima, para mantener la ficción imprecisa de que estaba en esa silla por error. Cuando un acomodador apareció a una distancia suficiente para oírme, lo llamé y el hombrecillo se marchó a vagar por alguna otra sección del Garden donde no tuviera una reputación de portador de entrada a diez dólares que defender y, una vez allí, poder quedarse acurrucado y satisfecho en un escalón.
Mi asiento estaba a mitad de camino entre los extremos este y oeste del cuadrilátero y unos cinco metros por encima. Dos chicos negros no muy hábiles estaban terminando un combate a cuatro asaltos que, según me comentó el espectador sentado a mi lado, era un preliminar de emergencia que habían tenido que organizar porque se habían producido varias victorias por KO en los primeros combates. El preliminar me ofreció la oportunidad de acomodarme y mirar a mi alrededor. Eran las diez cuando los chicos negros terminaron y el maestro de ceremonias anunció la decisión, pero no se veía por ninguna parte a Louis ni a Savold. La pelea no era retransmitida, por lo que no había necesidad de la puntualidad requerida por el negocio radiofónico (más tarde leí en los periódicos que se había retrasado en deferencia a los cientos de personas que seguían haciendo cola para comprar entradas y que querían estar seguros de ver el combate completo). Nadie soltó ningún discurso publicitario sobre cerveza, como sucede en la pantalla en casa, si bien se consumía en grandes cantidades en todo el estadio. La señorita Gladys Gooding, organista, tocó el himno nacional, al que puso voz un tenor, y todos aplaudimos. Terminado esto, el maestro de ceremonias presentó a varios boxeadores profesionales de escaso lustre, aunque nadie silbó ni se mostró impaciente. Aquel era un público amistoso.
Entonces Louis y sus segundos (lo que el autor de Boxiana habría llamado su facción) aparecieron por una pasarela bajo la grada norte y se dirigieron al cuadrilátero. Lo primero que vi, desde donde me encontraba, fue que la coronilla de Louis estaba calva. Parecía más alto de lo que recordaba, si bien estaba claro que no podía haber crecido después de cumplir los treinta, y su rostro estaba hinchado e impasible. Siempre había sido así. En sus días de grandeza, la prensa interpretaba que su cara transmitía amenaza. Caminaba con paso rígido, como es natural en un hombre pesado de treinta y siete años, pero cuando le quitaron el albornoz, su cuerpo tenía buen aspecto. No había sido nunca delgado; siempre había tenido músculos bien desarrollados bajo la suave piel beis. Me vino a la memoria la primera vez que lo había visto pelear, contra Baer. Fue en el Yankee Stadium,[16] en septiembre de 1935, y no solo el gran estadio de béisbol, sino también los tejados de todos los edificios de apartamentos del entorno estaban a rebosar de espectadores, mientras que cientos de personas salían de los trenes en la estación del IRT,[17] que se asoma al estadio, y se esforzaban por entretenerse lo suficiente para poder disfrutar de algunos segundos de acción. Louis había llegado a la Costa Este aquel verano, con solo un año de competición profesional, y había noqueado a Primo Carnera en pocos asaltos. Carnera había sido el campeón mundial de los pesos pesados en 1934, cuando Baer lo noqueó. Cuando se enfrentó a Louis, Baer era el peso pesado más potente y dotado del momento, aunque ya hubiera perdido torpemente el título. Pero este Baer maduro, que había luchado contra todo el mundo, se quedó rígido de miedo ante el mulato de veintiún años. Louis tenía mucha más clase que él. Apenas duró cuatro asaltos. No había habido nadie ni remotamente parecido a Louis desde Dempsey, que peleó a principios de la década de 1920.
La semana del combate entre Louis y Baer, un conocido mío escribió en una revista: «Con solo medio ojo se puede ver que la ciudad está más agitada de lo que lo ha estado en muchas semanas. Es difícil encontrar aparcamiento, es difícil conseguir mesa en un restaurante, es difícil responder a todas las llamadas de teléfono. […] Si se molestan ustedes en escucharlos, los profetas de la economía se lo podrán explicar. Nosotros preferimos recordar que la repentina elevación del ánimo en la ciudad puede ser tan psicológica o accidental como económica». Yo pensaba que era por Louis.
Savold había aparecido ya en el rincón contrario. Era un hombre de mandíbula prominente, con la piel clara y la espalda roja, posiblemente por haberse quemado al sol en su campamento de entrenamiento. Pesaba nueve kilos menos que Louis, pero eso no se considera una diferencia aplastante entre pesos pesados; Ezzard Charles, que había vencido a Louis el año anterior, pesaba cinco kilos menos que Savold. Savold tenía treinta y cinco años y no parecía que tuviera mucha energía. Lo había visto pelear dos veces en el invierno de 1946 y sabía que no era gran cosa. Los dos combates habían sido contra un joven peso pesado negro llamado Al Hoosman, un tipo escuálido y alto que acababa de salir del Ejército. Hoosman había empezado bien la primera vez; sin embargo, Savold le había hecho daño con golpes al cuerpo y se alzó con la victoria en la decisión arbitral. En el segundo encuentro, Hoosman se había mantenido alejado y le había sacudido un jab tras otro, esos rectos con la mano adelantada que son la base del boxeo. Un viejo boxeador de tercera fila como Savold, no me quedaba duda, no mejora con cinco años más encima. Pero un viejo boxeador de tercera fila tampoco se echa a temblar fácilmente. Estaba seguro de que haría cuanto pudiera. Esto me producía aún mayor aprensión, en cierto modo, que si hubiera sido mejor púgil. No me hubiera gustado ver a Louis apaleado por un buen boxeador joven, pero habría sido horrible verlo perder con un payaso. No es que yo tenga nada contra Savold; lo que pasa es que me parece inmoral que alguien sin talento llegue tan lejos. Muchos de los presentes debían de pensar algo parecido, porque las gradas estaban en silencio cuando comenzó la pelea, como si los entusiastas de Louis no quisieran pedirle mucho al bueno de Joe. No se oía a ningún fanático de Savold, aunque se habrían hecho oír, por supuesto, si hubiera conectado un buen golpe.
Recordé haber leído en un periódico que Savold había dicho que saldría directo a por Louis y le soltaría un derechazo en la sien, lo que le confundiría las ideas. Sin embargo, lo único que hizo fue acercarse como había hecho contra Hoosman, con la izquierda baja. Un tipo como este nunca cambia. Louis salió directo y con las piernas rígidas y lanzó la izquierda para clavarle un recto a Savold en la cara. Lo hizo una y otra vez, y Savold no parecía saber qué hacer al respecto. Pero Louis atiza mucho más fuerte que Hoosman. No tenía que perseguir a Savold, y tampoco tenía motivos para huir de él, por lo que la rigidez de las piernas no suponía un problema. Cuando los dos hombres se enzarzaron en el cuerpo a cuerpo, Louis castigó con golpes cortos a Savold, que no fue capaz de despegarse, por lo que esto también marchaba bien. Después del primer asalto, el público sabía que Louis ganaría si lo sostenían sus piernas.
En el segundo, Louis empezó a maltratar a Savold con combinaciones: rápidas secuencias de puñetazos, como un derechazo bajo el corazón y un gancho de izquierda al lateral derecho de la cabeza. Un periodista deportivo que conozco me había dicho que Louis llevaba varios combates sin enlazar combinaciones. Las combinaciones exigen una forma superior de coordinación, pero un boxeador que la ha tenido puede recuperarla parcialmente con esfuerzo. Un par de veces pareció que Louis estuviera intentando noquear a Savold; sin embargo, como este no se derrumbaba, Louis volvió a los rectos. Un tipo sentado en algún lugar a mi espalda empezó a decirle a un compañero: «He leído que Savold es un boxeador tramposo. ¡Algo tendrá que hacer!». No obstante, Savold no lo hizo hasta ya bien entrado el quinto asalto, cuando debía de sentir ya la cabeza como una cajita de música enloquecida. Fue en ese momento cuando liberó un derechazo a la cabeza de Louis que hizo blanco. Me pareció ver a Louis encogerse, como si temiera tener problemas. Su respuesta diez años antes habría sido lanzarse otra vez a por su rival. Savold soltó otra derecha, exactamente igual, y alcanzó de nuevo a Louis. Ningún buen púgil debería haber recibido dos veces seguidas un golpe tan estúpido como ese. Eso sí, la derecha de Savold no era lo bastante dura para ralentizar a Louis, y ahí acabó todo. En el tercer minuto del sexto asalto, Louis conectó un par de combinaciones no más fuertes que las que había conseguido enlazar antes, pero Savold estaba ya debilitado. Se había agotado la energía en sus piernas y Louis lo perseguía mientras reculaba hacia mi lado del cuadrilátero. Entonces Louis descargó su derecha como un leñador (no estaba utilizándola como solía) y la izquierda superó la guardia de Savold y se estrelló contra la mandíbula. Savold cayó rodando y rodando sobre la lona, como hacen los jugadores de fútbol americano cuando se tiran a por una bola suelta. El árbitro contaba y Savold se revolcaba. Se levantó a la cuenta de nueve o diez, no sabría decir (posteriormente leí que fue a la de diez, por lo que, oficialmente, había perdido), pero era evidente que estaba completamente aturdido y el árbitro lo sostenía con los brazos. Se había acabado todo.
Los reporteros, una multitud sentada al lado del cuadrilátero, estaban tecleando las entradillas para el seguimiento de las noticias que ya habían telegrafiado. Sentí pena por ellos, porque nunca tienen tiempo para disfrutar de los combates. Puesto que no era un espectáculo televisado, no había ningún presentador de voz empalagosa que arrastrara a Louis hasta un micrófono para hacerle preguntas estúpidas. Joe estrechó la mano de su rival dos veces, una justo después de noquearlo y de nuevo, como si temiera que su rival no recordara su primer apretón, unos cuantos minutos más tarde, cuando Savold estuvo listo para salir del ring.
Yo me dejé empujar hacia el vestíbulo con la multitud. La gente elegante de Harlem comentaba: «¡Ha sido tremendo, querida! ¡Ha sido tremendo!». Pude ver que en su mundo se había restaurado un elemento de continuidad. Sin embargo, no había ni rastro de esa exaltación desbordada que había seguido a las primeras victorias de Louis en 1935. Aquella gente había celebrado demasiadas veces (excepto, por supuesto, los más jóvenes, que eran niños cuando Louis noqueó a Baer). Reconocí a uno de los promotores del Garden, un tipo habitualmente avinagrado que en ese momento parecía feliz. El combate había supuesto ingresos de 94.684 dólares en entradas, incluido mi billete de diez, pero, lo que era más importante para el Garden, Louis conseguiría sin duda recaudar mucho más en su siguiente enfrentamiento, y en una escala mayor de precios.
Caminé hacia el centro a lo largo de la Octava Avenida hasta un punto en el que la multitud empezaba a dispersarse y me subí a un taxi que se había detenido en el semáforo de un cruce. El conductor esta vez era negro.
—El viejo tenía muy buen aspecto esta noche —le dije—. Le han funcionado esas combinaciones suyas.
—¿Han terminado? —preguntó el conductor.
Si hubiera habido televisión, o al menos radio, lo habría sabido ya todo sobre el combate y yo no habría tenido el placer de contárselo.
—Claro —respondí—. Noqueó al otro en el sexto.
—Me temía que no fuera capaz.
Cuando avanzamos un poco, me confesó:
—¿Sabe?, es curioso, llevo veinticinco años en Nueva York y nunca he visto a Joe Louis en carne y hueso.
—Lo habrá visto en la televisión, ¿no?
—Sí. Pero eso no cuenta.
Un rato después comentó:
—Recuerdo cuando peleó con Carnera. Las celebraciones en Harlem… Le envenenaron la cabeza antes de esa pelea, sus representantes y Jack Blackburn.[18] Le dijeron que Carnera era un hombre de Mussolini y que Mussolini había empezado la guerra en Etiopía. Lo derribó como si fuera un árbol.
[8] Desde los primeros tiempos de la colonia y debido fundamentalmente a la influencia puritana, Nueva Inglaterra se distinguió por las asambleas locales en las que podían participar los varones propietarios de tierras para decidir la legislación y la utilización del presupuesto municipal, una tradición que en cierto modo continúa en la actualidad.
[9] El estadio Polo Grounds, situado en Manhattan, fue sede de varios equipos de béisbol de Nueva York desde finales del siglo xix hasta 1963. Un año más tarde sería demolido.
[10]El periodista y político inglés William Cobbett (1762-1835) defendió la reforma del Parlamento, así como medidas para acabar con la pobreza del campesinado.
[11] Situado en la localidad de Elmont, en las afueras de Nueva York, el hipódromo de Belmont Park abrió sus puertas en 1904 y continúa albergando algunas de las pruebas de más renombre.
[12] El International Boxing Club of New York gestionó desde la década de 1950 numerosos combates de boxeo en varias ciudades estadounidenses. La empresa se vio sumida en diversos procesos antimonopolio y fue acusada de vínculos con la mafia.
[13] La cadena de librerías Brentano’s logró a lo largo del siglo xx situar numerosas sucursales en distintas ciudades estadounidenses. El autor posiblemente se refiera a la más conocida, ubicada en la Quinta Avenida.
[14] Conocida como «la línea de la Octava Avenida», la línea Independent se inauguró en 1932. En la actualidad forma parte de la red de metro de la ciudad.
[15] James John Walker (1881-1946) fue alcalde de Nueva York entre 1926 y 1932. De costumbres extravagantes, Walker se vio obligado a dimitir por un escándalo de corrupción.
[16] Construido en el Bronx en 1923 para albergar los partidos de béisbol de los New York Yankees, el Yankee Stadium fue sede de todo tipo de espectáculos durante varias décadas, incluidos combates de boxeo o multitudinarias celebraciones religiosas. En 2006 se empezó a construir un nuevo estadio en las inmediaciones del original, que sería demolido en 2010 y en cuya ubicación se encuentra ahora el parque Heritage Field.
[17] Interborough Rapid Transit fue la compañía privada que operó inicialmente el metro de Nueva York, junto con otras líneas de metro ligero y de cercanías. IRT fue comprada por el Ayuntamiento en 1940, que mantuvo el nombre en algunas líneas.
[18] El boxeador Jack Blackburn (1883-1942) logró la fama, una vez concluida su carrera deportiva, como entrenador de púgiles, Joe Louis entre ellos.
Llega el boxeador «tieso»
Cuando Louis noqueó a Savold, me sentí singularmente renacido, como si fuera yo, en lugar de Louis, quien hubiera demostrado resistencia a la erosión del calendario. Mientras Joe pudiera seguir adelante, yo sentía que conservaba un vínculo con una época en la que ambos éramos mucho más jóvenes. Solo los grandes campeones conceden a sus conciudadanos tiempo para sentirse de este modo, pues únicamente los más grandes ganan el campeonato jóvenes y se aferran a él. En la categoría de los pesos pesados, tres lo habían conseguido desde que empezó el siglo xx: Jim Jeffries, Jack Dempsey y Louis. Jeffries ganó el campeonato en 1899, cuando mi padre era un joven soltero y sin compromiso, y fue derrotado, tras una temporada retirado, por Jack Johnson, en 1910, cuando mi padre era un solemne burgués con mujer, dos hijos y tres edificios de apartamentos de doce plantas rehipotecados. Dempsey venció a Jess Willard en 1919, cuando yo llevaba pantalones cortos. Perdió la revancha con Gene Tunney en 1927 (yo había interpretado el primer combate como un accidente, por lo que lo seguía considerando el campeón), y por entonces yo tenía escrita media novela, había pasado un año en la Sorbona y había trabajado en dos periódicos.
En el corazón del público, Louis fue el campeón desde 1935, cuando masacró a Primo Carnera y a Max Baer, hasta 1951. Técnicamente, su reinado fue ligeramente más corto, puesto que no venció a Jim Braddock por el título hasta 1937; eso sí, todo el mundo sabía desde 1935 que acabaría con Braddock en cuanto tuviera la oportunidad. Perdió el campeonato por decisión arbitral ante Ezzard Charles en 1950, pero Charles fue posteriormente noqueado por el viejo Jersey Joe Walcott, a quien Louis había tumbado un tiempo antes. Cuando presentaron a los tres en el cuadrilátero antes del combate entre Sugar Ray Robinson y Randy Turpin en septiembre de 1951, el público no dejó lugar a la duda: todavía creía que Louis era el mejor peso pesado.
Por aquellas mismas fechas supe que Louis, que tenía treinta y siete años, había sido «emparejado» con un nuevo peso pesado, Rocky Marciano, que tenía veintisiete y era una perforadora. No pensaba demasiado en ello entonces; sin embargo, según se acercaba el 26 de octubre, la fecha fijada para el enfrentamiento, empecé a intranquilizarme. Marciano, sin lugar a dudas, no había combatido de forma profesional hasta poco antes de que Louis anunciara por primera vez su retirada, en 1948 (Joe se retractó, por supuesto, más tarde). Además, había vencido solo a dos oponentes de cierto nivel, ambos jóvenes pesos pesados como él, con una valoración que no superaba la de promesas. No era demasiado grande para ser un peso pesado y se suponía que era bastante tosco. Lo que me preocupaba, no obstante, de la inminente pelea, era que Marciano estaba —y sigue estando— comandado por alguien a quien conozco, Al Weill, que es uno de los tipos más realistas que hay en un sector en el que las ilusiones son escasas. Marciano era ya una buena atracción y lo seguiría siendo mientras continuara imbatido, y Weill, no me quedaba duda, nunca se arriesgaría a que un boxeador se depreciara a menos que estuviera convencido de sus posibilidades.