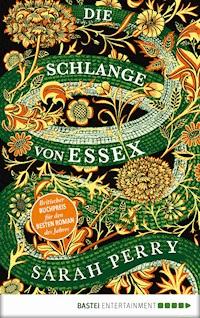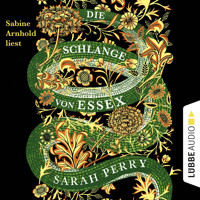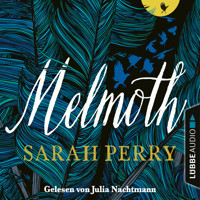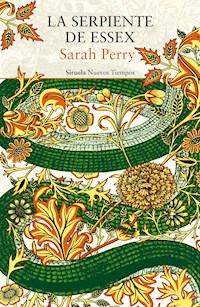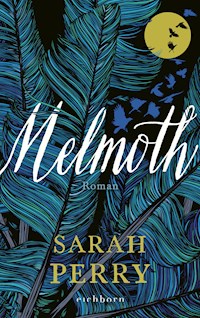Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La nueva novela de la autora de La serpiente de Essex Uno de los libros del año para: The Telegraph, The Washington Post y The New Yorker,nominado al Premio Booker. Thomas Hart y Grace Macaulay han vivido toda su vida en el pequeño pueblo de Aldleigh, en Essex. Les separan tres décadas, pero es mucho más lo que los une: ambos son curiosos, impulsivos y se encuentran divididos entre su compromiso con la religión baptista y su deseo de explorar el mundo más allá de su comunidad. Pero el comienzo de dos relaciones románticas viene a cuestionar sus vínculos. Thomas encuentra consuelo estudiando el cielo nocturno y se obsesiona con una astrónoma desaparecida del siglo XIX, mientras que Grace se marcha a Londres. En el transcurso de los siguiente veinte años, a medida que se preguntan qué es mutable y qué no lo es, y hasta qué punto nuestro futuro está ya escrito en las estrellas, ambos verán cómo sus vidas vuelven a ponerse en órbita. Y puede que, tal vez, la respuesta a estas cuestiones encierre también el camino para volverse a encontrar y reconciliarse. La nueva obra de la autora de La serpiente de Essex es una inolvidable historia de amor y amistad, una novela cautivadora y rica en simbolismo sobre los misterios que habitan la tierra y los cielos. «Léanlo y después vuélvanlo a leer. Pues este libro está repleto de insospechadas maravillas».Literary Review «La estela es una sublime y barroca novela de ideas, fantasmas e historias ocultas».The Telegraph
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: mayo de 2025
Título original: Enlightenment
En cubierta: Libro de los Milagros de Augsburgo, folio 52 © FL Historical Collection 5 / Alamy Stock Photo
© Sarah Perry, 2025
Publicado originalmente en Gran Bretaña en 2024 por Jonathan Cape, un sello editorial de Penguin Random House
Esta edición se publica por acuerdo con The Foreign Office Agència Literària, S. L., y Lutyens & Rubinstein
© De la traducción, Mª Pilar Lafuente Bergós
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-06-6
Conversión a formato digital: María Belloso
A la memoria de David George Perry,
un buen baptista y un muy buen amigo
Existen dos apetitos, el apetito de pan
y el apetito del alma ordinaria
por la gracia de la luz. Yo he visto ambos…
R. S. THOMAS, «The Dark Well»[El pozo sombrío]
PRIMERA PARTE1997La ley de las elipses
Lunes, finales de invierno, tiempo de perros. El río Alder, crecido por las continuas lluvias, corría a raudales a través de Aldleigh y más allá, llevándose carpas, lucios y páginas arrancadas de revistas pornográficas a su paso por monumentos a los caídos, pubs y nuevos polígonos industriales hasta la desembocadura del Blackwater y, a su debido tiempo, hasta el mar. En la orilla, brillaban destartalados carritos de la compra, anillos de boda no deseados, latas de cerveza y monedas acuñadas por imperios en sus años de decadencia. Las garzas se paseaban como ordenanzas con batas blancas entre los juncos fangosos. A las cuatro y media un pescador atrapó una copa, intacta desde que se escribiera con tinta fresca La batalla de Maldon, y, tras escupir dos veces, la arrojó de nuevo al agua.
Finales de invierno, tiempo de perros. Unas nubes opresivas, tan bajas como la tapa de un féretro, se cernían sobre la ciudad, un lugar que, de mencionarse, se hace de pasada. Ni Boudica ni Wat Tyler echaron la vista atrás cuando fueron a Londres a vengarse, y si la guerra llegó allí fue solo como una ocurrencia tardía, cuando un Junkers solitario descargó la última de sus municiones y acabó con cuatro almas sin previo aviso.
Thomas Hart, sentado ante su escritorio en su despacho de la redacción del Essex Chronicle, contemplaba la ciudad a través de una ventana que parecía disolverse. A esa hora y desde ese punto de observación, las luces surgían cual hogueras prendidas por viajeros que cruzaran una ciénaga inundada: los fluorescentes iluminaban las zapaterías y los quioscos que aún no habían acabado la jornada, así como el cine y la bolera que abrían sus puertas a dos millas de la ciudad, las lámparas brillaban en el bar Jackdaw and Crow, y a lo largo de London Road se encendían las farolas.
Hombre ya en la cincuentena, Thomas Hart era, para más señas, oriundo de Essex. De alta estatura, conservaba una cabellera tan profusa como la que lucía a los cuarenta, más abundante en la zona del cuello que en la frente. Iba vestido, como siempre había sido su costumbre, con ropa elegida para ser admirada por el observador de gusto refinado: una chaqueta cruzada de tweed Harris sobre una camisa blanca con puños adornados por gemelos de plata, y una corbata de seda tejida color avena. Thomas Hart no se engañaba creyéndose guapo, pero consideraba su rostro memorable. Su nariz no era simétrica, sino de un tamaño agradable y enfático; sus ojos eran grandes, directos y casi verdes. En general, tenía un aire como de habitar en un tiempo que no le correspondía. ¿Se hubiera sentido tal vez más cómodo en un comedor eduardiano, por ejemplo, o en la cubierta de un clíper? Es muy probable.
Thomas examinaba un objeto que había encima de su escritorio. Dos discos de cuero del diámetro aproximado de su propia mano aparecían sujetos con un alfiler deslustrado. El disco inferior, pintado de azul, estaba moteado de marcas que no habría podido distinguir ni aunque hubiera estado dispuesto a intentarlo. El azul se veía a través de un gran agujero practicado en la parte superior, y, en el borde, letras doradas mostraban los meses del año, los días del mes y las horas del día. Thomas lo tocó como si tuviera una enfermedad contagiosa.
—¿Qué crees que debería hacer con esto? —preguntó.
Había un hombre más joven sentado en el borde del escritorio, balanceando el pie. Con la mirada baja del culpable hizo girar el disco superior con el dedo. El agujero se movió. El color azul se mantuvo, persistente.
—Pertenecía a mi padre —dijo—. Pensé que se te podría ocurrir algo.
Nick Carleton, editor del Chronicle e hijo afligido, miraba con diversión no disimulada el pequeño despacho, en el que —a pesar de las persianas venecianas de plástico y el disco duro del ordenador, que zumbaba mientras se esforzaba en su quehacer, y aun cuando el siglo XX se desgastaba en las aceras tres pisos más abajo— daba la impresión de que en cualquier momento podría comenzar a sonar en un gramófono un lied de Schubert.
—Sentí muchísimo tu pérdida —dijo Thomas con seriedad—. La muerte de un padre —prosiguió mirando a la ventana con el ceño fruncido— es ley de vida, pero también es una cosa incomprensiblemente sin sentido.
—Nunca lo vi usarlo —respondió Carleton, conteniendo las lágrimas—, y no sé cómo funciona. Es un planisferio, un mapa de las estrellas.
—Ya veo. Y ¿qué crees que debería hacer con él?
La tarde avanzaba obstinadamente. El viento se filtraba por el alféizar de hormigón de la ventana, y una paloma desconcertada chocó contra el cristal y desapareció de la vista.
—Eres nuestro colaborador más veterano —dijo Carleton, y se estremeció con el ruido—. El más admirado. De hecho, diría que el más popular.
«Estoy empezando a hablar como él —pensó—. Se te pega la forma de ser de Thomas Hart, ese es el problema».
—A menudo —prosiguió—, he oído decir que es un consuelo (ese es el sentimiento general, como le dije a la junta directiva) despertarse el jueves por la mañana y encontrarse con tus reflexiones sobre los fantasmas de Essex, la literatura y demás temas, antes de pasar a los asuntos del día.
—La literatura —dijo Thomas suavemente mirando el planisferio— es el asunto del día.
—Tu trabajo tiene un aire anticuado —insistió Carleton—. Permíteme que te lo diga. Yo sostengo que ese es tu encanto. Es posible que otros periódicos busquen a algún joven para que sea la voz de su generación, pero aquí, en el Essex Chronicle, nos enorgullecemos de nuestra lealtad.
—Difícilmente podría haber sido la voz de toda una generación —dijo Thomas—, ya que yo soy solo uno.
Carleton observó brevemente al otro hombre, sobre quien había hecho tal análisis que podrían haberlo nombrado catedrático de Estudios Thomas en la Universidad de Essex. Sabía, por ejemplo, que Thomas era un soltero empedernido, como suele decirse, al que nunca se veía en compañía de jóvenes bellezas ni de maduras beldades, que tenía el aire melancólico y religioso de un sacerdote excomulgado, y que era conocido por asistir a una pequeña y peculiar iglesia de las afueras de la ciudad. Tenía modales corteses, considerados afectados por aquellos a quienes no caía en gracia, e irresistibles por aquellos a los que sí; y, si bien no se podía decir con justicia que fuera raro, daba ciertamente la impresión de que era el único representante de su especie. De la familia, amistades, tendencia política, gustos musicales y ocupaciones de Thomas Hart en su tiempo libre, Carleton lo ignoraba todo y, aunque a menudo sentía curiosidad, nunca le preguntaba. Que Thomas había trabajado para el Chronicle desde 1976 era fácil de determinar, como lo era saber que había publicado tres novelas breves desde aquella fecha. Llevado por cierta muestra de discreción, Carleton nunca mencionó que poseía las tres, y que las encontró elegantes y elípticas, redactadas en una prosa que tenía la cadencia de la Biblia del Rey Jacobo, y cuyo argumento giraba en torno a profundos sentimientos reprimidos hasta las páginas finales (en las que sucedía algún confuso acontecimiento, generalmente con mal tiempo). Si Carleton fuera su agente literario, podría haberle pedido al otro hombre que se permitiera, al menos en la ficción, decir lo que realmente sentía, y no velarlo todo con atmósferas y metáforas; pero se limitaba a mirar de vez en cuando los baratos cuadernos verdes que seguían a Thomas como si fueran un rastro, y que se apilaban entonces de tres en tres sobre su escritorio («Lunes —leyó subrepticiamente—; finales de invierno, tiempo de perros…»). No se le había ocurrido que Thomas no reconociera un planisferio cuando lo tuviera en las manos, o que una sugerente tentativa de que mirara las estrellas le resultara tan poco grata. Parpadeando, recalibró lo que pensaba acerca de Thomas Hart y adoptó una actitud persuasiva.
—La lealtad —dijo— es una preocupación clave para nosotros. Pero tenemos la sensación de que no te iría mal utilizar material nuevo, y se me ocurrió que tal vez te gustara escribir sobre astronomía. Verás —alcanzó el planisferio y lo movió—, esta es la fecha de hoy, por lo que encontrarás a Orión en el sur.
—Astronomía —dijo Thomas, con la mirada de un hombre que saborea una sustancia amarga.
Hizo girar el disco. De un plumazo, acabó con las estrellas.
—De hecho —prosiguió el editor—, se me ocurrió que podías escribir sobre el nuevo cometa. —En un movimiento de extracción del acervo de conocimientos heredado de su padre, añadió—: Es un gran cometa; ya sabes, de los que se pueden observar a simple vista. A la gente le gusta ese tipo de cosas. Bird’s Custard puso una vez un cometa en sus anuncios. Tal vez sea un mal augurio, ocurra un desastre y tengamos entonces material para la portada —añadió con regocijo ante visiones de incendios catastróficos.
—¿Qué cometa?
—¡Thomas! ¿Es que nunca miras al cielo? Lo llaman Hale-Bopp. Ha salido en las noticias.
—Hale-Bopp —dijo Thomas—. Entiendo. Nunca veo las noticias. —Levantó el planisferio hacia el editor—. No tengo interés alguno por la astronomía. Aunque este cometa atravesara la ventana y aterrizara en la alfombra, yo no tendría nada que decir al respecto.
Carleton rechazó el planisferio con un gesto.
—Quédatelo. Dale una oportunidad. Tenemos que pensar en algo, Thomas (la tirada ha disminuido). ¿Sobre qué quieres escribir, sobre la oveja que han clonado en Escocia, sobre las elecciones generales?, ¿de chismes de celebridades, tal vez, o de las intrigas sexuales del gabinete conservador?
Recibió una mirada de amonestación, como si le hubiera manchado uno de sus inmaculados puños blancos.
—Soy demasiado viejo para nuevos trucos —se excusó Thomas.
—Hoy en día —respondió Carleton endureciendo su corazón y mermando aún más el tesoro de su herencia— un buen par de prismáticos ofrece más o menos la misma magnitud que el telescopio de Galileo. Quinientas palabras, por favor. ¿Por qué no empiezas con la luna?
—¿Hay luna esta noche?
—¿Cómo voy a saberlo? —Carleton ya estaba en la puerta; era casi un hombre libre—. Siempre me ha parecido algo poco fiable. Quinientas palabras, por favor; seiscientas, si la noche está despejada.
—Hoy en día —repuso Thomas— las noches nunca están despejadas.
De mala gana levantó el planisferio hacia la débil luz que se filtraba y giró la parte superior. El agujero se deslizó por el cuero pintado, y sobre el fondo azul aparecieron nombres que le resultaron vagamente familiares: Aldebarán. Bellatrix. Híades. Vale, de acuerdo. Quinientas palabras; seiscientas, si la noche estaba despejada. Fuera una cosa u otra, iba retrasado con su correspondencia. Una carta solitaria descansaba en la bandeja de acero, con la solapa levantada y el sello torcido; una carta firmada audazmente con tinta azul:
James Bower
Servicios del Museo de Essex
17 de febrero de 1997
Estimado señor Hart:
Creo que tengo información que podría interesarle.
Como estoy seguro de que sabrá, estamos realizando trabajos de reforma en Lowlands House, y hemos encontrado unos documentos interesantes. Creemos que podrían estar relacionados con una mujer que residió en Lowlands en el siglo XIX, que desapareció y de la que nunca más se supo. Siempre me ha gustado su columna. Recuerdo sobre todo aquel relato en el que fue en busca del fantasma de Lowlands (y se me ha ocurrido que esta desaparición ¡pudiera estar relacionada con la leyenda!). ¿Podría convencerle de que viniera a verme al museo? Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Suelo estar siempre en mi despacho.
Atentamente,
JAMES BOWER
Thomas dejó la carta. ¿Era posible que la luz del fluorescente se hubiera atenuado por un momento y evocara de entre las sombras la figura de una mujer desaparecida, que regresaba entonces? No podía ser. Thomas sonrió y se volvió hacia la ventana. La paloma aturdida había dejado su huella grasienta en el cristal, y se elevó, como el Espíritu Santo, tras las persianas venecianas.
«Finales de invierno —pensó Thomas—, tiempo de perros». Ese era un comienzo tan bueno como cualquier otro. Se abotonó el abrigo y salió de la redacción del Chronicle. Se había guardado el planisferio en el bolsillo y se pinchó con su alfiler de latón doblado. La luz de la farola daba lustre a un cielo empecinadamente encapotado, y en algún lugar tras él, pensó, se escondía el cometa de Carleton como una carta en un sobre que sin duda traía malas noticias.
Eran más de las cinco de la tarde y el tráfico fluía hacia las afueras de la ciudad. Conforme Thomas se cruzaba con mujeres trabajadoras que llevaban bolsas de plástico de la compra y con escolares que discutían y maldecían, Aldleigh fue apareciendo a la vista. La lluvia se convirtió en partículas de niebla que pululaban como moscas alrededor de las farolas, y, mientras, Thomas conversaba consigo mismo. ¿A qué podía deberse su falta de interés por las estrellas? Se le ocurrió la inquietante idea de que tal vez temiera que la aniquiladora inmensidad de la órbita de un cometa pusiera fin a su vacilante fe. Por otra parte, se consoló Thomas, Virginia Woolf había escrito algo sobre un eclipse solar, y tampoco había que olvidar el trozo de cometa de Gerard Manley Hopkins (así pues, había precedentes). «Bellatrix», pronunció, y se volvió a pinchar con el planisferio, pero se deleitaba a regañadientes en cada sílaba («Híades»). Se encontraba ahora ante un cruce donde el tráfico se dirigía a toda prisa hacia Londres o a las tiendas y bloques de oficinas de Aldleigh. Deslizándose por entre los coches, Thomas cruzó a la acera opuesta y se detuvo allí un rato. A su izquierda, se encontraba la carretera principal, que llevaba al centro; a su derecha, la carretera que se estrechaba hasta convertirse en un puente de escasa altura sobre el río Alder. Thomas no miraba ni a izquierda ni a derecha, sino que observaba la iglesia que había al otro lado de una reja de hierro en London Road. Estaba flanqueada por un muro cubierto de musgo y por un terreno abandonado que él conocía como Potter’s Field; su portón de hierro estaba asegurado con una cadena. La iglesia le miró en silencio a través de un aparcamiento que brillaba bajo la lluvia. La puerta estaba cerrada, y recién pintada de verde. Junto a la misma, florecía un laurel verde, como el de los impíos del salmo 37. Un viento del este que soplaba proveniente del Alder movió el frío aire iluminado, y el laurel bailó en su pequeño lecho negro. La iglesia seguía inmutable. Sus ladrillos eran claros; sus proporciones, austeras. Era un recipiente sellado para Dios. Ningún transeúnte la tomaría jamás por un lugar de culto, y los niños de Aldleigh creían que era un crematorio donde se convertía a los ancianos en cenizas y humo. No había tallas sagradas que flanquearan la puerta ni sonaba campana alguna, y su tejado inclinado de pizarra brillaba azulado cuando se mojaba. Sus siete ventanas ojivales parecían ojos entrecerrados por el sol y, en los días más claros, la luz iluminaba el disco de cristal coloreado que había en el vértice de cada una de ellas. Esta era la iglesia Bethesda, tan fija en el correr del tiempo como una roca en un río. Aldleigh había pasado corriendo por delante de ella, y la había rodeado, sin poder cambiarla nunca. Encima de la puerta, en una estrecha placa, se leía el año de 1888, y, más allá de la estera de cerdas del umbral, volvía a aparecer dicho número. Era como si todos los terribles asuntos del mundo moderno —los tipos de cambio, las competiciones, las obscenidades, publicaciones, elecciones, música y cambios de gobierno— hubieran perdido fuerza ante la puerta verde y hubiesen retrocedido, condenados.
—Bethesda —susurró Thomas, apoyado en la puerta, hablando solo y con una sonrisa pronta en su boca. Entonces, la cadena de la puerta, que debería haber estado cerrada con llave, se abrió y le cayó en el pie. Thomas, reprimiendo la sorpresa, miró confundido a través de la neblina—. ¿Qué ha sido eso? —preguntó—. ¿Alguien lo ha visto?
Nadie escuchó ni pudo contestar. Thomas se inclinó aún más, dudando de sí mismo. Tan solo eran sombras proyectadas por el tráfico, nada más. Aun así, se preguntó qué debía de haber sido aquello. La cadena se movió sobre su zapato. Thomas sintió que su cuerpo reaccionaba como si fuera un animal: se le erizó el vello de la nuca y de los antebrazos, y las cámaras del corazón se le contrajeron.
—Es el fantasma de Lowlands —murmuró, divertido ante su propio miedo—, que ha saltado el muro.
El aire húmedo se abrió y por un momento una sombra pareció solidificarse y tomar forma contra la puerta verde, para desaparecer luego de la vista. Entonces, bajo la fugaz iluminación de los faros de los coches, Thomas vio una marca pintada cerca de la aldaba de hierro de la iglesia. Era algo parecido a una cruz, aunque mal hecha, y emborronada con un círculo. Los faros se alejaron. La marca volvió a sumirse en las sombras. Thomas, cuya incredulidad igualaba su curiosidad, cruzó la verja bajo el ruido de tráfico malhumorado, de chicas en la calle principal que se llamaban desde las aceras, así como de algún movimiento furtivo junto al laurel verde. Una sombra se separó entonces de repente, tomó forma y cruzó el aparcamiento hacia Thomas. Llegó con tal maliciosa velocidad que él gritó: «¡Ten cuidado de por dónde vas!», con unos buenos modales que resultaron inútiles, y tropezó cuando una persona con capucha blanca se dio contra él al pasar. Alcanzó a distinguir tres cosas de manera fugaz; a saber: una cara delgada, unos ojos claros y una fina mano que llevaba una lata de pintura. Es posible que también dijera algo, sonido que fue tragado por el tráfico y el aire sofocante. Thomas se giró entonces lentamente y vio cómo el intruso se perdía entre la pequeña multitud que se dirigía a la ciudad.
—Dios mío —dijo Thomas.
Se acercó a la puerta. La pintura corría entre los tablones; el círculo que coronaba la cruz goteaba como una boca abierta. Los jóvenes, se dijo, eran propensos a marcar los arcos ferroviarios en despreocupados actos de desafío, pero no había nada de despreocupado en este símbolo inescrutable ya desdibujado por la lluvia. Más bien, transmitía una especie de malicia incompetente que dejó a Thomas sumido en una sombría melancolía. Sacó su cuaderno del bolsillo y, una a una, fue arrancando páginas que se ablandaban enseguida al entrar en contacto con el aire húmedo, y limpió con ellas la puerta lo mejor que pudo. Luego se dio la vuelta y se encaminó al pueblo, dejando el resto a la intemperie.
Bethesda quedó atrás, impasible en su paz. Más adelante, los quioscos y las tiendas de comestibles bajaban las persianas, una vez acabada la jornada, y un tren que partía hacia Liverpool Street hizo repiquetear los vasos del Jackdaw and Crow. Un hombre con abrigo de terciopelo rojo extendía cajas de cartón al pie del monumento a los caídos y se hizo una almohada con el News of the World.
—Buenas noches —dijo Thomas, y recibió como respuesta una imperiosa inclinación de cabeza.
Se dirigió por un callejón en pendiente hasta Upper Bridge Road, que en Essex pasaba por ser una colina, de tal modo que la hilera de casas adosadas de ladrillo rojo que dominaba la cima adoptaba el aspecto de la larga columna articulada de un dragón dormido. Así que subió, para bajar después y continuar hasta Lower Bridge Road, que seguía bajo el arco del ferrocarril, del que se desprendían gotas de lluvia, y que no conducía ni a Aldleigh ni a ningún otro lugar; de hecho, no llevaba a ninguna parte. Allí, treinta y cuatro casas victorianas adosadas construidas para los ingenieros que habían trabajado en la línea de Londres se miraban unas a otras, escondidas detrás de sus coches, de los jardines y de los carteles que instaban a los transeúntes a votar por los laboristas o los conservadores, o a tener cuidado con el perro. Una sola casa resistía a la época moderna. Aquí nunca se oía otra música que no fuera la clásica, ni exclamaciones de telenovelas o películas; y tampoco había evidencias de lealtad a ningún partido político o tribu urbana. Reinaba, en cambio, un silencio insistente, y la impresión de una casa oculta detrás de una niebla tenue pero impenetrable. Era el hogar de Thomas Hart.
Nick Carleton, que se preguntaba cómo vivía el otro hombre, lo imaginaba con afectuosa lástima llevando una vida solitaria en un cuidado apartamento, con una cama estrecha, que se hacía cada mañana sin falta. Se equivocaba. Thomas vivía donde había nacido y donde (así lo pensaba a menudo sin amargura) muy probablemente moriría; no obstante, pese a vivir solo, no se sentía aislado, ya que esto último no es una condición de soledad, sino de anhelo, y Thomas no era un hombre insatisfecho. Los hábitos y gustos de sus padres, que habían sido los de los austeros hijos del particular Dios de Bethesda, se habían arrancado junto con el papel pintado y las alfombras, y nada quedaba ya de ellos, excepto el propio Thomas. Todo era exactamente como él quería que fuese. La mesa de roble que había junto a la ventana seguía reluciente tras décadas de comidas y trabajo, y brillaba sobre sus gruesas patas torneadas. El sofá era profundo y azul, y estaba parcialmente cubierto con una colcha que su madre no había tenido tiempo de terminar. Una dispar mezcla de lámparas eduardianas, victorianas y art déco armonizaba entre sí por obra y gracia de Thomas, y ofrecía su luz desde el aparador y sobre el suelo. Un amplio ventanal orientado al este brindaba una sola hora de sol naciente antes de que la habitación se oscureciera a la sombra del puente del ferrocarril, y, cuando se encendía fuego en la chimenea, caléndulas amarillas florecían en los azulejos circundantes. Las paredes estaban forradas de libros en una disposición que habría hecho las delicias de cualquier bibliotecario, exceptuando aquellos escritos por Thomas Hart, que se interponían aquí y allá, ya que nada halagaba más su vanidad que visualizar a las criaturas de su imaginación en diálogo nocturno con Emma Bovary hecha un figurín, o con la señora Dalloway, preocupada por sus listas de la compra. Cuadros varios —una litografía firmada por Picasso, un óleo de un mar embravecido realizado con destreza…— colgaban en cuidadoso desorden. Ocupando un gran espacio que no merecía, una pequeña fotografía mostraba la iglesia Bethesda el día de su inauguración, en 1888: un sol despiadado abrasaba el césped mientras hombres barbudos de aspecto sombrío posaban junto a mujeres que lucían sombreros de verano; más allá del muro de la iglesia, en la tierra no consagrada de Lowlands Park, una mujer con la cabeza descubierta permanecía de pie a la sombra de un olmo, con la vista alzada hacia el cielo. Thomas encendió las lámparas y la contempló un instante. De niño la temía, ya que su rostro en la sombra no tenía rasgos definidos, pero ahora la consideraba una inquilina, y su vestido y su cuello encorvado se hacían cada vez más visibles tras el cristal.
Se preparó algo de comer: rábanos en un platillo con sal de Maldon y aceite de oliva junto con un buen pan de centeno y vino tinto, que sirvió con el deleite de un hombre entregado a los placeres mundanos. Los llevó a la mesa junto con la carta y el planisferio, y los examinó mientras comía y bebía. «Quizá suceda un desastre», había dicho Carleton; y Thomas volvió a sentir el golpe de la criatura encapuchada que huyó de Bethesda con pintura en las manos. Pero eso no había sido un desastre, sino solo algo extraño, y se le borró con rapidez de la memoria en el orden y la tranquilidad de su hogar, así que Thomas, que tenía un don para la autopersuasión, comió un rábano plácidamente.
Es ya tarde ahora. El hombre del abrigo rojo duerme sobre el News of the World, en el Jackdaw and Crow se piden las últimas rondas, un petirrojo desconcertado canta en la farola, y la carta de James Bower se ha manchado de vino. La mesa estaba repleta de baratos cuadernos verdes colocados junto a un ordenador portátil, que parecía insolentemente moderno en contraste con el roble pulido y el vaso vacío con borde dorado. Suspirando, Thomas levantó la tapa y miró con el anhelo y la desgana de un escritor el documento en blanco que le hería los ojos con su resplandor. No deseaba nada más que escribir y, al mismo tiempo, preferiría hacer cualquier otra cosa (era el propósito de su vida, pero también su cruz).
—En cualquier caso, todo es inútil —le dijo a la mujer de la fotografía—; nada arruina más algo que tratar de describirlo. Además, no tengo nada que decir.
Entonces, se escuchó el canto de un petirrojo. Se oyó, tal vez, a la mujer de la fotografía que hablaba tras el cristal, desde detrás del muro de Bethesda: Sigue adelante, ¡vamos! Estás en tu quincuagésimo primer año, y el tiempo pasa.
Bien, de acuerdo. Finales de invierno, tiempo de perros. Un comienzo tan bueno como cualquier otro. Sigue adelante, Thomas Hart.
EL FANTASMA DE LOWLANDSTHOMAS HART, ESSEX CHRONICLE,31 de octubre de 1996
Como es Halloween, y dado que se abre una grieta en el muro que separa el mundo de los vivos del de los muertos, esta noche es tan buena como cualquier otra para confesar que no creo en los fantasmas, pero sí les tengo miedo.
¡Qué gracia, mis viejos amigos! El temor llegó así: cuando tenía once años, uno de mis compañeros faltó al colegio durante días; decían que se había vuelto loco porque había visto al fantasma de Lowlands. Como yo nunca había oído hablar de dicho fantasma, escuchaba con incredulidad las historias acerca de una dama demacrada y terrible que miraba al cielo con un cuello que parecía medio roto, y maldecía a quienes la veían sola como un alma en pena, de tal modo que los hombres que la habían visto se ahorcaban, y nadie los descolgaba luego, y a los niños que se la encontraban los abandonaban a su suerte sus padres.
No obstante, había un plan. Mis amigos iban a irrumpir en Lowlands House en Halloween, a esperar al fantasma. ¿Quería ir yo también, y que nos encontráramos en las escaleras a medianoche? Aquí se me presentaba un problema. Mi padre era el pastor de la iglesia Bethesda, y en nuestro credo no había lugar para los fantasmas. Pero, como yo creía en Dios, creía también en su adversario, así que pensé que lo que podía haber en Lowlands no era un fantasma, sino tal vez un demonio. ¡Esta era una prueba de fe por la que uno de los primeros mártires cristianos hubiera dado su brazo derecho! «Está bien —dije—, iré».
Así que la noche de Halloween salí sigilosamente de casa y me dirigí a Lowlands Park. No había luz a mi alrededor, sino tan solo un color gris brillante. Cuando llegué a Lowlands House, me dio la impresión de que la casa se hundía en la hierba, y las tablas de las ventanas me recordaron a las monedas que se ponen sobre los ojos de los muertos.
Entonces esperé largo rato en las escaleras a los otros chicos, pero nunca llegó nadie.
Jamás me había sentido solo antes, pero aquella noche tuve la impresión de ser el único ser vivo del mundo. Cuando llamé a mis amigos, nadie respondió; cuando intenté rezar, no recordaba cómo. Entonces mi corazón dio un vuelco y se me encogió, porque vi una luz que se movía de un sitio a otro en las habitaciones de la planta de arriba, como si alguien se deslizara en una especie de carrito pasando por una ventana y luego por otra, y atravesara las paredes. Tontamente, comencé a caminar hacia la luz en movimiento sin saber por qué lo hacía, hasta que tropecé con la raíz de un árbol y me caí. La casa desapareció de mi vista como si al final se hubiera hundido. Todo quedó en silencio. Las lechuzas habían volado. Pensé que todos y cada uno de los seres vivos de Essex, incluidos los gusanos, me abandonaban con desprecio. Un cansancio enorme se apoderó de mí, volví la cara al barro y esperé al demonio, o al fantasma, o a Dios, pero no ocurrió absolutamente nada.
Al amanecer me encontró una mujer que paseaba a su perro y me llevó a casa con una tos que me alejó del colegio durante días, e impidió que mis padres me castigaran como podrían haber hecho. Durante mi enfermedad, descubrí que cada vez que miraba hacia arriba podía ver una foto antigua colgada en lo alto de las escaleras. La imagen mostraba a una mujer de pie junto al muro de Lowlands Park, y bajo cierta luz parecía que se giraba y me miraba con un rostro sin rasgos y carente de ojos.
Como venía diciendo, no creía en fantasmas entonces, ni creo en ellos ahora; pero siempre llamaba a mi madre y le pedía que cerrara la puerta.
El domingo siguiente, James Bower esperaba dentro de su coche en el semáforo de London Road. La insatisfacción que lo había perseguido toda su vida se vio amplificada por la monotonía del día, y se sintió invadido por la sensación de que siempre había estado esperando acontecimientos que nunca llegaban. Entonces, le asaltó la culpa: tenía una casa hipotecada a un tipo de interés competitivo, una esposa de cuya compañía todavía disfrutaba y unos hijos a los que quería. ¿Qué más podía pedir un hombre de cincuenta años? Su reloj, sin embargo, marcaba el tiempo, cada tictac dividía una hora, y todo lo que estaba a la vista representaba su fracaso a la hora de vivir la vida que esperaba de sí mismo. ¿Es que nunca iban a cambiar las luces del semáforo y permitir que se pusiera en camino? Suspirando, bajó la ventanilla y una música le llegó a través del borde del cristal (voces y un instrumento de algún tipo…), una melodía que conocía y no acababa de identificar salía por las puertas abiertas de un austero edificio gris que había al otro lado de unas rejas de hierro y flanqueado por el muro de Lowlands Park. James Bower observó este edificio con sorpresa, como si en ese momento hubiera sido golpeado por el instrumento y los cantantes. Los claros ladrillos tenían un aspecto nacarado, y las estrechas ventanas brillaban. La música se detuvo, y James vio a un hombre cruzar la verja rápidamente. Era alto y vestía un abrigo de tweed con el cuello levantado para protegerse del viento previsto. Llevaba una cartera de cuero que le daba el aspecto de un objeto depositado en un lugar al que no pertenecía. Cuando llegó al umbral de la iglesia, se detuvo y se volvió dos veces indeciso hacia la verja, para luego regresar. Entonces, se agachó un momento con el fin de examinar la puerta pintada de verde, le dio dos palmaditas, como si estuviera satisfecho con ella y consigo mismo, y entró.
En aquel momento, James Bower, sorprendido por el cambio de luces y por los conductores impacientes que tenía detrás, se sacudió el breve encantamiento y se alejó de Bethesda sin pensar más en ella durante días.
Thomas Hart, que había regresado a casa aquella tarde desde Londres en tren, cerró la puerta de Bethesda. Llevaba el planisferio en el bolsillo, y unos prismáticos en su cartera. «Quinientas palabras —pensó, resignado en la tarea—; seiscientas, si la noche estaba despejada». Oyó a la congregación cantar: «Contenta, contenta está mi alma», y el sonido le hizo retroceder dos veces hacia la verja, como si hubiera olvidado su propia alma en la acera. Luego se dirigió resueltamente hacia la puerta y la inspeccionó. Se vislumbraba una pequeña mancha entre las tablas pintadas, pero no quedaba ni rastro del absurdo símbolo, y ninguna sombra se despegó detrás del laurel verde. Golpeó la puerta dos veces y entró.
Era el día del Señor y anochecía sobre Bethesda. En lo alto, las nubes se alejaban. Cuarenta y siete miembros de la congregación estaban de pie con el alma en la boca. Los bancos eran duros y estrechos, con altos respaldos de tablas en los que uno se podía apoyar cuando el sermón se alargaba. Tiras de alfombra marrón sujetas con clavos vestían los pasillos que había entre los bancos; los tablones del suelo eran de madera de pino. Las paredes estaban pintadas de un verde tan claro que era imperceptible bajo cierta luz; y en todas las estaciones resultaban frías al tacto. Al terminar el servicio, el aliento de los fieles se escurría sobre ellas como alcohol en un alambique. Las lámparas de gas colocadas en lo alto de la pared ya no se encendían porque tenían los tubos cortados, y sus pantallas de cristal verde parecían tulipanes pasados de moda. La luz no provenía de esas lámparas de gas, sino de estrechas ventanas ahusadas y de opacos globos de vidrio lechoso que colgaban del techo como si fueran diez quietas lunas. El púlpito, levantado contra la pared del fondo, también tenía el aspecto de un tulipán que florecía en un ancho tallo de roble, y justo debajo, siempre bajo la mirada del predicador, la mesa de la comunión descansaba sobre el escenario alfombrado proclamando su mensaje: HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. El predicador en el púlpito, con la mirada hacia adelante, vería la galería de Bethesda, sostenida en la pared opuesta por pilares de hierro pintado; esta galería era de color blanco, y allí colgaba un reloj como el de una estación de ferrocarril. Una mujer con una pluma balanceante en su sombrero tocaba el viejo armonio, que una vez se encontrara flotando en la iglesia en 1952, durante la inundación del mar del Norte, cuando las mujeres de la isla de Canvey habían envuelto a sus hijos y los habían dejado colgados encima de las puertas de las cabañas para protegerlos del agua (de esa forma, decía Thomas, flotaban los himnos en el aire salado).
Al cruzar la puerta, Thomas sintió que había entrado en una densa nube iluminada, a través de la cual el resto del mundo parecía débil y remoto, como una ciudad al otro lado de un valle. La congregación se sentó. Thomas se sentó con ella y no miró al predicador, sino a una chica de cabello negro que estaba sentada junto a una estrecha ventana. Llevaba un ladeado sombrero de terciopelo, del que solo sobresalía su redonda barbilla, y un chal con flecos enmarañados, que caía sobre el respaldo elevado de su banco. Al oír que la puerta dejaba entrar al recién llegado, la muchacha se volvió y lo saludó. Luego, miró con el ceño fruncido al reloj de ferrocarril y bajó la mirada de nuevo. ¡Llegas tarde, Thomas Hart!
Llego tarde, Grace Macaulay, es cierto, transmitió él con un gesto sonriente, pero no me importa.
Grace Macaulay, veamos: de baja estatura y regordeta, tenía diecisiete años, y una piel que adquiría un color tostado a finales de mayo. Su cabello era negro y grasiento, y despedía el aroma cálido y reconfortante de un animal en verano. No le gustaban los libros y era una ladrona nata de cualquier cosa ajena que considerase bella. Ignoraba que cantara mal. Era proclive a enfadarse. Tenía el repentino afecto mudo de un animal de granja, y la costumbre de apretar su pequeño cuerpo como un cordero contra Thomas, que la amaba y odiaba como imaginaba que un padre podría amar y odiar a su propia hija. Mientras la diligente congregación abría sus biblias y comenzaba la lectura del salmo, Thomas recordó la primera vez que la vio, cuando tenía seis días de vida, con las fontanelas del cráneo todavía por cerrar. Había sido en un frío y hermoso día de 1980, en el que Thomas, a sus treinta y tres años, estaba infelizmente sentado en el banco donde en ocasiones se le advertía de que su naturaleza resultaba vergonzosa ante Dios. Había decidido que aquel domingo sería el último; agradecido, cerraría con llave las puertas de Bethesda tras él para sellar lo que quedaba de su fe, e iría a florecer a Londres, descreído y en libertad. Pero entonces entró un hombre que llevaba a un bebé en una cesta de mimbre: Ronald Macaulay, el más piadoso y severo de todos los hombres de Bethesda, cuya esposa Rachel había muerto al dar a luz. Tenía una expresión de asombro, como si le hubieran mostrado algo que fuera a intrigarle el resto de su vida, y un vómito lechoso asomaba en la solapa de su chaqueta. Instintivamente, y con la fe de la que nunca pudo deshacerse, Thomas rezó ante Dios por aquel hombre afligido, y al final del servicio se dirigió a expresar con sinceridad y cortesía cuánto lamentaba su pérdida. Entonces —sin gozo y sin interés— había mirado dentro de la cesta. Y allí estaba ella, Grace Macaulay, feúcha y de pelo negro, con una pelusilla que le bordeaba las orejas. Sus ojos, con el brillo recién nacido del aceite sobre el agua, habían recorrido los rostros de los desconocidos con desinterés, para posarse luego en Thomas y mirarlo con súbita atención. «¡Oh!», dijo él. Era un hombre de treinta y tres años a quien los niños le gustaban ni más ni menos que cualquier otro ser humano, es decir, según sus méritos. «¡Vaya!», exclamó, y «¡Ahí estás!». Efectivamente, ahí estaba. No existía antes, pero ahora sí, convocada a partir de cualquier materia de la que estuviera constituida su conciencia, e interponiendo su pequeño pie descalzo ante su puerta. Resultó algo desastroso. Un dolor asomó a su corazón, como si este hubiera adquirido una nueva cámara para contener a la nueva criatura, a la que, de alguna manera, acarrearía el resto de su vida. Entonces la niña comenzó a aullar con la rabia indignada de un ser que nunca había pedido nacer, y Thomas aceptó irremediablemente el deber para con un amor que jamás había buscado y que no podía explicar.
La congregación regresó entonces a sus biblias y el sonido de las páginas al pasar parecía el del viento. Se procedió a la lectura de un salmo. Thomas se pinchó con el planisferio; lo sacó y lo puso junto a su biblia. «Andrómeda», indicaba. «Perseo». El azul resaltaba contra la fina tipografía negra del libro sagrado. «Levantaré mis ojos a las colinas —declamó el pastor, y Thomas alzó los suyos hacia el techo abovedado, del que a veces caían copos de pintura blanca en suave balanceo—. Dios Todopoderoso —continuó el pastor—, nuestro Padre celestial». Thomas daba vueltas al planisferio una y otra vez, y el alfiler de latón brillaba como la Estrella Polar.
El predicador pronunció «amén», y justo en ese momento el aire santo de Bethesda se alteró con el sonido de cristales rotos. Algo había llegado del mundo exterior tras golpear la ventana donde estaba sentada Grace Macaulay. Fragmentos de cristal parpadearon sobre la alfombra. Una pelota de golf rodó entre ellos y chocó contra un banco. La mitad de la congregación, dando muestras de devoción en sus plegarias, no abrió los ojos; la otra mitad miró a la chica del sombrero de terciopelo que estaba entonces de pie, con su biblia en la mano izquierda, al tiempo que con la derecha se exploraba un corte en el cuello. A través del agujero de la ventana se filtraban los ruidos del viento que agitaba el laurel y del tráfico que se dirigía hacia a Aldleigh, acompañado de todas sus actividades mundanas. Entonces, llegaron dos únicas sílabas, cuyo efecto fue el de una gota de tinta que se derrama sobre un impecable mantel: «¡Mierda!». El pastor sujetó el atril y repitió su amén. «Mierda», volvió a decir la voz, con una cadencia desesperada; y Grace, de pie, con el pulgar sobre un fino hilo de sangre, miró expectante hacia la puerta, como si recordara una cita a la que no hubiera podido acudir.
«Qué alegría cuando me dijeron —prosiguió el pastor con su extraño y árido buen juicio— vamos a la casa del Señor». Entonces la puerta interior se abrió, y Thomas vio entrar a un chico. Llevaba un abrigo verde y el pelo cortísimo, reducido a una pelusa reluciente. Asombrado por los rostros de la congregación, dijo: «Oh, Dios»; y, como ese nombre nunca se había pronunciado en voz alta bajo el techo de Bethesda con otra cosa que no fuera veneración, la atmósfera se rompió tal como lo hizo la ventana. Siendo consciente del cambio en el ambiente, el chico murmuró en voz baja: «Lo siento, he perdido mi pelota», e imitó el movimiento giratorio y ascendente del swing de un golfista. Grace, presionando el corte para que saliera sangre, dijo: «Está por allí». De pronto se dio cuenta de que, a pesar de pertenecer al sexo inferior, había hablado en voz alta durante un servicio religioso. Con el ceño fruncido, se sentó.
El chico cruzó el pasillo. Observó a su alrededor con la mirada penetrante y atenta de los miopes; sus ojos estaban bordeados de espesas pestañas oscuras. El agua le corría por las mangas del abrigo y goteaba sobre la alfombra, y sus zapatillas deportivas tenían cordones verdes. El pastor miró impotente a su congregación. El chico cogió la pelota con rapidez de entre los vidrios rotos y al levantarse se encontró con la mirada de Grace. El ala de su sombrero oscurecía la parte superior de su rostro; la débil luz de la iglesia le iluminaba la barbilla blanca y regordeta y el pulgar sangriento en su cuello. El intruso le dirigió un amable saludo que borró los bancos, el armonio y las paredes verdes y húmedas. Entonces, se pasó la pelota de una mano a otra y salió de la iglesia.
La puerta se hundió silenciosamente en la pared y el pastor continuó: «¿Cantamos?». La agradecida congregación se levantó, y alzó a Thomas con ella. Mientras cantaba, él vio que Grace miraba hacia las puertas de la iglesia con un gesto expectante y esperanzado, cosa que le intranquilizó. Le pareció que la tierra había interrumpido su giro normal, para comenzar de nuevo, un poco más inclinada sobre su eje.
Una vez terminado el servicio, y con la lluvia desplazada al este, hacia Aldwinter y Walton-on-the-Naze, el pastor y Ronald Macaulay inspeccionaron la ventana rota. «Qué lástima —dijeron—, y qué triste escuchar el nombre de Dios en vano con tanta indiferencia»; por otro lado, ¿serviría un trozo de cartón para un apaño, hasta que un vidriero pudiera reemplazarlo? Grace Macaulay, que anhelaba tener una cicatriz, le mostró a Thomas el pequeño corte.
—¿Quién era ese chico?, y ¿por qué entró? —preguntó.
—Ha sido solo un accidente. No volverá.
—Pero, si Dios es el último responsable de las cosas, entonces es que todo sucede con un propósito y no ha sido un accidente. Así que ¿por qué entró?
—Si conociera los designios divinos, tendría mejores cosas que hacer que hablar con niños. —Thomas, taimado, tiró del borde de su chal.
—¿Qué es eso, Thomas? —preguntó ella, al notar el planisferio mientras él se lo guardaba en el bolsillo—. ¿Es un reloj?
—Es una forma de dar con las estrellas.
—A las estrellas no es necesario encontrarlas. Sales, miras hacia arriba y ahí están siempre.
—Supongo que sí —dijo Thomas—. Pero ¿alguna vez lo haces? Yo no. Además, puede que los ríos siempre estén ahí, pero es posible que aun así necesites un mapa para encontrarlos. —Le mostró el planisferio y giró el disco de cuero.
—«Aldebarán» —dijo ella—. «Pólux». ¿Lo estoy diciendo bien?
—No lo sé, pero lo dudo. Vamos, devuélvemelo. Voy a ir a Lowlands Park, a ver si encuentro mi camino entre las estrellas —dijo Thomas—, y, si sale la luna, supongo que será mejor que eche un vistazo. —La cogió por el hombro y la sacudió con algo de brusquedad, como si fuera una mascota—. Que duermas bien, niña desdichada —dijo—. Mira. Tu padre te está llamando y ya están apagando las luces.
Detrás de la iglesia había un prado con una pendiente pronunciada, donde Grace jugaba sola cuando era niña. Este prado estaba delimitado por una hilera de abedules plateados que ocultaban la iglesia del mundo, como una cortina protege a un paciente moribundo en una sala. Más allá de los abedules plateados se extendían los quinientos acres de Lowlands Park. Para entonces ya estaba a medio camino de la ruina, y la cuidadosa plantación de robles y tilos parecía un batallón exhausto marchando hacia la casa. Los prados estaban prácticamente desatendidos, y los tallos de gordolobo y perifollo verde, muertos desde finales de verano, temblaban cuando se levantaba el viento. Inmensos macizos de flores habían quedado hundidos y se habían extendido y se habían vuelto indistinguibles del césped, lo que no impedía que alguna osada planta, que había sobrevivido a través de generaciones, floreciera aquí y allá en pleno verano. Quedaba un lago que, abandonado a los sedimentos, tenía escasa profundidad; estaba rodeado de juncos y durante todo el verano estaba plagado de mosquitos que danzaban con fulminante júbilo. En ocasiones, cuando hacía buen tiempo, el césped volvía a marchitarse y la tierra se agrietaba, y se podían distinguir los restos de un camino de ladrillos —marcados aquí y allá con estrellas—, que descendía sin rumbo hasta el agua.
Lowlands House, que se alzaba sobre un leve promontorio al final del sendero desaparecido, era (en ciertos momentos, en ciertos días) un lugar encantador. La fachada blanca reaccionaba a la luz de Essex, lo que en ocasiones la hacía parecer rosa como la carne y, con las tormentas, gris como el ladrillo de Bethesda. En el pasado había sido una de las grandes casas de Essex. No era extraordinaria (diría Pevsner resoplando), pero fue diseñada y construida con todas las terrazas y columnas dóricas que la moda de la época demandaba. Cuando el dinero de la familia se vio menguado por la corrupción y los malos consejos, al tiempo que la blanda arcilla de Essex producía un hundimiento que agrietaba de forma audible el yeso por la noche, el último miembro del linaje familiar apostó la casa que despreciaba a un caballo y la perdió a manos de un hombre que nunca cruzó el umbral y que pronto olvidó que era su dueño. De esta forma, Lowlands se transformó rápidamente en un lugar desconsolado y húmedo, y a su debido tiempo la compró un comerciante de lana llamado John Bell. Con sus cuidados y con reluciente dinero nuevo, tuvo un breve momento de esplendor. Así, fue Bell quien trazó el sendero estrellado, excavó el lago y encargó una estatua en forma de mujer que permaneciera por siempre erguida con la vista fija sobre el agua (si bien una tragedia a la que Thomas nunca prestó atención puso fin a todo eso, y el jardín de rosas se ahogó enseguida en sus propias espinas, y después la estatua se arrojó al agua ella sola).
Un mal humor infantil se había apoderado de Thomas. Era el resultado de la iglesia, la ventana rota y la impertinencia de Nick Carleton —¿qué le importaba a él un cometa? ¿Qué tenía él que ver con la luna? Crecía y menguaba, y eso era lo único que le había bastado saber de la misma toda la vida—. Le dolía la cabeza. Siguió caminando. Oscurecía. Los densos robledales se fueron reduciendo hasta convertirse en centinelas solitarios a medida que el prado se elevaba débilmente hacia la casa. En el cielo, franjas de nubes altas se dividían mostrando tramos despejados y oscuros, no marcados todavía por estrellas. En algún lugar, sin duda, se ocultaba esa luna de poco fiar. Continuó caminando al tiempo que sacaba del bolsillo el planisferio y la libreta, y anotó diligentemente la fecha y la hora. Desde aquel punto de observación, podía distinguir la casa descolorida que se inclinaba sobre su promontorio poco profundo y las escaleras que descendían hasta una inservible valla de alambre. Columnas dóricas flanqueaban unas puertas de roble coronadas por un escudo heráldico y aseguradas por placas de acero. Las ventanas estaban cegadas por tablas partidas y combadas debido al mal tiempo, de manera que los intrusos que pasaban al otro lado de la valla que hacía de barrera en ocasiones podían distinguir la chimenea del vestíbulo y los claros frescos medio oscurecidos por obscenos grafitis amatorios. Mientras tanto, el lago ornamental cedía ante la arcilla de Essex y ahogaba a la mujer de piedra.
Thomas siguió caminando. Las nubes se fueron retirando y salió la luna. La niebla se acumulaba en los huecos entre los robles. No había viento. «¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido?», preguntó Thomas, buscando a su antiguo compañero en las ventanas, dispuesto a convencerse de que una luz se movía detrás de las tablas partidas. Como era de esperar, no pasó nada. Thomas se encogió de hombros; miró al cielo. De este a oeste parecía haber un dosel oscuro y monótono, salvo un claro lugar donde las nubes bajas, sorprendidas por la luna creciente, se dispersaban en brillantes fragmentos. A Thomas le pareció que estaba contemplando un mar en el que nadaba un plateado banco de arenques. Después de un rato, cuando se deshizo una nube, levantó los prismáticos y volvió a mirar.
PRIMERA LUZTHOMAS HART, ESSEX CHRONICLE, 24 de febrero de 1997
Querido lector, tiene usted en sus manos a un hombre alterado. Esto es culpa de mi editor, que me ha encomendado la tarea de observar la luna.
Pero, Thomas, estarán pensando, ¿nunca has visto la luna antes? Claro, por supuesto. Conozco su costumbre de aparecer a las dos de la tarde o de inclinarse hacia atrás como una mecedora, pero nunca la consideré más interesante que cualquier otra cosa. Así que el domingo pasado partí hacia Lowlands Park sin esperanzas y de mal humor. Ese día había llovido y no había pájaros, ni estrellas, ni luna. Estaba claro que todo era una pérdida de tiempo, y mis zapatos se estaban echando a perder con el barro.
Estaba muy ocupado maldiciendo a mi editor cuando me di cuenta de que, en realidad, la noche había comenzado a aclararse y mi mal humor se estaba disipando por ello. Las estrellas habían aparecido sin que yo me diera cuenta y, justo encima de Lowlands, había un espacio inmenso y radiante donde una última nube tapaba la luna. Entonces, el viento se llevó la nube y salió la luna, y, así, por primera vez en mi vida, le presté atención a la luna. Primero, vi un rostro melancólico mirándome, y estuve a punto de saludar. Pero, después de todo, ya no soy ningún niño, y aquel blanco plato grasiento me tentó a encogerme de hombros y volver a mis libros. Entonces recordé que llevaba unos prismáticos, y durante un rato manipulé torpemente el enfoque, sin ver nada, excepto una mancha brillante. Maldije. Mis pies estaban mojados. Lo intenté de nuevo. Entonces, la mancha se redujo y la luna apareció plenamente a la vista. El rostro plano y melancólico había desaparecido, y en su lugar había una cosa asombrosa y terrible que asomaba su barriga por el cielo.
Cuanto más la miraba, más grande se hacía. No piensen que vino a mi encuentro: ¡más bien parecía huir! Vi el borde de los cráteres iluminados por el sol y las sombras que caían tras ellos; vi vastas llanuras oscuras, y lugares tan brillantes que uno pensaría que habían encendido las luces para que yo los observara. Hacia el borde, allí donde la manecilla de un reloj marca las cuatro y media, percibí un centro brillante del que irradiaban líneas demasiado rectas para haber sido hechas por casualidad. Es una ciudad, pensé, ¡y todos los caminos conducen a ella!
Un hombre con abrigo de terciopelo rojo que pasaba cerca de donde yo estaba se rio de mí al oírme decir «¿Quién eres? ¿Quién eres tú, allá arriba?». Quería saber quién viajaba por esos caminos y en qué vehículos. ¿Cómo se llamaba la ciudad celestial y cuáles eran las leyes y normas de sus principados y autoridades? ¿Eran nuestros pecados sus virtudes, y sus virtudes, nuestros pecados? ¿Cuáles eran los intervalos de su música, y qué comían cuando hacía mal tiempo?
Dejé los prismáticos. Estaba desconcertado y asombrado. Había barro en la pisada de mis zapatos y polvo lunar en los bolsillos de mi abrigo. Vi al hombre del gabán rojo negar con la cabeza y dirigirse al pueblo; oí a una mujer llamar a su perro, y música que resonaba con fuerza desde un coche en London Road. Pero todo eso parecía tan remoto como las costumbres foráneas en tierras extranjeras. ¿Qué demonios tenía que ver Essex conmigo? Me había convertido en un ciudadano del imperio de la luna.
Nick Carleton, que leía este mensaje proveniente de la orilla del mar de la Tranquilidad, levantó la vista hacia Thomas Hart.
—¿Te gusta? ¿Servirá? —preguntó este último.
—Sí —dijo el editor con sinceridad—, pero es un poco raro.
—Ah, bueno —dijo Thomas, y lo dejó ahí.
—Mi padre me contó —dijo Carleton— que cuando se utiliza un telescopio por primera vez todo lo que el astrónomo ve esa noche se llama «primera luz». Tú también eres como un telescopio, Thomas. Le hemos quitado la tapa a la lente y esta es tu primera luz. Mira por dónde, ¡ya tenemos título!
Parecía satisfecho con esto, mas, cuando buscó la complicidad del otro hombre, vio que este estaba mirando entre las persianas de listones. Eran las tres y media de la tarde, pero no importaba nada, excepto la luna.
Transcurrieron varios días fríos. Thomas deambulaba por la noche entre la basura, los borrachos y los zorros, consultando el planisferio a la luz de las farolas. Se tomaba las noches nubladas como una afrenta personal, por la que acababa con el cuello dolorido de tanto mirar. Las estrellas desperdigadas habían adquirido un sentido por fin: una sed de conocimiento había nacido en él. La luna menguó, y, con ella, se apagaron las luces de la gran ciudad y volvió la calma a los revueltos mares oscuros. Inmerso en libros de física y astronomía, la comprensión de las leyes de Kepler llevó a Thomas al borde de las lágrimas, maravillado ante una belleza tan precisa. «Soy un cuerpo celeste», pensó, mientras pasaba intacto entre la multitud de Aldleigh High Street, al tiempo que los fluidos de su cuerpo eran arrastrados por la luna y las mareas.
A partir de la última noche de febrero, resultó imposible pasar por alto la presencia del cometa Hale-Bopp. Emergió como un destello de luz terrosa y blanca, brillante como una estrella de segunda magnitud, hasta el punto de captar la atención de hombres y mujeres para quienes los astros no despertaban generalmente mayor interés, y terminaron además por preguntarse qué era y por qué no se movía. En el cuartel de Colchester, por ejemplo, unos envalentonados brigadas lo avistaron y empezaron a fanfarronear sobre el tema; al mismo tiempo, una chica que salía del Jackdaw and Crow, desconsolada porque se le había roto un zapato, lo vio y trató de describirlo sin éxito. (El vagabundo del abrigo rojo lo observó desde las escaleras del monumento a los caídos, pero, dado que había estado bebiendo diligentemente durante todo el día, para él todas las estrellas tenían cola).
Ronald Macaulay lo contempló y se dijo que los cielos declaraban la gloria de Dios, si bien admitió que de esa gloria él no sentía nada. Anne Macaulay lo divisó, de pie, junto al fregadero de la cocina. Grace Macaulay lo miró y se encogió de hombros. Se estaba desvistiendo. Tenía la costumbre de examinarse todas las noches a la luz de la lámpara, como si su cuerpo fuera un pedazo de arcilla sobre el que trabajaban contra su voluntad. El vello entre sus piernas era rojizo, algo que le parecía extraño y hermoso. Tenía una peca en el hombro que le resultaba imposible de alcanzar, y una extensión de sutiles venas violáceas en las caderas, que se habían ensanchado sorprendentemente desde el año anterior. Sus pechos y vientre eran redondeados, y sus pies se afianzaban en el suelo como un animal que se niega a moverse. Los músculos se le marcaban en los brazos y muslos. No había crecido ni una pulgada desde que tenía doce años. La parte baja de su espalda mostraba una pronunciada curva interior; tenía una marca de nacimiento en la parte superior del brazo, y en el cuello se adivinaba un corte que estaba sanando rápidamente. Lo tocó y deseó que fuera más profundo. Tenía las manos pequeñas y se mordía las uñas. Vista así, pensó que resultaba sexualmente atractiva, y se preguntó si se trataba de una forma de deseo que constituyera pecado. Luego se preguntó si el chico que había roto la ventana de la iglesia también la vería de esa manera, e hizo una mueca porque le remordió la conciencia. Se metió en la cama. En el jardín delantero, entre su ventana y la farola, había un abedul plateado. Su sombra se estremeció contra la pared. Rezó de forma sincera y se durmió.
Thomas Hart, al ver el cometa cuando regresaba del trabajo, sintió que llevaba toda la vida esperándolo.
—Mire —dijo, y agarró a un desconocido de la manga—. ¡Mire eso! Es circumpolar —dijo—; nunca se detendrá en ningún lugar.
El desconocido se lo quitó de encima y se fue a casa a dormir la mona. Más tarde, esa noche, a Thomas se le ocurrió que había algo que debería haber hecho, recordó lo que era y se puso a ello.
Estimado señor Bower:
Espero que esté bien. Lamento haber tardado tanto en responder a su amable carta, que, efectivamente, fue de mi interés. ¡No soy tan mayor como para quedarme indiferente ante la perspectiva de resolver el problema del fantasma de Lowlands! Si puede perdonar mis malos modales, y aun así desea hablar con el Chronicle sobre su investigación en Lowlands, estaré encantado de visitarle y ver lo que ha encontrado. Iré este viernes, si me lo permite, sobre las once.
Atentamente,
THOMAS HART