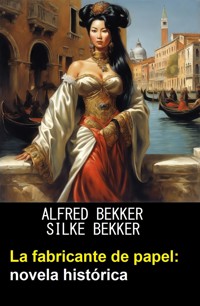
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Alfred Bekker y Silke Bekker El tamaño de este libro corresponde a 444 páginas en rústica. Una apasionada historia de amor entre dos mundos. Alrededor del año 1000 d.C., en el oeste de China, los uigures secuestran a un grupo de fabricantes de papel y se los llevan hacia el oeste. Entre ellos se encuentran el maestro Wang y su bella hija Li. En Samarcanda, Li conoce al caballero sajón Arnulf von Ellingen, que queda inmediatamente fascinado por la papelera. Entre los dos surge un amor apasionado. Pero cuando Arnulf cae víctima de una intriga, ambos tienen que huir, y comienza un viaje lleno de aventuras a través de Venecia hasta Magdeburgo .. .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Silke Bekker
La fabricante de papel: novela histórica
Inhaltsverzeichnis
La fabricante de papel: novela histórica
Copyright
Prólogo
Primer capítulo: La materia portadora del pensamiento
Capítulo dos: Capturados y secuestrados
Capítulo tres: Arnulfo de Ellingen
Capítulo cuatro: Viento estepario
Capítulo cinco: De camino a la ciudad de los libros
Capítulo seis: En la corte del emperador
Capítulo siete: El príncipe de Samarcanda
Capítulo Ocho: Un caballero de Saxland
Capítulo nueve: Una advertencia
Capítulo diez: Cabalgata hacia las Montañas de Hierro
Capítulo once: Un largo camino hacia el oeste
Capítulo Doce: A Bagdad
Capítulo trece: La Ciudad Santa
Capítulo catorce: Nuevos caminos
Decimoquinto capítulo: Constantinopla
Capítulo decimosexto: Li
Capítulo diecisiete: Asediados
Decimoctavo capítulo: duelo
Decimonoveno capítulo: Confesiones y giros
Capítulo Veinte: Traición e intriga
Capítulo vigésimo primero: Documentos
Capítulo veintidós: Venecia
Capítulo veintitrés: Un nuevo comienzo
Capítulo veinticuatro: Un tiempo frío
Capítulo veinticinco: A Magdeburgo
Epílogo
La fabricante de papel: novela histórica
Alfred Bekker y Silke Bekker
El tamaño de este libro corresponde a 444 páginas en rústica.
Una apasionada historia de amor entre dos mundos.
Alrededor del año 1000 d.C., en el oeste de China, los uigures secuestran a un grupo de fabricantes de papel y se los llevan hacia el oeste. Entre ellos se encuentran el maestro Wang y su bella hija Li. En Samarcanda, Li conoce al caballero sajón Arnulf von Ellingen, que queda inmediatamente fascinado por la papelera. Entre los dos surge un amor apasionado. Pero cuando Arnulf cae víctima de una intriga, ambos tienen que huir, y comienza un viaje lleno de aventuras a través de Venecia hasta Magdeburgo ...
Copyright
Un libro de CassiopeiaPress: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker presents, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks y BEKKERpublishing son marcas de
Alfred Bekker
© Roman por el autor
© este número 2024 por AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalia
Los personajes ficticios no tienen nada que ver con personas vivas reales. Las similitudes entre los nombres son casuales y no intencionadas.
Todos los derechos reservados.
www.AlfredBekker.de
Síganos en Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Síganos en Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Al blog del editor
Manténgase informado sobre nuevos lanzamientos e información de fondo.
https://cassiopeia.press
Todo lo relacionado con la ficción
Prólogo
Todo puede ser movido por la no-acción.
Lao-she
Primer capítulo: La materia portadora del pensamiento
Con un gesto rápido y nervioso, Li se apartó de la cara el único mechón de pelo negro azulado que se le había escapado del peinado. La joven mantenía la mirada baja y parecía completamente tranquila por fuera. Pero por dentro estaba extremadamente tensa. No sirve de nada que el agricultor intente acelerar las nubes de lluvia para tener agua suficiente para cultivar arroz", recordó un fragmento de sabiduría de uno de los libros cosidos con el más fino papel de seda, cuyas páginas habían sido inscritas con palabras de venerables sabios por hábiles calígrafos. A veces había pequeños dibujos que ilustraban estos dichos. Imágenes que a menudo consistían en unos pocos trazos y que a primera vista parecían haber sido dibujadas casualmente. Pero un segundo vistazo siempre revelaba la extraordinaria habilidad de los artífices de tales libros.
No es de extrañar que estos escritos cuesten a veces una fortuna si no se tiene amistad o parentesco con alguien que domine este arte.
Li intentó que su respiración se calmara y se estabilizara para controlar mejor su inquietud interior.
La mirada de sus ojos almendrados y oscuros, situados exactamente en el centro de un rostro recortado y uniforme, se dirigía a un hombre de aspecto serio cuyo cabello, trenzado en una trenza, ya estaba salpicado de canas. Ese hombre era su padre. Se llamaba Wang y estaba considerado uno de los mejores fabricantes de papel del mundo. Casi nadie entendía este arte como él, conocía el secreto de la violencia con la que había que machacar los materiales hasta convertirlos en pulpa, con la que luego se podía hacer el material de la mente y la escritura: ¡papel! Manejar el tamiz requería mucha práctica y habilidad, e incluso cuando las hojas estaban prensadas, todo podía estropearse al soltar la prensa rotativa.
Wang cogió una de las hojas secas y la sostuvo a la luz del sol que entraba por la ventana abierta. Finalmente, el maestro asintió y apareció una expresión casi relajada en su rostro, que hasta entonces había parecido muy severo.
Wang giró la cabeza y miró a su hija.
"Has sido un alumno estudioso", dijo. "No puedo enseñarte nada más. Todo lo que tienes que aprender ahora vendrá con la experiencia de los años".
"Gracias por sus palabras", dijo Li, infinitamente aliviada de que las sábanas que había confeccionado hubieran resistido la severa mirada del maestro Wang. Una sonrisa contenida se dibujó en sus labios. El rostro de su padre, sin embargo, permanecía serio. Su mirada era introspectiva. Después de que la madre de Li cayera víctima de la plaga que años atrás trajo a la zona a los comerciantes de seda de Xingqing, Li no había vuelto a ver a su padre verdaderamente despreocupado. Casi la mitad de la población de la pequeña ciudad situada en el extremo occidental del Imperio de Xi Xia había sido arrastrada por la fiebre. Entre ellos estaban dos de los tres hermanos de Li. El tercer hermano había muerto en el ataque de una banda de ladrones uigures. El oro y la seda circulaban por la Ruta de la Seda desde hacía mucho tiempo. Recientemente, se había añadido el comercio de caballos en particular, ya que el imperio del emperador que gobernaba en la lejana Bian se veía constantemente amenazado por revueltas. Como resultado, los poderes en conflicto allí tenían una gran necesidad de monturas. Pero también había ansia de caballos, oro y seda.
El comercio en la Ruta de la Seda también había traído prosperidad al papelero Wang y su familia. Allí donde se celebraban contratos, se anotaban listas de mercancías y se emitían letras de cambio, este material especial se necesitaba casi con tanta urgencia como las propias mercancías. El papel llevaba los versos de los sabios del Tíbet, las suras del Corán o las Sagradas Escrituras de los nestorianos, que habían llevado la fe en Jesucristo a las fronteras del Reino Medio, así como números y fechas de entrega. Por tanto, las habilidades de los fabricantes de papel estaban tan solicitadas como las de los escribas y traductores.
"El arte que te he enseñado vale más que un trozo de oro o una gran posesión", dijo Wang dirigiéndose a su hija. "Te pueden arrebatar una propiedad, pero no tus conocimientos. Los tiempos son inciertos y la riqueza atrae a los ladrones como la luz a las polillas. Pero nadie podrá quitarte tu habilidad en el arte de fabricar papel, que he sembrado en tu alma, como mi padre hizo conmigo. Recuerda siempre: el conocimiento y la habilidad no sólo son tus posesiones más valiosas, sino probablemente las únicas que conservarás con seguridad hasta que tu alma se haya ido con los antepasados."
"Siempre haré honor a este conocimiento", prometió Li.
"Sabes que hablo por experiencia", continuó Wang. El respeto a su padre impidió a Li señalar que ya había oído esta historia docenas de veces y que, sin duda, había aprendido la lección hacía mucho tiempo. "Eras todavía un bebé cuando tuvimos que abandonar la capital", continuó Wang. "Pero a veces parece que fue ayer... Yo era dueño de una próspera fábrica de papel y tenía veinte jornaleros trabajando para mí". Cuando Wang hablaba de la capital, no se refería en absoluto a la capital de Xi Xia, sino a la lejana Bian, donde los Hijos del Cielo gobernaban el Reino Medio. "La corte imperial y la administración tenían una demanda de papel fresco tan grande que ni te imaginas aquí, en los confines del mundo civilizado", explicó Wang. "Y había tantas túnicas de seda desechadas que se podían utilizar -aquí, en cambio, a menudo tenemos que triturar todo tipo de trapos y, como saben, algunos de mis competidores menos honorables incluso mezclan arbustos secos, virutas de madera y paja en la pulpa del papel, ¡que luego se puede ver en las hojas! Sí, algunas hojas incluso huelen a estiércol de gallina, pelo de camello y cosas tan inmundas que no puedo ni intentar imaginar cómo nuestro noble arte ha sido arrastrado a la suciedad en el sentido más verdadero de la palabra". Wang hizo un gesto desdeñoso e hizo una mueca de disgusto. La mera idea de que se hubieran escrito oraciones sagradas o poesía elevada en un papel tan sucio le parecía una profanación insoportable. No se cansaba de enfadarse por semejante sacrilegio a un oficio limpiamente ejecutado. Entonces sacudió la cabeza y su expresión adquirió un toque de melancolía. "Podría haberme ganado bien la vida en Bian durante el resto de mi vida, y al final de mis días probablemente habría legado a cada uno de mis hijos su propia fábrica de papel y dejado a cada una de mis hijas una generosa dote...". Esta vez, Wang ahorró a Li la molestia de tener que relatar con detalle el destino de aquella época. Un destino que comenzó con la toma del poder por parte de un gobernador militar que había ascendido hasta convertirse en emperador. Por la denuncia de un rival, Wang había acabado en una lista de personas desagradables. Sólo una rápida huida había salvado su vida y la de su familia. Sus antiguas propiedades habían acabado en manos del Estado. Lo había dejado todo atrás y había empezado de nuevo aquí, en el lejano oeste.
Xi Xia seguía perteneciendo por ley al reino del Hijo del Cielo, pero de hecho la zona era independiente. Wang había esperado un futuro seguro para su familia aquí.
Pero esta esperanza no se hizo realidad.
Su mujer y sus hijos habían muerto, y la fábrica que dirigía Wang sólo tenía tres obreros en nómina. Wang había tenido que reconstruirla dos veces. Una vez tras un gran incendio y otra tras una incursión de bandidos esteparios. "Acabar con las manos vacías ante los ancestros... no se lo deseo a nadie", murmuró Wang para sí. Li sabía que en ese momento hablaba más consigo mismo que con ella.
Desde el exterior se oían voces excitadas. Uno de los oficiales de la fábrica entró corriendo. "¡Vienen jinetes! ¡Son muchos! Llevan antorchas".
"¡Por todos los dioses!", murmuró Wang y el rostro del papelero palideció. "¡Cierren las ventanas y las puertas!", gritó y luego agarró al jornalero por los hombros. "¿Están cerradas las puertas y los postigos del taller, Gao?".
"¡No nos servirá de nada!", temía el jornalero.
Li se apresuró hacia la ventana y apartó la pesada cortina. El estruendo de los cascos ya era inconfundible. Se oían gritos. Eran órdenes emitidas por roncas voces masculinas y Li entendió al menos algunos fragmentos de ellas.
"¡Uigures!", gimió.
En Xi Xia, los tanguts, los uigures y los miembros del pueblo han del Reino Medio siempre habían convivido de forma más o menos pacífica. Estas tres lenguas, junto con el persa, dominaban los mercados, por lo que Li había entrado en contacto con el uigur desde muy joven. Muchos de los comerciantes y jefes de caravana hablaban alguno de los dialectos uigures y se decía que era casi imposible regatear por un caballo o un camello a un precio justo si no se hablaba la lengua.
Li al menos había aprendido lo suficiente como para poder comunicarse hasta cierto punto, al igual que entendía algo de persa. De lo contrario, no habría podido hacer ningún trato en el mercado, ya que casi ninguno de los comerciantes podía expresarse lo bastante bien en la lengua de los Han.
Al menos un centenar de jinetes cabalgaban a lo largo de la calle principal, donde casi todas las casas de la aldea y los establos de los caravasares estaban alineados como un collar de perlas. Un muro protector de empalizadas afiladas cercaba al menos la zona interior de la aldea, que se había construido en torno a un abrevadero.
Al igual que la fábrica, la casa del maestro Wang estaba fuera de esta zona protegida. Normalmente, la gente se retiraba detrás de las empalizadas en caso de peligro, pero ya era demasiado tarde para eso en vista de la brusquedad con que habían aparecido los jinetes. Las primeras casas ya estaban en llamas. Los atacantes lanzaron sus antorchas empapadas en brea sobre los tejados, que se incendiaron de inmediato. Los guardias Tangut estaban completamente desprevenidos. Fueron rápidamente abatidos. Sus gritos de muerte se mezclaban con el crepitar de las llamas y las voces de pánico de los que intentaban ponerse detrás de las empalizadas. Pero allí sólo intentaban cerrar las puertas.
Los atacantes fueron recibidos con una lluvia de flechas desde los puntales. Algunos uigures fueron derribados de sus monturas, pero incluso antes de que los arqueros tangut lanzaran su segunda o tercera flecha, los primeros atacantes ya estaban derribando a los guardias de la puerta y entrando a toda velocidad en la zona interior.
Los primeros uigures también habían llegado a la casa del maestro Wang. Al pasar corriendo, uno de ellos arrojó una antorcha por la ventana antes de que Li pudiera cerrar los postigos.
La antorcha rodó por el suelo. Las llamas prendieron una cortina y adornos de papel de la pared. El contenido de una lámpara de aceite se encendió y bastaron unos instantes para que apareciera un humo espeso.
"¡Fuera!", oyó toser a su padre. Vio su figura tambaleándose a través del espeso humo, y luego una segunda: el aprendiz Gao.
Ese es su objetivo, pensó Li con amarga ira en su corazón. Quieren sacarnos a la intemperie... ¡A nosotros y al ganado!
El humo escoció los ojos de Li. Junto con su padre y el aprendiz Gao, salieron corriendo por la puerta unos instantes después, donde ya les esperaban los uigures. "¡Vamos, más rápido!", gritó uno de ellos en un chino pobre y con mucho acento, para cambiar inmediatamente a un dialecto uigur. "¡Salid de aquí! O os cortaremos el cuello ahora mismo". El rostro del uigur estaba marcado por una cicatriz que le atravesaba diagonalmente desde la ceja izquierda hasta la comisura derecha de la boca. Un golpe de espada debía de haberle desfigurado así la cara. Llevaba un casco en el que aún se podía ver que le habían arrancado burdamente la insignia de halcón del gobernante de Xi Xia, una insignia que llevaban los puestos avanzados y los exploradores cuya tarea era avisar a tiempo de un ataque.
Pero aquellos hombres probablemente nunca habían llegado a hacerlo. Que los dioses sepan dónde estaban ahora los carroñeros royendo sus huesos. Los uigures obviamente habían dividido su equipo entre ellos.
Mientras tanto, Wang lanzó un grito de horror al ver que su taller estaba en llamas. Uno de los hombres había entrado por la fuerza y ahora regresaba con un tamiz, que no estaba muy seguro de que tuviera algún valor.
Finalmente la arrojó descuidadamente al polvo cuando un jinete se acercó y le gritó algo. Li comprendió el significado de las palabras. Al parecer, los uigures habían conseguido capturar al comandante de la ciudad.
Los hombres alzaron los brazos y lanzaron salvajes gritos de alegría.
"Es un gran rescate", gritó el hombre de la cicatriz.
Li respiró hondo. Así que eso era lo que buscaba principalmente esta banda: el rescate. Cualquiera que fuera rico o poderoso, o incluso mejor ambas cosas a la vez, recibiría una gran cantidad de plata por su libertad y tenía muchas posibilidades de regresar pronto ileso. El destino de los demás, en cambio, era completamente incierto.
Nadie pagará por nosotros, pensó Li con resignación.
La lucha en el interior de las fortificaciones se había calmado. Todavía se oían aquí y allá los quejidos de los tanguts heridos. Los uigures los apuñalaban para que pudieran coger sus armas, botas y corazas sin ser molestados.
Junto con los caballos, Li, su padre y el jornalero Gao fueron conducidos a la plaza situada frente a la puerta de la empalizada. También corrían por allí ganado y gallinas, y uno de los guerreros uigures se enfadó porque también había cerdos inmundos, incomestibles para los musulmanes.
El hombre de la cicatriz se acercó a Li, la agarró bruscamente por la muñeca y le arrebató la pulsera y el collar. Tras una breve inspección, dejó que ambos desaparecieran en los bolsillos de su chaleco de cuero. Luego agarró a Li por la barbilla y le inclinó la cabeza hacia un lado. Con la presión de sus dedos en las mejillas, la obligó a abrir la boca para poder verle los dientes. "Estás muy guapa", le dijo. "Con un poco de suerte, podremos venderte bien". Luego la empujó hacia delante con tanta brusquedad que cayó al suelo.
Su padre quiso ayudarla y dio unos pasos rápidos y decididos hacia el hombre de la cicatriz, como si quisiera abalanzarse sobre él. Pero otra igura le puso la punta de la espada en la garganta. "¡Cuidado!", proclamó sombríamente la igura. "¡Te enseñaré a respetar!".
Levantó la espada y dio un golpe.
"¡Déjalo en paz!" la voz del hombre con cicatrices lo detuvo.
Irritado, el otro Uigure bajó su espada. "¿Por qué te compadeces de alguien así? Quería atacarme".
"¡Mi padre sólo quería protegerme!", intervino Li.
Sin embargo, el hombre de la cicatriz no prestó más atención a la joven. Señaló el taller, de cuyas ventanas salían oscuras columnas de humo. "¿Es usted la dueña del taller?", preguntó en un chino bárbaro.
"Sí."
"¡Entonces eres tú quien fabrica la tela en la que se escriben las palabras pintadas!".
"Sí, así es."
"¡Alabado sea Alá!", exclamó, dirigiendo una mirada hacia el cielo. Señaló el tamiz que había sido arrojado descuidadamente al polvo. "Entonces, ¿esto es tuyo?".
"Sí", asintió Wang.
"Por el Profeta, ya he visto a los de tu clase sacar la primicia del periódico, aunque no haya entendido lo que tenéis que hacer en realidad. Pero de todos modos, ¡necesito a alguien como tú!". El hombre de la cicatriz cogió el tamiz y se lo lanzó a Wang. Éste lo cogió. "¡Puede que no seas capaz de leer las palabras del Profeta, pero Alá verá que he ayudado a difundir su libro capturando a este pagano de ojos rasgados! ¡Nos llevaremos a todos los que te pertenecen, hombre! Y llévate tu colador contigo, ¡porque pronto tendrás que demostrar que dijiste la verdad y no me mentiste!". Lanzó una mirada despectiva a Wang y luego se volvió hacia el guerrero que acababa de intentar cortarle la cabeza. "¡Ten mucho cuidado con este hombre y no le hagas daño ni a él ni a nadie que trabaje para él, Mahmut!".
"¡Como usted ordene, señor!", respondió Mahmut, algo irritado.
El hombre de la cicatriz le palmeó enérgicamente el hombro. "¡En Samarcanda y Bujara, los eruditos persas supuestamente escriben un libro cada día! ¡Dictan su sabiduría a ejércitos enteros de calígrafos y llenan bibliotecas tan indeciblemente grandes que Alá no permite que un simple hombre como yo pueda realmente imaginarlo! Allí necesitan papel tanto como agua para beber, ¡y he oído que se puede conseguir un buen precio por un papelero que conozca su oficio!".
"¡Alá te ha dado sabiduría, Señor!", dijo Mahmut sumisamente. Evidentemente, pertenecía al todavía pequeño pero cada vez más numeroso grupo de uigures que seguían las palabras del Corán, mientras que la creencia de Mani en una batalla perpetua entre la luz y la oscuridad era, en general, la más extendida entre los uigures. La postura de Mahmut se tensó un poco. Levantó los ojos y miró a su líder, esperando.
El hombre de la cicatriz hizo un gesto de barrido y llamó a los hombres que estaban cerca: "Debe de haber más papeleros aquí. ¡Encontradlos a todos! Su peso se pesará en plata".
"¡Pero aun así debemos salir de aquí lo antes posible, Toruk!", dijo Mahmut. "¡El Emperador de Xi Xia nos dará caza hasta que hayamos dejado atrás las fronteras de su dominio!".
Toruk, el hombre con cara de cicatriz, rió roncamente. "El Emperador de Xi Xia es un tonto patético que parece creer que sólo necesita darse el mismo título que el Señor del Reino Medio. Pero, ¡por la sabiduría del profeta Mani! Este advenedizo Tangut nunca llegará a ser un hijo del cielo, ¡y nadie tiene por qué temblar ante su patético poder!". Toruk se volvió hacia Wang una vez más. "¡Muéstranos con quién trabajas!", exigió. "¡Adelante!"
Wang señaló a Gao. "Este es mi oficial y mi hija Li también ha aprendido los secretos de este arte. Ya ha alcanzado el nivel de la perfección magistral".
La mirada de Toruk se desvió hacia la joven. A Li no le gustaba cómo la miraba la igura. Su rostro se contorsionó.
"¿Todavía eres virgen?", preguntó.
"Sí, señor", respondió ella.
"¡Podrías conseguir un buen precio por eso también! Veremos cuál de tus talentos consigue la oferta más alta".
Capítulo dos: Capturados y secuestrados
Los uigures no se llevaron nada que no pudiera levantarse a caballo. Los caballos capturados eran reunidos y cargados con mercancías y provisiones de plata de los comerciantes de pieles. Las sillas de montar que se podían encontrar se ataban a los lomos de otros jamelgos.
"Padre, ¿qué va a pasar ahora?", preguntó Li, mientras todo esto se desarrollaba delante de ella.
"Lo que ocurra ahora no está en nuestras manos", dijo el papelero con una compostura exterior que Li fue incapaz de reunir del mismo modo. El miedo a la incertidumbre le ahogaba la garganta. Ser vendida como concubina a uno de los innumerables pequeños kanes de la Ruta de la Seda no era realmente lo que había imaginado para su vida. Pero ser llevada a trabajar a un lugar lejano e incivilizado tampoco era una perspectiva halagüeña. No era la primera vez que Li oía hablar de artesanos codiciados que eran secuestrados por bandas de ladrones para servir en lugares lejanos donde escaseaba su arte. Entre ellos había talentosos armeros, maestros constructores y aritméticos. Normalmente, ninguno de ellos lograba regresar a su tierra natal y sólo se podía especular sobre cómo les iba en el extranjero.
Li fue subida a un caballo. Como su vestido no era adecuado para montar a caballo, el guerrero uigur que la ayudó a subir a la silla lo cortó con su espada.
En menos de una hora, los uigures habían llevado a caballo todo lo que pretendían llevarse: personas y mercancías. Desmayados de rabia, muchos comerciantes contemplaban impotentes cómo se llevaban sus mercancías. Pero sólo aquellos objetos que podían llevarse fácilmente. A veces, los jinetes extranjeros destrozaban jarras y otros objetos frágiles por puro capricho.
Sin embargo, nadie se atrevió a contraatacar. Los mercaderes -la mayoría persas- eran felices si no se les consideraba ricos, por lo que podría valer la pena secuestrarlos y exigir un rescate.
Sin embargo, este destino recayó sobre varias docenas de miembros de las familias más respetadas. Los uigures sólo hacían prisionero a un miembro de la familia cada vez y se limitaban a juzgar la riqueza de cada familia según el mobiliario de la casa respectiva o el tipo de ropa.
Li se aferró al pomo de la silla. No era la primera vez que montaba a caballo, ya que de vez en cuando había cabalgado por los pueblos vecinos con su padre o sus jornaleros para comprar trapos. Trapos que podían aplastarse y luego utilizarse para fabricar la preciada tela que transportaba pensamientos y leyes y cuya magia tan especial le permitía incluso volar por los aires -siempre que se supiera doblar correctamente y los espíritus del viento fueran clementes.
Los demás prisioneros también fueron montados a caballo. No parecía necesario atarlos. Después de todo, ninguno de ellos iba armado.
Además, a cada uno de estos caballos capturados se le colgaba un equipaje que incluía carne salada, pieles, mantas y cualquier otra cosa que los uigures considerasen valiosa. Toruk y sus hombres sólo mantenían alejadas de los prisioneros las armas, las joyas y las monedas de plata. Los cinturones y túnicas de colores que atraían a los jinetes y alguna que otra daga decorativa fueron inmediatamente tomados por los guerreros montados. Después, la horda se marchó. Atrás quedaron innumerables muertos. Habían matado a los uigures de la guardia de la ciudad de Tangut que habían encontrado con vida. Después de todo, querían evitar que les persiguieran en un futuro próximo.
Los que se quedaron fueron comerciantes desarmados y familiares desesperados de los secuestrados, que ahora tenían que encargarse de conseguir un rescate. Y eso después de haber sido completamente saqueados. Para los que no tenían parientes ricos en otro lugar, las perspectivas de retorno eran sombrías.
El viaje fue tan brusco que Li luchó por mantenerse en la silla. Estaba completamente acalambrada y se aferró al pomo con todas sus fuerzas. Los uigures se llevaron los caballos con los prisioneros. No era en absoluto imposible que aquellos descarados ladrones acabaran de llevarse los mismos caballos que antes habían puesto a la venta en el mercado de caballos.
Li no estaba segura, pero creyó reconocer al menos a uno de los jinetes. Cabalgaba muy cerca de ella, tenía la piel curtida con un relieve de arrugas que la atravesaba. Tenía el pelo moteado de gris y su capa estaba sujeta por un broche de latón en forma de triángulo isósceles.
El signo de los maniqueos", reconoció Li. Esta creencia había penetrado incluso en el corazón del Reino Medio, donde sus misioneros afirmaban que el profeta Mani no sólo era el perfeccionador de las enseñanzas de Jesucristo, sino también una reencarnación del sabio Lao-she. Li siempre se había sentido repelida por el fanatismo tan frecuente entre los seguidores de Mani. Pero todas las estrictas normas y la rígida moral a la que se sometían los creyentes de Mani no les impedían, al parecer, convertirse en ladrones y asesinos. Para estos nómadas, el robo y el comercio eran dos caras de la misma moneda.
Cabalgaron continuamente durante todo el día, salvo un breve descanso en un abrevadero.
Pasaron por colinas cada vez más empinadas y finalmente llegaron a una región montañosa donde el suelo se volvía cada vez más pedregoso y estéril.
El ritmo al que habían avanzado antes los caballos se volvió algo más moderado. Era evidente que estaban preparados para un largo viaje y no querían poner en aprietos a los animales. Li se mantuvo cerca de su padre e intentó no alejarse demasiado de él, en la medida de lo posible sin causar revuelo entre los uigures.
"El hombre de la cicatriz... ¡Toruk! Parece ser el líder", dijo Li mientras cabalgaban un poco más despacio para no dañar a los caballos. Los jinetes uigures sabían muy bien cuánto podían hacer sufrir a sus monturas.
Wang asintió. "Sí, podría ser el hombre al que llaman el carnicero de las cicatrices en otros lugares", dijo. "¡El gordo persa de Samarcanda me lo contó cuando le vendí el papel para sus listas de reparto!". Wang estaba mucho más acostumbrado a montar que su hija. Le había contado a Li cómo su padre, que también había sido fabricante de papel, le había enviado de niño a dar largos paseos en embajada. En Bian, en el corazón de los Reinos Medios, esto había sido posible sin peligro en aquella época, ya que nadie, excepto los soldados del emperador, podía llevar armas. El Hijo del Cielo había garantizado la seguridad de todos y sus leyes aún tenían una validez ilimitada en aquella época. Esto significaba que nadie tenía que temer ser atacado por bandas de ladrones en el camino.
En Xi Xia, sin embargo, las condiciones siempre habían sido mucho más inciertas en este sentido. No era aconsejable que nadie cabalgara solo por la estepa. Especialmente una mujer. E incluso las caravanas acompañadas de escoltas fuertemente armadas no estaban a salvo de la codicia de las tribus nómadas. A veces podían contentarse con peajes. Sin embargo, no era tan frecuente que se atrevieran a atacar un lugar con fortificaciones. Li estaba ahora segura de que había conocido al maniqueo del broche triangular en el mercado. Probablemente ni siquiera lo recordaba. No, había estado concentrado en cosas completamente distintas, se dio cuenta Li. Aunque el maniqueo se había hecho pasar por uno de los innumerables mercaderes del barrio, en realidad había estado explorando las condiciones de la ciudad.
"¿Qué saben del carnicero de las cicatrices?", preguntó Li, a quien ahora le dolían todos los músculos del cuerpo y sólo rezaba a los dioses para que esta terrible cabalgata terminara pronto.
"Es hijo de un khan uigur de las montañas occidentales".
"¿Y el Señor de Xi Xia le deja marchar?", preguntó Li sin comprender.
"Sabes lo débil que es el emperador de Xi Xia."
El jornalero Gao tomó ahora la palabra. "Mientras nadie ataque su lejana residencia, apenas intentará hacer nada", estaba convencido. "¡La gente de allí está mirando hacia el este, embelesada, para ver cómo se defiende el nuevo hijo del cielo y si quizá tengan que volver a rendirle tributo en el futuro!".
Gao era un joven erudito que había aprendido bien el oficio de fabricante de papel, como no se cansaba de recalcar el maestro Wang, aunque sólo fuera para que a Gao no se le ocurriera vender su arte en otro lugar por buena plata. Después de todo, habría sido libre de regresar al Reino Medio, ya que su clan no había caído en desgracia. Más bien, procedía de una familia de escribas que había acabado aquí cuando el poder de los emperadores del Reino Medio aún llegaba hasta Xi Xia y los impuestos debían recaudarse, cobrarse y registrarse en nombre de los Hijos del Cielo. Pero aquellos días habían quedado atrás. En sus bordes, el Reino Medio se asemejaba a un tapiz persa, ornamentado pero viejo, deshilachado y apolillado, cuyas puntadas seguían deshaciéndose inexorablemente. Cada intento de detener el proceso no hacía sino empeorarlo.
En aquellos días, cuando el Imperio de Xi Xia se había sacudido el dominio de los Hijos del Cielo de Bian como un pesado yugo, la familia de Gao también había perdido gradualmente su modesta prosperidad. El número de escribas había disminuido, al igual que el de soldados y funcionarios. Y los impuestos a menudo no se cobraban según listas, sino que se fijaban de forma puramente arbitraria.
En otras circunstancias, Wang seguramente habría pensado que Gao sería un yerno adecuado para su hija. De hecho, tenía todo lo que necesitaba. Era un hábil artesano y había aprendido el arte de la fabricación de papel como pocos podían presumir. En cualquier caso, tenía una base segura para ganarse la vida. Aparte de eso, tenía el espíritu adquisitivo y la naturaleza amable y ecuánime que Wang habría deseado en un marido para su hija. Pero el fabricante de papel siempre había imaginado que el matrimonio de su hija también aumentaría su patrimonio. Y mientras ella fuera joven y guapa, había creído siempre, no tenía por qué renunciar a esta esperanza.
Li siempre había visto los planes de su padre con sentimientos encontrados. Sin duda, era deber de un padre asegurarse de que la propiedad de las generaciones futuras aumentara. Pero, ¿no había demostrado la propia vida de Wang que las posesiones no lo eran todo? En cualquier caso, no era garantía de una felicidad verdaderamente profunda. En este contexto, Li siempre había pensado en la pobreza autoimpuesta de los monjes tibetanos que difundían las enseñanzas de Buda, confiando únicamente en la sabiduría de sus palabras y el poder de su ejemplo personal como medio de conversión. Pero, por extraño que parezca, también para los monjes nestorianos renunciar a las posesiones parecía ser un requisito previo para la salvación, y si dos enseñanzas tan diferentes como las de Buda y Cristo coincidían en este punto, tal vez hubiera un núcleo de verdad en ello.
Por supuesto, la invasión uigur había echado por tierra todo lo que Wang había planeado para el futuro de su hija. Ni siquiera los dioses podían saber lo que les esperaba ahora.
La primera noche, los uigures acamparon en una charca durante unas horas, entre la medianoche y el amanecer. Estaba resguardada entre las áridas montañas rocosas y había que conocerla para encontrarla.
El uigur con el amuleto triangular maniqueo, a quien Li creía ahora uno de los sublíderes, ordenó a algunos de sus hombres que ataran a los prisioneros. Entonces sacaron largas cuerdas de cáñamo de las alforjas. Probablemente se utilizaban para atar a los caballos.
Pero el cicatrizado Toruk intervino.
"¿Dónde se supone que van a ir, solos por la noche en este páramo?", preguntó el líder de la tropa depredadora. "Aparte de eso, la mayoría de ellos no estarán acostumbrados a viajar más millas en la silla de montar en un día de lo que probablemente han hecho antes en sus vidas".
Toruk se dirigió entonces personalmente a los prisioneros. A la luz de la hoguera que habían encendido los uigures, vio que un músculo se agitaba inquieto justo encima de la cicatriz que desfiguraba sus facciones. "¡Quien se atreva a huir no tendrá piedad!", gritó. "¡Mataremos de inmediato a cualquiera que lo intente, sin importar si sus nobles orígenes prometen un buen rescate o si sólo podemos venderlos como esclavos de trabajo!". A continuación, Toruk repitió sus palabras una vez más en un dialecto bárbaro y cargado de acentos de la lengua del pueblo Han, ya que algunos de sus descendientes la habían llevado a las provincias más occidentales del Reino Medio. Li no tuvo problemas para entenderle porque ya había comprendido lo que quería en uigur. Finalmente, Toruk siguió con más o menos las mismas palabras en persa. Li no esperaba que fuera tan erudito en el arte de aprender lenguas extranjeras. Pero, de nuevo, estos nómadas viajaban a lo largo y ancho de la Ruta de la Seda y difícilmente podían esperar que alguien en las grandes ciudades, que estaban engarzadas como un collar de perlas tanto en el este como en el oeste, dominara la lengua de una insignificante tribu nómada.
Li estaba temblando. Aquella noche estaba haciendo mucho frío y, aparte de lo que llevaba puesto, no llevaba nada encima. Toruk lo vio y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. "Puede que el estiércol de los caballos os mantenga calientes a los descendientes de perros callejeros", gruñó. "Pero quizá sea mejor arrearos juntos junto al fuego: así seréis más fáciles de ver y ninguno de vosotros, habitantes sensibles de casas fuertes, morirá de tos en las próximas noches...".
"¿Se supone que tenemos que sentarnos alrededor de un fuego con esta alimaña del pueblo Han?", enfurecía ahora Mahmut. "Por Alá, Mani y los espíritus del viento de la estepa, me estás pidiendo mucho, Toruk".
Toruk se rió. "Pero también le estás pidiendo mucho al nuevo dios Alá, al que conociste en Occidente. No creo que sus imanes aprueben que lo invoques todo en un suspiro. ¿O es que los seguidores de Mahoma han convertido recientemente a cada espíritu de las montañas en uno de sus santos? Eso sería nuevo para mí".
"¡Quieres decir como hacen los maniqueos!", gruñó Mahmut, sus ojos brillaban de una manera que dejaba claro que la burla de Toruk le resultaba difícil de soportar. Una de las manos de Mahmut se cerró en torno a la empuñadura de la espada ligeramente curvada que llevaba al cinto, obviamente forjada a la manera de los persas y los árabes.
Incluso Li, que por lo demás no sabía nada sobre las artes de la guerra o las armas, lo reconoció. El acero de Damasco tenía una reputación casi legendaria, incluso en los mercados de Xi Xia. Pero aún más famoso era el llamado acero negro, procedente de las montañas de Jorasán. Los herreros persas lo moldeaban en lingotes oscuros. Li ya los había visto comercializarse en los mercados de vez en cuando y pesarse en plata pura, ya que con estos lingotes se podían forjar espadas de una fuerza especial. Al menos cuando llegaban a manos de maestros herreros consumados, como los que estaban al servicio del Hijo del Cielo en la lejana Bian.
Sin embargo, estos nómadas no habían forjado ellos mismos estas espadas, sino que presumiblemente las habían capturado al asaltar caravanas o las habían intercambiado lejos, hacia el oeste, por bienes saqueados que habían capturado en otros lugares.
"¡Dejad beber a los prisioneros!", gritó Toruk a sus hombres. "¡Llévenlos en grupos de diez al abrevadero y déjenlos beber cuando los caballos hayan tenido suficiente! Y no matéis a demasiados si se resisten. De lo contrario, la incursión no habrá merecido la pena".
Los uigures rugieron de risa, pero Li sintió un escalofrío que le recorría la espalda.
"Me gruñe el estómago", dijo Wang más tarde en voz baja a su hija. Se frotó las manos. Era evidente que él también se estaba congelando. Acurrucados junto al fuego, tuvieron que ver cómo los uigures desempaquetaban sus provisiones.
"No nos dejarán morir de hambre, de lo contrario no podrán vendernos", dijo Li. "O esperar un rescate por los miembros de alta cuna de nuestra sufrida comunidad..."
"Pase lo que pase, tendremos que soportarlo, Li. No hay nada que podamos hacer. Nada que pueda mejorar nuestra situación".
Li miró a su padre y, por una vez, apareció una arruga en su tersa frente, claramente visible a la luz del fuego, cada vez más crepitante y llameante. "¿Significa eso que tenemos que renunciar a toda esperanza?", preguntó en un susurro.
"Oh, no, de eso no hay duda", respondió Wang. "Pero al igual que los árboles y la hierba de la estepa se pliegan al viento, nosotros también tendremos que hacerlo. No somos el viento, Li, sino la hierba".
Li dormía inquieta e incómoda en el suelo desnudo. Se había acurrucado todo lo posible. El relincho de un caballo y los ásperos gritos de los hombres de Toruk acabaron por despertarla.
A Li le dolían las piernas y las nalgas. Le dolían todos los músculos y tendones hasta la espalda cuando intentaba ponerse de pie.
Wang se dio cuenta de cómo se sentía su hija. "No estamos acostumbrados a montar", dijo. "No así, al menos...".
"Apenas puedo moverme", dijo Li.
"Sí, puedes", dijo Wang. "Puedes soportar más de lo que crees posible en este momento. Pase lo que pase, tómalo como una prueba, tal y como el sabio Lao-she nos exige".
Li no discrepó, porque aunque su padre no pareciera muy digno en ese momento, eso no cambiaba el profundo respeto que sentía por él.
Conocía muy bien las palabras de Lao-shu y otros sabios. Pero por el momento no se creía lo suficientemente fuerte como para superar estas pruebas.
El viaje continuó antes de que saliera el sol. Un viento helado soplaba desde el norte, mientras que en el este los primeros rayos del sol rojo sangre de la mañana se colaban ya por el horizonte. Las montañas formaban dentadas líneas de sombra que destacaban oscuras y amenazadoras sobre él.
Antes de que el tren partiera, los musulmanes uigures realizaron sus oraciones matutinas. Alrededor de dos de cada diez hombres profesaban su fe en las enseñanzas de Mahoma. Los demás, al parecer, se habían adherido al maniqueísmo, tradicionalmente extendido entre los uigures. Miraban a sus compañeros de oración con cara de escepticismo.
"Cuando los uigures aún teníamos un gran imperio, habría sido impensable que alguien siguiera otra cosa que no fueran las enseñanzas de Mani", oyó decir Li a uno de los hombres. "¡Ningún padre debería permitir que sus hijos viajaran al oeste en caravanas, porque lo que traen de allí son enfermedades infecciosas y esta nueva fe, que se propaga como una peste!".
Por lo que Li sabía de las enseñanzas de Mahoma, Mani y Jesús, lo que todos tenían en común era que decían a sus creyentes que hicieran proselitismo de todos los no creyentes y que se aseguraran de que su fe llegaba a los rincones más recónditos del mundo.
Creer en un solo Dios le parecía muy monótono y, sobre todo, el respeto a los antepasados no le parecía tan importante como hubiera creído oportuno. Por eso Li comprendía perfectamente que hubiera bastantes uigures que participaran en oraciones tanto a Mani como a Alá. Probablemente habían encontrado su propia mezcla personal de ambas fes o simplemente querían ir a lo seguro, lo que probablemente significaba no ofender a ningún dios o profeta ignorándolos y asegurarse toda la ayuda sobrenatural posible.
Li no recordaba los detalles de lo ocurrido en los dos días siguientes. Se aferró al pomo de su montura e intentó no resbalar. Los descansos eran escasos, no había nada que comer en todo el tiempo y sólo cuando se daba de beber a los caballos los prisioneros podían beber un poco del agua helada de los pequeños arroyos o manantiales, con los que la gente de Toruk estaba obviamente muy familiarizada.
Cuando un campamento con varios cientos de yurtas apareció en la distancia, Li no podía creer lo que veían sus ojos al principio. Después de todo, los jinetes se habían alejado deliberadamente de las rutas comerciales en los últimos días y también habían evitado todos los asentamientos dispersos por esta tierra cada vez más árida.
Ante ellos se extendía una ciudad de tiendas, algunas de las cuales eran más grandes que muchas casas.
Los hombres de Toruk hicieron avanzar a los caballos una vez más en la última parte del viaje. El campamento también se había dado cuenta de la llegada de los recién llegados y en poco tiempo se habían reunido cientos de hombres, mujeres y niños. Algunos perros medio salvajes con aspecto de lobo ladraban roncamente a los que regresaban. El aturdimiento que había aturdido a Li durante tanto tiempo había desaparecido.
Toruk y sus hombres celebraron su rico botín, mientras los que se habían quedado en el campamento cuidaban de los caballos. Li fue literalmente arrancada de la silla de montar. Decenas de niños la agarraron.
"¡Parece uno de los Han!", oyó decir a una mujer. "¡Como los soldados que mataron a tu padre y a tus hermanos mayores!"
Los niños miraron entonces a Li como a un espíritu maligno. Al principio retrocedieron involuntariamente, mientras su madre les decía que la mayoría de los prisioneros eran gente Han del Reino Medio. Un niño escupió como respuesta. Poco después, le arrojaron un bulto de estiércol de camello seco, bastante sólido pero, no obstante, horriblemente maloliente. Li intentó protegerse con los brazos.
A continuación llovieron piedras y terrones de tierra, mientras uno de los prisioneros gritaba que era un tangut y que de ningún modo descendía del pueblo han. Pero los tanguts no parecían ser más populares en este campamento de tiendas que la gente del Reino Medio. Y así, el Tangute -un distinguido comerciante cuya ropa, igualmente distinguida, ya había sufrido mucho por el violento comportamiento de los últimos días- recibió unos cuantos terrones más de tierra.
Pero una voz penetrante silenció a todos los demás. Fue el propio Toruk quien silenció a la multitud. "¡Ocupaos de los caballos! ¡Y luego dad a los prisioneros agua, mantas y algo de comer!"
"¿Somos nosotros los anfitriones de estos pueblerinos engreídos?", gritó la mujer, cuyo marido, al parecer, había muerto en algún momento de la batalla contra los soldados del Reino Medio. Probablemente en una de las incursiones que los nómadas ya habían protagonizado en el corazón del reino. O habían sido reclutados como mercenarios por un caudillo insurgente. La mujer hizo una mueca despectiva.
"Estos prisioneros son posesiones valiosas, ¡y tú los cuidarás como una buena montura!", le dijo Toruk, tras lo cual ella se quedó callada.
Capítulo tres: Arnulfo de Ellingen
¡Bizancio!
Constantinopla.
Nova Roma...
Cuántos nombres había recibido ya la más poderosa de todas las ciudades de la cristiandad, nombres casi legendarios. Arnulfo de Ellingen frenó su caballo y contempló las imponentes murallas, que ni los godos, ni los hunos, ni los búlgaros, ni los árabes habían podido superar.
El palacio imperial de Magdeburgo, en cambio, le pareció a Arnulfo una granja fortificada, a pesar de que se había intentado crear una Roma en el Elba desde el reinado del emperador Otón Magno y su primera esposa Editha. Sin embargo, aunque su imponente palacio pudo haber superado al Octadón del gran Carlos en Aquisgrán, en última instancia sólo parecía pobre comparado con lo que podía encontrarse en Constantinopla.
El caballero de la familia de Ellingen se quitó el casco y se secó el sudor de la frente. Su pelo rubio oscuro le llegaba casi hasta los hombros. La espesa barba probablemente sólo había aparecido durante el viaje que este hombre había realizado. Llevaba una coraza de cuero y una capa por encima, lo que también evitaba que su espada resaltara tanto. Sus ojos verdes y despiertos apenas podían apartar la vista de las poderosas murallas, cuyas piedras individuales habían sido apiladas unas sobre otras con una precisión ante la que Arnulfo sólo podía maravillarse; después de todo, él mismo había supervisado ocasionalmente la construcción de castillos en la Marca Billunger. Por lo tanto, era consciente del esfuerzo necesario para erigir semejante protección.
Un muro para la eternidad, pensó Arnulf.
Incluso desde la distancia, la ciudad, a la que los mercaderes normandos llamaban simplemente Miklagard -la gran ciudad-, había causado una impresión sobrecogedora en Arnulfo. Brillantes cúpulas doradas, iglesias de un tamaño en el que habrían desaparecido castillos enteros y tras ellas la cinta azul del estrecho que unía el mar Póntico con el Mediterráneo.
"¿A qué estáis esperando?" vinieron las palabras de una voz ronca y muy oscura. "¡También puedes maravillarte con las murallas de esta ciudad desde el otro lado y créeme, no son ni mucho menos las mayores maravillas que se pueden admirar en Constantinopla!".
La voz pertenecía a un hombre vestido con hábito de monje, que montaba un magro caballo picazo de mucha menor alzada que el noble corcel de Arnulfo. El monje apretó los talones contra el flanco de su animal y adelantó al caballero. Al cabo de unos metros, su caballo se detuvo de repente y el monje se dio la vuelta en la silla. "¡No esperes tanto a que se cierren todas las puertas! O nos confundirán con espías búlgaros por mirar demasiado de cerca las murallas".
Arnulf se despegó ahora de la vista. Una suave sonrisa jugueteó alrededor de sus labios y se acarició la prominente barbilla, cubierta por una barba cada vez más espesa después de todas las semanas que llevaban viajando sin interrupción. "No estamos huyendo de nadie, fray Branaguorno", se dirigió al monje que había sido asignado para acompañar a Arnulfo en su viaje. Fra Branaguorno procedía supuestamente de Elbara, un pueblo cercano a Milán. Otros afirman que su madre era una esclava mora fugitiva de Sicilia que había abandonado a su hijo a las puertas de un monasterio con la esperanza de que así recibiera una buena educación y tuviera un futuro en una vida de fe. Pero aunque muchos secretos parecían rodear el pasado de fray Branaguorno, su fama brillaba aún más en el presente. Las especiales dotes espirituales del muchacho debieron de revelarse muy pronto.
En cualquier caso, Fra Branaguorno era ya famoso por sus conocimientos lingüísticos y su erudición. Durante una reunión de los grandes del imperio convocada por el emperador Otón III en Verona, se requirieron los servicios de fray Branaguorno para negociar con los enviados grecoparlantes de Constantinopla. Dado que, además del griego, conocía al menos las bases de algunas lenguas de Oriente, pues las había aprendido en una peregrinación a Tierra Santa, parecía el hombre adecuado para acompañar a Arnulfo de Ellingen en la delicada misión que le había encomendado el emperador Otón. Además, Fra Branaguorno gozaba de la confianza personal del emperador. Ambos compartían la misma visión: la idea de un imperio de la fe y una renovación del Imperio Romano bajo la bandera del cristianismo. Lo que Carolus Magnus y Otón el Grande habían comenzado, el emperador actual quería continuarlo y Fra Branaguorno le había animado a ello en largas conversaciones.
Aunque el hombre escuálido y de rostro pálido, que a pesar de su grácil figura sobre el pinto demasiado pequeño, parecía un simple monje mendigo, ni el emperador ni Arnulfo von Ellingen habían conocido jamás a un hombre de educación superior y mayores conocimientos. En Magdeburgo, el propio Arnulfo había sido testigo de algunas de las conversaciones que el hermano monje había mantenido con el emperador, de aspecto casi infantil. Y Otón, que a pesar de su corta edad se consideraba muy culto y ya tenía muchos conocimientos y era muy leído, había demostrado claramente cuánto apreciaba a este interlocutor que era al menos su igual.
Otto confiaba en Fra Branaguorno como pocos a su alrededor y Arnulf von Ellingen no se hacía ilusiones de que el monje hubiera sido puesto a su lado para protegerle. Demasiado dependía del éxito de la misión para la que el caballero de Ellingen había sido enviado en su viaje a las tierras orientales.
Tierras cuyo tamaño y ubicación sólo se imaginaban vagamente en el palacio imperial de Magdeburgo e incluso entre los eruditos de la abadía de Corvey.
Además de Fra Branaguorno, alguien más viajaba con el caballero. Era un muchacho de diecisiete años que servía a Arnulfo como escudero. Se llamaba Gero y era pariente lejano del famoso Gero, a quien el abuelo del actual emperador había cedido en su día las Marcas Eslavas entre los ríos Elba y Oder. Desde entonces, algunos seguían llamando a las Marcas de Billung las Marcas de Gero.
Gero tenía el pelo rubio ceniza y los ojos azul pálido. Gero siempre había sido un estudiante aplicado en esgrima y tiro con arco, pero había abandonado pronto la escritura y la lectura. Le aterraba enfrentarse a largas filas de caracteres dibujados en pergamino y, sobre todo, carecía de paciencia para practicar el tiempo suficiente. Arnulf sabía que la verdadera maestría sólo podía alcanzarse mediante la práctica constante. En este sentido, la lucha con espada no era diferente del arte de escribir y leer o de tocar el laúd, que Gero dominaba mucho mejor.
A Gero se le daba mejor el manejo de los caballos, así que era bueno que cuidar del caballo de Arnulf fuera una de las principales tareas de su escudero.
Arnulfo se volvió hacia Gero, señaló las murallas y dijo: "Fíjate bien en esto, Gero. Puede que nunca vuelvas a ver algo así, a menos que nuestro señor consiga robar a algunos de los maestros constructores que trabajan en esta ciudad".
Entonces Arnulfo condujo de nuevo su caballo hacia delante y Gero siguió su ejemplo.
Los tres hombres cabalgaron a lo largo de las poderosas murallas, que formaban un baluarte inexpugnable entre la ciudad y la campiña circundante, fácil de conquistar.
El sol ya se había vuelto lechoso y se había puesto muy bajo. Los comerciantes que habían encontrado por el camino, sin duda procedentes de Constantinopla, les habían dicho que las puertas de la ciudad se cerraban al anochecer. La hora cambiaba ligeramente cada día y, al parecer, era responsabilidad de cada uno de los oficiales encargados de esa sección de la muralla de la ciudad. Según les habían dicho los mercaderes con los que se habían reunido Arnulfo y sus compañeros, en esos puestos sólo se tomaban actualmente varangios -miembros de la escolta del emperador formada por hombres del norte-. No parecía confiarse en nadie más. Aunque por el momento reinaba una paz frágil, los habitantes de las poderosas murallas de la segunda Roma temían constantemente los ataques de los búlgaros, el soborno de los guardias y la posibilidad de que combatientes enemigos entraran en la ciudad y tal vez la incendiaran. Aunque la ciudad estaba construida casi exclusivamente con casas de piedra, el fuego era una de las pocas cosas que podían suponer una amenaza real para sus habitantes.
El otro enemigo contra el que nada podían hacer las murallas eran las plagas que asolaban repetidamente la ciudad de Constantino. Estas plagas venían con los barcos y como probablemente no había más barcos en ningún lugar del mundo que aquí, no era de extrañar que en este lugar se reunieran no sólo los bienes y mercancías, sino también las enfermedades de todo el mundo.
Por ello, fray Branaguorno había hecho averiguaciones detalladas con los comerciantes que habían encontrado en el camino para saber si se había declarado una epidemia en la ciudad.
En este caso, el monje habría sugerido esperar en uno de los pueblos más pequeños del interior tracio para ver cómo evolucionaban las cosas.
"¡Nunca había oído hablar de estos horrores!", había confesado Arnulfo.
Y una sonrisa contenida y sabia apareció en el rostro de Fray Branaguorno como respuesta. "De un lugar como éste salen todo tipo de noticias e historias en todas direcciones. Historias de cúpulas doradas y barcos que escupen fuego griego. Cuentos de ratas en las estrechas callejuelas y del hedor a muerte que se extiende cuando llegan las plagas... Pero, al parecer, estas últimas no llegaron a Magdeburgo".
"¿Cuándo fue la última vez que estuviste en la gran ciudad?", preguntó Arnulf.
"Oh, eso fue hace varios años. En realidad debía acompañar al obispo Bernward de Würzburg cuando partió al cortejo del emperador Otto... Pero, como suele ocurrir, mis servicios fueron requeridos urgentemente en otro lugar..."
"¡Como siempre!", dijo Arnulfo.
Poco después, llegaron a la Puerta de Xylokerkos.
Los guardias eran normandos. Hablaban un griego que debía de sonar bárbaro a oídos de hombres como Branaguorno.
"¿Quiénes sois y qué queréis en la ciudad?", preguntó el oficial, un varanguiano de ojos azules y pelo rubio recogido en trenzas que salían por debajo del casco.
"Tenemos una carta de recomendación para ser admitido a Juan Philagathos, que actualmente se encuentra en la corte del emperador Basileios..."
"Media ciudad se llama Johannes", dijo el varanguiano. "No he oído nada sobre el tuyo. Enséñame tu documento y lo veremos".
Fray Branaguorno sacó la carta y se la entregó al oficial. El rubio la desdobló y miró las filas de letras con el ceño fruncido. "Esto es latín, no griego", se dio cuenta.
"¡Por todos los santos, ésta debe de ser realmente una ciudad de las maravillas si hasta los norteños pueden leer aquí!", exclamó Gero con asombro.
El varanguiano lo había oído. "¿Saxlandia?", preguntó.
"Sí, de ahí venimos", confirmó Arnulf, a pesar de que Branaguorno le había dicho previamente que dejara todas las negociaciones en la puerta a su compañero de habla griega. Aunque sólo fuera porque no era la primera vez que Branaguorno estaba en la ciudad de Constantina y sabía cómo tratar con los guardias. En caso de emergencia, incluso habría sabido a quién sobornar para conseguir lo que quería.
Sin embargo, era evidente que las cosas habían cambiado en algunos aspectos desde su última visita. Incluso lo que les habían contado los mercaderes con los que se habían cruzado en su camino a través de Tracia había resultado sorprendente a oídos de Fray Branaguorno. La Guardia Varangia del emperador había existido hacía años, pero los guerreros del duro norte habían tenido cosas más importantes que hacer que vigilar puertas. El hecho de que el emperador tuviera que confiar a la élite de los soldados tareas tan mundanas era una señal de lo inseguros que se sentían a pesar de las poderosas murallas que se extendían desde el mar de Mármara hasta una bahía llamada Cuerno de Oro, sellando por completo la ciudad en una península intermedia.
El oficial varanguiano volvió a escrutar Branaguorno de arriba abajo, luego se volvió primero hacia Arnulf y luego hacia Gero. "¡Saxlandia!", volvió a decir, esta vez como una afirmación.
Entre los nórdicos, Sajonia era un término colectivo que incluía no sólo la tierra de los sajones entre los ríos Elba y Ems, sino todos los ducados del Regnum Teutonicorum. A veces, sin embargo, los nórdicos también se referían así a todo el imperio del emperador Otón e incluían no sólo las tierras entre los Alpes y el Mar del Norte, sino también Italia y Borgoña. ¿Y por qué no? Como los sajones proveían al rey alemán y al emperador romano, eran obviamente el más dominante de todos los pueblos del imperio.
"Venimos con un mensaje escrito del emperador Otón", dijo Arnulfo. El idioma de los sajones no era tan diferente del de los norteños como para que no se entendieran si se esforzaban y no hablaban demasiado rápido. A veces, había pensado Arnulfo, era más difícil para un sajón entender a un suabo o a un bávaro que a un danés.
"Me basta con que no seáis búlgaros", dijo el varanguiano. "Soy Thorstein, de Birka, y solía servir al rey de las Orcadas antes de ser reclutado por la Rus de Kiev y finalmente hacer fortuna aquí, en la ciudad dorada".
"¡Es un placer conocerte, Thorstein de Birka!"
"Todo mío". Se rió. "Luché contra ustedes los sajones en Bretaña y siempre salí victorioso".
"Bueno, no debes temer que haya venido a vengar eso".
"¡Me alegro de ello!", dijo Thorstein irónicamente y sus hombres no pudieron evitar reírse. El oficial se dirigió entonces a Gero: "¿Eres el escudero de este noble caballero?".
"Así es", asiente Gero, visiblemente avergonzado.
"No sé qué te habrán contado de nosotros los del norte, pero el hecho de que pienses que no servimos para aprender a leer es casi un motivo para retarte".
Los demás varangios se echaron a reír, y Fray Branaguorno pareció muy aliviado de que las palabras de Thorstein fueran, obviamente, una broma.
Thorstein y sus hombres los dejaron pasar, pero sólo después de que les mostraran exactamente qué armas llevaban los tres hombres. En el caso de Fra Branaguorno, sólo se trataba de las armas del espíritu, y por lo que respecta a Arnulf y Gero, nadie tenía nada en contra de que llevaran sus espadas. Sin embargo, los guerreros de la guardia imperial buscaban sustancias inflamables, aceites especiales o similares que pudieran indicar que alguien planeaba incendiar la ciudad.
Cualquiera que trajera algo así a la ciudad necesitaba una licencia especial.
Finalmente, Arnulfo y sus compañeros pudieron atravesar la puerta.
Las murallas que protegían Constantinopla tenían más de diez pasos de ancho para un hombre alto y de piernas largas. Desde el interior se veían puertas que probablemente conducían a las salas de guardia y a los alojamientos de los guardias. Las almenas con sus almenas, desde las que los soldados imperiales vigilaban los alrededores, debían de ser más anchas que la mayoría de las calles del imperio del emperador Otón.
Gero no pudo contenerse y volvió a girar sobre la silla de montar. Carros enteros podrían haber viajado a lo largo de la muralla por estos pasillos y debía de ser posible trasladar hasta catapultas más grandes por allí sin ningún problema.
Gero apenas tuvo tiempo de mirar a su alrededor, pues más de una docena de mendigos ya les rodeaban a él y a su maestro. Apenas se fijaron en el monje Branaguorno. Evidentemente, no creían que el hombre demacrado y pálido de túnica gruesa pudiera ofrecerles nada.
Los mendigos -entre ellos niños, adolescentes y lisiados- hablaban sin cesar con Arnulfo y Gero en griego.
Fue fray Branaguorno quien puso fin a este ajetreo arrojando al suelo unas monedas de cobre, sobre las que los mendigos se abalanzaron de inmediato; él, que cabalgaba con el atuendo del monje mendicante, de quien se habría esperado que al final se comportara como un alto señor.
"¡Y ahora presiona un poco a tu caballo, si no, dentro de un año seguirás retenido aquí!", murmuró Branaguorno.
Poco después, los tres cabalgaban por una de las anchas calles que atravesaban la ciudad como una red.
"Hay más gente en la ciudad que la última vez que la visité hace años", dice fray Branaguorno, "y hay menos ruinas donde vivan mendigos...".
"¿Puedes verlo de un vistazo?", preguntó Arnulf.
"¡Oh, sí! Esta ciudad puede parecer un enorme bosque de casas y gente si la comparamos con Magdeburgo, Colonia o Venecia. Pero mírela más de cerca... En su día se construyó para más gente de la que vive aquí actualmente. Se puede ver desde la muralla".
"Sí, yo también lo he notado", se dio cuenta Arnulf. En su patria, pocas ciudades tenían murallas y, cuando las tenían, solían ser tan poco ajustadas como una camisa de cota de malla demasiado ceñida que un caballero hubiera heredado de sus antepasados o ganado a un oponente muy débil en un torneo. Las murallas de Constantinopla, en cambio, eran de proporciones generosas. Demasiado generosas.
Cabalgaron por las afueras, pasando junto a la iglesia de Pege, como la llamaba fray Branaguorno, a su izquierda.
En el exterior, cerca de las murallas, vivía sobre todo gente pobre en estrechas callejuelas. Mendigos que se habían instalado en casas vacías, así como jornaleros que esperaban ayudar a los mercaderes a cargar y descargar mercancías cuando viajaban a los mercados o a los diversos puertos de la ciudad. Los mercenarios de la guardia también vivían aquí con sus familias, aparte de los miembros de la Guardia Varangia, por supuesto, que tenían un estatus mucho más elevado y -a pesar de sus orígenes bárbaros- no se habrían conformado con una morada tan modesta. Los norteños parecían saber lo valiosas que eran sus habilidades bélicas para el emperador de Constantinopla y la seguridad de la ciudad. Parecían, pues, muy seguros de sí mismos.
A los barrios de los pobres en las inmediaciones de las murallas les seguía una zona con extensos jardines pertenecientes a lujosas villas en las colinas a ambos lados del río Lykos. Era evidente que allí se retiraban los más ricos y nobles. Guardias armados se paseaban a lo largo de las empalizadas de estas fincas, obscenamente espaciosas a la vista de los demás confines de la ciudad. Muchos castillos de Sajonia o Franconia no tenían las dimensiones de estas fincas, que además estaban situadas en el centro de una ciudad. Y, sin embargo, estaban rodeadas de verdes colinas.
Arnulf frenó a su caballo y dejó vagar su mirada unos instantes.
"Así que las historias casi fantásticas que se cuentan sobre la ciudad del Emperador del Este son ciertas", murmuró el escudero.
"Sí, e imagina qué descenso fue para una mujer como la ahora bendita esposa de nuestro Emperador ir de Constantinopla a Magdeburgo", dijo Arnulfo.
"Oh, no exagere en ese sentido", objetó Fra Branaguorno.
"¿Exagerar?", se preguntó Arnulf. "¡Cómo se puede exagerar la diferencia, ya que es sencillamente abrumadora para el ojo humano!".





























