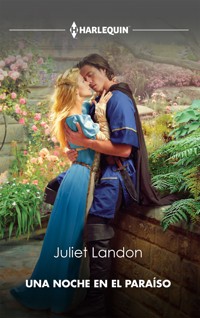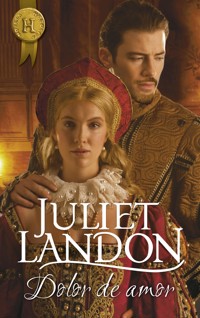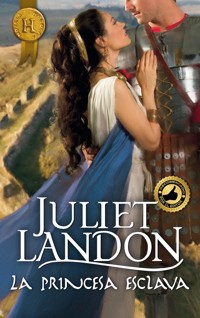3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Era un tesoro inesperado… Humillada y traicionada por los hombres, lady Annemarie Golding se había aislado de la sociedad. Tras descubrir unas cartas íntimas que podrían difamar el nombre del príncipe regente, vio la oportunidad de vengarse de todos los malos maridos. Pero lord Jacques Verne se interponía en su camino. Trabajaba para el príncipe y tenía órdenes de recuperar las cartas… a cualquier precio. Se propuso seducir a Annemarie de manera deliciosamente persuasiva… pero, si accedía a convertirse en su amante, ¿cómo podía estar segura de que era a ella a quien deseaba poseer?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Juliet Landon
© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.
La falsa amante, n.º 569 - febrero 2015
Título original: Mistress Masquerade
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5821-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Epílogo
Publicidad
Uno
Londres, junio de 1814
Lord Benistone dejó el periódico de la mañana, se quitó las gafas y se quedó mirando el bote de mermelada.
Después miró a sus tres hijas.
—Pobre mujer desdichada —murmuró. A juzgar por su manera de hablar, dos de ellas sabían que probablemente estuviera pensando en su madre en aquel momento, no en la mujer que aparecía, una vez más, en el Times.
—¿Las necrológicas? —preguntó Annemarie, la mediana.
—No, mi amor —respondió su padre—. No son las necrológicas. Lady Emma Hamilton de nuevo. Otra subasta. No creo que le quede ya mucho que vender. Deberías ir, Annemarie.
—¿A una subasta? No creo, papá. Todo el mundo estará allí.
—Podría solicitar una visita privada para ti. Puedo enviarle una nota a Parke, de Christie’s. Él lo permitirá. Sé que te gustaría tener algo suyo, ¿verdad? Un recuerdo, como admiradora que eres.
Lo había malinterpretado. Las palabras sentidas no eran el punto fuerte de su padre.
—No es tanto admiración como compasión —respondió ella—, por el trato que ha recibido desde la muerte de lord Nelson. Con todos esos amigos adinerados y parientes codiciosos, y ninguno de ellos está dispuesto a ayudarla para que salde sus deudas. Debe de estar desesperada.
La opinión de su hermana pequeña, Marguerite, era de esperar, sobre todo en un asunto del que apenas sabía nada. A los dieciséis años y medio, Marguerite aún no había aprendido el arte de la discreción.
—Yo no malgastaré mi compasión con una mujer como esa —dijo mientras apartaba su desayuno, que apenas había probado—. Ella misma se lo ha buscado.
Su padre no se enfadaba con facilidad, pero aquello le molestó y miró a su hija pequeña con reprobación.
—Marguerite —dijo suavemente—, me gustaría que adquirieses la costumbre de pensar antes de hablar, antes de que sea demasiado tarde para convertirte en una dama. Para empezar, ninguna mujer se lo busca ella misma. Y para continuar… No importa. No lo comprenderías.
Incluso Marguerite supo entonces que estaba pensando en su madre.
Oriel, la hermana mayor, la miró de reojo y volvió a colocarle el plato delante con un dedo.
—Eso no es propio de una dama —dijo—. Y creo que debes disculparte.
—Lo siento, papá —susurró Marguerite—. He hablado apresuradamente.
—No pasa nada, hija —respondió él—. No pasa nada —el sol de la mañana se reflejó en su pelo gris cuando volvió a leer el anuncio de Christie’s.
—Ve a echar un vistazo, Annemarie. No sé si habrá reservado para el final lo mejor o lo peor, pero puede que encuentres algo que llevarte a Brighton —a sus sesenta y ocho años, aún era un hombre guapo, a pesar de su falta de ejercicio.
—¿Qué estás buscando? —preguntó Oriel—. No pensaba que las cosas de lady Hamilton pudieran ser de tu gusto. Demasiado ostentosas, creo yo.
—No lo sé. Algo pequeño, supongo.
Annemarie vio el brillo divertido en la mirada de su padre al oír eso. Apenas quedaba un centímetro cuadrado en su casa de la calle Montague que no estuviese ocupado por su famosa colección de antigüedades, y sabía tan bien como ella que, enviándola a una subasta de Christie’s en su lugar, satisfaría su curiosidad sin la tentación de comprar. Incluso las últimas piezas de lady Hamilton serían de calidad, aunque no cosas únicas, pues a lord Nelson y a ella los habían colmado de regalos procedentes de todos los rincones del mundo. Annemarie regresaría a su casa de Brighton al día siguiente, así que le parecía su última oportunidad de encontrar algo bonito. Algo pequeño.
Tan solo una hora más tarde, llegó a la calle Montague una nota en la que se le aseguraba a lord Benistone que el señor Parke, principal tasador de Christie’s, estaría encantado de mostrarle a lady Annemarie Golding las adquisiciones más recientes.
De manera que, a media tarde, Annemarie no había escogido el objeto pequeño que pretendía, sino uno de los dos tocadores a juego fabricados por Chippendale, que ya no estaba muy de moda en la Regencia, pero que era exactamente lo que necesitaba para su dormitorio. Habría comprado también el otro, pero no necesitaba dos, como aparentemente habían necesitado lady Hamilton y lord Nelson. Las viudas como ella solo necesitaban una cosa de cada. Sin embargo, el generoso precio aliviaría las preocupaciones de la pobre dama más que cualquiera de las otras piezas que vendía, con excepción del otro tocador a juego, que el señor Parke le aseguró que vendería al menos por la misma cantidad. Aun así, dijo que no sabía de nadie que quisiera comprar los dos y se sentía aliviado de haberse quitado uno de encima tan deprisa.
Lo entregaron en la calle Montague aquel mismo día, y lord Benistone se agachó para examinar las delicadas incrustaciones, los preciosos tiradores de latón y los tonos suaves del revestimiento. Las puntas de sus dedos leían las superficies de madera como si fueran palabras.
—Haré que te lo embalen inmediatamente —le dijo a su hija—, para que salga en el correo de la mañana. ¿Eso servirá?
—Gracias, papá —respondió Annemarie. Contempló el enorme salón, donde el tocador desencajaba entre tanto relieve blanco, tantas figuras de piedra, bustos romanos, urnas y placas. No tenía sentido insistir en que su padre fuese con ella a Brighton. Él jamás abandonaría su adorada colección, ni siquiera durante unos pocos días respirando el aire del mar, sobre todo ahora que toda Europa se dirigía hacia Londres para celebrar el final de la guerra. La posibilidad de conocer a otros anticuarios era demasiado buena como para dejarla escapar. Annemarie no podía culparlo, pues ella empleaba esa misma excusa para huir a Brighton, donde era improbable que se encontrara con alguien que conociera.
Había de admitir que la otra razón era que la preciosa casa de la calle Montague se había convertido más en un museo que en un hogar, y echaba de menos las habitaciones elegantes de su propia casa, donde no se veía invadida a cada paso por esculturas de proporciones enormes ni cuadros que cubrían cualquier superficie vertical. Se apoyaban incluso en los muebles, estaban en los dormitorios e impedían que las doncellas limpiaran y que el ama de llaves lo mantuviera todo organizado. Llevaban años sin recibir visitas, a no ser que fueran otros coleccionistas, en cuyo caso la conversación siempre era la misma. No les resultaba difícil entender por qué su madre se había marchado el año anterior, aunque su manera de irse era otra historia. Eso sería aún más difícil de entender, y Annemarie no pasaba un solo día sin sentir la herida que eso le había dejado.
Papá y sus hijas nunca hablaban de ello, pero ahora, a medida que se acercaba el día de la partida de Annemarie, era como si algo hubiese reabierto esa herida.
—Al tocador no le pasará nada —susurró él—, pero eres tú quien me preocupa, hija. A ti te ha afectado lo ocurrido más que a tus hermanas y, a los veinticuatro años, ya es hora de que encuentres a alguien que cuide de ti. Aislarte junto al mar no es la manera de proceder. Y cuando yo ya no… —soltó un sollozo quejumbroso al darse cuenta de aquello—. Debería haberlo visto venir.
Annemarie nunca le había visto así antes. Lo estrechó entre sus brazos y lo calmó con sonidos maternales. Sintió que temblaba como si una brisa fría le hubiese alterado. Después volvió a quedarse muy quieto y recuperó la compostura, decidido a no dejar ver lo mucho que le afectaba su pérdida. Su perdición había sido los asuntos del corazón. Eso y haber desviado la atención de manera desastrosa. Tal vez hubiera algo más de él en la joven Marguerite de lo que quería admitir.
Se apartó de su hija, se secó una lágrima con el nudillo y sonrió.
—Eres como ella —dijo acariciándole la mejilla—. No lo digo en el mal sentido. Me refiero al aspecto. Era así cuando la conocí; con el mismo pelo negro y brillante, la piel aterciopelada y esos ojos de amatista. Una criatura hermosa.
Annemarie sonrió. ¿Qué buen padre no consideraba que su hija fuese hermosa?
Más tarde intentó persuadir a Oriel.
—Ojalá vinieras conmigo —dijo mientras veían a Marguerite desaparecer escaleras arriba, aún nerviosa tras el incidente del desayuno.
—Ojalá te quedaras aquí con nosotros —respondió Oriel mientras colocaba la mano en el brazo de su hermana. En el piso de arriba se oyó un portazo y ella puso los ojos en blanco en señal de desesperación.
—No pretende hacer daño, querida —dijo Annemarie.
—No tiene el suficiente sentido común como para pretender algo —respondió Oriel—. Ese es el problema. Nunca sabemos qué va a decir o a hacer. Por eso es mejor que me quede aquí para vigilarla. Además…
—Sí, lo sé. Tienes al coronel Harrow. Nunca te apartaría de él solo para que me hicieras compañía.
Oriel se sonrojó y una sonrisa iluminó su rostro sereno como la luz del sol sobre el agua. Annemarie le tomó la mano para contemplar el anillo de compromiso de zafiros y diamantes. El coronel Harrow era afortunado por haber ganado su amor, y por nada del mundo Annemarie exigiría ser su prioridad, menos cuando la pareja acababa de reencontrarse después de que él regresara de la Guerra Peninsular. El alivio de Oriel al comprobar que estaba sano y salvo después de luchar contra el ejército napoleónico había hecho que todos llorasen de alegría, sobre todo después de que el difunto marido de Annemarie no hubiese tenido tanta suerte. Oriel y William podrían disfrutar como pareja de las celebraciones que se prolongarían durante meses, si el Príncipe Regente encontraba fondos para financiarlas.
—No es solo eso —dijo Oriel mientras miraba también su anillo—. También es por papá. Él prefiere que una de nosotras se quede aquí para enseñarles a las visitas su colección, y Marguerite no le sirve de ayuda porque no sabe nada sobre arte. Al menos nosotras podemos distinguir el arte egipcio del asirio.
Annemarie se rio al pensar en la cultivada y planificada ignorancia de Marguerite, y no pudo evitar responder con cierta crueldad.
—Sí. Y, cuanto más se niegue a aprender, menos ayuda le pedirá. La muy condenada lo sabe perfectamente. Y papá también lo sabe. Debería ser más duro con ella.
—Lo ha sido durante el desayuno.
—Debería serlo con más frecuencia.
—Se fija en Cecily —dijo Oriel mientras pasaba el dedo por los rizos de la barba de un busto romano—. A este hace tiempo que no le quitan el polvo.
—Pobre Cecily. Es una santa.
Cecily, la prima viuda de su padre, visitaba su casa de Londres como miembro de la familia y al mismo tiempo mantenía su lujosa casa en Park Lane como refugio frente a las constantes visitas que acudían a ver el «museo» de su padre. Con frecuencia Marguerite se quedaba a pasar la noche con ella cuando necesitaban una carabina para algún evento nocturno, algo que les favorecía a todos por diversas razones. Cecily había patrocinado la puesta de largo de Marguerite el verano anterior y, ahora, se presentaba a desayunar en la calle Montague con la misma libertad con la que Marguerite se presentaba en su casa.
—Pero no deberías irte sola a Brighton —dijo Oriel—. Sabes que a papá no le gusta nada la idea. ¿Por qué no va Cecily contigo?
—No querría que lo hiciera —respondió Annemarie—. Prefiero que se quede donde esté Marguerite, yendo de fiesta en fiesta todos los días. Está decidida a ir al baile de lady Sindlesham esta noche, y papá no parece en absoluto preocupado. Necesitamos a Cecily aquí. En cualquier caso, querida, no estaré sola con una doncella y dos cocheros. No creo que me ocurra nada antes de llegar a la costa.
—Vas a convertirte en una ermitaña, Annemarie. Eso no puede ser bueno para ti.
—Es lo mejor —dijo ella sin dar mayor explicación.
—Piensa en todos los vestidos de noche. Ya sabes lo mucho que te gusta vestirte de gala.
—No, Oriel. Eso no me ayuda.
Pero era cierto. Vestir a la última moda siempre había sido una de sus debilidades, pero, sin la excitación que le causaba la admiración que provocaba, aquel ejercicio le parecía inútil, cuando las miradas que recibía iban cargadas de compasión y curiosidad por ver cómo estaba sobreviviendo al escándalo del año anterior. No estaba preparada para enfrentarse a eso. Todavía no.
Oriel le apretó el brazo como muestra de comprensión. Cuando su madre volviera a estar con ellas y Annemarie empezar a recuperar su lugar en la sociedad, el guapo coronel y ella fijarían la fecha de su boda. Era típico de ella no poner el broche a su felicidad hasta que todos los demás no fueran felices. Pero ninguna de las dos hermanas había dudado jamás que, algún día, su madre regresaría y sus vidas volverían a la normalidad.
Su hermana no disfrutaba haciéndolos esperar, pero era incapaz de encontrar otra salida.
El repartidor se tocó el ala del sombrero.
—Gracias, milord. Muy generoso, milord. A vuestro servicio —«qué hombre tan elegante», pensó para sus adentros mientras le veía desaparecer al doblar la esquina. Era bueno ganarse la simpatía de alguien así, pues ese hombre podría causarle un daño severo en caso contrario, a juzgar por aquellos hombros y aquel torso bien definido. Se guardó la moneda en el bolsillo y se golpeó la solapa de su chaqueta de terciopelo, en la que podía leerse «Christie’s de Londres». Después se subió al furgón y se sentó junto a su compañero.
—Es así de fácil, Rookie —dijo con una sonrisa.
—Eres un chismoso —respondió Rookie mientras agitaba las riendas.
Al llegar a la entrada de la casa de subastas Christie’s, el apuesto caballero se subió a su vehículo, un exquisito carruaje tirado por dos caballos, tomó las riendas y el látigo, le hizo un gesto con la cabeza a su mozo de cuadras y se alejó por la calle King en dirección norte, ajeno a la admiración que había despertado.
«La calle Montague», se dijo a sí mismo. Sería la casa de Benistone, claro, un coleccionista más conocido por sus antigüedades griegas y romanas que por los muebles. Una de las mejores colecciones de Londres, o eso creía el Príncipe Regente. Por desgracia, lord Benistone se había hecho famoso por la pérdida de su preciosa esposa, antigua cortesana, que se había fugado con el pretendiente de una de sus hijas el año anterior. Por entonces él estaba en la península con Wellington, así que no conocía los detalles. El anciano padre nunca se había relacionado mucho en sociedad, de modo que no sabía cómo serían las hijas, aunque sí había oído que una de ellas se parecía a la madre, lo cual explicaría por qué el asqueroso miope de Mytchett se había aprovechado de ella. Sentía curiosidad por conocerla.
En el número catorce de la calle Montague, el mayordomo de lord Benistone mostró sus disculpas. El señor no estaba en casa. Estaba al otro lado de la calle, en el Museo Británico. Le gustaba ir a echar un vistazo al menos una vez cada dos semanas. El hombre preguntó a lord Verne si querría regresar al día siguiente o dejar su tarjeta.
No. Lord Verne pensaba que podía lograr algo mejor, aunque no sería bueno mostrar su impaciencia. En el recibidor de mármol, plagado de obras de arte, había visto moverse un pedestal blanco en un rincón junto a la escalera. Probó suerte.
—Me preguntaba si la hija de lord Benistone estaría en casa. Aún no he tenido el placer de conocerla, pero su alteza el Príncipe Regente… ¡oh!
El pedestal se acercó a la luz muy lentamente y resultó ser una mujer alta con vestido blanco y piel de melocotón. Tenía el cuello largo y no llevaba joyas. Algunos mechones de pelo caían sobre sus hombros. El resto de la melena estaba recogido en un moño negro y caótico que obviamente había sido realizado sin un espejo delante.
En pocas ocasiones se quedaba lord Verne sin palabras, pues era un erudito conocido por su capacidad para manejar cualquier situación con eficiencia, pero aquella era una de esas ocasiones. Consciente de que su mirada descarada sería considerada como descortés si no emitía algún tipo de sonido en los próximos tres segundos, dejó escapar el aliento con cuidado de no silbar y dijo:
—¿Señorita Benistone? Espero que perdonéis mi intrusión.
Así que aquella podía ser la hija a la que habían dejado plantada. Si la madre se parecía a ella, ¿quién habría podido rechazarla? Sin embargo su mirada era fría y en todo momento se mantuvo alejada de él.
—No. No nos conocemos, señor. Soy lady Golding. La hija mediana de lord Benistone. ¿Y vos sois?
—Lord Verne. A vuestro servicio, milady.
—Entonces, en ausencia de alguien que nos presente, supongo que con eso bastará. Encantada —agachó la cabeza con la elegancia y la precisión que exigía el protocolo. Él hizo una reverencia también. No tenía intención de ser más descortés que ella. Lady Golding se ajustó el volante de una de sus muñecas y después juntó las manos por debajo del corpiño de su vestido.
El mayordomo hizo una reverencia, aceptó el sombrero y los guantes de lord Verne y los colocó en un rincón vacío de la mesa del recibidor, que estaba llena de libros. Después los condujo a la sala de estar, que se había convertido en un almacén de tesoros. Había poco espacio para maniobrar, pero lord Verne se sorprendió cuando el mayordomo dejó la puerta abierta sujetándola con un enorme pie de escayola antes de dejarlos a solas.
—Son escayolas del David de Miguel Ángel —dijo Annemarie al notar su interés—. Aquí está su nariz y una de sus manos —explicó antes de quitarle el polvo de un soplido—. ¿Puedo preguntar a qué habéis venido, milord? —preguntó sin sonreír.
Él decidió tentar su suerte un poco más.
—Sí —respondió mirando a su alrededor—. Sería difícil meterlo entero aquí sin tener que trocearlo en pedazos más pequeños, ¿verdad?
—Habéis mencionado al Príncipe Regente. ¿Por alguna razón? —preguntó ella, ignorando su intento de frivolidad. Obviamente no le gustaba tener que tratar con visitantes, incluso nobles, que se presentaban en su puerta sin entrada y esperaban una visita individual. Lo normal sería ceñirse a los días habituales de visita: lunes, miércoles y sábados—. ¿Acaso su alteza desea ver la colección?
Verne aceptó la derrota. Lady Golding no iba a derretirse.
—He mencionado al Príncipe Regente, milady, porque me ha encargado que encuentre algo.
Annemarie miró de reojo las pilas de libros, los jarrones y las partes del cuerpo que estaban esperando ser catalogadas.
—¿De verdad? ¿Y sabríais lo que es si lo vierais, milord?
Parecía que iba a tener que decirle que no estaba hablando con un ignorante. Siguió su mirada y respondió.
—Bueno, sabría que la mano a la que acabáis de quitarle el polvo es de Bernini, no de Miguel Ángel, igual que la nariz. También sabría que este cuenco de aquí es del siglo sexto antes de Cristo y que deberíais colocarlo en un lugar seguro. Es una pieza única. Y detrás tenéis un cuadro de El Greco, si no me equivoco.
—¡Así es! —respondió Annemarie secamente—. ¿Qué es lo que buscáis?
«Ahora estamos empatados, lady todopoderosa Golding».
—Un tocador de Chippendale. De roble, caoba y pino, principalmente.
—Como podéis ver, mi padre no colecciona muebles. Por eso no puedo pediros que os sentéis. Casi todas nuestras sillas se usan para… otras cosas.
—Sí, ya lo veo. Pero he sido informado de que hoy mismo han entregado un tocador de Chippendale en esta dirección, milady. Justo el día antes de la subasta de Hamilton.
Ella frunció el ceño.
—El señor Parke me prometió que…
—No ha sido Parke quien me ha dado la información —respondió él—. Ni siquiera he tenido que pedírsela. No hace falta acudir a la fuente para averiguar cosas.
—Estoy familiarizada con la organización Christie’s, muchas gracias. Puedo imaginar cómo habéis logrado la información, pero perdéis vuestro tiempo, milord. Aquí no hay ningún tocador. ¿Dónde diablos íbamos a poner algo así?
—Su alteza se sentirá muy decepcionado. Ha ofrecido un buen precio por el mueble.
—Bueno, eso no es asunto mío. ¿Por qué lo desea tanto?
—El comprador del príncipe visitó la casa de subastas de Christie’s a mediodía y descubrió que los dos tocadores ya no estaban juntos. Su alteza se quedó muy contrariado. Quiere los dos, y ahora solo tiene uno. Me ha enviado a buscar el otro.
Ella apartó la mirada con rabia y dejó claro que deseaba evitar admitir quién había adquirido el tocador. Verne advirtió su rubor y sintió compasión por aquella criatura arrebatadora que se escondía en aquella casa museo con un padre anciano y un corazón frío y lleno de amargura.
Como si la hubiera convocado el mayordomo, en aquel momento apareció una mujer bien vestida de mediana edad. Entró desde el recibidor y los miró con una sonrisa. Solo con ver aquellos rizos rubios, su figura rolliza y sus mejillas sonrojadas, Verne supo que no era una de las hermanas.
—Cecily, querida —dijo Annemarie—, permite que te presente a lord Verne. La señora Cardew, milord. La prima de mi padre.
—Señora —en esa ocasión su reverencia tuvo como respuesta una sonrisa.
—Milord. ¿Esperabais encontrar a lord Benistone? Llega tarde.
—Esperaba encontrar a lord Benistone y cierto tocador, señora.
Annemarie frunció el ceño con descaro, pero no obtuvo ningún resultado. La señora Cardew prefirió que Verne no se marchara sin hablar un poco antes. Normalmente no era tan ciega a las señales de Annemarie.
—Ah, eso —dijo—. Qué pena, no lo habéis visto por poco. Acaban de llevárselo en el…
—Eso es lo que le he dicho a milord —se apresuró a decir Annemarie—. Que no está aquí.
—Se lo llevan a Brighton —continuó la señora Cardew alegremente—. Es para el uso personal de lady Golding.
—Y no está a la venta. Ahora, si me disculpáis, milord, tengo cosas que hacer.
—Ah, de modo que sí estaba aquí —dijo Verne, decidido a perseverar en vez de permitir que le echaran de mala manera, como parecía tener pensado lady Golding.
—Eso es bastante irrelevante, milord —dijo Annemarie con una mirada fulminante—. He dicho que no está a la venta. Naturalmente me horroriza que su alteza se sienta decepcionado. De hecho, puede que me pase una semana sin dormir. Espero que se recupere pronto y que encuentre alguna otra cosa sin la que no pueda vivir. Una herradura de diamantes, por ejemplo. O un pañuelo de oro. Pobre hombre. Con tanto dinero del que deshacerse.
—Annemarie, no debes decir esas cosas. Seguramente lord Verne y el príncipe sean buenos amigos.
—Sí. Imagino que deben de serlo si no tienen otra cosa que hacer que dar vueltas por Londres buscando cosas que no pueden tener.
Desconcertada por la frialdad de Annemarie, la señora Cardew respondió a unos ruidos en el recibidor que anunciaban la llegada del único que podría solucionar una situación difícil: el propio lord Benistone. De modo que salió a investigar.
Sin embargo lord Verne se colocó entre la puerta y lady Golding. No permitiría que tuviese ella la última palabra. La miró a los ojos y bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo.
—Normalmente no busco cosas que no puedo tener, lady Golding. Cuando veo lo que deseo, voy detrás de ello. Y normalmente lo consigo.
No debía de quedarle duda de lo que quería decir, y no tenía nada que ver con el tocador. Ella lo entendió perfectamente.
—¿Ah, sí? ¿Con o sin permiso? —preguntó.
—De las dos formas —respondió él.
Annemarie tenía la lengua afilada, pero no lo suficiente para encontrar una respuesta inteligente antes de que regresaran los primos, se hicieran las presentaciones y todos dejaran claros sus intereses. Para lord Benistone siempre era un placer conocer a otro hombre que compartiera su pasión, y aquel hombre, que trabajaba en colaboración con el Príncipe Regente, tenía las mejores credenciales. Ambos habían oído hablar el uno del otro.
Annemarie se mantuvo al margen y tuvo que luchar contra la tentación de salir corriendo escaleras arriba y esconderse hasta que se hubiera marchado. Las palabras de lord Verne eran más una declaración de intenciones que un desafío. Después de casi un año, era lo último que necesitaba oír de boca de un hombre que quisiera caerle en gracia. Tal vez pensara que, después de aquella decepción tan pública, estuviese desesperada por recuperar su antiguo puesto en la alta sociedad, o que estuviera esperando a un caballero que acudiera a rescatar a una mujer triste y sola. Nada podía estar más lejos de la realidad. Annemarie no deseaba nada que un hombre pudiera ofrecerle. Además, aquel hombre era del círculo del Príncipe Regente y, a sus ojos, eso era tan imperdonable como el resto de sus cualidades.
¿Como el resto? ¿También su presencia atlética? Aquellos pantalones de ante que cubrían unos muslos musculosos, el chaleco a juego y una chaqueta que debía de ser un modelo de Weston, de la calle Old Bond. Tenía el torso bien desarrollado. No llevaba encaje ni relleno, de eso estaba segura. El pañuelo del cuello, impecablemente colocado, los puños blancos, el alfiler con diamante y la cadena de oro proporcionaban el tipo de elegancia que defendía el señor Brummell. Nada que llamase la atención. Sin embargo, aquel caballero que marcaba tendencias no podía hablar sobre el físico y el encanto natural de un hombre, y ella había conocido a suficientes hombres como para saber cuándo uno se distinguía del resto. Su mirada larga y descarada le había dado a ella tiempo para hacer lo mismo y, aunque no aprobaba su actitud, la conclusión era que el suyo era el rostro más hermoso que había visto jamás.
También se había fijado en su crueldad, en sus ojos grises, en el movimiento desafiante de su cabeza al discutir con ella, decidido a no perder. Su pelo oscuro era una maraña de rizos que obviamente no había logrado domar, y tenía algunas canas que se mezclaban con el resto, como si fueran la espuma en el mar. Annemarie había visto sus uñas arregladas, el vello oscuro en el dorso de sus manos fuertes, un detalle inquietante que le recordaba lo peligroso que podía ser un hombre así.
Aun así había una idea que la tranquilizaba: no conseguiría su tocador a ningún precio, así que lo mejor sería que se marchara sin molestar y la dejase en paz. En cuanto a la intervención de Cecily, era uno de esos errores molestos, pero perdonables, resultado de su naturaleza amistosa y de su deseo por restablecer el contacto de Annemarie con la alta sociedad.
En esa ocasión, el entusiasmo de Cecily estuvo fuera de lugar cuando se sumó a la invitación de lord Benistone.
—Sí, por supuesto, milord. Deberíais cenar con nosotros. La señorita Marguerite y yo nos iremos más tarde al baile de lady Sindlesham, pero a lord Benistone le encanta enterarse de quién ha comprado qué. Annemarie, querida, ¿me permitirías ir a hablar con la cocinera? —la respuesta parecía superflua, porque Cecily ya estaba caminando hacia la puerta, lo que hizo que Verne se preguntara quién sería exactamente la señora de la casa, lady Golding o la señora Cardew.
La posición única de Cecily dentro de la familia hacía que de vez en cuando se produjeran ciertas anomalías. Su intención era buena, pero lo que más molestó a Annemarie fue la aceptación según la cual el tenaz lord Verne se aprovechó de la necesidad de su padre de conocer hombres como él con los que conversar. En un abrir y cerrar de ojos, ambos se fueron al santuario de lord Benistone, hablando sin parar como si se conocieran desde hacía años en vez de minutos. Su padre incluso le quitó importancia al hecho de que no fuera adecuadamente vestido para la cena.
—No importa, muchacho. Yo tampoco. No hay tiempo para eso. Aquí a nadie le importa. Ven y dime si su alteza tiene un bronce como este —se marcharon sin mirar atrás y Annemarie se sintió furiosa por su propia impotencia.
Había alguien a quien sí le importaba. A ella. Prefería que la gente se vistiera para la cena. ¿Para qué otra cosa iban a vestirse si no? No podía culpar a su padre por pegarse a un hombre que estaba tan involucrado con los tesoros del Príncipe Regente, pero ella sabía que aquel hombre había ido allí a buscar algo que estaba seguro de que podía conseguir, de un modo u otro. Y lord Benistone era un hombre muy generoso y obediente, demasiado dispuesto a decir que sí porque le costaba menos esfuerzo que decir que no. Al decir que no, normalmente eran necesarias más explicaciones.
Después de las tensas presentaciones, habría sido ingenuo por parte de lord Verne esperar algo de lady Golding que no fuera frialdad, que fue justo lo que le ofreció, incluso aunque el protocolo exigiera que se sentaran el uno junto al otro. Obviamente ella no estaba dispuesta a esforzarse, pero nadie pareció darse cuenta cuando la hermana pequeña estaba empeñada en esforzarse por las dos con su cháchara incesante.
Con su vestido blanco de gala, la joven dama estaba increíblemente guapa. En un año o dos sus rasgos adquirirían una belleza más clásica, aunque jamás sería tan asombrosa como su hermana. No poseía la inteligencia ni la profundidad de lady Golding. Su ansia por agradar le recordaba a Verne a un cachorro que se excitaba en exceso cuando veía gente a su alrededor. Especialmente hombres. La hermana mayor, la señorita Oriel Benistone, había salido a cenar aquella noche, así que no pudo seguir comparando a las hermanas, pero el padre y su prima no paraban de hablar, lo que hacía que el estudiado silencio de lady Golding resultara más llamativo. Incluso divertido. Hacía tiempo que Verne no se encontraba con una hostilidad tan tangible, y nunca por parte de una hermosa mujer. La situación resultaba intrigante, más aún cuando su objetivo era obtener resultados a toda costa.
Inevitablemente, acabaron hablando del polémico tocador que el príncipe quería para Carlton House, cuyas interminables obras se habían pasado del presupuesto hasta tal punto que el regente había tenido que pedirle al Parlamento dinero extra para terminarlas. La señorita Marguerite Benistone hizo la pregunta que su padre era demasiado educado para hacer.
—¿Acaso el príncipe no tiene suficiente dinero propio, lord Verne?
Verne le dirigió una sonrisa indulgente.
—Su alteza nunca tiene suficiente dinero. El Pabellón de Brighton es otro proyecto inacabado debido al coste de las mejoras y de la decoración.
—Por no mencionar —dijo Annemarie inesperadamente— lo que costará recibir a todos los monarcas de Europa este verano después de una guerra que ha dejado al país sin un penique. No me extraña que lady Hamilton tenga que vender sus pertenencias para sobrevivir. Todos tendremos que hacer lo mismo si su alteza insiste en cubrir los tejados de su Pabellón con cúpulas de la India.
—No os cae bien el príncipe, ya me doy cuenta —dijo Verne.
La señora Cardew se le adelantó antes de que Annemarie pudiera responder.
—Oh, pero pensad en todas esas celebraciones en los parques desde que Bonaparte fuese detenido. Pensad en los bailes, en los ejércitos que regresan. ¿Vos servisteis en el ejército del rey, milord?
—Hasta hace unos meses, señora. Estuve en la Guerra de la Península con el regimiento del príncipe de Gales —Verne sabía que eso solo serviría para confirmar la idea de lady Golding de que, siendo aliado del Príncipe Regente, debía de tener tan pocos principios como el resto. El regimiento de caballería número diez era conocido por el glamour, la riqueza, las mujeres, el alcohol y el comportamiento licencioso, entre otras cosas. Estaba seguro de que aquello no mejoraría la opinión que tenía de él. Se preguntó qué lugar ocuparía la señora Cardew en todo aquello. ¿Viviría allí con lord Benistone haciendo las veces de carabina, o no sería más que una prima servicial? ¿Merecería la pena ganarse su ayuda para obtener lo que deseaba?—. He descubierto que estudiar las antigüedades es mucho más seguro que perseguir a franceses furiosos.
—Oh —dijo Marguerite—, pero debéis de saber que todas las damas inglesas veneran a Napoleón Bonaparte, lord Verne. Ese rostro severo e intimidante debe de poner la piel de gallina… ¿qué? ¡Oh! —la mirada censuradora de su padre y la mano que la señora Cardew colocó sobre su brazo hicieron que Marguerite dejase la frase inacabada y dirigiese la mirada hacia el gesto de asombro de su hermana—. Oh… sí, claro. Perdona, Annemarie.
Con un ligero movimiento de cabeza, Annemarie le quitó importancia al comentario sin explicarle su importancia a lord Verne. Pero, durante las dos horas que había pasado con lord Benistone, Verne ya había descubierto que Annemarie era la viuda de sir Richard Golding, uno de los mejores oficiales de Wellington. Había muerto a manos de los franceses a principios de 1812. Llevaba casado menos de un año y todo el mundo le tenía por un hombre brillante, de modo que su muerte había supuesto una gran pérdida. El dolor de Annemarie debía de haber sido terrible, pero obviamente no lo suficiente para penetrar en la conciencia de su hermana pequeña.
Ansioso por tratar cualquier tema de interés mutuo, lord Benistone regresó al asunto de la compraventa.
—Volviendo al tocador que buscas, Verne. ¿Cuánto has dicho que está dispuesto a pagar su alteza?
—¡No, padre! —exclamó Annemarie antes de que Verne pudiera responder—. Me pertenece, ¿recuerdas? No está a la venta. A ningún precio. Si su alteza desea tener dos, podrá encargar que le hagan otro igual y, en cualquier caso, si tan poco dinero tiene, no debería querer comprar un mueble tan caro.
Su padre pareció sentirse culpable por la respuesta de su hija e hizo un gesto con la cuchara del postre.
—Bueno, ya lo ves, Verne. Si quieres conseguir el tocador, primero tendrás que conseguir a Annemarie —el silencio incómodo pareció durar una eternidad, hasta que continuó hablando para aliviar la tensión—. Hablaba en broma, claro. El tocador partirá hacia Brighton a primera hora de la mañana, igual que Annemarie. Su alteza tendrá que buscar otra cosa.
La intervención de la señora Cardew, que pretendía aliviar la tensión, no tuvo el efecto deseado.
—La otra residencia de lady Golding está en Brighton —le contó a Verne, que ya se había dado cuenta de eso hacía tiempo y, desde entonces, se preguntaba cómo era posible que nunca la hubiera visto por allí—. No le gusta el bullicio de Londres.
—Creo que no es necesario que te expliques por mí, Cecily, querida —dijo Annemarie—. Lord Verne tendrá cosas más importantes en las que pensar que el lugar donde yo decida pasar mi tiempo. ¿Podemos dejar el tema y hablar de otra cosa?
Pero la idea que tenía su padre de dejar un tema no era la misma que la suya.
—Mira, Annemarie. ¿Qué era lo que te decía hoy mismo sobre lo de viajar tú sola hasta allí? ¿Por qué no le pedimos a Verne que te acompañe, solo para que esté pendiente?
—¡No, padre! ¡En absoluto! Prefiero mi propia compañía, muchas gracias.
Lord Benistone suspiró, volvió a agitar su cuchara como si fuera una bandera blanca de rendición y después la hundió en su postre.
—No, claro que no —dijo—. ¿En qué estoy pensando? Verne estará ocupado con los asuntos del príncipe de la mañana a la noche. Será una época ajetreada para ti, muchacho —se metió la cuchara en la boca y la conversación derivó hacia temas menos delicados, como la cuestión de alojar a todos los miembros de la realeza europea, algunos de los cuales preferían no hospedarse con el Príncipe Regente, cuyas comidas interminables los aburrían hasta la saciedad.
A Verne no le costaba nada ofrecerles a las damas chismes sobre la realeza y, aunque la mujer que más le interesaba se negaba a responder, el placer que obtenía sentado a su lado llevaba aquel ejercicio a un nivel diferente, sabiendo que estaba escuchándolo, incluyéndolo en sus pensamientos. Naturalmente estaría pensando que estaba haciéndose amigo de su padre para conseguir el tocador. Con su actitud defensiva, desconfiando de los hombres, estaría planeando cómo apartarlo de ella, cómo mantener la distancia, cómo reforzar el escudo que protegía su corazón magullado, el cual, después de una muerte y un abandono en cuestión de dos años, seguiría doliéndole.
Verne podría probar un acercamiento más relajado, pero eso requeriría más tiempo del que tenía. Luego estaba la otra manera, más arriesgada, pensada para inquietarla, para provocarla y que hiciera algo precipitado, algo que le recordara que era una mujer deseable. La decisión fue fácil de tomar.
Cuando terminó la cena, la señora Cardew y Marguerite se marcharon, y eso le dio a Verne la oportunidad de excusarse también. Se detuvo en el recibidor esperando poder hablar a solas con Annemarie, que había contemplado la partida de su padre con evidente desasosiego. La pregunta que le hizo estaba destinada a pillarla desprevenida, pero no tuvo mucho éxito.
—¿Seguís molesta conmigo, milady? ¿Por sentarme a la mesa llevando las botas o por querer cumplir la misión que me ha encargado el príncipe?
—Es evidente que habéis intentando tenazmente cumplir vuestra misión, milord. Me niego a especular sobre lo que dirá su alteza cuando regreséis con las manos vacías. Ese es vuestro problema, no el mío. En cuanto a las botas… —miró hacia abajo y contempló el destello de las velas sobre el cuero inmaculado—… supongo que debería dar gracias de que no estén cubiertas de barro.
—Vuestro padre me aseguró que no tenía importancia, milady.
—Mi padre le quitaría importancia a que un zorro se comiera su mejor gallina. Él cree que sus normas nos sirven a los demás. Nunca ha tenido que justificar nada de lo que hace, lo cual puede resultar adorable, aunque en algunas ocasiones no lo sea.
—Entonces os presento mis disculpas. Podría haber ido a cambiarme de ropa. Mi casa está en Bedford Square, a solo cinco minutos andando.
—¿Tan cerca? No lo sabía.
—¿O habríais insistido? Si yo hubiera sabido quién vivía a solo cinco minutos de mi casa, milady, habría venido a visitaros hace meses.
—¿Con qué excusa? ¿Con la de encontrar otra cosa sin la que su alteza no pueda vivir?
—No. Con esta.
Se acercó a ella tan deprisa que Annemarie no pudo hacer nada y, antes de que pudiera echarse hacia atrás, le agarró la manga con una mano, le colocó la otra en la nuca y le dio un beso íntimo que excedía los límites de cualquier despedida educada. Annemarie se quedó demasiado perpleja como para protestar o contraatacar. Levantó la mano para darle un empujón en el hombro, pero para entonces ya era demasiado tarde. Verne había aprovechado el momento justo. Se preparó para recibir el golpe que sin duda le asestaría en la cabeza, pero no se produjo. Batió las pestañas, se quedó con los ojos muy abiertos y se llevó la mano a la boca antes de girarse hacia las escaleras. Estuvo a punto de chocarse con el mayordomo, que se había acercado a devolverle el sombrero y los guantes antes de dejarle salir.
Dos
Lord Verne no exageraba al decirle a Annemarie que su casa de Bedford Square estaba a solo cinco minutos, pero, caminando con cierta urgencia, recorrió el camino en tres minutos y medio. Subió los escalones de dos en dos y dejó la chaqueta, los pantalones y el chaleco sobre la cama antes de que Samson, su ayuda de cámara, llegara para ayudarle. A Samson no le sorprendió que su señor deseara volver a salir de inmediato, en esa ocasión con ropa de etiqueta. Después de once años al servicio de lord Verne, el hombre se había acostumbrado ya a sus cambios de planes y a sus instrucciones imprecisas. Su señor iba a asistir a un baile, eso estaba claro, aunque apenas cruzaron una palabra.
Verne ya conocía la casa de lady Sindlesham en Mayfair. Aquella noche había sido transformada para los invitados de la realeza, y más gente, que tenían motivos para estar agradecidos de que el general Bonaparte estuviese al fin bajo custodia. Entre un murmullo general de diversos idiomas europeos, Verne hablaba con la anfitriona, saludaba a los dignatarios extranjeros y a sus esposas, que resplandecían bajo el brillo de las lámparas de araña, sin dejar de buscar con la mirada a su jefe, el príncipe de Gales, que había sido designado regente tres años atrás, durante la grave enfermedad de su padre. Se acercó a saludarlo. Intercambió unas palabras con él, recibió una palmadita en el hombro y volvió a marcharse, en esa ocasión para averiguar el paradero de la señora Cecily Cardew, con la que había cenado esa misma noche. Esperó a que la joven Marguerite Benistone se dejase arrastrar por un oficial prusiano de uniforme, se acercó a ella como por casualidad y, con una reverencia impecable, le tomó la mano.
—Señora Cardew, qué casualidad.
La sorpresa de la mujer era de esperar, pero la disimuló bien mientras contemplaba su atuendo, compuesto por un chaqué inmaculado, un chaleco blanco y unos pantalones que lady Golding hubiera preferido ver durante la cena.
—Lord Verne, acaba de irse. Mirad, allí está. Justo allí —señaló con un abanico de plumas hacia Marguerite y Verne se fijó en sus pendientes de diamantes, que casi le llegaban hasta los hombros.
—Preciosa —respondió—. ¿Queréis un vaso de ponche?
Ella supo entonces que aquel encuentro no era casual.
—Puede que sea peligroso, con tanta gente aquí. Supongo que conocerá a la mayoría, milord.
Verne la condujo hasta un asiento situado entre dos enormes cortinas. Al sentarse, ella inclinó la cabeza hacia él como si supiera la razón por la que había ido a buscarla después de hablar con el Príncipe Regente. Era un hombre en quien podía confiar, al fin, un aliado en su intento por llevar algo de luz a la vida sombría de Annemarie. A la señora Cardew apenas se le escapaba nada de lo que pasaba a su alrededor. Incluso en aquel momento, vigilaba todos los movimientos de Marguerite.
—A varias personas, pero no a la mayoría —respondió él—. A Sindy se le da muy bien esto, ¿verdad?
—Ha tenido mucha práctica —al darse cuenta de cómo podía sonar aquello, le dirigió una sonrisa traviesa—. No quería decir eso. Sindy y yo somos viejas amigas. Sus nietas tienen la edad de la señorita Marguerite. Salen juntas. Por eso ella tenía tantas ganas de venir.
—¿O se habría ido a Brighton con su hermana?
—Oh, lo dudo mucho, milord. Este año hay muchos acontecimientos en Londres. Marguerite nunca se perdería eso solo para hacer compañía a Annemarie. Es comprensible. El año pasado tuvo su puesta de largo y el objetivo de eso es hacer contactos, no esconderse…
—¿En Brighton? —sugirió Verne.
El suspiro de Cecily apenas se oyó por encima de la música.
—Vos no estabais cuando todo sucedió —respondió—, u os habríais enterado. Casi todo el mundo lo ha olvidado ya, después de un año, pero Annemarie cree haber quedado deshonrada. Para ella, en cierto modo, es como si siguiera ocurriendo.