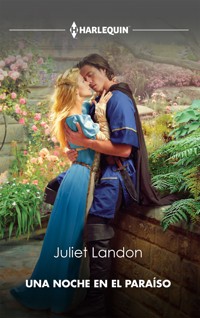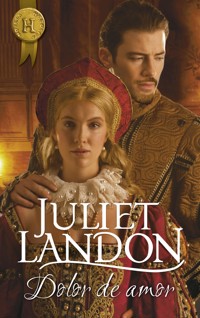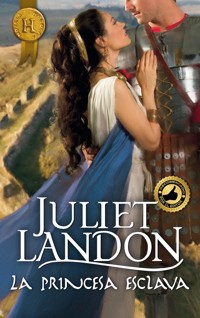
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
Estaba sugerentemente encadenado a una esclava… Para el exoficial de caballería Quinto Tiberio Marcial el deber siempre era lo primero. Su próximo cometido, escoltar a una cautiva del emperador romano, debía ser fácil. Pero una sola mirada a la feroz esclava bastó para que Quinto deseara anteponer sus deseos a todo lo demás. Poderoso y curtido en la batalla, el romano hizo entrar en conflicto los sentimientos y la razón de la princesa esclava, que presa de emociones recién descubiertas, no tardó en preguntarse si quería salir de aquel peligroso viaje a Aquae Sulis con su virtud intacta… RECOMENDADO POR EL EDITOR
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Juliet Landon
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
La princesa esclava, n.º 562 - octubre 2014
Título original: Slave Princess
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4900-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Ella era una esclava, y él era su amo, pero en aquel duelo de mutua atracción los papeles estaban cambiados. La princesa britana, orgullosa y tan bella como una criatura de leyenda, tenía en sus manos el corazón y el espíritu del valiente oficial romano ahora convertido en tribuno del imperio en aquel país indómito e inexpugnable. Y a su vez, los dos eran esclavos de sus pasiones y dueños y señores del deseo que se inspiraban mutuamente.
Juliet Landon sabe desvelar toda la sensualidad de sus encuentros y toda la ternura de su historia de amor. A nosotros nos ha cautivado. Os incitamos a convertiros también en esclavos de su pluma.
¡Feliz lectura!
Los editores
Nota de la autora
Hacía muchos años que quería ambientar una historia en Bath, una de las ciudades más antiguas y bellas del oeste de Inglaterra, creada por los romanos por sus famosas fuentes termales. Como muchos otros fenómenos de la naturaleza, los manantiales ya fueron venerados por las antiguas tribus celtas, pero tras la invasión romana el lugar comenzó a conocerse por el nombre de Aquae Sulis (Aguas de Sulis, el principal dios celta). Las excavaciones arqueológicas han revelado que los romanos construyeron templos y estanques medicinales para canalizar las aguas, creando así un balneario al que acudían visitantes de lugares muy lejanos para bañarse y hacer ofrendas a cambio de toda clase de favores divinos. Debió de ser un ejemplo temprano de ciudad turística, con todo tipo de comodidades. El nombre de Minerva, la diosa romana de la sanación, se unió entonces al de Sulis (como Sulis Minerva) para no ofender a las deidades locales, de las que la diosa nórdica Brigantia es otro ejemplo.
Remontarse siglos atrás en la historia de ciudades como Bath, Lincoln o York puede ser fascinante, puesto que la arqueología nos ha revelado un sinfín de cosas acerca de cómo vivía la gente de esas épocas. La historia social es la que me parece más interesante, en especial los diversos modos en los que la gente corriente buscaba remedios para sus dolencias a través de la naturaleza. A menudo, estos descubrimientos revelan cuánto se parecían sus necesidades y esperanzas cotidianas a las nuestras. Confío en que mi relato acerca de cómo coexistían romanos y celtas durante los difíciles tiempos de la ocupación impulse al lector a indagar en la historia de esa época.
El ejército romano hizo las maletas y abandonó Inglaterra doscientos años después de la fecha en la que se sitúa esta narración, dejando en la isla topónimos latinizados que desde entonces han ido transformándose hasta dar en los que conocemos hoy. Así, Eboracum es ahora York, Danum es Doncaster, Lindum es Lincoln, Corinium Dobunnorum es Cirencester, Aquae Sulis es Bath y Corieltauvorum es Leicester. Otros lugares que se mencionan aquí, como Margidunum, eran poco más que posadas a lo largo de la carretera principal y desaparecieron con el tiempo.
Uno
Eboracum, año 208
El palmoteo de unas manos sobre la piel aceitada resonó en las paredes de piedra del gymnasium como un tibio aplauso. Lo interrumpió, sin embargo, un gruñido malhumorado.
—¡Cuidado, hombre! Todavía me duele.
Las yemas de los dedos exploraron una cicatriz rosada que se extendía en diagonal, como una cinta, por el hombro musculoso. Estaba curando bien.
—¿Dónde, señor? ¿Ahí? —los dedos presionaron suavemente.
—¡Ay! ¡Sí, imbécil!
El esclavo sonrió y continuó su masaje.
—Si no fueras tan buen masajista, te haría azotar —refunfuñó aquella voz grave, sofocada por la almohada cubierta con una toalla.
—Sí, señor —contestó el esclavo al advertir una sonrisa en aquella fútil amenaza.
Quinto Tiberio Marcial no era ningún blando, pero tampoco era propenso a los azotes y a las palizas. Florian llevaba a su servicio desde los doce años, y en ese tiempo solo había recibido reprimendas por sus travesuras.
La espalda del tribuno, larga y escultural, estaba dividida por un valle con colinas y montículos de duro músculo que se alzaban a ambos lados, y sus hombros titánicos se prolongaban en unos brazos tan fuertes como ramas de árbol.
Sus compañeros, que jugaban a los dados envueltos en toallas, levantaron la mirada divertidos.
—Ya es hora de que hagas un poco de ejercicio —dijo uno de ellos suavemente.
Desde la mesa de piedra, Quinto abrió uno de sus ojos oscuros y lo miró con enfado.
—Llevo toda la mañana haciendo ejercicio, por si no te acuerdas. ¿Dónde estabas tú?
—No me refería a esa clase de ejercicio —contestó su amigo, y le guiñó un ojo a su compañero.
El otro movió una pieza del tablero y se arrebujó más aún en la toalla.
—Quiere decir en posición horizontal —comentó.
—Sí... bueno, seguramente este es el único ejercicio que voy a hacer en posición horizontal hasta que me recupere del todo —masculló Quinto, enojado.
—¡Tonterías! —su amigo se enjugó el sudor de la frente con el brazo—. Ya estás recuperado. ¿Verdad, Florian?
—En efecto, señor. Creo que nuestro viaje a los manantiales termales del sur completará la cura, pero no veo por qué el tribuno no puede...
—Ahórrate el sermón y sigue aporreándome, muchacho —replicó Quinto tajantemente—. Cada castigo a su tiempo, por todos los diablos.
—Sí, señor —Florian levantó la toalla de los fuertes muslos de su amo—. ¿Mi señor haría el favor de darse la vuelta?
Quinto se volvió, fijando la mirada en la espesa nube de vapor acumulada en la bóveda del techo. Se oían chapoteos y un eco de voces masculinas, gruñidos de esfuerzo, alguna risa lejana, el repiqueteo de pies descalzos sobre las losas de piedra y los jadeos de dos hombres que luchaban al otro lado del estanque termal. Notó el olor de los aceites de lavanda y almendra cuando Florian comenzó a masajear su pecho. Cerró los ojos, consciente de que sus dos compañeros, Tulo y Lucano, no iban a dejarlo en paz. Su hombro había respondido bien al tratamiento, pero la lesión de la rodilla, mucho más grave, había puesto fin a su brillante carrera como tribuno militar, obligándolo a dedicarse a la administración. Su habilidad como experto en el sistema imperial de archivos, contabilidad e impuestos había sido reconocida incluso antes de que se recobrara por completo, y en un plazo inusitadamente corto el emperador Severo lo había puesto a su servicio personal como procurador provincial. Como tal, rendía directamente cuentas al emperador, no al gobernador de las provincias del Norte, de cuya hospitalidad estaban disfrutando y abusando en ese instante.
Como oficial de caballería exitoso y respetado, Quinto solo había aspirado a llevar la vida de un militar, y aunque su nuevo puesto era al mismo tiempo estimulante, absorbente y lucrativo, no podía compararse con la embriagadora excitación del mando, el continuo ir y venir y la camaradería del ejército.
—Queremos lo mejor para ti, Quinto, amigo mío —dijo Lucano—. Esa expedición a Aquae Sulis llevará unos cuantos días, y ya sabes lo que ocurre cada vez que nos ofrecen hospitalidad para pasar la noche.
—Nunca, que yo sepa, te has quejado de un exceso de hospitalidad —repuso Quinto en tono malhumorado—. Si no me falla la memoria, nunca rechazas a las jóvenes que te ofrecen. ¿Cuál es el problema?
—El problema eres tú —contestó Lucano—. ¿Cuántas formas de negarte conoces? «No, gracias». «Esta noche no». «Demasiado cansado». «Me duele la pierna». «Tengo el hombro dolorido».
—Acabarás por ofender a alguien —comentó Tulo.
Sus dos amigos eran subprocuradores, administradores subalternos en la oficina de escribientes, secretarios y contables que dirigía Quinto. Algo más jóvenes que él, que contaba treinta años, no tenían previsto casarse, principalmente por el carácter itinerante de su trabajo, pero su conocimiento de las mujeres de los distintos países por los que viajaban al servicio del emperador era amplísimo. Nadie sabía mejor que ellos cómo funcionaba la hospitalidad en los viajes largos: siempre se daba por sentado que un invitado varón, si viajaba sin su esposa, necesitaría compañía para pasar la noche. Las esclavas eran un bien muy extendido y que el amo podía usar a discreción, pero a Quinto había llegado a molestarle verse continuamente agasajado de esa manera.
En sus tiempos en el ejército no le habría dado importancia, pero esos últimos meses se había visto atenazado por los dolores y por la furia que le producía aún el vuelco que había dado su vida y, aunque para recuperarse había tenido que someterse a un severo régimen de ejercicios, no se había permitido ningún capricho. Ni siquiera el vieja a Aquae Sulis tenía como único objetivo su salud: también debía hacer ciertas pesquisas.
—Ofender a los demás nunca me ha quitado el sueño —respondió. Apartó la toalla que cubría su cadera, se sentó y descolgó las piernas por un lado de la mesa, obligando a apartarse a Florian. Se pasó una mano por el pelo húmedo y oscuro y arrugó el ceño al mirarse los pies—. Me acostaré con una mujer cuando esté listo —dijo—. No pienso poner excusas al respecto.
Lucano era alto y tan ágil como una pantera, tenía la nariz bellamente aguileña, la boca grande y a menudo sonriente, y sus orígenes griegos saltaban a la vista de un modo encantador. Despojándose de su toalla, se levantó y miró a su amigo, divertido.
—No necesitas excusas para llevar contigo a una mujer —dijo—. No tiene por qué ser nadie en particular. Solo será para guardar las apariencias. Servirá con una esclava, siempre y cuando esté bien educada. Una que pueda pasar por tu concubina. Una acompañante. No hace falta que duerma contigo si no quieres. Solo tienes que dejar claro que estás bien surtido, muchísimas gracias. Se acabaron los ofrecimientos, las negativas y las ofensas. Y todos contentos.
Quinto se mordió la lengua cuando estaba a punto de rechazar la sugerencia. De pronto comprendió que era un buen consejo. La hospitalidad a la que se refería Lucano nunca le había causado problemas en el ejército, donde las mujeres se tomaban, se pagaban y se dejaban de manera mucho más rutinaria y expeditiva que en la vida civil. Pero fuera de los acuartelamientos, cualquier hombre apuesto, soltero y rico, con rango ecuestre y amigo personal del emperador, era considerado un partido estupendo para las hijas, sobrinas y viudas de cualquier buena familia. Quinto Tiberio Marcial había atraído ya la atención de las mujeres de la corte de Julia Domna, la esposa del emperador Severo.
Era evidente que sus dos amigos empezaban a pensar que estaba sirviéndose de sus heridas como excusa, aunque lo cierto era que la rodilla le causaba más molestias de las que quería reconocer, y cuando le habían ofrecido aquel prestigioso empleo, lo había aceptado sin dudar: las exigencias de un puesto tan elevado eran de índole muy distinta a las de la cópula carnal, y Quinto no tenía deseo alguno de hacer el ridículo en un campo en el que siempre había sobresalido.
Tulo apartó el tablero, molesto, se levantó y se restregó enérgicamente el pelo castaño con la toalla. Cuando terminó, estaba muy serio y tenía la cara colorada.
—Tiene razón —dijo, mirando las largas extremidades de su superior, y se fijó en cómo se bajaba de la mesa apoyando con cuidado la pierna con la rodilla hinchada.
Aquel hombre, pensó Tulo, era un espécimen de primera. Casi en el cenit de su esplendor físico, Quinto poseía un intelecto brillante, una apostura misteriosa e insolente y una mirada fija que hacía sonrojarse y tartamudear a las mujeres. No seguiría guardando celibato mucho más tiempo, pensó Tulo.
—La emperatriz tiene a su servicio a algunas esclavas de alta cuna —comentó—. Solo tienes que pedírselo. Para el viaje de ida y vuelta a Aquae Sulis, nada más. Saldremos mañana.
—No tendré tiempo —repuso Quinto—. El emperador quiere verme esta tarde. Más instrucciones.
—¿Más? Creía que estaba todo acordado —dijo Tulo mirando hacia atrás. Estaba parado al borde de la piscina, observando sus ondas y reflejos.
—Y yo también —dijo Quinto al detenerse a su lado—. Se anda con mucho misterio, pero creo que quiere que otra persona se sume a nuestro séquito.
De pie entre ellos, Lucano refunfuñó:
—¡Por Júpiter! No será otro carcamal que necesite ir a las termas para tratarse el temblor de las rodillas. No llegaremos nunca si tenemos que escoltar a... —su protesta quedó interrumpida por un grito cuando lo empujaron al agua sin ceremonias.
Antes de que pudiera sacar la cabeza, dos cuerpos de hombre cayeron sobre él, lanzando por el suelo una ola que llegó hasta los pies de Florian. El vapor flotó en volutas alrededor de sus miembros, envolviéndolos por completo.
—El tribuno Quinto Tiberio Marcial —anunció el guardia al abrir la puerta del despacho recién encalado del emperador.
Quinto entró en la sala y arrugó la nariz al notar el olor penetrante a medicina que exudaba el emperador, un hombre de cabello blanco y porte marcial que, pese al calor de aquel día de abril, vestía un manto forrado de piel y unos calcetines a rayas blancos y marrones.
—Excelencia —dijo Quinto haciendo una reverencia, y esperó a que el soberano levantara la vista del documento que estaba leyendo.
El rollo de papiro se enrolló de pronto con un crujido.
—¡Ah, Quinto! ¿Todo listo? Muy bien —añadió sin esperar respuesta—, en ese cofre de ahí están los fondos que he apartado para ti —señaló con el rollo un baúl de madera con remaches de cobre—. Lo escoltarán dos hombres armados durante el viaje. Eso es para los gastos. Y aquí tienes la lista final de casas donde podéis hacer parada durante el viaje y los nombres de sus propietarios. Os esperan desde aquí a Lindum, Corinium, Aquae Sulis y todos los puntos intermedios, pero eres tú quien ha de decir el ritmo del viaje y dónde parar a pernoctar.
—Gracias, mi señor.
Quinto había visitado en numerosas ocasiones el despacho del emperador desde su llegada a Eboracum a principios de año y estaba acostumbrado a la austeridad de las estancias que habitaban él y sus dos hijos. Como libio que era, el áspero clima británico no era muy del agrado de Severo, pero desde su reciente visita al Muro de Adriano, que estaba aún más al norte, su dolencia de pecho había mejorado.
—¿Qué tal está hoy tu rodilla?
—Tirando, señor, gracias.
—Bien. Entonces supongo que no te importará llevar un pasajero más mañana.
Como si su séquito no fuera ya lo bastante grande, entre ayudantes, criados, esclavos, guardias y jurisconsultos griegos.
—¿Solo uno, señor?
—Bueno... no. Seguramente ella querrá llevarse también a su doncella.
Quinto gruñó para sus adentros.
—¿Una mujer, señor? ¿No será la emperatriz Julia Domna, sin duda?
Severo suspiró y apoyó el trasero en una mesa de mármol blanco con doradas patas de león. Sus ojos oscuros se dirigieron fugazmente a la puerta y luego volvieron a fijarse en sus sandalias.
—No, no se trata de mi esposa —su voz sonó sofocada. Tal vez la emperatriz no habría aprobado sus planes.
Quinto se preguntó si tendría algún sentido oponerse, pero sospechaba que no. Las mujeres siempre entorpecían los viajes, razón por la cual no había aceptado la sugerencia de sus amigos.
—Esa batalla de la semana pasada —dijo el emperador—, ¿la recuerdas?
—Desde luego, señor. Mataste al jefe. Estuvo bien hecho.
—Y si hubiera sido el único jefe, habría sido aún mejor, Quinto. Pero como sabes los brigantes son la mayor confederación de tribus de Britania, y la más poderosa. Siempre andan compitiendo entre sí por dominarse unas a otras, y en cuanto quitamos a un cabecilla, surge otro en su lugar. Son como condenadas setas. Esta vez hay dos, hijos del último. Pero tomamos cautiva a la hija.
—No lo sabía, señor.
El gobernador de la provincia del Norte, donde las grandes tribus brigantianas daban tantos problemas, había pedido ayuda al emperador de Roma para someterlas de una vez por todas. Severo, sus hijos, su esposa y un enorme ejército habían llegado desde la Galia, donde habían cosechado numerosas victorias, y ya habían logrado algunos éxitos en Britania.
—He preferido guardarlo en secreto —repuso Severo—. La noche en que fue ajusticiado el jefe, una partida de nuestros hombres llegó a hurtadillas a su fortín para prenderle fuego. Regresaron con la hija y su doncella. Pero no puedo tenerlas aquí indefinidamente, Quinto. Mi hijo mayor está deseando echarlas a las fieras del circo, pero eso nos causaría demasiados problemas. Si lo hiciera, todos los brigantes se unirían contra nosotros como una manada de lobos hambrientos. Ya es bastante difícil someter a esas tribus una por una. No conviene provocarlas más. Ojalá mi hijo lo entendiera.
El encarcelamiento, Quinto lo sabía bien, no era un castigo que gozara de extenso favor entre los romanos. Los cautivos eran vendidos como esclavos o ajusticiados. Su mantenimiento era una carga innecesaria para el estado. En ocasiones, los cautivos de alto rango eran conducidos a Roma encadenados para ser exhibidos como trofeos, pero rara vez había mujeres entre ellos.
—¿Los dos hermanos no la buscarán, señor?
—Puede ser, pero no sabrán dónde está, y en todo caso estarán muy atareados resolviendo sus asuntos tras la muerte de su padre. Tengo espías de fiar en Eboracum. Después de la batalla no se les ha vuelto a ver, pero en todo caso tengo que librarme de ella ya, inmediatamente —se inclinó hacia atrás y respiró hondo—. Además, hay otro motivo.
—¿Sí, señor?
—La tribu de esa mujer recibió hace poco a una delegación de la tribu de los dobunni, en el Sur. El balneario de Aquae Sulis está en su territorio.
Quinto empezaba a comprender.
—Ah —dijo.
—El hijo de un jefe, al parecer. Me han informado de que el padre intenta formar una alianza con los brigantes. Por eso envió a su hijo, para hacer una oferta por la mano de la hija. Según parece, está prometida.
—A los dobunni.
—Sí. Con esa alianza, conseguiría alguna influencia en el Sur.
—Así que necesita la ayuda de los brigantes. ¿Es el mismo alborotador que está reuniendo un ejército rebelde por allá abajo, señor?
—Eso creo, sí. Esos jóvenes impetuosos se aprovechan de todas las ventajas que les llevamos ofreciendo casi doscientos años, de todos los atributos de la ciudadanía romana, pero se niegan a aceptar que nuestra protección tiene un precio. Un día de estos se llevarán un chasco cuando volvamos todos a Roma y les dejemos a su suerte, Quinto. Pero todo se reduce siempre al problema de los impuestos. Y ese joven renegado, según me han dicho, ha estado reclutando a jóvenes y adiestrándolos para formar un ejército insurgente.
—¡Por Júpiter!
—Exacto. Si no le paramos los pies enseguida, tendremos más problemas de los que esperábamos. No quiero verme atrapado aquí durante años, y tampoco tengo ningún deseo de acabar mis días en este país. Hemos de encontrar al cabecilla y eliminarlo.
—Entonces, ¿ha desaparecido, señor?
—Sí. Creemos que estuvo aquí hace una semana para hacer su oferta, pero ha huido, dejando que su presunta novia se consuma en su cautiverio. No parece un hombre de palabra. Evidentemente, no vio motivos para quedarse después de la muerte del padre de la chica y de la destrucción de su aldea. Puede que los dos hijos no vean con buenos ojos esa alianza. No estoy seguro.
—Entonces, ¿tenemos la certeza de que se ha ido? ¿No estará escondido, esperando una oportunidad?
—No, no la tenemos. Pero estoy convencido de que, si llevamos a la chica a su terreno, ella sin duda intentará comunicarse con él. Espero que sea ella quien nos conduzca hasta él.
—O puede que al enterarse de su paradero intente rescatarla.
—Entonces depende de ti él mantener los ojos bien abiertos y atraparlo. Tráemelo de vuelta o, si es necesario, mátalo. Nos habríamos encargado de él antes, pero pensamos que se quedaría y lucharía con ellos. Sin embargo no fue así.
—¿Y la mujer?
—Bien, haz lo que quieras con ella, muchacho. Pero quítamela de encima.
—Por las buenas o por las malas —murmuró Quinto.
Pero Severo lo oyó y, echando la cabeza hacia atrás, soltó una carcajada.
—¡Ja! No será por las buenas, eso te lo aseguro. Es la muchacha menos dócil que he... Pero, en fin, no diré nada más. Veo que la idea de llevarla a Aquae Sulis no te entusiasma, que digamos, ¿no es así?
—Preferiría llevar conmigo a un toro en celo, señor, si no os importa que os lo diga.
—Por desgracia no surtiría el mismo efecto, Quinto. Además, entre tú y yo, prefiero no tenerla cerca de mi hijo. A mi modo de ver, sus métodos para librarse de los cautivos carecen de sutileza.
Quinto asintió con la cabeza. Era demasiado diplomático para hablar en voz alta del comportamiento deshonroso de Caracalla, incluso en relación a su propio hermano.
—¿Y el otro asunto, señor? ¿El fraude fiscal?
—Hay que investigarlo minuciosamente, una vez llegues al balneario —dijo Severo—. Los oficiales encargados de los impuestos te están esperando y te prestarán toda la ayuda que necesites. Tendrás tiempo de sobra para curarte y descansar. No hay prisa. Quiero que vuelvas recuperado y listo para cumplir tu deber.
Quinto, en cambio, veía su recuperación cada vez más lejana, cargado como iba a estar por un montón de deberes que había confiado en poder evitarse.
—Gracias, señor —dijo—. ¿Alguna instrucción respecto a la mujer?
—¡Ah, ella! Bien, por lo visto se la considera una princesa, al menos según su doncella, de modo que sin duda te considerará un inferior, Quinto. Se da muchos aires.
—Umm. ¿Entiende nuestra lengua, señor?
—De momento no hemos conseguido sacarle ni una sola palabra en ninguna lengua, pero sospecho que entiende muy bien lo que decimos. Puedes quedártela en calidad de esclava, si lo deseas, o quizá prefieras vendérsela a algún comerciante cuando haya servido a nuestros propósitos. Tú decides. Conseguirás un buen precio. Sin duda tiene conocimientos de medicina y esas cosas. Esas mujeres de las tribus suelen tenerlos. Puede que incluso te sea de utilidad. En cualquier caso, llévatela bien lejos de aquí.
Quinto estaba perplejo. ¿Dónde estaba la pega? Tenía que haber alguna.
—¿No podría serle de utilidad a la emperatriz Julia Domna? —preguntó.
—No —contestó Severo, irritado—. En absoluto.
—¿Sabe montar a caballo, señor?
El emperador le pasó el rollo de papiro y se rascó la barba rizada, desarrugando el ceño. Sus hirsutas cejas blancas, que contrastaban vivamente con su piel atezada, subieron y bajaron al mismo tiempo que abría y cerraba la boca. Quinto comprendió que había estado a punto de decir algo más acerca de la cautiva y que se lo había pensado mejor. Comenzó a rebuscar entre un montón de rollos, perdiendo interés en la cuestión.
—En ese aspecto no tengo ninguna recomendación que hacerte —dijo tajantemente—. Puede que tengas que llevártela de aquí arrastrándola por el pelo. ¿Alguna vez has tenido el placer de intentar obligar a una de esas mujeres a hacer algo que no quieran?
—No, señor. Todavía no.
—Bien, muchacho, entonces pongo todas mis esperanzas en ti. Si un tribuno de rango ecuestre no lo consigue, yo me como uno de mis calcetines.
—¿Solo uno, señor?
Severo siguió revolviendo los documentos.
—Solo uno —sonrió—. Dile a alguien que te lleve a verla. Y, por favor, que yo no oiga el alboroto.
Quinto hizo una reverencia.
—¿Sabemos su nombre, señor?
El emperador lo miró con extraño desconcierto.
—Que me aspen si lo sé —contestó—. Prueba a ver si te lo dice la doncella.
Por cómodos que fuesen, los aposentos que le habían proporcionado no podían ser del agrado de la cautiva pues la gruesa puerta, cerrada con cerrojo, la confinaba entre cuatro paredes privándola del derecho de toda mujer brigantina: la libertad. Su prisión era, de hecho, generosa: tenía las paredes encaladas, suelos de ladrillo rojo, una ventana enrejada que quedaba muy por encima de su cabeza, y un catre bajo de madera con un par de mantas. Eso era todo, aparte de varios montones de cacharros de barro rotos en los rincones y un jarro de arcilla hacia el cual se agitaba un brazo esquelético, intentando llamar la atención.
—Por favor —susurró una voz débil—. Por favor...
El catre estaba pegado a la pared, debajo de la ventana, y el cuerpo acurrucado de una joven doncella yacía inmóvil en uno de sus extremos, cubierto con un rico manto. Intentando no pisarla, la princesa de la tribu de los brigantes se puso de puntillas sobre el catre para asomarse por la ventana. Al ver el sol de primavera brillando alegremente entre las nubes, comprendió que estaba varias millas al norte de Eboracum, mirando hacia su hogar. La princesa, una joven alta y esbelta de veintidós primaveras, se tambaleó peligrosamente al soltar el barrote con una mano para bajar la mirada hacia la pobre muchacha.
—Espera —susurró.
El movimiento la hizo sentirse débil y mareada, y le temblaron las piernas por el esfuerzo de empinarse. El hambre había agotado su robustez y su energía de siempre. Comenzó a descender cuidadosamente, apretando los dientes y ordenando a sus pies pisar con cuidado para no hacerse más daño. De pronto, al oír el ruido de una llave en la cerradura, soltó el barrote de la ventana y se meció como un junco, entornando los ojos, furiosa por la intromisión. Cada vez que el guardia le llevaba comida cobraba conciencia del olor repugnante a cuerpos sucios, a ratas, a enfermedad y desesperación, y la sola idea de comer casi le revolvía el estómago.
Pero esta vez el guardia se retiró para dejar pasar a un desconocido, un hombre alto y vestido de blanco, evidentemente un funcionario que frunció el ceño al ver a la joven encaramada a la cama, con su túnica verde sujeta por un cinturón y su lustroso cabello de color cobre, resplandeciente como un halo con el sol detrás. Ella abrió los labios y volvió a cerrarlos rápidamente. Su expresión siguió siendo furiosa.
Quinto, adiestrado por años de disciplina, logró refrenar su reacción inicial, pero estaba de cara al sol y la cautiva brigantina advirtió aquel primer atisbo fugaz de sorpresa antes de que sus párpados bajaran como persianas, ocultando la expresión de sus ojos altivos. Estaba claro que habría preferido que ella estuviera a su nivel, o por debajo, pero aprovechó la oportunidad para fijarse en la intrincada urdimbre de su manto verde y bermejo, con los bordes recamados en hilo de oro, en sus zapatos de tiras de cuero y en su cinturón estampado. Llevaba gruesas ajorcas de oro en las muñecas y el cuello, entre su pelo se adivinaba el brillo de granates rojos y los cordeles que envolvían su gruesa trenza estaban adornados con cuentas de vidrio de los países nórdicos, cornalinas y lapislázulis del otro extremo del mundo.
Fingiendo ignorar la precaria posición de la joven, Quinto paseó la mirada por la habitación.
—¿Qué ha pasado aquí? —preguntó al guardia, indicando los cacharros rotos.
—Es su comida, señor —contestó el hombre inexpresivamente—. Todo lo que le traigo lo tira contra la pared. A las ratas les encanta.
—¿Cuánto tiempo lleva así?
—Desde que entró aquí, señor. La doncella parece estar en las últimas. Lo único que le da es agua. Tiranía llamo yo a eso, señor.
—¿Siete... ocho días?
—Sí, señor. Mire aquí —el guardia señaló su mejilla amoratada—. Me tiró una escudilla. Por mí pueden morirse de hambre.
—Es lo que pasa cuando no se lleva casco —contestó Quinto desdeñoso. «No me extraña que el emperador quiera librarse de ella», pensó. «No querrá que se muera aquí, en Eboracum. Lejos de aquí sí, quizá, pero no aquí, bajo su techo». Una mirada a la cara de la cautiva le hizo comprender que era probable que corriera esa suerte si no se hacía algo de inmediato para impedirlo. La joven se tambaleaba peligrosamente, con los ojos entornados.
—Baja de ahí —ordenó Quinto—. Agárrate a mi brazo. Vamos.
El guardia pareció indeciso.
—No se dejará tocar, señor.
Pero la severa orden de Quinto había atravesado una fría neblina y la mano que ella extendió para sujetarse tocó algo firme y cálido que la sostuvo, impidiendo que cayera al suelo. Por nada del mundo habría dejado que un romano la tocara, y sin embargo de pronto se descubrió siendo depositada con cuidado en el suelo. Quinto la ayudó a sentarse a los pies de su doncella, que asomaban bajo el borde dorado de un manto. Sentada al borde del camastro, ella sintió que le empujaban lentamente la cabeza entre las rodillas.
—¡Dejadme! —gimió—. Estoy bien.
El guardia soltó un grito.
—¡Por los dioses! Es la primera vez que habla, señor. De veras. Todos creíamos que se había quedado muda.
—No estaría mal, tratándose de una mujer —comentó Quinto al apartar la mano de su cabeza—, pero sospecho que dentro de poco estaremos hartos de oírla —agachándose, tomó el jarro de agua del suelo y lo colocó en manos de la mujer—. Bebe un sorbo —dijo—. Luego conviene que me escuches.
Ella se negó a obedecer su orden y prefirió poner una mano bajo la cabeza de su doncella y acercar el agua a sus labios agrietados. La muchacha, cuyos ojos cerrados se hundían en sus cuencas ojerosas, solo pudo beber un trago y arrojó borboteando el resto del agua, que chorreó por su barbilla, haciéndola toser débilmente.
—Entonces, ¿vas a dejarla morir? —le preguntó Quinto—. ¿Acaso no ves que no tiene fuerzas? Puede que tú dures un par de semanas más, pero ella no. ¿Quieres ser la responsable de su muerte? Nadie hace caso de tus protestas, mujer. Estás malgastando energías para nada.
La cautiva se irguió, la espalda derecha como una vara, señal de inflexibilidad. Sus manos temblaron sosteniendo todavía el jarro. Su boca jadeó.
—Escúchame —continuó Quinto—. He venido a darte a elegir. O vienes conmigo y das a tu doncella la oportunidad de recuperarse, o la dejas morir por tu tozudez. Ninguna buena ama le haría eso a su sirvienta.
—No es como piensas, romano —susurró la cautiva—. Ese necio no sabe nada. Mi doncella no está descuidada. Es mía —posó la mano con ternura sobre la cadera de la muchacha y la deslizó luego hacia abajo para tomar sus dedos semejantes a garras. Se desesperó al comprender que, aunque débil, la aspereza de su voz, causada por el esfuerzo físico, había sido confundida con la implacable crueldad de un ama. Ya había decidido que la muerte de su sirvienta coincidiría con la suya: pensaba servirse para ello de las rejas de la ventana y de su cinturón tejido. Las lágrimas de sus ojos altaneros brillaron a la luz del sol, unas lágrimas que había reprimido durante días y noches de aislamiento, y que se limpió con impaciencia, avergonzada, con una pasada de la muñeca.
Quinto siguió presionándola.
—Te equivocas —dijo—. No es tuya. Es mía, lo sois las dos. Ahora me pertenecéis. Sí, tú también.
La mujer ahogó un grito de sorpresa al levantar la cabeza para mirarlo a la cara. Sus ojos ardieron, llenos de lágrimas de furia, como gemas de color verdeazulado. La sola idea de pertenecer a un romano le resultaba inconcebible.
—¡Nunca! ¡Nunca! —gruñó con voz ronca—. Yo no pertenezco a nadie excepto a mi padre, el jefe de nuestra tribu. Déjame, romano. ¡Márchate! —en un súbito arrebato de energía, miró a Quinto con todo el desprecio de que fue capaz. Ignoraba lo hermosa que estaba así, poseída por una furia animal, mientras el sol hacía destellar el rojo encendido de su cabello. Su piel era casi traslucida; su boca ancha y pálida; sus ojos de pestañas oscuras demasiado grandes, demasiado llenos de rabia.
Una mano frágil agarró su mano, tirando de ella suavemente.
—Por favor, ama —musitó la doncella con voz casi inaudible—. Debemos ir por el bien de vuestro padre.
—No me avergüences —replicó la joven en voz baja—. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Crees que mi padre querría que perteneciéramos a un romano? Antes querría vernos muertas.
La mano cayó.
—No puede ser peor que esto —dijo la muchacha con un suspiro de resignación—. Acepta su oferta.
—¿Y bien? —dijo Quinto—. No voy a sacaros de aquí gritando y pataleando. Si estáis decididas a quedaros... —se volvió hacia la puerta y le hizo seña al guardia de que lo acompañara.
—No... ¡espera! —la mujer le tendió una mano—. Sálvala a ella. Llévala contigo. Puede irse. Es posible que...
—Tenéis que ser las dos o ninguna. Decídete.
—Tú no lo entiendes —contestó ella—. Yo no puedo ser una esclava. No puedo sufrir esa ignominia. Soy la única hija de un jefe.
—A mí tampoco me hace gracia llevarte adonde voy, para que lo sepas. No tengo ni tiempo ni ganas de hacer de niñera de dos mujeres empeñadas en morirse de hambre, habiendo tanta gente ahí fuera que apenas encuentra comida para sobrevivir. Supongo que crees que vuestra muerte sería un gesto heroico, ¿no es así? Pues en mi opinión sería una pérdida de tiempo cuando podéis ayudar a otros a sobrevivir. Pero eres tú quien decide. O me acompañas al sur o te quedas aquí y...
—¿Qué? ¿Al sur, has dicho?
—Eso he dicho, sí. Mañana parto hacia el balneario de Aquae Sulis. No cae precisamente de camino hacia tu casa, ¿verdad?
La princesa cautiva se levantó con excesiva brusquedad y una punzada de dolor atravesó su cabeza.
—Iré contigo —musitó, tambaleándose.
—Entonces conviene que me digas tu nombre. No puedo seguir llamándote «mujer».
Le fallaron las rodillas y el estruendo que notaba en los oídos trajo consigo una fría negrura que la envolvió por completo, ahogándola en su marea.
—Brighid —dijo.
Quinto la tomó rápidamente en brazos e hizo una mueca al notar una punzada de dolor en la rodilla.
—¿En qué demonios me he metido? —preguntó sin dirigirse a nadie en particular—. Vamos —le dijo al guardia—. Lleva tú a la criada, yo me encargo de esta.
Con el ceño todavía fruncido, miró la figura inerme que sostenía en brazos, el amasijo de cabello rojo que descansaba sobre su hombro y la cara angelical sumida en el sopor del desmayo, y se preguntó fugazmente por qué no sería una vieja arrugada e incapaz de aguantar el viaje, en vez de una diosa despiadada y altanera.
Dos
El carro se zarandeó sin piedad cuando Brighid intentó de nuevo ponerse otra piel curtida de oveja bajo los miembros doloridos y, agotada, cayó hacia atrás sobre el montón de cojines.
Su evidente malestar alertó a su compañero de viaje, que iba tranquilamente sentado sobre un montón de pieles, en el extremo descubierto del carro. Se volvió, se acercó a ella a gatas y se dejó caer a su lado sin ceremonias. Luego agarró un cojín, lo ahuecó y se lo puso bajo la cabeza, levantándole los hombros con el otro brazo. Era un esclavo. No importaba que la tocara.
—¿Mejor? —preguntó alegremente—. ¿Te apetece un poco más de leche?
Brighid negó con la cabeza.
—No puedo retenerla en el estómago —dijo.
—No importa —repuso él—. Algo siempre se queda. Ea, eso está mejor. Ahora intenta volver a dormirte —Florian la tapó con la manta, le arropó los pies y siguió haciendo de enfermero, como le había ordenado su señor.
La partida de Eboracum se había retrasado una hora porque habían tenido que enterrar a toda prisa a la doncellita y buscar flores para adornar su tumba. Había habido que rezar plegarias y que observar ciertos rituales. Después de aquello, no habían podido perder ni un segundo porque si no, según había dicho el tribuno con impaciencia, no conseguirían llegar a su primera parada antes de que anocheciera. Ahora, tendida en el carro, mirando la lona que se agitaba sobre ella, Brighid comprendió que la muchacha no habría sobrevivido ni a la primera parte del camino.
Su conciencia no la atormentaba en ese sentido. La muerte había sido una liberación que la muchacha ansiaba desde el nacimiento de su bebé, unas semanas antes. Engendrado por el propio padre de Brighid, el bebé era una niña y, por tanto, de nulo valor para la tribu. Antes de que la doncella, que apenas contaba catorce años, se recuperara de la fiebre, los ancianos de la aldea se habían llevado a la criatura para abandonarla a la intemperie. A la muchacha se le había roto el corazón, pero el jefe solo quería varones y su palabra era ley.
La madre se había ido debilitando, consumida por la pena, y apenas había empezado a recuperarse cuando una banda de soldados romanos había atacado la aldea mientras los guerreros estaban fuera, luchando. Habían prendido fuego a las chozas, matado a quienes huían y capturado a Brighid y a la doncella pensando que tal vez pudieran venderlas para entretenimiento del emperador.
El emperador, sin embargo, no se había mostrado satisfecho, pues Brighid era una mujer de alcurnia y, por lo tanto, un estorbo, y su doncella estaba muy enferma. Brighid poseía notables conocimientos sobre remedios medicinales para toda clase de dolencias, pero como no podía conseguir hierbas para confeccionarlos y su doncella deseaba morir, ¿qué otra forma de protesta le quedaba que no fuera negarse a comer? Al menos así tendría cierto control sobre su propia vida. Y sobre su muerte. El guardia que estaba a su cargo había intentado al principio hacerles comer por la fuerza, pero pronto había descubierto lo recalcitrante que podía ser su prisionera.
Algunas sombras se movieron más allá del extremo de la carreta: caballos que meneaban la cabeza, jinetes que cruzaban, confusos edificios de tejado rojo, las blancas tapias de un pueblo y el gran arco de una puerta. Se acercó un hombre a caballo y echó un vistazo al interior del carro. Llevaba el manto echado sobre el hombro y sus brazos desnudos se destacaban, morenos, sobre la túnica blanca. Entornó los ojos, escudriñando la penumbra. El viento agitó su cabello espeso y liso, más largo desde que había dejado el ejército. La miró fijamente a los ojos, sin sonreír. Durante unos segundos se sondearon el uno al otro con la mirada. Después, él inclinó la cabeza y se alejó con el rostro crispado, aceptando lo inevitable con evidente acritud.
—Patán —masculló ella—. Yo tampoco quiero estar aquí.
Pero tal vez saliera algo de todo aquello, pensó cerrando los ojos. Se dirigían al sur, hacia el territorio de los dobunni, la tribu a la que pertenecía Helm, y aunque su conocimiento de la geografía de Britania era muy limitado, el nombre de Aquae Sulis había salido a relucir a menudo mientras Helm negociaba con su padre, lo que la había convencido de que el balneario estaba en el país de los dobunni. De modo que si, en efecto, Helm había regresado a casa creyendo que todos sus planes se habían ido al garete, sin duda podría hacerle llegar un mensaje avisándole de que estaba cerca y no, como creía él, fuera de su alcance. Si le dejaban cierta libertad, tal vez pudiera encontrarlo ella misma.
Naturalmente, no se le había permitido trabar conocimiento con el joven guerrero. Lo que ella pensara de aquel asunto carecía de importancia y no podía repercutir en el éxito del acuerdo. De haber sido una mujer corriente de la tribu, podría haber exigido ser ella quien decidiera su destino, hasta cierto punto. Tal vez incluso le habrían permitido vivir con un hombre de su elección durante un año de prueba, antes de dar el paso final hacia el matrimonio. Y hasta en ese caso podría haberse divorciado de su marido si él la decepcionaba. Pero Brighid distaba mucho de ser una mujer corriente: era, por el contrario, una herramienta de trueque para su padre, una mujer de elevada cuna que sellaría la alianza entre dos tribus, y ella siempre lo había sabido. Ello no le había impedido, sin embargo, interesarse por el hombre que había viajado durante días o incluso semanas para comprársela a su familia y, en las pocas ocasiones en que había estado presente, siempre desde lejos, se había fijado en cada detalle con tanta avidez como cualquier otra mujer a punto de prometerse en matrimonio.
Lo que había visto la había impresionado: un joven fornido y seguro de sí mismo, de su misma estatura, de ojos claros y voz diáfana, andar arrogante y dueño de ese aire de autoridad que siempre acompañaba a un futuro caudillo. No cabía duda de que aquel hombre podía llegar a gustarle con el tiempo, aunque sus dos hermanos mayores tenían sus reservas. «Un fantoche imberbe», lo había llamado uno de sus hermanos, y había añadido que era solo uno más de los muchos peces entre los que podía elegir su hermana.
Dadas las circunstancias, para Brighid resultaba perturbador que Helm se hubiera esfumado por completo, sin hacerle llegar ni un solo mensaje de esperanza. Tampoco sus hermanos o su padre habían intentado comunicarse con ella, ya fuera directamente o mediante algún subterfugio. Siempre podía sobornarse a algún esclavo, y un jefe tenía sus recursos. Su sentimiento de abandono había ido creciendo de día en día, y ahora se encontraba completamente sola, sin saber qué podía esperar del hombre que se creía su propietario y del que ignoraba hasta su nombre. El día anterior, el romano la había dejado en manos de unas mujeres que, al parecer, eran esclavas de la emperatriz.
El día anterior había transcurrido en medio de una confusa neblina de debilidad e impotencia. Entre los accesos de náuseas y los desmayos, se había sentido demasiado débil para decir lo que necesitaba, demasiado impotente para protestar al verse manoseada, desvestida, bañada, peinada y vuelta a vestir como si fuera una recién nacida. Había dejado de importarle cuando el esclavo llamado Florian había asumido el papel de su nueva doncella y le había dicho con desparpajo que más valía que no se diera tantos aires porque allí eran todos esclavos, incluida ella, y él era indispensable, mientras que ella era más bien lo contrario. Lo cual no había hecho nada por tranquilizarla, aunque la intención hubiera sido buena.
Las esclavas se habían encargado también de lavar a la doncellita, que se había sumido en un sueño profundo del que no había vuelto a despertarse. A la mañana siguiente estaba quieta y fría, y en paz con sus seres queridos. Brighid había llorado amargamente por ella, y de nuevo por la dulce niña a la que ambas habían querido y perdido. ¿Cuántas cosas más perdería, se preguntó, antes de ganar algo? ¿Le quedaba acaso algo más que perder?
Se había dormido, y se despertó cuando el carro se zarandeó suavemente al pisar la hierba y se detuvo entre un alboroto de gritos y órdenes. La penumbra que reinaba bajo la lona indicaba que estaba oscureciendo, que se hallaban bajo los árboles y que habían parado para pasar la noche.
—Bien —dijo Florian—. Has dormido un buen rato. Y ya no estás mareada. Ahora, algo nutritivo. Espera un momento mientras encienden el fuego. ¿Necesitas aliviarte? Toma, aquí hay un orinal. Te dejo. Matenlo cerrado. Por las moscas, ya sabes —sonrió, se alejó a gatas y saltó por la trasera del carro como un atleta.
Brighid se notó despejada y sintió hambre por primera vez desde hacía días.