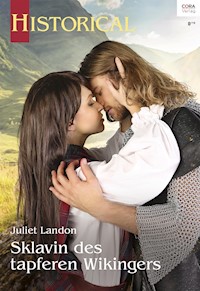3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Internacional
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dos mujeres, de diferentes generaciones, las dos al borde del escándalo… Phoebe compartía algo más que sus rebeldes rizos oscuros con su antepasada cuyo retrato decoraba las paredes del hogar del conde de Dysart. Impacientes con los convencionalismos, ambas mujeres se habían retirado de los excesos de la vida londinense. Y sin embargo ninguna había disfrutado de la tranquilidad durante mucho tiempo. Su retirada fue un desafío para los más famosos libertinos: entre ellos el vizconde Ransome, aparentemente decidido a hacer suya a Phoebe. Pero los secretos y la pasión formaban parte de la historia del edificio y Phoebe había aprendido de su rebelde antecesora. Planeaba poner al arrogante vizconde de rodillas…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2010 Juliet Landon. Todos los derechos reservados.
ESCANDALOSAMENTE INOCENTE, Nº 516 - noviembre 2012
Título original: Scandalous Innocent
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Internacional y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1159-1
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
Nota de la autora
Tollemache es el apellido familiar de los condes y condesas de Dysart, originado en 1649 cuando Elizabeth Murray casó con sir Lionel Tollemache, un caballero rural con antepasados que se remontaban a la conquista normanda. Ham House era el solar familiar de los Murray en el que creció Elizabeth, la duquesa de nuestra historia.
Ham House fue levantada en 1610 junto al río Támesis, a un par de kilómetros escasos de Richmond, en el condado de Surrey. La bella mansión jacobea habría sufrido graves daños durante la guerra civil si la dueña de la casa, Catherine Murray, y su hija Elizabeth Tollemache (que se convertiría en condesa de Dysart tras la muerte de su padre en 1655) no hubieran hecho valer su amistad con Oliver Cromwell, pese a que tanto ellas como sus parientes eran acérrimos realistas. Ya por aquel tiempo, Elizabeth conocía a John Maitland, segundo conde de Lauderdale, pero hasta que la esposa de él y el marido de ella murieron no terminaron casándose. En 1672 el conde se convirtió en duque de Lauderdale, después de lo cual empezó un costoso programa de ampliaciones y reformas en Ham House con el fin de tentar al rey Carlos II, y a su esposa Catalina de Braganza, a que se alojaran allí. El duque era un miembro importante del gabinete de confianza del rey, Alto Comisionado para Escocia y secretario de Estado. La duquesa era una mujer tan ambiciosa como inteligente, pero sus excesivos gastos serían motivo de preocupación durante los años posteriores.
Hasta aquí, todo esto es verídico. Los hechos comienzan a mezclarse con la ficción en los episodios de la parte primera de mi historia, en la que la duquesa y su familia juegan un papel en la relación entre los personajes imaginarios de sir Leo Hawkynne y la señorita Phoebe Laker. Los topónimos (Richmond, Ham y Mortlake) son reales, pero las casas de los personajes de ficción no existen. Ham House fue heredada por Wilbraham, sexto conde de Dysart, en 1799. Al parecer fue como yo lo he descrito: amable, generoso, cultivado, mecenas de las artes y apreciado por los suyos.
Confío en no haber traicionado demasiado a los personajes reales por haberlos incluido en un escenario de ficción, aunque, por lo que se sabe de ellos, tanto el duque como la duquesa de Lauderdale eran mucho más extravertidos, en todos los sentidos de la palabra, de lo que trasluce la novela. Sospecho que estaba fuera de su alcance dejar de entrometerse atrozmente en los asuntos de los demás. De hecho, se podría dedicar fácilmente un libro entero a la vida de esa pareja, todavía más asombrosa que cualquier ficción.
Parte primera1676
Uno
—Entonces, ¿al fin podré ver a la muchachita? —preguntó el duque de Lauderdale a la duquesa, mientras la ayudaba a bajar el primer escalón de la majestuosa escalera. De manera automática, exhibió su parsimonia escocesa cuando sus ojos de párpados pesados repararon en el suntuoso dorado de los paneles de madera labrada—. ¿Cuánto dijiste que había costado esto?
—Los dorados nunca son baratos, milord. Ya de niña suspiraba por ver pintados todos esos relieves de cascos y armaduras. La madera sin decorar es tan aburrida… En cuanto a Phoebe, no vayáis a pensar que os la he estado escondiendo. No hay tal cosa. Pero si yo le hubiera dicho que ibais a estar aquí, se habría marchado corriendo de vuelta a Mortlake como una liebre perseguida por una jauría. El caso es que ya va siendo hora de hacer algo al respecto, después de tres años…
—¿Algo respecto a qué? ¿Respecto a Leo, quizá? ¿Otra vez jugando a la casamentera, duquesa? Si es así, creo que estás perdiendo el tiempo. Esos dos no se soportan.
—Pero siguen solteros, John. Eso me dice algo.
Habían llegado a una curva de la escalera que les permitía no ser vistos ni desde arriba ni desde abajo, oportunidad que John Maitland, duque de Lauderdale, aprovechó para tomar la flaca y rígida cintura de su esposa, como ella sabía que haría, y atraerla hacia sí con el vigor de un hombre treinta años más joven de lo que era. Tenía, de hecho, cincuenta y ocho. La duquesa contaba cuarenta y nueve, y ambos estaban más enamorados de su segundo cónyuge de lo que nunca lo habían estado del primero, pese a los once embarazos que ella había soportado como esposa de sir Lionel Tollemache.
—Elizabeth —gruñó con el acento escocés tan tenazmente despreciado por el protocolo de la corte inglesa—, dame un beso, mujer, y deja de intrigar por un rato. A Leo nunca le han faltado las mujeres, lo sabes perfectamente.
—No es tu Leo quien me preocupa, querido —intentó decir antes de que su respuesta quedara ahogada por un abrasador beso con sabor a las gachas de avena y al beicon ahumado del desayuno. No le importó el sabor: en absoluto. En sus cuatro años de matrimonio, eran las forzadas ausencias de John con sus viajes a Escocia y a la corte lo que más la disgustaba. Como secretario de Estado para Escocia, a menudo se veía obligado a ausentarse durante semanas: de ahí la necesidad que sentía de compensar el tiempo perdido. Sí, podía tolerar sus saludables apetitos tan bien como él podía tolerar los suyos, como era el caso de su apetito por la ostentación.
—Cuatro años ya, y sigo sintiéndome un torpe jovenzuelo a tu lado, mocita mía.
Elizabeth sonrió contra su cálida mejilla.
—Oh, no digáis eso, milord. Anoche no os condujisteis precisamente como un torpe jovenzuelo, ¿verdad? ¿Estaréis por aquí para cuando llegue la señorita Laker?
—A la orden, mi señora. Aunque… ¿no sería mejor dejar que Leo se topara directamente con ella?
La duquesa se apartó al tiempo que le quitaba un cabello color rojo claro del hombro, que obviamente no pertenecía a su peluca.
—Qué provocador eres… Por supuesto que no haremos nada de eso. Tú y yo estaremos allí, juntos, y Leo podrá aparecer después. En cuanto te vea a ti, ella sabrá que él también estará presente.
Sir Leo Hawkynne, secretario y ayudante personal del duque de Lauderdale, era tan escocés como su amo, aunque al ser treinta años más joven, era mucho más flexible y receptivo a todas las galanterías y cortesías que engrasaban los mecanismos de la diplomacia y halagaban los egos más suspicaces. Y sin embargo, había habido ocasiones en el pasado en que su natural tendencia norteña a hablar claro y directo le había ganado enemigos, lo cual le preocupaba más que la legendaria falta de tacto del duque. Una de aquellas ocasiones se había producido tres años atrás, cuando un comentario escuchado al azar había desatado la lengua de Leo en relación a la señorita Phoebe Laker, comentario que de manera comprensible la había ofendido en cuanto llegó hasta sus oídos por medio de algún envidioso rumor. Poco había sido el cariño que se habían profesado antes del incidente, y aún menos después, pero las repercusiones habían sido cuando menos trágicas, ya que desde entonces Phoebe solamente había visitado Ham House cuando sabía que el duque y su fiel secretario se hallaban ausentes. Para Phoebe, Escocia no era un lugar lo suficientemente lejano para ellos.
—Como gustes. En la biblioteca tengo unos papeles de los que quiero que se encargue —el duque volvió a tomarla de la mano para guiarla al gran salón, donde una enorme mesa de billar se alzaba en el centro del suelo de baldosas blancas y negras. Aunque estaban en pleno mes de junio, un fuego ardía en la chimenea de hierro forjado, con su mantel decorado por dos grandes figuras de escayola con cascos grecorromanos y breves túnicas con pliegues que desafiaban la gravedad. Marte y Minerva, según le había explicado Elizabeth a su marido tras su inicial y poco cortés reacción de perplejidad: un discreto homenaje a sus propios padres, los primeros condes de Dysart. Como primogénita, Elizabeth era a la sazón condesa por derecho propio, dado que en Escocia los títulos podían transmitirse por la línea femenina, aunque durante los cuatro últimos años había venido utilizando el superior y más rimbombante de duquesa.
—Estupendo —dijo ella—. Entonces mantenlo entretenido allí hasta que yo te lo diga. Phoebe no ha visto aún las últimas reformas de la casa.
—Yo podría decir lo mismo —replicó el duque—. ¿De quién ha sido la idea de la mesa de billar?
Elizabeth era consciente de los gastos incurridos, así que se apresuró a adelantarse a las inevitables preguntas.
—Mía, John. Es un regalo para ti. Oh, querido, ¿no irás a reñirme por haber gastado más de la cuenta, verdad? Todo esto tiene que lucir bien, querido, después de tanta reforma. No tiene sentido esperar que la pareja real quiera alojarse aquí si no les ofrecemos lo mejor, ¿no te parece?
—¡Alto ahí, mocita! Yo nunca te he reñido. Esta casa necesitaba desesperadamente más habitaciones y una mano de pintura, ya lo sé, y tuviste que reponer la vajilla que tuvo que fundirse para la última guerra del rey. ¿No es para eso para lo que has invitado a tus amistades, para que vean tus últimas bagatelas?
Atusándose sus tirabuzones de color rubio rojizo, Elizabeth miró ceñuda al criado que apareció en la puerta de la parte exterior.
—No, no del todo. Invité a Phoebe porque su madre y yo éramos grandes amigas, y porque le prometí que cuidaría de su hija si algo sucedía. Y ha sucedido, ¿verdad? De modo que estoy guardando mi promesa. ¿Qué ocurre? —espetó al criado que había abierto y cerrado varias veces la puerta mientras ella hablaba—. ¿Es que no ves que…? ¡Oh, Dios mío!
A través de las ventanas de cuadros verdes del salón, la oscura forma de un coche de dos caballos había aparecido repentinamente de la nada, pese a que la carretera resultaba visible hasta el río. Adivinando que estaba a punto de recibir nuevas órdenes, el criado abrió las pesadas puertas casi en el mismo instante en que se deslizaban por la abertura las voluminosas faldas verdes de su ama, que bajó el primer tramo de escalones para detenerse de golpe, vacilante.
La vacilación no era uno de los muchos pecados de Elizabeth, pero su escrupuloso cálculo de los acontecimientos no había previsto que la señorita Laker, en su entusiasmo por venir, adelantara la visita. Como resultado de ello, en lugar de verse separados hasta que su anfitriona dispusiera su encuentro, ella y sir Leo se hallaban en aquel instante mirándose boquiabiertos, paralizados por la sorpresa.
Y, sin embargo, fue la aparición de Elizabeth en las escaleras lo que hizo que la señorita Laker desviara su atención de la incómoda situación en la que ni ella ni sir Leo habían pronunciado una sola palabra de saludo.
Sir Leo se había limitado a hacerle una reverencia cuando la vio descender como una bella mariposa del coche de estribo bajo, con su vaporoso pañuelo celeste y plata flotando al viento y contribuyendo a la ilusión. Sus finos tobillos asomaban bajo las sedosas faldas de un tono azul profundo, con sus delicados pies calzando zapatos de satén a juego y hebillas de plata. Blondas de un blanco inmaculado brotaban de sus mangas, y una piedra de zafiro deslumbró al reflejar el sol. Era, reflexionó, todavía más arrebatadora de lo que recordaba y probablemente también más irritable por los tres años transcurridos desde su último encuentro. Las modas habían evolucionado al ritmo de las amantes del rey Carlos II, la última de ellas venida de Francia, y la señorita Phoebe Laker se había adaptado a ellas con muy escaso esfuerzo. Sus abundantes tirabuzones negros, que no tenían necesidad ni de rulos de cartón, ni postizos, rebotaban mientras caminaba, enmarcando el óvalo perfecto de su rostro con mechones rizados como muelles de reloj. Los delicados arcos de sus cejas se alzaron apenas unos milímetros cuando descubrió a su amiga. Se llevaban veintiséis años de diferencia, pero se abrazaron como si fueran hermanas.
—Mi queridísima Phoebe… ¡Qué alegría!
—Mi querida señora, sé que llego demasiado temprano pero no podía esperar. Le pedí a Sam, mi cochero, que espoleara los caballos, pobrecitos… Perdonadme.
—¡Por supuesto que estás perdonada! Estábamos todos en vilo, querida. Sir Leo se moría de impaciencia.
—¿De veras? Qué dulce… —exclamó Phoebe, mirando por encima del hombro a la atlética figura que despachaba a su cochero y a su doncella por una puerta lateral—. Pero si hubiese sabido que él…
—Ya lo sé, querida —Elizabeth interrumpió su protesta—, pero es que han pasado ya cuatro años desde nuestra boda y todavía no conoces a mi duque. Aquí viene. Permíteme que te lo presente. ¿Milord? —hizo una seña a su marido, que bajaba sin prisa los escalones—. La señorita Phoebe Laker, mi vecina favorita.
La boda había sido en realidad un asunto muy privado, celebrada apenas dos meses después del fallecimiento de la primera duquesa. Naturalmente, habían cundido los rumores.
—¡Ya era hora, muchacha! —bramó el duque, haciéndole una reverencia.
Phoebe respondió con una respetuosa y elegante reverencia, mientras observaba al gran personaje que formaba parte del círculo íntimo de funcionarios del rey Carlos. Un hombre sabio y enérgico, de larga y difícil trayectoria, respetado aunque no adorado por todos. Su gran cabeza de rasgos grandes y blandos estaba coronada por una larga peluca de color castaño, que aleteó sobre sus hombros cuando volvió a erguirse. Pero no había rastro alguno de descuido o desaliño en su persona: su duquesa se habría encargado a buen seguro de ello.
Sus ojos de pesados párpados la recorrieron de un solo vistazo, y Phoebe imaginó que debía de ser consciente de la antipatía que profesaba a su secretario porque, cuando se incorporó después de su reverencia, se dio cuenta de que las miradas de los dos hombres se habían encontrado sobre su cabeza.
—Excelencia —murmuró, declinando ofrecerle la mejilla para que se la besara hasta que no lo conociera mejor.
El duque no era hombre aficionado a andarse con rodeos.
—Una mocita bien hermosa —dijo—. Ahora entiendo por qué mi duquesa mostraba tanto empeño en esconderos de mí. Bienvenida a Ham House, señorita Laker. Sir Leo, venid aquí, por favor, y presentadle vuestras cortesías como si fuerais sincero.
Sonriendo resignado ante la orden, sir Leo se adelantó.
—La señorita Laker y yo nos conocemos desde hace algunos años. A vuestro servicio, milady.
Phoebe ignoraba si se trataba de una muestra de cinismo, pero el hecho fue que su reverencia fue todavía más exagerada que la del duque, acompañada de un ostentoso barrido de suelo con su sombrero de plumas de avestruz. Se incorporó un segundo después de que lo hiciera ella de su leve reverencia, y la fijeza de su mirada le dijo a las claras que no había olvidado el doloroso episodio sucedido entre ambos. Phoebe se recordó que la culpa no había sido suya, sino de él, y evidentemente no lo había perdonado. Quiso decírselo también con los ojos, pero como invitada que era no podía imponerse a sus anfitriones.
Sí que pudo, no obstante, refrescar el recuerdo que tenía de su impresionante apariencia tras una mirada de aparente desdén. Como era habitual en él, despreciaba las pelucas: llevaba su brillante cabellera oscura peinada hacia atrás, en largos mechones ondulados recogidos en la nuca por una cinta negra. Cintas y lazos adornaban también sus hombros, cuello y botas: su color rojo resaltaba contra el largo chaleco, la casaca y las calzas gris marengo con botones y bordados de oro. Lucía puños vueltos con largas mangas de lino blanco y un tahalí cruzado al pecho. En lugar de sencillas medias y calzado de hebilla, llevaba botas altas hasta la rodilla, de cuero marrón con tacones rojos. Su cómoda posición económica le permitía vestir a la última moda, aunque era más capaz de señalar su rumbo que de seguirlo obediente. Las espuelas de sus botas sugerían que pretendía montar a caballo.
—Si pensabais salir a cabalgar, sir Leo, por favor, que no os retrase mi llegada —dijo Phoebe, consciente de que su tono la traicionaba.
El duque intentó mediar, amable:
—Silencio, muchacha. No lo despachéis tan pronto, al menos no antes de que él…
—Sí, querido —lo interrumpió la duquesa, adivinando su intención—, pero antes de nada la señorita Laker querrá tomar un pequeño refrigerio después del viaje —tomó a Phoebe de la mano—. Ven, querida. ¿No has traído esta vez contigo a la señora Overshott? ¿O es que la has mandado con tu equipaje?
—No, milady, ha sufrido una ligera indisposición, eso es todo, así que le dije que podía arreglármelas bien sin ella, por esta vez. Me encargó os diera recuerdos y transmitiera sus disculpas. Le habría gustado ver las últimas reformas. ¿Habéis rediseñado también los jardines, verdad? —desde lo alto de los escalones, su mirada recorrió los verdes prados y los macizos de flores, hasta que tropezó de nuevo con la de sir Leo que, lejos de amilanarse ante su fría actitud, la miraba con una desfachatez que la dejaba confundida. No me despacharéis así como así, parecía decirle. Si no os gusta que esté aquí, tendréis que acostumbraros a la idea.
—Ciertamente —dijo la duquesa—. Ni siquiera el duque ha visto los últimos cambios. Apenas llegó anoche, con sir Leo.
—Oh, entiendo. ¿Entonces…?
Justo a su espalda, sir Leo soltó una carcajada antes de responder:
—No, señorita, no pensamos irnos a ninguna parte. No por un tiempo, al menos. ¿Esperabais que lo hiciéramos?
—Por supuesto que no lo esperaba, Leo. No seas tan irritante. Y ahora… ¿cuál de estos galantes caballeros se ofrecerá a abrirnos la puerta? En el nombre del cielo, ¿qué es lo que les pasa a los criados hoy? Gracias.
Al entrar en el gran salón, Phoebe experimentó un escalofrío ante el súbito cambio de luz y temperatura. El evento que había contemplado con tanta expectación estaba tomando los visos de un molesto engorro. Lo que significaba que una vez más tendría que recurrir a sus reservas de falsa alegría y despreocupación para convencer a los demás de que todo aquello no le importaba en absoluto.
Elizabeth, la duquesa de Lauderdale, tenía el mérito de tomarse sus amistades muy en serio. Con la madre de Phoebe había tejido un sólido vínculo veinte años atrás, cuando Phoebe y su hermano mayor Timothy apenas eran unos niños. El maestro Adolphus Laker había sido un banquero y orfebre sumamente próspero, con riqueza suficiente para forjar contactos en la alta sociedad y clientes en la corte. Elizabeth y su primer marido habían adquirido vajillas de oro y plata del establecimiento que tenía Laker en el Royal Exchange de Londres, y ni el uno ni la otra se habían mostrado tan altaneros como para negarse a incluir a comerciantes ente sus amigos.
Fue la Gran Peste de 1665 la que puso un truculento final a esa relación, cuando el maestro Laker y su esposa fallecieron con una diferencia de pocos días. Habían sido unos padres ejemplares, y el golpe que Phoebe y su hermano se llevaron fue muy severo. Aunque todavía joven, Timothy decidió comprar una nueva casa para él y para su hermana en el campo, en Mortlake, Támesis arriba, donde pudieran vivir alejados de aquellos horrores. Al mismo tiempo consiguió levantar el negocio de su padre después de una merma tan grande de población. Comparado con otros, ambos hermanos pudieron considerarse afortunados, viviendo juntos en compañía de la señora Overshott, una pariente lejana que había cuidado de sus padres durante aquella época terrible.
Luego, como sucedió con tantas otras familias, el desastre volvió a golpearlos en septiembre del año siguiente, cuando el Gran Incendio de Londres destruyó la mayor parte de la City, incluido el Royal Exchange que alojaba el negocio de los Laker. Solo el destino pudo haber asestado a Phoebe un golpe tan cruel, porque después de haber retirado todos los artículos valiosos de la tienda para ponerlos a buen recaudo en Mortlake, Timothy había vuelto a Londres para recoger los papeles relacionados con el negocio: libros de órdenes y de asiento, recibos, inventarios y correspondencia.
Pero había salido demasiado tarde, porque el edificio ya estaba quemado y destruido para cuando llegó, y tanto él como su administrador quedaron atrapados dentro del Exchange, que se desmoronó sobre ellos. Phoebe nunca llegó a recuperar sus restos. Quedó virtualmente sola en el mundo, sin familia alguna. Sana y salva, en buena posición económica, pero sola y sin una mísera tumba que llorar.
El protocolo habitual para una joven dama de trece años como tenía Phoebe en aquel entonces habría sido trasladarse a vivir con su pariente más cercana, pero ninguna fuerza del mundo habría podido arrastrarla hasta Manchester con su anciana tía viuda, con la que no había tenido contacto alguno. Así que permaneció bajo el cuidado de la señora Overshott que, pese a ser pariente lejana, se dedicaba por entero a ella al tiempo que era consciente de su privilegiada posición. Y aunque la casa de Mortlake era demasiado grande para las dos, Phoebe se aferró a ella como a una tabla salvavidas, ya que era el único lugar donde el espíritu de su querido hermano permanecía de alguna manera. Las gentes de Mortlake le prestaron su apoyo de todas las maneras posibles, toda vez que tampoco era mucho lo que podían hacer para aliviar su dolor.
Como era previsible, aquellos traumáticos acontecimientos le habían dejado una honda impronta, empezando por la culpa que sentía por haber sobrevivido a toda su familia, como si de alguna manera hubiera sido reservada para tratamiento tan especial. ¿Por qué ella? ¿Por qué había conservado ella la salud que a los demás había faltado? ¿Y a qué se había referido su hermano cuando le comunicó, antes de partir para Londres, que tenía que recoger algo para ella? ¿Había sido culpa suya que él hubiera muerto? Nadie, según parecía, podía proporcionarle una respuesta aceptable a eso, como tampoco a las oscuras preocupaciones que habían acosado sus años de adolescencia. Porque fue en aquellos años cuando Phoebe se convirtió en la clase de belleza capaz de atraer las atenciones de todo el mundo y granjearse así las amistades y la capacidad para sobrellevar las primeras penas de la juventud con demasiado ímpetu, tomando lo que se le ofrecía antes de que pudieran arrebatárselo de nuevo.
La única persona que conocía con quien la vida había sido igual de injusta y de dura, la única con la que Phoebe podía sincerarse, era Elizabeth, que con el tiempo se convertiría en condesa de Dysart. Ella también había tenido una tormentosa adolescencia durante la etapa de la Commonwealth de Oliver Cromwell, cuando su padre tuvo que escapar para salvar la vida y su madre se vio obligada a proteger Ham House de la ocupación de los soldados, sola con cuatro hijos, tres de ellas de salud débil. Elizabeth, la única sana, se había casado con sir Lionel Tollemache, pero de sus once hijos solamente cinco le habían sobrevivido. Y sin embargo siempre había tenido tiempo para Phoebe…. cada vez que Phoebe se había molestado en buscar tiempo para ella.
Elizabeth deseó haber podido estar más con Phoebe, sobre todo cuando se enteró de que su floreciente belleza atraía las atenciones de jóvenes a la caza de damas ricas… sobre todo damiselas inocentes y desvalidas sin padres de por medio. Pero ninguna advertencia consiguió disuadirla. Su reputación de belleza algo ligera de cascos llegó hasta la corte. Como resultado, no hubo fiesta ni acontecimiento que estuviera completo sin su presencia. Elizabeth llegó a escuchar que la señorita Phoebe Laker se dedicaba a vivir cada momento de la vida como si fuera el último, en prevención de que fuera a serle arrebatada violentamente antes de que pudiera disfrutar de sus regalos. Y ni siquiera ella pudo convencerla de que los regalos de la vida tenían un precio, y que algunos eran más caros que otros. Solo la discreta y tierna contención de la señora Overshott salvó a Phoebe de adquirir algo más grave que aquella triste reputación.
Mientras recorría el ala sur de la mansión, completamente nueva, Phoebe quedó impresionada por el tamaño, la opulencia y la viveza de colores que eran la marca distintiva de la duquesa.
—Hemos doblado el tamaño —comentó orgullosa Elizabeth—. Ven a ver el nuevo comedor. Creo que te gustará.
El duque y sir Leo las siguieron.
—Será mejor que digas que sí, muchacha —farfulló el duque— si no quieres cenar pan con agua esta noche.
—¡Tonterías! —le riñó su esposa, sonriendo levemente—. ¿Cómo podría no gustarle? Esta sala es la más pequeña de las dos, Phoebe. La grande está al otro lado del salón. Bueno, una no podría atender a la realeza en una habitación de este tamaño, ¿verdad? Y el salón se ha quedado pequeño —añadió en atención al duque, que sacudía la cabeza.
Phoebe pensó para sus adentros que la prolongación del suelo en baldosas blancas y negras habría quedado mejor en parquet de madera. Pero la llamativa ostentación de riqueza de la que hacía gala la duquesa era, según suponía, una reacción a los años de privación de su infancia, cuando la guerra civil había impedido cualquier gasto que no fuera esencial. En ese momento, en cambio, era como si estuviera regodeándose en el esplendor de su nueva posición, porque cada habitación que recorrían parecía resplandecer de mármoles y dorados. Había paneles de maderas preciosas, cortinajes de terciopelo, cojines con flecos y gruesas borlas colgando por todas partes al extremo de cuerdas de satén, querubines, cornucopias, vitrinas lacadas, obscenas cariátides soportando mesas labradas, espejos dorados, techos de estuco pintados, innumerables sillas de patas torneadas y asientos de terciopelo… Phoebe pensó que debía de haber comprado todas aquellas sillas a granel, imaginándose un ejército de tapiceros enterrados bajo montañas de terciopelo, suspirando por un poco de aire y superficies vacías de decoración…
Los duques estaban examinando una de las vitrinas cuando un susurro junto al hombro de Phoebe le recordó:
—Debéis decir que os gusta, ya lo sabéis. Esto es, mentir.
Rápidamente se volvió para mirar al hombre que no había hecho sino expresar sus propios pensamientos en voz alta, reprimiendo una sonrisa automática para que no se hiciera ilusiones de ningún tipo.
—No perdáis vuestro precioso tiempo hablándome, señor —masculló entre dientes—. De haber sabido que estaríais aquí, me habría quedado en casa cuidando a la señora Overshott —le habría gustado reunirse de nuevo con sus anfitriones mientras pasaban al salón, pero sir Leo estaba en medio y, cuando sus ojos traicionaron su intención, se apresuró a impedírselo.
—¿Y perderos todo esto? —susurró, muy serio—. Puede que no deseéis verme aquí, señorita Laker, pero después de tres años creo que ya va siendo hora de que aclaremos las cosas entre nosotros, ¿no os parece?
Una violenta furia relampagueó en los ojos de Phoebe.
—No quiero veros en ninguna parte, señor, y las cosas entre nosotros están tan claras como podrían estarlo. Desaprobación y disgusto por vuestra parte, puro odio por la mía. Ya está. ¿Os parece lo suficientemente claro?
—No, incluso aunque fuera cierto que me disgustáis, cosa que da la casualidad de que no sucede.
—Sir Leo, no me importa lo más mínimo que os disguste o no. Lo único que sé es que no deseo que me recuerden lo sucedido, cuando me he pasado los tres últimos años intentando olvidarlo. El duelo en el que os batisteis no fue para defender mi honor sino el vuestro, y el resultado de aquel desaguisado fue que un hombre bueno perdió la vida. Si juzgáis que tres años es tiempo suficiente para borrar el recuerdo de semejante tragedia, entonces sabéis mucho menos de las mujeres de lo que proclamáis.
—Dispuesto estoy a convenceros de lo contrario.
Rápida como el rayo, lo rodeó y arqueó el cuerpo para evitar la barrera de su brazo, antes de echar a correr hacia la entrada del umbral. Sus faldas de seda parecían crujir de furia.
—Encontrad otro entretenimiento más grato… y dejadme en paz.
—Eso, señorita Phoebe Laker, es algo que no voy a hacer, sean cuales sean vuestros deseos —murmuró mientras la seguía a paso tranquilo.
No le costó tanto a Phoebe admirar la preciosa habitación amarilla que se había reservado la duquesa en el primer piso, sobre todo cuando el sol había empezado a bañar las paredes forradas de satén y la cama de dosel con cortinas del mismo color. Convenientemente situadas en lo alto de la escalera, dos habitaciones de menor tamaño se apiñaban contra la primera en aquel ángulo de la fachada sur, donde su doncella Constance contaba con un pequeño lecho para poder estar cerca de su ama.
—Esto sí que es completamente nuevo —dijo la duquesa mientras deslizaba una mano cargada de anillos por la cubierta de marquetería del escritorio—. Y los tapices son originales del taller Mortlake cuando aún estaba en perfecto funcionamiento, pero puede que los cambie.
Afortunadamente, Phoebe no tuvo necesidad de replicar nada, porque la duquesa había visto por la ventana que se acercaban más coches por el largo sendero, y se vio súbitamente abandonada. La última vez que había visto Ham House estaba rodeada de andamios, chozas de trabajadores y montañas de ladrillo y madera. El martilleo había sido constante, el polvo y el barro habían cubierto cada superficie, con los constantes gritos y regañinas de Elizabeth.
Desde la ventana observó a la figura vestida de brocado verde de la duquesa saliendo por la puerta que se hallaba justo debajo, en el lado sur. Elizabeth no se apoyó más que un instante en la balaustrada de piedra antes de salir a recibir a sus invitados. Los criados corrían presurosos a abrir las puertas de los carruajes. Nadie, pensó Phoebe, osaría criticar las cualidades de la duquesa de Lauderdale como anfitriona.
Mucho más lejos, allá donde el sendero atravesaba los árboles del Wilderness, el mayor jardín de la finca, descubrió la solitaria figura de un jinete a lomos de un caballo tordo, que parecía haberse girado para contemplar el espectáculo de los coches acercándose a la casa. El caballo brincaba inquieto, deseoso de continuar viaje. La pluma roja del sombrero del jinete tremolaba con la brisa, y Phoebe distinguió el relumbrón de su chorrera blanca contra el chaleco gris marengo, con lo que adivinó instantáneamente su identidad con un vuelco de su desobediente corazón. Vio que alzaba la cabeza hacia la ventana superior donde ella estaba asomada y, en lugar de disimular o escabullirse, permaneció allí desafiante, mirándolo hasta que él se quitó el sombrero a modo de saludo. Luego, sin más, volvió grupas y se alejó. Después de las duras palabras que habían cruzado, cualquiera habría supuesto que se marchaba para no volver. Pero Phoebe sabía que no tendría esa suerte. Sir Leo no era de esa clase de hombres.
No era la primera vez que lo había visto alejarse a lomos de su caballo, aunque en las anteriores ocasiones lo había hecho en compañía de su amo, cuyos asuntos lo sacaban con frecuencia de la corte real para incorporarlo a su séquito, como el de cualquier otro ministro de Estado. El duque era un hombre poderoso en todos los sentidos de la palabra. Sus hombres reflejaban ese poder, y ninguno era mejor para ello que sir Leo: capaz, inteligente, honesto y con influencia suficiente para imponer sus opiniones. Un hombre de su posición no podía permitirse relacionarse más que con mujeres de la mejor cuna y reputación, entre las cuales Phoebe no podía contarse. La hija de un maestro orfebre, con tendencia a comportarse de manera imprudente, objeto de habladurías e insinuaciones, bella, acaudalada, falta de la protección de un hombre y por tanto expuesta a la crítica verbal, tanto si era justa como si no. No, ella nunca podría ganarse la aprobación de un hombre como él.
Por su parte, Phoebe no había sido más inmune a los encantos de sir Leo que cualquier otra mujer que hubiera visitado la corte real. Aunque, al contrario que ellas, había tenido buen cuidado de no dejarle saber lo mucho que le afectaba, o lo mucho que anhelaba poder contar con un hombre semejante como guardián, como amante y como protector. Su reputación estaba ligada a mujeres mayores que ella con intachable pedigrí, mujeres del círculo de la reina cuyas vidas eran tan nómadas como la suya, poco preocupadas por sus frecuentes viajes a Escocia con estancias de meses. Incluso aunque no se hubiera sentido tan intimidada por él, y temerosa de sus nada recíprocos sentimientos, aquellas largas ausencias habrían dificultado cualquier forma de relación entre ambos, además de que él nunca había mostrado interés alguno ni por ella ni por sus amistades.
De manera ocasional, lo había sorprendido mirándola, sobre todo durante aquellos embarazosos momentos en los que las risotadas del grupo en el que se encontraba, o su charla insustancial, la habían hecho desear encontrarse a kilómetros de allí. Naturalmente, él debía de tenerla por una candidata poco adecuada para sumarla a su círculo de amistades, y ella no pensaba darle la satisfacción de intentar convencerlo de lo contrario: el hombre ya era de por sí suficientemente orgulloso. Su desaprobación se manifestaba en sus rápidas y secas reverencias cada vez que se cruzaba en su camino, o en sus miradas y en su silencio cada vez que coincidían en algún baile formal. Sus manos se tocaban, pero aunque Phoebe habría respondido de buena gana a cualquier invitación por su parte, nunca era con ella con quien se quedaba a charlar.
Había sido en ocasiones semejantes cuando más se había resentido de la pegajosa compañía de sir Piers Kelloway, un posesivo joven con un exagerado sentido de la galantería, casi medieval en su intensidad, cuya insistencia en presentarse siempre donde ella estaba había resultado agradable en un principio, pero después irritante. Le había escrito poemas de amor, había recitado sus versos, la había perseguido sin cesar, la había defendido en discusiones como si ella no pudiera hacerlo sola. Y en cierta ocasión en que cierto injurioso comentario había llegado a sus oídos, se lo había transmitido a Phoebe con pueril inocencia para inmediatamente después desafiar a su autor, es decir sir Leo Hawkynne, a retirarlo y disculparse, o a batirse en duelo con él.
Sordo a toda súplica de Phoebe, su autoproclamado protector se había mostrado decidido a llegar hasta el final, pese a conocer bien la reputación de sir Leo como uno de los mejores espadachines de Inglaterra. Dispuesto a morir por ella, sir Piers no atendió a razones: ni a las de Phoebe, ni a las de sus amigos, ni a las del propio sir Leo, que declaró no saber a santo de qué iba aquel escándalo, dado que él solamente había expresado una opinión que únicamente tenía que ver con él y con la señorita Laker, que por cierto debía de haber escuchado cosas parecidas antes. Sir Piers no era amigo suyo, pero tampoco un enemigo, y sin embargo nada de lo que pudo decirle consiguió disuadirlo, excepto una supuesta disculpa que no pensaba presentar. Sir Leo había terminado declarando que si aquel loco quería lucirse de aquella manera, él no pensaba impedírselo.
La información que tenía la duquesa sobre el imprudente comportamiento de Phoebe estaba desfasada, dado que llevaban sin verse dos años al menos, pese a los pocos kilómetros que las separaban. La duquesa había estado demasiado ocupada con su nuevo papel como esposa de uno de los más destacados ministros de Inglaterra, tanto en sus aposentos del palacio de Whitehall en Londres como en sus otras propiedades, lidiando con sus colosales proyectos de construcción. Aquellos dos años habían pasado volando, con muy escasas oportunidades de intercambiar noticias. Si se hubieran visto a menudo en algún contexto social en lugar de cruzarse con tantas idas y venidas, probablemente Elizabeth habría notado que el comportamiento de Phoebe había dado un giro radical, por culpa del escándalo que había dejado consternadas a tantas de sus amistades. En ese momento, lejos de revolotear rodeada de moscones y aduladores, se había ganado una reputación bien distinta como dama absolutamente inasequible, rayando en una helada indiferencia. El escándalo que rodeó a sir Leo Hawkynne y sir Piers Kelloway le había afectado profundamente y, sin padres que la aconsejaran y con la duquesa escasamente accesible, Phoebe había reaccionado de la única manera que sabía: exageradamente.
Solo cuando sus invitados empezaron a reunirse a eso de las dos para la principal comida del día, se dio cuenta la duquesa de un aspecto de su querida Phoebe que le resultaba extraño, o cuando menos poco familiar. Había advertido a su marido que esperara por su parte una cierta cantidad de flirteos y coqueterías. El campechano recibimiento del cual le hizo objeto el duque le había presentado en bandeja la oportunidad de responder de aquella forma, pero no lo había hecho.
—¿Acaso le pasa algo? —le preguntó el duque a su esposa—. Imaginaba que batiría esas pestañas tan largas que tiene, al menos.
—Oh, ya volverá a las andadas —dijo la duquesa. La he sentado entre sir Geoffrey y lord Salisport. Los conoce a ambos. Ya se irá animando con ellos —pero se equivocaba. Phoebe no se animó de ninguna forma, contrariamente a lo esperado, con lo que su anfitriona no supo si sentirse aliviada o decepcionada.
Por otro lado, sir Leo había escuchado rumores sobre la gran transformación de Phoebe y sentía curiosidad por descubrir si su aversión era hacia el sexo masculino en general o solamente hacia su persona. Sentado frente a ella en la mesa del comedor, advirtió que rara vez sonreía; se comportaba con sus compañeros con mucha discreción, rechazando sus flirteos y evitando que compitieran por sus atenciones, contrariamente a su costumbre. Y tampoco batía sus pestañas, así que pensó que quizá la información que había recibido fuera la correcta, después de todo. Habiendo sido una vez de todos, parecía ahora decidida a no serlo de nadie, y si eso podía sonar algo exagerado, la culpa era de su educación norteña, que parecía crecerse con semejantes fantasías masculinas.
Phoebe, en realidad, nunca había sido de nadie, porque el único hombre al que alguna vez se habría entregado con gusto, si él se lo hubiera pedido, era el mismo cuya insultante actitud le dolía más que si todas sus amistades hubieran conspirado para traicionarla. Era precisamente el hombre que se hallaba sentado frente a ella en la mesa, el único que habría sido capaz de decir lo que pensaba en una sala llena de mentirosos y falsos aduladores… y el único al que con gusto habría atravesado con una espada, de haber tenido la oportunidad. Y lo más extraño de todo era que, hasta ese día, apenas había intercambiado una palabra con él.
Sin la inquietante presencia de sir Leo, tan cercana, Phoebe habría tenido una mejor oportunidad de disfrutar del resto de la tarde: familiarizarse con el resto de la compañía o aprovechar para conocer mejor a los invitados. Las dos jóvenes hijas de la duquesa estaban presentes, Elizabeth y Katherine Tollemache, lo suficientemente mayores con sus diecisiete y quince años para sentarse a la mesa, pero no lo bastante para disimular su deslumbramiento ante sir Leo. Cada vez que se movía, cada vez que decía algo, sus ojos lo perseguían como perros de caza.
Después de la comida, salieron todos a pasear a los soleados jardines para admirar los parterres, el invernadero, la pajarera, la fuente y las estatuas que rodeaban el edificio por todos sus lados. La avenida norte descendía hasta el río, donde la barcaza del duque permanecía atracada y lista para sus viajes a Londres, con escalones que acababan en el agua. Tras dar de comer a los cisnes con las sobras de la comida, el grupo continuó el paseo para dividirse hacia los pabellones elevados a cada lado del Paseo de los Melancólicos, con la idea de seguir después al palacete donde disfrutarían de los postres y golosinas que rematarían el festín.
Lord Salisport, un joven gallardo con un atuendo por cuyas costuras brotaban cintas y lazos como árbol en flor, conocía a Phoebe desde hacía años. No destacaba precisamente por su interés por las cosas salvo por lo que se refería a las últimas modas, a las que estaba muy atento, siempre dispuesto a adquirir nuevas galas. Imaginando que la falta de reacción de la dama no era más que una pose, hizo un guiño cómplice a su amigo, sir Geoffrey Mawes, un petimetre de ideas afines que, aunque agradable, aprovechaba la menor oportunidad para la diversión y la burla. Especialmente cuando él también se había dado cuenta de que la señorita Laker no se mostraba tan frívola y extravertida como la recordaba de años atrás.
Sintiéndose cómoda ante tan poco exigente compañía, Phoebe decidió subir hasta el nuevo pabellón detrás de lord Salisport, deseosa de contemplar el río tal y como él parecía estar haciendo. Pero cuando se encontró rodeada de los dos hombres, sin ninguna otra dama a la vista, se inquietó de inmediato. Una inquietud que se transformó en cólera en el instante en que sintió las manos de ambos caballeros en su cintura y reparó en sus expresiones, turbadoramente impertinentes. Se volvió para marcharse, pero no encontró forma de eludirlos.
—Vamos, Phoebe —susurró lord Salisport, acariciando el extremo de uno de sus oscuros tirabuzones—. No es propio de ti mostrarte tan estirada. Es porque Hawkynne está aquí, ¿verdad? ¿Eh?
Ceñuda, Phoebe le dio un empujón en el pecho y giró la cara asqueada por su mueca lasciva, pero con sir Geoffrey pegado a su espalda se quedó emparedada entre ellos: su cercanía resultaban tan opresiva como peligrosa. Rechazó las manos que buscaban toquetearla y empezó a soltar codazos, al tiempo que gritaba:
—¡Quietos… quietos! Este comportamiento es insultante… No es para esto para lo que he subido hasta aquí…
El pequeño pabellón sobre el río se vio de pronto invadido por otro cuerpo que tapó la luz que entraba por el umbral.
Aunque no era dada a la histeria, la sensación de inminente amenaza y pérdida de control envió mensajes de alerta a cada parte de su cuerpo. Frenética y aterrorizada, pateó como una mula todo lo que pudo alcanzar y, por unos instantes, se montó un verdadero pandemónium cuando consiguió agarrar la peluca de uno de los hombres.
—Sus excelencias los duques están de camino hacia aquí, señores.
La voz profunda estaba teñida por una leve cadencia escocesa que hizo que el anuncio sonara más a reprimenda que a invitación a marcharse. Los hombres pasaron a concentrar rápidamente y a la vez su atención en sus respectivos atuendos, ajustándose sus pelucas y sus chorreras. Acto seguido, y sin pronunciar una palabra, salieron por la puerta y bajaron los escalones de madera.
Phoebe se esforzaba para entonces por recuperar el control: sus jadeos decían más que cualquier palabra sobre la tensión que estaba sufriendo. Se dio cuenta de que sir Leo la observaba y, una vez más, se sorprendió preguntándose con preocupación por lo que estaría pensando, y odiándose por ello. De toda la gente posible, ¿por qué tenía que importarle precisamente su opinión?
Sir Leo desvió la mirada hacia las dos figuras que se alejaban y volvió a fijarla en Phoebe, pero no se acercó.
—¿Os han hecho daño? —le preguntó con tono suave.
Se llevó una mano a la frente, sintiéndola húmeda de sudor.
—No.
—La duquesa no ha llegado todavía. No había tanta prisa.
Phoebe se limpió la nariz con el dorso de la mano, llorosa.
—¡Oh, mi manga! —susurró—. El encaje… está roto. ¡Oh!
—Dejadme ver. Levantad el brazo. Quedaos quieta.
Obediente, alzó el brazo mientras él le colocaba la pieza suelta entre dos frunces. Tenía acalorada la piel de los brazos, con motas rosadas, y no cesaba de jadear.
—Supongo que estaréis pensando que me lo he buscado, ¿verdad? —le espetó, estallando al fin ante su silencio—. Bueno, pues no ha sido así. Si he subido hasta aquí ha sido para ver… oh, ¿por qué debería importarme lo que pensáis? Pensaréis lo peor de mí, ¿verdad? Siempre lo hacéis.
—No estaríais tan alterada si os lo hubieses buscado, ¿no os parece? No estoy ciego, muchacha. Me doy cuenta de lo que ha sucedido. Os estaba siguiendo.
—¿Por qué?
—¿Que por qué? ¡Bueno! Porque esos dos son más transparentes que el cristal. Pude ver los esfuerzos que hacían durante la cena. No se llevan a una mujer a un lugar como este para admirar el paisaje.
—Supongo entonces que debería haberlo previsto…
—Tranquila, muchacha. Calmaos. ¿Queréis que os coloque bien el bordado del cuello antes de que nos marchemos? Sería lo más adecuado.
Se miró un hombro y otro, pero sin un espejo a mano, no podía ver si estaban a nivel.
—¿Lo llevo mal? No puedo verlo.
Sonrió y, sin pedir permiso, lo alzó apenas unos milímetros de un lado. Luego, como si hubiera hecho ese tipo de cosas una docena de veces antes, ató la cinta que sujetaba la manga al corpiño, a la altura del hombro.
—No sé cómo os las habéis arreglado para dar de tortazos a esos dos con vuestros brazos aprisionados al cuerpo con este vestido que lleváis. Es un milagro que no se hayan roto las costuras. Ya está. ¿Lista?
—Gracias —asintió con la cabeza.
—De nada —repuso con una sonrisa.
Salió primero, ayudándola a bajar los escalones y escoltándola por el paseo del río. Ninguno de los dos volvió a abrir la boca. Lo que no podía saber sir Leo era que Phoebe todavía podía sentir el cálido contacto de sus dedos en su hombro, allí donde le había ajustado el bordado del cuello. Y la había llamado «muchacha », como si no le importara que ella lo odiara o no.
Dos
Su paseo sin prisas dio a Phoebe tiempo y ocasión de advertir que ambos vestían de verde, el color de la esperanza. Qué inapropiado, pensó. El traje de sir Leo era de color verde pino, con diseños de hojas en el brocado. Debía de haberle costado una fortuna, con tantas cintas de satén y botones de oro como llevaba. También advirtió que no lucía el chaleco largo que últimamente estaba tan de moda, sino una chaquetilla corta con una camisa de lino blanco debajo, con los botones superiores desabrochados. Sus ojos se vieron atraídos por la mano que asomaba bajo las chorreras de la manga, con el pulgar enganchado en el tahalí verde y dorado. Había sabido de sus proezas con la espada mucho antes de que lo viera por primera vez. Hombres como él eran una raza aparte, confiados hasta la arrogancia, sobre todo tratándose de un escocés que debía de haberla mamado con la leche de su madre. Poco después de su famoso duelo con sir Piers Kelloway y de los sucesos que siguieron, Phoebe había empezado a recibir lecciones diarias de uno de los mejores maestros de esgrima de toda Inglaterra, italiano de nacimiento, el signore