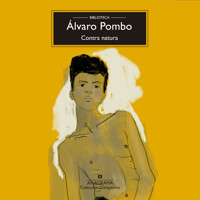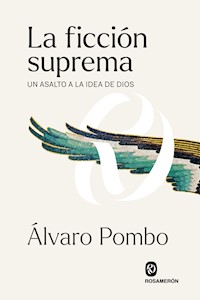
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Rosamerón
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
«Cabe declarar que Dios –que es la ficción suprema– no es, sin más, sólo eso. La última pregunta se formulará así: ¿Qué más es en entonces Dios?» Hace falta valor hoy día para abordar una cuestión con tantas aristas como la de la idea de Dios. Y hacerlo desde una perspectiva que parte de la experiencia poética requiere, además de valor, una peculiar honestidad intelectual y personal. Ése es el empeño de Álvaro Pombo en su primera experiencia en el campo del ensayo. Una obra que, desde lo «vivido y pensado en primera persona del singular», se despliega y ramifica en relecturas y reflexiones de enjundia y lucidez turbadoras. La ficción suprema combina erudición, lecturas y vivencias con sutileza e intensidad; pasan por estas páginas recuerdos de infancia, poemas de juventud y sospechas de madurez, deslumbramientos y desapegos temporales, pero también Rilke, Kierkegaard, Heidegger, Wallace Stevens, Santo Tomás o superhéroes de cómics. El resultado es un luminoso ejercicio de búsqueda de sí conducido por un maravilloso lenguaje y esa sorprendente capacidad para deleitar en la búsqueda de ese Dios que se nos «sustrae» en cuanto aparece. Incluye la correspondencia entre autor y editor que dio origen al libro. Una emotiva reflexión sobre el oficio de editar, la amistad y el conocimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechos exclusivos de la presente edición en español
© 2022, Utopías Literarias, S. L.
La ficción suprema
Primera edición: febrero de 2022
© 2022, Álvaro Pombo y García de los Ríos
© 2022, Francisco M. Soria, por la correspondencia con el autor
Imagen de cubierta © Renata Sedmakova/Shutterstock
Detalle del mosaico del Arcángel San Miguel, ubicado
en Santa Maria dell’Ammiraglio en Palermo, Sicilia.
Imagen interior © Morphart Creation/Shutterstock
Grabado del orden en el caos.
ISBN (papel): 978-84-124739-0-2
ISBN (ebook): 978-84-124739-3-3
Diseño de la colección y del interior: J. Mauricio Restrepo
Compaginación: M. I. Maquetación, S. L.
Producción: Ángel Fraternal
Todos los derechos reservados. Queda prohibida, salvo excepción prevista por la ley, cualquier forma de reproducción, distribución y transformación total o parcial de esta obra por cualquier medio mecánico o electrónico, actual o futuro, sin contar con la autorización de los titulares del copyright. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs., Código Penal).
Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por tanto respaldar a su autor y a editorial Rosamerón.
www.rosameron.com
1
Observaciones preliminares
ESTO ES UNA REFLEXIÓN acerca de mi experiencia poética y religiosa. Indirectamente, es también un estudio acerca de Dios. Dios es una palabra que uso con frecuencia en mis libros. De Dios se ha dicho que es realidad última. Sería, pues, presuntuoso decir que Dios es el objeto de este libro. Por otra parte, como campo semántico, como asunto, Dios ha estado siempre presente en mi vida y en mi obra narrativa y poética. Así que sería inexacto afirmar que Dios no es parte esencial de este libro. Ya puesto a ser monumental —siquiera sea solo a título preliminar, y por una única vez, en lo que queda de año—, diré que he pensado mucho en Dios toda mi vida.
En Identidad y diferencia,1recuerda Heidegger una observación pasajera de Hegel que dice así: «Y sería Dios el que tendría el más indiscutible derecho a que se comenzase por él».El resultado es el comienzo, añade Heidegger, y más abajo: «Hoy en día, el que por medio de una larga tradición haya conocido directamente tanto la teología de la fe cristiana como la de la filosofía, prefiere callarse cuando entra en el terreno del pensar que concierne a Dios».Los que prefieren callarse son, seguro, más prudentes que yo mismo. Yo prefiero hablar de Dios. Y prefiero hacerlo ya desde el comienzo. Pero tengo que decir que el habla que hablaba de Dios (y que yo aún hablo todavía) es el habla de un niño. La primera observación preliminar consiste en advertir al lector que, al hablar de experiencia poética y de experiencia religiosa, hablaré también de Dios, aunque solo sea como un poeta, como un cristiano o como un niño.
Debo observar, en segundo lugar, que he escrito este libro un poco por obligación: llevo treinta años oyendo decir a los críticos literarios y periodistas que escribo novelas filosóficas. Siempre lo he negado. Lo más que he llegado a admitir es que mis escritos toman con frecuencia el color de la filosofía. Y con más frecuencia aún el de la teología cristiana. Pero yo no soy teólogo, ni por supuesto filósofo. Solo un narrador y un poeta que se propone, una vez más, escribir acerca de lo mismo («lo mismo que padece nombre, nombre, nombre»,que dijo César Vallejo), sirviéndome, en esta ocasión, de las exigentes y difíciles vías de la prosa ensayística.
Deseo, en tercer lugar, hacer una observación bio-bibliográfica acerca de este libro considerado en su conjunto: se trata de un texto transcrito a medida que voy pensándolo de viva voz. Esto significa que utilizo mucho material bibliográfico cuyo origen indico con precisión, pero que, salvo en contadas ocasiones, no cito con toda la precisión bibliográfica quizá debida. En general, se trata de textos muy conocidos de todo el mundo y a los cuales vengo refiriéndome de una manera u otra a lo largo de toda mi vida. Cualquier lector español culto está en condiciones de saber inmediatamente por dónde voy, en lo referente a la bibliografía. Por supuesto que cuando se citan textos traducidos o textos largos de otros autores —filosóficos, teológicos o literarios— doy la referencia correspondiente con exactitud.
Por último, quiero dejar claro que este escrito, aunque presente una factura ensayística, sigue siendo, básicamente, un texto unificado por la noción y la vivencia de la experiencia personal: lo que voy a contar a continuación lo he vivido y pensado en primera persona del singular. A ese pensar en lo que he vivido y pensado yo se añade, como es natural, lo que se ha pensado de estos asuntos en otros muchos lugares y desde otras muchas experiencias. No hay entre ambos orígenes ningún hiato insalvable. Sin embargo, el criterio de verdad utilizado aquí no es siempre, como tampoco lo es en las novelas, la evidencia objetiva. Se trata, en gran medida, de descripciones y relaciones conceptuales que se apoyan, a partes iguales, en evidencias subjetivas más o menos clarificadas y en evidencias objetivas cuando me parece oportuno hacerlo así.
2
La exaltación amorosa, poética y religiosa
ACABO DE DECLARAR en las «Observaciones preliminares»que en este ensayo hablaré de Dios y,también, sobre todo, de mi propia experiencia religiosa. Acabo de decir «mi experiencia»religiosa. Nada más decirlo me veo obligado a precisar que el «mi» de esa expresión tiene un sentido casi tan propio y personal como colectivo. La experiencia religiosa católica que describiré a continuación es, en gran medida, la experiencia de mi generación. Sin esa experiencia colectiva al fondo, lo que voy a contar en primera persona resultaría insustancial. Todas mis narraciones y poemas están impregnados de expresiones religiosas. Cualquier lector educado en la tradición occidental cristiana reconoce de inmediato el tono religioso de esos textos. El hecho de que un poema o un texto narrativo sea reconociblemente religioso no significa que quien los escribe sea él mismo un hombre religioso o haya tenido experiencias religiosas precisas. Puede muy bien haber tenido experiencias poéticas intensas que, como las experiencias amorosas, nos hacen escribir en un tono elevado, religioso.
Usamos la expresión adverbial «hacer religiosamente algo» cuando queremos decir que lo hacemos con intensidad y seriedad; así, decimos que alguien paga religiosamente sus deudas. Conviene, sin embargo, hacer aquí una primera distinción clara entre elocuencia poética, expresión poética que suena religiosa y que puede contener referencias explícitas al nombre de Dios, Señor, etc., y la experiencia religiosa como tal. Poesía, pasión amorosa y religiosidad aparecen siempre entrelazadas en la literatura occidental. Pero conviene mantenerlas, conceptualmente al menos, separadas aquí.
Empezaré por la experiencia poética. Cuando uno se halla en trance de escribir, se siente animado por una energía nueva, unas ganas de hablar que difiere notoriamente de las ganas de hablar del día a día. A diario hablamos conversando. Cuando hablamos poéticamente no conversamos, o bien hablamos a solas: «quien habla solo espera / hablar con Dios un día», decía Antonio Machado. En cualquier caso, en esta habla nueva y extraordinaria que hablamos cuando hablamos poéticamente, uno se siente arrastrado por las palabras que, como montañas o como llanuras, parecen precederle y venírsele encima. En esta situación, incluso cuando uno hace referencia al mundo real y cotidiano, la realidad cotidiana, la conversación ordinaria, se empequeñece y llega a parecer innecesaria. La comparación que inmediatamente se nos ocurre es con el amor: en Twelfth Night (Noche de reyes) dice Shakespeare: «So full of shapes is fancy / that it alone is high fantastical»:tan lleno de fantasías es el amor (fancy) que el amor es por sí solo preminentemente imaginativo. Traduzco este texto siguiendo las notas que acompañan a la edición inglesa de esta obra.2 El personaje que hace estas declaraciones es Malvolio, un hombre enamorado del amor, que es, desde un principio, sospechoso de impostura. A Malvolio, como a casi todo el mundo, le gusta sentirse enamorado porque en ese estado se salva del mundo ordinario y penetra en un estado intensamente imaginativo. «Todo amor es fantasía»,decía Antonio Machado, y terminaba su breve poema declarando: « No prueba nada,/ contra el amor, que la amada/ no haya existido ». Es esta una vieja sabiduría. Algo semejante encontramos en Poemas para un cuerpo de Luis Cernuda: «Bien sé yo que esta imagen / fija siempre en la mente / no eres tú, sino sombra / del amor que en mí existe / antes que el tiempo acabe».
He aquí tres ejemplos del poder inventivo del amor, que funciona, si no con independencia, sí con altanería respecto de su referente real. Aquí tenemos la impresión de que este amor tan imaginativo, tan creador de vida imaginaria, es deficiente en realidad exterior. La realidad, el objeto amado, parece ser casi un pretexto para ejercitarse en el amor. La experiencia poética, la elocuencia, se parece mucho a este estado anímico del amante: produce automáticamente una inmensa cantidad de imágenes, de formas, de sentimientos, una escritura desatada, por usar la expresión cervantina. La inmensa profusión de formas, de palabras enlazadas entre sí, produce con frecuencia en el propio escritor la impresión de que el referente real, si no inexistente, al menos es casi accidental, un simple pretexto.
La característica más sobresaliente de la experiencia narrativa o poética es, quizá, el bienestar que produce al ejercerse. La euforia de escribir se corresponde con la corriente enunciativa que parece trasladarnos más allá de nosotros mismos. A eso se ha llamado tradicionalmente inspiración. E incluso inspiración divina. Platón, como es sabido, no dudó nunca de que sin ese entusiasmo y delirio divino del poeta inspirado, el resultado carecería de valor. Sin la locura o la manía divina, los textos que escribimos se nos vienen abajo. ¿No ocurre esto mismo con el lenguaje religioso? Dios, en sus diversas formas expresivas, ha incendiado la imaginación de todos los narradores: los ha llevado a afirmar cualidades contradictorias entre sí que parecían ser adecuadas únicamente para reflejar ese objeto inaccesible a los sentidos y a la experiencia que llamamos Dios. Al comparar la experiencia amorosa con la experiencia poética, con la elocuencia, observo, a simple vista, una obvia relación: ambas son experiencias personales o subjetivas intensas, euforizantes, sentimentales —aparte de intelectuales— que pueden muy bien, en principio, explicarse como actividades del sujeto. Son experiencias que corresponden al lado afectivo de la conciencia y que pueden darse tanto en presencia como en ausencia de un objeto correspondiente. A diferencia, sin embargo, del sentimiento religioso y del amoroso, la elocuencia conduce a la producción de un objeto verbal: tanto el prójimo como Dios pueden ser amados en silencio. Pero no hay elocuencia que no termine en construcción verbal.
3
La experiencia católica
—————
Catolicismo y moral del pecado
VOY A EXAMINAR a continuación una de las canciones que cantábamos en el colegio de Santander con ocasión de la Semana Santa. El comentario está hecho con afecto y no contiene ninguna crítica especial a la educación católica que recibí en mi juventud. Me consta que la piedad que aquí se examina no es ya la piedad de los colegios religiosos posconciliares. El análisis que sigue es, pues, el análisis de mi experiencia particular, no un comentario crítico a una institución pedagógica y religiosa respetable:
Acompaña a tu Dios, alma mía,
por ti condenado a muerte cruel.
Y al autor de tu vida contempla
cargado con culpas que no tuvo Él.
¡Madre afligida, de pena hondo mar,
logradnos la gracia
de nunca pecar!
Creo que cantábamos esta canción durante el vía crucis. Recuerdo con toda claridad mis emociones de entonces al cantarla: era un texto conmovedor. Yo me sentía personalmente implicado en el relato que contaba. Yo le decía a mi alma que acompañase a su Dios. Este verso era el mejor de todos: yo era —y aún soy— muy de acompañar a mis amigos de un sitio a otro en sus alegrías y en sus penas. Y Dios era un amigo en aquel tiempo. Y la Semana Santa era en aquel entonces, en provincias, muy conmovedora. Asistíamos a los oficios de Martes Santo, de Miércoles Santo, de Jueves Santo, de Viernes Santo, del Sábado de Gloria y de Domingo de Resurrección. Eran oficios largos y,y,yo al menos, participaba en ellos de todo corazón. La escena se complicaba, sin embargo, con el segundo verso: «por ti condenado a muerte cruel». Una vez más, ahí estaba yo. Pero mi papel había cambiado radicalmente. Ya no se trataba tanto de acompañar a Dios, al Hijo de Dios, en su vía crucis, sino de aceptar personalmente la responsabilidad por aquel sufrimiento: por ti condenado a muerte cruel. No tenía vuelta de hoja. Yo era el responsable. La gravedad aumentaba en el tercer verso. Ahora, yo mismo, el acompañante responsabilizado, tenía que pensar que Jesús de Nazaret (que Dios) era el autor de mi vida. La expresión «autor de la vida» tenía un dejo casi más jurídico que teológico: mi relación con Dios se volvía autoritativa, paternal pero con ese sentido de lo paternal del catolicismo de posguerra que subrayaba la distancia entre los autores de nuestra vida, nuestros padres, y nosotros mismos, un tanto monicacos, que habíamos acabado liándolo todo con nuestros pecados.
Mis pecados de entonces eran tan numerosos y saltones como las renegridas esquilas que capturábamos con esquileros en las pozas de la Magdalena a bajamar. Eran pecados graves y mortales que podían contarse, como los días de lluvia y los suspensos, por cientos de miles. Esta cuarta línea era terrible. En casa me educaban para cargar siempre con mis propias culpas; nunca había que decir «ha sido otra persona». Había que hacerse responsable, en caso de acusación, individual o colectiva, siempre, sin mentir, de la acusación, fuese cual fuese. En el caso de esta canción, yo me veía a mí mismo cometiendo la más grave de las faltas, la más imperdonable: haber cargado a otro, a Jesús, con culpas que él no tuvo y yo, en cambio, sí.
Estoy describiendo con un cierto detalle esta situación infantil porque recuerdo con toda claridad a mis ochenta y dos años los sentimientos de aquel crío de entonces: se describía una situación tensa, extraordinariamente emotiva, en la cual yo era de algún modo el antihéroe. Yo era el culpable del injusto juicio que había sufrido Jesús de Nazaret y de su muerte para redimir mis pecados. Nunca se me ocurrió en aquel entonces pensar en los pecados ajenos, solo pensaba en los míos. Esto es lo que había que hacer. Un señor, un caballero, se hace cargo de sus deudas, no hurta el bulto, no se esconde, contempla las consecuencias de sus actos cara a cara, no alivia sus culpas con niñerías ni consuelos. Esto funcionó como un a priori durante toda mi niñez y juventud. Incluso hoy en día todavía funciona así, aunque ahora, a diferencia de entonces, por más en serio que tome todo esto, todo esto me hace sonreír un poco.
Hasta aquí los cuatros primeros versos de la canción. Lo agudo, lo complicado del asunto venía ahora, con el «Madre afligida, de pena hondo mar»: no solo Jesús había sido crucificado por mi culpa, un amigo inocente que yo había hundido en el sufrimiento, sino que también había hundido en ese sufrimiento a su madre, la Virgen María. La entrada en escena de la Madre de Jesús añadía una intensificación emocional particular. La Virgen era más inocente aún que el propio Jesús, si cabe, porque el sufrimiento le venía de rebote. Mediante la Virgen se introducía en mi conciencia el espinoso asunto de la maternidad y lo maternal y la relación con la madre. Al fin y al cabo, Jesús era un chico, pero la Madre de Jesús era una chica, una misteriosa figura femenina llena de poder y sin poder. Fuerte y frágil a la vez, como una madre. E intercedía por mí. Yo hubiera preferido en aquel entonces que no hubiese habido Virgen María. La Madre de Dios venía a ser como la madre de mi mejor amigo, alguien que había que tratar con gran delicadeza procurando evitarle preocupaciones y disgustos. Dar disgustos a una madre era, si cabe, aún más grave y desgarrador que ser directamente culpable de la crucifixión de Jesús.
La relación maternal, maternofilial, era para mí un misterio psico-fisiológico en aquel entonces, mucho mayor y laberíntico que la relación de culpabilidad con nuestro Señor Jesucristo, que al fin y al cabo era mi amigo. Y yo sabía cómo pedirle perdón. Como las patadas en los partidos de fútbol, todo había sido sin querer. En cambio, al intervenir en la canción la Santísima Virgen yo tenía que responder ante una tercera instancia: la instancia absoluta e incomprensible de la maternidad violada, mancillada, aterrada, disgustada y llorando. Y yo era el culpable. Jesús era un colega, la madre de Jesús era el eterno femenino. Uno —pensaba yo en aquel entonces— no sabía nunca qué hacer con eso. Nunca lo sabría. La Santísima Virgen era la virginidad e integridad infantiles. Jesús era un chico como yo. La Virgen, en cambio, era un niño inocente: y yo había escandalizado a la Virgen, había escandalizado a la virgencita, pequeñísima, a quien ahora recurría para que intercediera por mí; en realidad, más me valiera atarme una piedra de molino al cuello y echarme a la dársena de Puerto Chico. La única actitud, la única nobleza posible ante una culpa semejante, es la autodestrucción. Es curioso que esto que cuento aquí, casi como en broma, se me haya vuelto una constante narrativa: la autodestrucción física es la única nobleza que les queda a un cierto tipo de personajes míos. «Ilegible es el sol desvinculador del mundo», piensan, y se tiran del quinto piso de bruces a la calle. Es lo justo, es lo lógico, es lo absurdo. Si soy culpable, no tengo perdón de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María no está pensada para mí. Esto es lo que pensaba yo en aquel entonces. Así que se comprende que cantara esa canción de Semana Santa con lágrimas en los ojos y sin ninguna —creo recordar— autocompasión. Autocompadecerse era en mi casa aún más grave que decir mentiras: una persona noble no se autocompadece, no se esconde, da la cara y aguanta el castigo. En este caso, la muerte eterna.
Todo lo anterior es un recorrido por las emociones infantiles. Decir que lo que acabo de contar representa la experiencia católica en general o mi experiencia católica en particular sería absurdo, sería falso, sería parcial. Del relato, tal y como acabo de hacerlo, pueden extraerse, sin embargo, algunas cuestiones relevantes para el presente estudio. Una es el sentimiento de la presencia de Dios (bien que infantilizada y antropomorfizada); otra es la viva noción de la responsabilidad personal que, ante la mirada de Dios, teníamos que tener desde muy jóvenes. Se entendía que cada cual era responsable de su vida ante Dios. Y también se entendía de inmediato que había un sistema de mediaciones, la intercesión de la Virgen, los sacramentos de la Iglesia... mediante los cuales se aliviaba el peso de la culpa.
Otro asunto era la noción misma de culpa y de pecado. Creo que el sentimiento de culpa y nuestra responsabilidad personal por nuestros actos es un logro espiritual considerable. Pero el sentimiento mismo de culpabilidad era insufrible. Aún hoy en día, sentirme culpable o descubrirme culpable y responsable de algo me deja profundamente intranquilo. Máxime si no tengo manera de arreglar las cosas (algunas veces la reparación es imposible). La sensación de culpabilidad —infantil o juvenil— y también la insidiosa idea de que aquello estaba de alguna manera mal planteado —mis pecados acabaron por parecerme menos pecaminosos de lo que me decían— terminaron por separarme de la práctica de los sacramentos. Lo que más claro me quedó de aquel catolicismo juvenil fue el esquematismo de la oración. La admirable elocuencia de las oraciones que rezábamos —incluidas cancioncillas como la que acabo de comentar— aún me parece hermosa y significativa, indispensable de algún modo, incluso abstraída de las prácticas católicas reales.
Es obvio que esta experiencia juvenil del catolicismo y del pecado no puede, tomada en sí misma, considerarse generatriz: la experiencia religiosa real, que bien puede surgir de un mundo como el que yo describo en estas páginas, es, de hecho, un fenómeno mucho más complejo que iré examinando poco a poco. No debe, sin embargo, desdeñarse todo esto. Cuando desde el presente vuelvo la mirada hacia atrás y contemplo aquel tiempo en el cambiante espejo de la memoria generativa y lo comparo con mis lecturas y mis escritos de todos estos años, percibo una continuidad muy clara.
Dentro de este esquematismo sentimental de mi catolicismo juvenil, advierto, sin embargo, un gran defecto, muy posiblemente mi mayor defecto personal, incluso hoy en día: la progresiva constitución de una fuerte subjetividad individual: la tendencia a construir el mundo religioso propio en torno a decisiones y evidencias subjetivas muy intensas, muy fuertes, que se comportan como un suelo respecto de mis acciones. Pero que quizá sean poco permeables a la influencia de la comunidad y de la experiencia intersubjetiva. Mi experiencia religiosa fue una experiencia cerradamente subjetiva y construida, en gran medida, a espaldas de la comunidad de los demás creyentes. Debo añadir aquí, no obstante lo anterior, que desde muy joven me impresionó una frase del Canon de la Misa, una de las oraciones para la comunión, después del Agnus Dei, que dice:
Oh Señor Jesucristo que dijiste a tus Apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy; ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae: no mires a mis pecados, sino a la fe de tu Iglesia.
4
La niñez, la deuda, la culpa
—————
Una experiencia envolvente
NO ES CASUALIDAD que al hacer yo el recorrido de mi experiencia católica juvenil me haya referido explícitamente a la fe de la Iglesia católica. El ne respicias peccata mea, sed fidem Ecclesiae tuae surgía a partir de la conciencia de pecado y de culpa, también de deuda, que yo ponía en relación con la constitución de mi subjetividad adolescente. La única salvedad que hacía era que en la espiritualidad católica de aquellos años, incluso una personalidad tan introvertida como la mía tenía amplitud suficiente para advertir que el horizonte de la culpa propia no se cerraba del todo sobre sí, sino que se abría a la colectividad, a una fe no individual, sino colectiva, la fe de la Iglesia entera. La frase latina es inequívoca: cabe esperar que nuestra individualidad se integre, ante los ojos de Dios, por muy empecatada que esté, en la fe eclesial colectiva. El lector perspicaz ha advertido ya con solo estas observaciones que aquí surgen numerosos problemas que no pueden ser ni de lejos explicitados ahora, pero que están presentes en todo el curso del ensayo subsiguiente.
Debo declarar esto ante todo: mi experiencia católica es infantil y es deficitaria. Nadie en sus cabales tomará en serio este ensayo, que es, sin embargo, una expresión de mi sincera voluntad de acercarme al ser de Dios. Deficitaria, ¿en qué? Hay un déficit imaginativo que no consigo llenar y que es también un déficit teológico.
He aquí un poema de mi libro Variaciones escrito a los treinta y cuatro años en que se evoca poéticamente la religiosidad (católica, cristiana) de mi niñez:
Cuando eras niño como yo y te hablaba tanto temía como temo ahora
los rostros las envidias los celos los encantos los años
de los otros
de tú por tú en toda aquella secreta circunstancia de ser los dos
lo mismo Tú Dios yo niño
Créeme que te amaba no mucho más o no mejor que ahora amo las pocas
cosas que me quedan
los mismos miedos los mismos años los mismos otros son mayores
que no he crecido nunca o porque nunca creía que era crecer asunto nuestro
crecer siempre se dice que es lo Tuyo seguro que es lo mismo que
ser eternamente alameda sendero montaña inaccesible o Dios oh Dios inaccesible
Oh Dios de nunca jamás de los jamases cuando la muerte borre mis
sentidos y nublen las acacias las vistas de los cielos
y largas deidades presurosas como sombras de lluvia crucen sobre una tierra sollozada en vano
acuérdate de mí que siempre tuve miedo y te amé siempre
como aman las criaturas que no creaste Tú
aunque en salvarlas empeñaras lo eterno que es lo Tuyo
mi conciencia
¿Expresa este poema una experiencia religiosa o solo una emoción poética donde niñez y deidad funcionan como entes imaginarios? Me reconozco en este poema. Quiero decir que no solo recuerdo la circunstancia en la que escribí el primer borrador o que haya recordado desde entonces el poema. Quiero decir que reconozco la emoción de entonces, que era tierna, imitativa; se trata, en parte, de una voz infantil, aunque impostada, que en parte es la voz ya hecha de un poeta posrilkeano que divaga acerca de la salvación de las criaturas, empeñando el salvador lo eterno, que, según dice el poeta, es lo suyo y,a la vez, «mi conciencia». Al releer ahora el poema me reconozco en una certera mímesis de una voz infantil que no es, sin embargo, la voz que yo impostaba cuando escribía textos religiosos y era auténticamente infantil y joven con catorce o quince años. Estos textos existen.3
La verdad es que mi voz infantil invocada a los treinta y tantos suena más auténtica que mi auténtica voz infantil/juvenil a los quince. Lento en todo, como soy, por fin, treinta años más tarde, ya había aprendido a escribir.
No hay más poemas en esa colección titulada Variaciones especialmente religiosos. Pero sí, en cambio, al final del libro escribo lo siguiente:
Deshaz todos los reinos que he inventado mis fábulas mis nombres
porque en la nieve acumulados lirios más dulces más fríos que nosotros
dicen lo suficiente sin hablarnos
Tu nada y tu pobreza es limpia como un árbol temprano
que no recuerda nada o nadie ha visto
Oh Dios sin ser ninguno deshaz todas mis fábulas deshazme
para que vuelva no siendo ya y regrese al borde como tú
de una canción de amor aún no aprendida
Oh Dios deshazme
La vehemencia sentimental de este segundo poema es análoga a la del anterior. Se trata, sin embargo, de un poema negativo. Ambos tienen en común que Dios se presenta como lo inaccesible. En el primer ejemplo lo inaccesible puede ser vuelto accesible construyéndolo como una conversación infantil: hay una domesticación conversacional. En el segundo, Dios es el término de una experiencia negativa de destrucción del yo. En una línea romántica, el poeta ruega a Dios que deshaga sus fábulas para que aprenda una canción de amor aún no aprendida. A título de curiosidad: ser Dios es equivalente a ser eternamente alameda, sendero, montaña inaccesible; las alamedas, los senderos y las montañas son accesibles. Han sido, también, desde siempre, nombres del Dios inaccesible. Este ser inaccesible crece eternamente. A diferencia de nosotros, que crecemos en un constante decrecer que nos lleva a la muerte, Dios crece intensivamente hacia una energía que nos sobrepasa por todas partes.
Cuando escribía estas cosas, no las pensaba mucho, no las pensaba nada. Tanto esta variación como la anterior son textos escritos casi de un tirón. Expresan una relación sentimental con un objeto que me sobrepasa por todas partes, que es inaccesible, y que crece eternamente y que me deja atrás; también que, al perdérseme de vista, me conlleva. A veces tengo este sentimiento cuando hablo con gente mucho más joven que yo. Siento que mientras mi vida se retrae cada vez más en sus temas y en sus lugares, la vida de la gente más joven —no de todos, ciertamente— me sobrepasa. También podría decirse lo contrario: que ni la juventud nos sobrepasa, ni Dios crece eternamente (¿qué sentido podría tener esta expresión?). Se dice, por ejemplo, que el universo está en continua expansión. Y la más periodística de las miradas a la prensa diaria nos confirma que estamos rodeados por un mundo que continuamente crece o decrece, dejándonos a un lado.
A riesgo de que este ensayo sea considerado un tedioso ego trip —y, en consecuencia, a bad trip—, añadiré que mis referencias a la religiosidad católica no son un viraje de la senectud. De la misma manera que nunca he tenido que «salir del armario», siempre estuve fuera, así tampoco ahora tengo que entrar, reconvertido, en la Iglesia, porque siempre estuve dentro (ignoro, por cierto, si la jerarquía eclesiástica piensa lo mismo. Pero eso, a estas alturas, da ya casi igual).
A