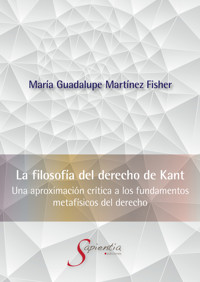
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial NUN
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Uno de los méritos más perdurables de Immanuel Kant es su capacidad para mantener la Doctrina del Derecho en una posición central dentro de la filosofía práctica. La obra de María Guadalupe Martínez Fisher, 'La Filosofía del Derecho de Kant: Una Aproximación Crítica a los Fundamentos Metafísicos del Derecho', ofrece una visión profunda y crítica de cómo Kant fundamenta el derecho no en el poder, la tradición o conceptos metafísicos de lo bueno, sino en la libertad. Martínez Fisher defiende con claridad que la filosofía kantiana es esencialmente una filosofía de la libertad, extendiendo esta premisa a la Doctrina del Derecho. En su exhaustivo análisis, muestra cómo el derecho, según Kant, es indispensable para la creación de las condiciones necesarias que permitan el uso de la libertad. Este enfoque convierte al derecho en el 'escenario' donde la libertad humana puede manifestarse plenamente.La autora aborda los malentendidos comunes sobre la filosofía del derecho de Kant, aclarando que no se trata de una simple teoría de la coacción, ni de una derivación directa de la ética, sino de una interpretación sistemática y reflexiva de la idea de libertad. En su exploración de temas fundamentales como la relación entre derecho, moral y ética, y la crítica al pensamiento del derecho natural, Martínez Fisher demuestra cómo el derecho, para Kant, es una expresión práctica y regulativa de la razón, orientada hacia la paz y la justicia. La obra también examina la importante noción de dignidad humana dentro del marco jurídico kantiano, reafirmando su relevancia en la filosofía política y jurídica contemporánea. A través de un riguroso trabajo de interpretación y crítica, Martínez Fisher logra una reconstrucción coherente y convincente de la filosofía del derecho de Kant. Este libro no solo ilumina los fundamentos kantianos del derecho, sino que también reitera la importancia de considerar el derecho como un proceso continuo del progreso de la idea de la libertad en la historia. 'La Filosofía del Derecho de Kant: Una Aproximación Crítica a los Fundamentos Metafísicos del Derecho' es una contribución significativa que invita a reflexionar profundamente sobre la relevancia y aplicación del pensamiento kantiano en el mundo moderno. La claridad y la profundidad del análisis de Martínez Fisher hacen de esta obra una lectura esencial para aquellos interesados en la filosofía del derecho y la filosofía práctica en general." ¡Un libro imprescindible que reaviva el diálogo sobre el derecho kantiano con una claridad y rigor propias del ejercicio filosófico!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 678
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La filosofía del derecho de Kant
Una aproximación crítica a los fundamentos metafísicos del derecho
La filosofía del derecho de Kant
Una aproximación crítica a los fundamentos metafísicos del derecho
María Guadalupe Martínez Fisher
Índice
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
1. Objeciones a la inclusión de la Metafísica de las costumbres en la filosofía trascendental
1.1. La ms se caracteriza por una exagerada preocupación por los contenidos más que por la voluntad legisladora capaz de convertir leyes en jurídicas o en éticas
1.2. La ms no asume la inversión copernicana iniciada por la Crítica de la razón pura
1.3. El concepto de deducción en la ms es problemático
1.4. La Rechstlehre regresa a un iusnaturalismo teleológico
2. Las columnas del edificio
3. Criterios hermenéuticos
Capítulo 1
La libertad como primer concepto preliminar de la doctrina del derecho kantiana
1.1. Los sentidos de la libertad en la filosofía kantiana y sus posibles objeciones para una propuesta sistemática
1.1.1. La compatibilidad entre la libertad de la Dialéctica con la exposición de ésta en el Canon (el problema de la conexión entre libertad práctica y libertad trascendental)
1.1.2. La valoración de la libertad práctica en los actos morales
1.1.3. El problema de la imputabilidad
1.1.4. Grados de espontaneidad y la paradoja de la razón práctica
1.1.5. “Demuestra demasiado, por un lado, y, por otro, muy poco”
1.1.6. El peligro de una postura ficcionalista
1.2. Respuesta a las objeciones
1.2.1. Respuesta a 1.1.1. La compatibilidad entre la libertad de la Dialéctica con la exposición de ésta en el Canon (la conexión entre libertad práctica y libertad trascendental)
1.2.2. Respuesta a 1.1.2. La valoración de la libertad práctica en los actos morales (la conexión entre libertad práctica y libertad moral)
1.2.3. Respuesta a 1.1.3. El problema de la imputabilidad de los actos inmorales o ilegales (la conexión de la libertad moral con la mera libertad práctica)
1.2.4. Respuesta a 1.1.4. Grados de espontaneidad y la paradoja de la razón práctica con la razón pura práctica
1.2.5. Respuesta a 1.1.5. “Demuestra demasiado, por un lado, y, por otro, muy poco”
1.2.6. Respuesta a 1.1.6. El peligro de una postura ficcionalista
1.3. Una propuesta sistemática de la doctrina kantiana de la libertad en el derecho
Capítulo 2
Las relaciones entre el derecho, la moral y la ética
2.1. Objeciones en contra de una derivación del derecho a partir del imperativo categórico
2.1.1. Objeción de la congruencia. No toda la doctrina del derecho es compatible con el imperativo categórico
2.1.2. Objeción del alcance. Las limitaciones de la ley fundamental del derecho
2.1.3. Objeción del objeto (tipo de resorte motivacional)
2.1.4. El principio universal del derecho (pud) es un postulado
2.1.5. La autorización para la coacción está vinculada de forma analítica al concepto de derecho y no a la teoría moral
2.2. Relación entre el imperativo categórico y la doctrina del derecho
2.2.1. Respuesta a 2.1.1. Objeción de la congruencia. No toda la doctrina del derecho es compatible con el imperativo categórico
2.2.2. Respuesta a 2.1.2. Objeción del alcanceLas limitaciones de la ley fundamental del derecho
2.2.3. Respuesta a 2.1.3. Objeción del objeto (tipo de resorte motivacional)
2.2.4. Respuesta a 2.1.4. El principio universal del derecho es un postulado
2.2.5. Respuesta a 2.1.5. La autorización para la coacción está vinculada de forma analítica al concepto de derecho y no a la teoría moral
2.3. Separación, pero no desvinculación
2.4. Ética, moral y derecho
Cuadro 2.1.
2.4.1. Las acepciones de la moral
2.4.2. Acepciones de ética
Conclusiones
Capítulo 3
La crítica kantiana al derecho natural
3.1. Objeciones a un modelo jurídico-racional desde la implementación de la idea del derecho innato a la libertad
3.1.1. La filosofía jurídica-política no es una teoría de la implementación (Umsetzung) del derecho a la libertad
3.1.2. El no derecho a la resistencia
3.1.3. Las limitaciones de la ley fundamental de derecho (objeción del alcance)
3.2. Respuesta a las objeciones
3.2.1. Respuesta a 3.1.1. La filosofía jurídica-política no es una teoría de la implementación del derecho a la libertad
3.3. El derecho natural y sus intersecciones temáticas
3.4. Principales funciones del derecho natural
3.4.1. Las leyes de libertad como leyes morales-jurídicas y leyes morales-éticas
3.4.2. Sobre el concepto de obligación jurídica y la coacción en la doctrina del derecho
3.4.3. El rechazo al paternalismo
Conclusiones: ¿en qué sentido Kant es iusnaturalista?
Capítulo 4
La dignidad en la doctrina del derecho kantiana
4.1. Objeciones a una noción incluyente de dignidad: ¿son todos los seres humanos dignos para Kant?
4.2. La noción de dignidad en la filosofía práctica kantiana
Cuadro 4.1.
4.2.1. Paradigma contemporáneo de la dignidad
4.2.2. Paradigma arcaico de dignidad
4.2.3. Paradigma tradicional de dignidad
4.3. La noción de dignidad en la Rechtslehre
Conclusiones
Capítulo 5
La crítica kantiana al contractualismo
5.1. Objeciones a la tesis de que la salida del estado de naturaleza es también por motivos morales
5.1.1. La sentencia del pueblo de demonios (Sentenz über das “Volk von Teufeln”): la tarea del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios
5.1.2. El problema de la redundancia y de la irrelevancia normativa del contrato
5.1.3. El problema del alcance del contrato en la relación entre los Estados
5.1.4. La asimetría en la noción kantiana de contrato
5.2. Respuesta a las objeciones
5.2.1. Respuesta a 5.1.1. La tarea del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para un pueblo de demonios
5.2.2. Respuesta a 5.1.2. El problema de la redundancia y de la irrelevancia normativa del contrato
5.2.3. Respuesta a 5.1.3. El problema del alcance del contrato en la relación entre los Estados
5.2.4. Respuesta a 5.1.4. La asimetría implícita en la noción de contrato: pueblo-soberano
5.3. El principio del exeundum, la voluntad general y el Estado jurídico
5.3.1. La Salida del estado de naturaleza es un fin en sí mismo (Zweck an sich) que se busca por sí mismo y no debe ser simplemente medio para otros fines
5.3.2. La razón esencial del principio del exeundum
5.3.3. La voluntad general y el Estado jurídico
Conclusiones: ¿en qué sentido Kant es un contractualista?
Capítulo 6
Razón práctica, normatividad y derecho
6.1. La razón práctica (praktische Vernunft)
6.1.1. La distinción entre voluntad Wille y arbitrio Willkür
6.1.2. La libertad práctica (KrV) y la libertad del arbitrio (MS)
6.2. La razón práctica, normatividad y derecho
6.2.1. El debate y la teoría de la mediación como transición
6.2.2. La dimensión comunitaria-dinámica del derecho: el escenario de una libertad práctica y externa
6.3. La razón práctica jurídica
Conclusiones
Conclusiones generales
Referencias
Agradecimientos
A mi madre intelectual: Dulce María Granja Castro
No puedo expresar de manera adecuada ni suficiente el cariño y el agradecimiento que guardo por todas las personas que me apoyaron durante esta batalla intelectual.
Mi familia como el pilar más importante de mi vida, sin su apoyo no hubiera podido lograr este trabajo. Guardo también un agradecimiento y admiración enorme por mis directores de tesis, mi Doktormutter, Dulce María Granja, y mi Doktorvater, Thomas Sören Hoffmann. Su paciencia y guía fueron dones inmerecidos en mi formación intelectual. Recordaré con cariño cada una de sus enseñanzas.
Asimismo, agradezco a Christoph Horn, Óscar Cubo y Alejandro Vigo, así como al profesor Heiner F.Klemme por sus comentarios y el tiempo que amablemente me regalaron para discutir las principales intuiciones que conforman este trabajo.
Finalmente, no puede dejar de agradecer a la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía (filored) por otorgarme tanto una beca para realizar una estancia de investigación en la FernUniversität de Hagen, como por permitirme obtener una doble titulación binacional. No quiero dejar de mencionar y agradecer a la FernUniverstiät, que me otorgó una segunda beca haciendo posible alargar mi estancia en Alemania.
Mi paso por la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y la FernUniverstiät será en definitiva una referencia en mi formación académica. Lograr estudiar en ambas instituciones fue posible gracias a la uam y a la buena voluntad de profesoras y profesores que marcaron mi paso como estudiante de doctorado.
Especialmente, quiero agradecer todo el apoyo recibido por parte de Gustavo Leyva y Jesús Rodríguez Zepeda para poder realizar la estancia de investigación en Alemania y llevar a buen término este trabajo.
Abreviaturas[1]
aa Akademie-Ausgabe
Anth Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (AA: 07)
gms Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (AA: 04)
IaG Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (AA: 08)
KpV Kritik der praktischen Vernunft (AA: 05)
KrV Kritik der reinen Vernunft (zu zitieren nach Originalpaginierung A/B)
ku Kritik der Urteilskraft (AA: 05)
ms Die Metaphysik der Sitten (AA: 06)
rl Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (AA: 06)
tl Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre (AA: 06)
op Opus Postumum (AA: 21 u. 22)
Päd Pädagogik (AA: 09)
RezHufeland Recension von Gottlieb Hufeland’s Versuch über den Grundsatz des Naturrechts (AA: 08)
rgv Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (AA: 06)
sf Der Streit der Fakultäten (AA: 07)
tg Träume eines Geistersehers, erläutert durch die Träume der Metaphysik (AA: 02)
tp Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (AA: 08)
vams Vorarbeit zur Metaphysik der Sitten (AA: 23)
vnr/Feyerabend Naturrecht Feyerabend (Winter 1784) (AA: 27)
vrml Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen (AA: 08)
wa Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (AA: 08)
ZeF Zum ewigen Frieden (AA: 08)
También hemos abreviado:
lfd Ley Fundamental del Derecho
pud Principio Universal del Derecho
ic Imperativo Categórico
[1] Todas estas obras de Kant son citadas por la paginación del volumen correspondiente en la edición de la Real Academia Prusiana de Ciencias (Kant’s Gesammelte Schriften herausgegeben von der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlín, p. 1900 y ss.), actualmente Academia Alemana de Ciencias. Como es usual, laKrV se cita según sus dos ediciones (A-B).
Prólogo
Uno de los más grandes méritos duraderos de Kant es el hecho de que, incluso después del ocaso que había sufrido la doctrina tradicional del derecho natural metafísicamente fundada —que él mismo esencialmente propició—, mantuvo la posición central de la doctrina del derecho para la filosofía práctica. Por mucho que la comprensión y recepción de la filosofía de Kant estuviera determinada desde el principio por conceptos morales como la autonomía y el deber o el imperativo categórico como criterio para encontrar máximas morales, también es cierto que en el caso de Kant una autocomprensión práctica racional en el sentido de la filosofía crítica no puede prescindir del derecho. En este contexto, la “indispensabilidad” del derecho no debe entenderse simplemente como un “segundo mejor camino” o como una mera reserva “no ideal” frente a los déficits morales regularmente esperados de las acciones de los ciudadanos.
El derecho es más bien indispensable por una razón completamente distinta: porque sin él no habría instituciones de libertad ancladas en el mundo de la vida humana, no habría libertad que evidentemente ya se ha realizado y, en relación con ello, no habría historia de la libertad. La doctrina del derecho de Kant es la contrapartida de la doctrina de la virtud, que también se ocupa de una forma de libertad autodeterminada que se hace objetiva, “viva” en el mundo de la vida; pero sólo en el caso del derecho es central la creación de las condiciones para la posibilidad de un uso de la libertad que preserve la libertad para todos los participantes, no ese uso en sí de la libertad, que es lo más constante posible, en su reconexión reflexiva con el individuo que le corresponde más bien a la doctrina de la virtud.
En este sentido, el derecho define una esfera del uso de la libertad que es afín a la libertad, sin querer determinarla directamente él mismo. Crea el “escenario” en el que los seres de libertad pueden aparecer realmente como tales. La finalidad del derecho es dar espacio a la libertad “aquí y ahora”.
En el trabajo presentado por María Guadalupe Martínez Fisher, la autora es consciente de que Kant no fundamenta el derecho en el poder, en la tradición o en un concepto metafísicamente concebido de lo bueno o lo perfecto, sino en el concepto de libertad. Ella defiende desde el comienzo que “la filosofía kantiana es una filosofía de la libertad y que, por ende, la doctrina del derecho no es la excepción”. En consecuencia, la clave de la filosofía del derecho kantiana reside también en una “comprensión reflexiva-sistemática de la idea de libertad” o, lo que a fin de cuentas significa lo mismo, en la remisión a una autoconciencia racional-de-libertad, ya que Kant la convirtió de hecho en el fundamentum inconcussum de su filosofía. “Derecho” es para Kant un “concepto a priori”, y como tal anclado en la razón práctica.
La filosofía del derecho es autointerpretación de la razón práctica, no reflexión sobre un medio concreto para alcanzar determinados fines. Es obvio que un planteamiento relacionado con esta pretensión debe aclarar primero una serie de malentendidos a los que la filosofía del derecho de Kant estuvo y está regularmente expuesta. Por ejemplo, el malentendido de que el concepto de derecho de Kant se funde en una abstracta “teoría de la coacción del derecho”; el otro de que la doctrina del derecho más o menos “se sigue” de la ética o del imperativo categórico; que sólo tiene por objeto una “normatividad no ideal”, y que también es deficiente debido a ciertos contenidos (por ejemplo, la prohibición de la revolución) y que incluso muestra condiciones temporales irreparables, etcétera. Martínez Fisher se ocupa de malentendidos de este tipo y, al mismo tiempo, desarrolla los puntos de vista decisivos desde los que el derecho, en el sentido de Kant, debe pensarse como una vía del (auto)desarrollo de la libertad y, por tanto, también de una autoconciencia humana que reivindica la razón. Esbozaremos algunas ideas principales del trabajo.
La autora aborda en primer lugar la no poco importante cuestión (preliminar) de cómo debe entenderse el lugar de la Metafísica de las costumbres (ms) en relación con el proyecto de la filosofía trascendental. Ella discute varias objeciones a la integración de la ms en la filosofía trascendental que son conocidas en la literatura; objeciones que asumen, entre otras cosas, que la doctrina del derecho de Kant está todavía basada en el pensamiento teleológico del derecho natural, y que sólo por esta razón el “giro copernicano” no puede realmente encontrarse en ella. De hecho, es importante comprender que en el derecho de lo que se trata es de una realización de la libertad en el mundo de la vida, lo cual no tiene nada que ver con un préstamo de la teleología natural.
Es cierto que el carácter autoafirmativo de la libertad también puede interpretarse “teleológicamente”, sólo que al hacerlo se corre el riesgo de pasar por alto que la libertad se refiere a una autorrelación subjetiva, no a una estructura “orgánica” anónima. Según Kant, la filosofía del derecho sólo puede ser la filosofía de la libertad, y esto se reafirma al comprender que, incluso las instituciones concretas del derecho —esto es desde la propiedad privada hasta el estado civil— o el derecho cosmopolita deben pensarse como instituciones de la libertad.
Tras esta aclaración, el primer capítulo del estudio se centra directamente en el tema de la libertad. El objetivo de la autora aquí es abordar con mayor detalle el concepto de libertad en sus diversas facetas y, al mismo tiempo, demostrar que, efectivamente, es el vínculo interior que mantiene unidas todas las partes de la filosofía de Kant. Para una clasificación más detallada de los posibles significados de “libertad” en Kant, se orienta primero por Lewis W. Beck y sus cinco conceptos, y luego también por Henry E. Allison. María Guadalupe Martínez Fisher, sin embargo, no sigue sin más a estos autores, sino que llega a su propia tesis, según la cual en Kant no hay una criteriología explícita para una distinción entre diferentes conceptos de libertad, y que el significado básico de la libertad hay que buscarlo en primer lugar en el concepto de espontaneidad, una idea, por tanto, que también es capaz de tender un puente entre la filosofía teórica y la práctica; de hecho, la libertad funciona también como principio de la razón especulativa y práctica, y como razón jurídica, ésta diseña entonces el principio de un “orden de coexistencia de las libertades”. La autora señala con razón, que este proyecto en sí no concibe la libertad sólo negativamente: el derecho es una realización positiva de la libertad en el sentido de una autodeterminación del concepto de derecho, que —como el concepto de libertad en general— siempre empuja a su instanciación.
En el capítulo siguiente se aborda el tema tan discutido, pero al parecer siempre necesitado de aclaraciones, de la relación entre derecho, moral y ética en Kant. La autora deja claro que el proyecto de la Metafísica de las costumbres se refiere a la transición de la crítica al sistema. Esto significa que se trata de la realización o la representación de principios prácticos a priori en el empirismo: lo que está en juego es la síntesis del derecho, específica, tal como se representa paradigmáticamente especialmente en la antinomia de la propiedad de Kant. En una perspectiva más amplia, Martínez Fisher mostrará que, para Kant, el derecho trata siempre de la “transición” a un mundo configurado por la razón práctica: a un mundo (externo) en el que puede y debe encontrarse la libertad. Así, por ejemplo, la paz es una idea regulativa de la razón jurídica hacia la que deben ordenarse las condiciones externas, y las reformas idealmente no se deben a una arbitrariedad selectiva, sino a la obligación jurídica de adaptar el Estado de derecho dado, lo más adecuadamente posible a la idea de derecho.
En este sentido, el derecho no se sigue de la ética, pero tampoco es totalmente independiente de ella. Está indirectamente conectado con la razón práctica pura, en la medida en que es un fin de la razón práctica, y como tal (categóricamente) querido por sí mismo: el imperativo categórico no establece por sí mismo relaciones jurídico-positivas según su contenido, pero sí ordena la obediencia a la ley. La máxima contraria sólo puede conducir directamente a contradicciones; lo que, por cierto, es también la explicación de la ya mencionada prohibición de revolución de Kant.
A continuación, se aborda la relación entre la filosofía crítica y el pensamiento del derecho natural. En efecto, desde la Antigüedad ha habido formas y versiones muy diferentes en la concepción del derecho natural, mientras que desde principios de laedad moderna el derecho natural se ha interpretado principalmente como la ley de la razón —lo que sigue siendo válido para Fichte y Hegel, por ejemplo—. Históricamente, Kant concibe el “derecho natural” sobre todo en términos de la metafísica de la perfección de la escuela de Wolff, a la que opone —piénsese en la revisión de Hufeland— su propia metafísica crítica de la libertad. Para la autora, la libertad es así inevitablemente también el criterio normativo-evaluativo del concepto de derecho, a partir del cual Kant rechaza el paternalismo político; pero también, por ejemplo, el poder de coacción del Estado debe justificarse de nuevo (a partir de la voluntad general).
La discusión concluye señalando que el derecho natural, entendido en el sentido de Kant, puede comprenderse también como un principio de reflexión sobre el derecho y sus principios. La pregunta por el derecho natural es (también aquí) la misma por el “derecho justo”, cuestión cuya respuesta en el caso de Kant implica ciertamente una declinación a ciertos principios del derecho a priori en el sentido de principios formales-constitutivos de la realidad jurídica. El principio del derecho tiene, como puede decirse un poco más allá de las tesis expuestas, una forma a priori, que no determina ya su contenido positivo, pero sí excluye ciertos contenidos sobre la base de su falta de referencia a la libertad.
Otro tema de peso es el papel de la idea de dignidad humana en la filosofía del derecho de Kant. Aquí, la autora se opone (con fundamento) a la tesis de von der Pfordten, acerca de que la dignidad humana carece de significado para la filosofía jurídica y política de Kant, pero también se opone (con acierto) a la tesis restrictiva de Gutmann (y otros) de que la dignidad ha de relacionarse únicamente con la agencia racional, no con la existencia del ser de la libertad (en el espacio). Nos recuerda —de un modo parecido a Aristóteles— que la potencialidad es también un modo de ser, por lo que la dignidad ya puede vincularse a la “predisposición a la personalidad”. En este sentido, en contra de Sensen, quien defiende una teoría de la persona que —en última instancia— también se remonta a Locke, que sólo quiere conceder a la persona el carácter de fin en sí misma en la medida en que se capta a sí misma como tal, la autora señala que la dignidad de la ciudadanía no depende de si me considero o no ciudadano del Estado. Todo esto, por supuesto, no excluye que el propio derecho de la humanidad, que se expresa en nosotros, contenga la “obligación de conquistar nuestros derechos”. En este punto se encuentra el origen de un reformismo inmanente al pensamiento jurídico kantiano, que la autora también hace fuerte en otros aspectos.
A continuación, se reflexiona sobre la posición de Kant ante el contractualismo; el tema se vincula con la cuestión de la justificación del exeundum e statu naturali, es decir, el “paso” del estado natural al civil. Martínez Fisher muestra aquí que para Kant la representación del contrato social es la expresión simbólica de la certeza práctica del carácter del estado civil como fin en sí mismo; en suma, de la relación jurídica. Por esta razón, el “contrato social” no presupone un consentimiento de hecho; no obstante, su idea puede considerarse como una “piedra de toque” de la legitimidad del derecho positivo, y el exeundum puede entenderse como una obligación jurídica (no sólo como una máxima moral o incluso prudencial).
Esta obligación jurídica de realizar ampliamente el Estado de derecho queda “confirmada” ex negativo, por así decirlo, por el hecho de que la “libertad sin ley” (puramente negativa) debe destruirse a sí misma; mientras que las instituciones del derecho representan la voluntad general o las “condiciones de posibilidad del derecho” en términos reales. En consecuencia, queda claro que el contrato social de Kant (¡concebido de un modo tan enteramente “heterodoxo”!): a) establece en primer lugar el “ideal de la legislación”, b) ordena categóricamente que las leyes se den de un modo que permita entenderlas como expresión de la voluntad general, c) abre la posibilidad de la confrontación reflexiva con la ley dada en cada caso y d) soporta así en conjunto la “transición” de la idea de ley a la realidad externa, de hecho la “reconciliación de la razón práctica consigo misma”.
El último capítulo está dedicado a la relación entre razón práctica, normatividad y derecho. Retoma temas de la bibliografía secundaria como la alternativa de la tesis de la “independencia” o “separación” del derecho y la moral, la “tesis de la senilidad”, el exeundum o incluso el importante motivo de la paz, y con ello vuelve a poner de manifiesto el modo en que el derecho se ancla en la razón práctica como tal: se sitúa en la tensión entre el ideal de una “constitución humana perfecta” y la respectiva realidad constitucional aparente, que relaciona entre sí en el sentido de una “transición”; permite la distinción entre un “autor de obligatoriedad” y uno “de leyes”, y se remonta él mismo a un deber ser inicialmente formal de la razón práctica como tal, que sólo busca realizarse en la relación jurídica. Es el “reformismo” de Kant, como se ha mencionado, el que permite el progreso constante del derecho, e incluso lo exige (a lo que también se refiere la propia autora, por ejemplo, con respecto a los no-derechos concretos de mujeres o siervos). En este contexto, vuelve a quedar claro cuál es en última instancia el contenido del derecho de Kant, a saber, la libertad, que debe poder entrar en el ordenamiento jurídico de forma cualificada, e incluso ser capaz de progresar.
La visión de conjunto de los temas y tesis de esta obra muestra que la autora abre un panorama general de la doctrina del derecho de Kant, que por un lado procede de un trabajo preciso sobre el texto, pero por otro llega a una opinión de conjunto tan convincente como adecuada para hacer que la voz de Kant vuelva a ser más escuchada en la conversación sobre el derecho. El estudio de María Guadalupe Martínez Fisher convence tanto por su soberano planteamiento de cuestiones centrales de la doctrina del derecho de Kant y por las respuestas que da a estas cuestiones, como por su compromiso general con una reconstrucción sistemáticamente coherente del pensamiento jurídico de Kant. Su fundamento en el concepto de libertad no se afirma aquí por primera vez, sin embargo se demuestra con una claridad y coherencia que no se encuentran en absoluto en toda la literatura de Kant. Hay mucho que decir a favor de seguir la tesis de la autora del derecho como un momento de la autogeneración de la libertad, tanto en términos de sus fundamentos como de sus instituciones, y de hecho unirse a ella en la promoción de esta comprensión. También en este sentido podemos desearle al presente libro, que constituye una hermosa y fructífera colaboración mexicana-alemana, ¡un digno éxito!
Thomas Sören Hoffmann (Hagen)
Introducción
Ni utópico, ni relativista, más bien, entre Escila y Caribdis.
Kant es un arquitecto de la razón. La Metafísica de las costumbres (ms) fue proyectada desde la idea de un sistema que surge de la razón. El momento crítico de su pensamiento conforma los planos del edificio, mientras que la Metafísica de las costumbres es el edificio elaborado en función de ese plano, bosquejado desde la razón pura: “A la crítica de la razón práctica debía seguir el sistema. La Metafísica de las costumbres, que se divide en principios metafísicos de la doctrina del derecho y principios metafísicos de la doctrina de la virtud como réplica de los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, ya publicados”.[2]
La función de una metafísica de las costumbres no es la misma que la de una crítica de la razón práctica. En el caso de la primera, se trata de un sistema que surge cronológica y racionalmente después del ejercicio crítico de la razón. Por ello, no se puede esperar que la redacción de una metafísica de las costumbres realice de nuevo el ejercicio del sistema crítico; aunque, por supuesto, sea válido el cuestionamiento de la congruencia entre ambos momentos, esto es, el diseño de los planos y la construcción del edificio.
La filosofía trascendental comprende, al menos, dos partes: a) una propedéutica al sistema, esto es, la labor crítica desarrollada principalmente en las tres “Críticas”; esta labor es un paso previo y necesario para poder desarrollar el sistema. Y b) el sistema propiamente de la razón pura, en su uso teórico y en su uso práctico. La Metafísica de las costumbres concierne a la filosofía trascendental no por pertenecer a la propedéutica de la razón pura, sino al sistema de la razón pura en su uso práctico. Desde estas coordenadas, la Metafísica de las costumbres no solamente forma parte del proyecto kantiano, sino que es el objetivo al que apunta el sistema del pensamiento de Kant.
La Metafísica de las costumbres ha sido objeto de varias críticas y dificultades, no sólo por el hecho de cómo fue publicada[3] o las famosas críticas de Schopenhauer[4] sobre la senilidad de Kant en el momento de su redacción, también por una razón que recorre el espíritu filosófico hasta nuestros tiempos. Esto es, la idea que impregna el quehacer filosófico de hallarnos en una era posmetafísica, en la cual el sólo aludir a la noción de “metafísica” provoca sospechas. Paradójicamente, esta idea surge, en parte, con la Crítica de la razónpura, es decir, en 1781, cuando en el contexto de una metafísica dogmática Kant advierte:
Hubo un tiempo en que ésta se la llamó la reina de todas las ciencias; y si se toma la intención como un hecho, ella merecía ciertamente ese título honorífico, en virtud de la inminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio; y la matrona, repudiada y abandonada, se lamenta como Hécuba: modo maxima rerum, / tot generis nastique potens-nunc trahor exul, inops - Ovid. Metam (Hace poco [era] la más importante de todas, poderosa por tantos familiares e hijos, y ahora ando vagante, desterrada y desposeída).[5]
Ahora bien, la crítica que hace el filósofo de Königsberg a la metafísica denominada dogmática no debe de llevarnos a un indiferentismo, pues es inútil la pretensión de fingir indiferencia frente a investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Aquellos presuntos indiferentistas recaen también inevitablemente en afirmaciones metafísicas.[6] Más bien lo que Kant inaugura es una forma de abordar las cuestiones metafísicas. Su propuesta se denomina en la historia de la filosofía como idealismo trascendental, y es precisamente desde las coordenadas de su filosofía trascendental que se puede advertir tanto el sistema de una metafísica de la naturaleza como el sistema que surge de la idea de la libertad; esto es, una metafísica de las costumbres. Se puede objetar si su propuesta es congruente, pero no la evidencia textual de que éste era su objetivo.
1. Objeciones a la inclusión de la Metafísica de las costumbres en la filosofía trascendental
Cuatro principales objeciones[7] se presentan para poner en duda la Metafísica de las costumbres, y por ende la Doctrina del derecho, como parte de la filosofía trascendental.
1.1. La ms se caracteriza por una exagerada preocupación por los contenidos más que por la voluntad legisladora capaz de convertir leyes en jurídicas o en éticas
Kant asume (aunque en ocasiones, como apuntaremos en los distintos capítulos, es difícil justificar su congruencia) el camino recorrido por sus obras críticas y presenta un posible sistema de los deberes humanos en la redacción de la Metafísica de las costumbres que tiene la pretensión de ser congruente con su sistema crítico. Esto supone distinguir, en el contexto de la división de la filosofía de la razón pura, entre metafísica, entendida desde las coordenadas de un sistema de la ciencia, y la crítica.
En este sentido, entonces, no tiene las mismas funciones la crítica respecto a la metafísica. La necesidad de una metafísica de las costumbres se entiende, al menos, desde cuatro aspectos interrelacionados entre sí. Se trata tanto de motivos especulativos y morales como arquitectónicos:
1. La necesidad de la expresión sistemática del conocimiento filosófico. La filosofía trascendental es la idea de una ciencia para la cual la crítica de la razón pura debe bosquejar todo el plano, de un modo arquitectónico, con garantía completa de la integridad y certeza de todas las partes que constituyen ese edificio. Ella es el sistema de todos los principios de la razón pura.
2. La razón humana es por naturaleza arquitectónica y, por ende, necesita pensar desde las coordenadas de un posible sistema; es decir, considera todos los conocimientos como pertenecientes a un posible sistema y, por ello, permite tan sólo aquellos principios que, al menos, no impiden que el conocimiento que se persigue pueda insertarse en el sistema junto a los otros.
3. La expresión (representación) del sistema es necesaria en tanto se deriva de la razón pura.
4. Kant considera que poseer una metafísica de las costumbres es un deber moral y advierte: “Cada hombre la tiene también en sí mismo, aunque por lo común sólo de un modo oscuro; porque, sin principios a priori, ¿cómo podría creer tener en sí una legislación universal?”.[8]
La crítica y la metafísica son dos ejercicios de una misma razón, sin embargo, son distintos en su proceder y pretensiones. En el “Prefacio” de la Crítica de la razón práctica, Kant expone que la segunda Crítica sólo pretende establecer por completo los principios de posibilidad, la extensión y los límites de la razón práctica sin referencia particular a la naturaleza humana y, por ende, no le corresponde, como objetivo principal, la división de los deberes humanos. Esta clasificación corresponde al sistema de la ciencia (System der Wissenschaft) y no al sistema de la crítica (System der Kritik).[9] A su vez, es también cierto que la Metafísica de las costumbres contendrá condiciones a priori y empíricas que no se encuentran en otras obras. En realidad, en éstos también consiste su novedad. Los principios de una teoría no surgen en el vacío, sino que son generados también por necesidades sistemáticas.
La Metafísica de las costumbres no tiene la misma función que la Crítica de la razón práctica y la Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Por ello, al ser sus pretensiones distintas, se puede palpar una mayor preocupación por los contenidos (incluso a nivel de un razonamiento casuístico),[10] porque su interés radica en la clasificación de los deberes humanos en un sistema. De esta manera, si bien la Metafísica de las costumbres no puede fundamentarse en una antropología con contenidos específicos, sin embargo, puede aplicarse a ella (eine Metaphysik der Sitten kann nicht auf Anthropologie gegründet, aber doch auf sie angewandt werden).[11] Las leyes morales surgen de la razón pura y son éstas las que sirven de hilo conductor al juicio en la construcción de un sistema de deberes. Se debe prestar atención, de nuevo, a este sutil matiz.
En la interpretación que hace Mary Gregor, la filósofa advierte que Kant no siempre atiende la distinción de la Crítica de la razón pura entre un conocimiento puro (reinen) totalmente ajeno a la experiencia en el contenido de sus conceptos, como en la conexión entre ellos y un conocimiento a priori, aquél en el que la conexión no depende de la experiencia, pero se da entre los elementos que contienen datos empíricos.[12] Nos parece adecuada esta distinción. El matiz es precisamente que la ms es una disciplina de conocimientos a priori, que no surgen de la antropología o de contenidos específicos, pero que pueden aplicarse a éstos. De esta manera, lo a priori tiene la peculiaridad de ser independiente de la experiencia, pero puede aplicar a ésta.[13]
1.2. La ms no asume la inversión copernicana iniciada por la Crítica de la razón pura
¿A qué nos referimos con un giro copernicano en materia moral? Se trata de mostrar que la forma de la voluntad, y no su objeto, es el criterio que Kant prioriza para no desvirtuar la moralidad. Kant sí incorpora este giro, sólo que lo hace como “asumido”, y lo que busca es proyectar el sistema que surge de este giro moral expuesto en el sistema crítico.
Prueba de la incorporación del giro moral en la ms es la crítica al eudemonismo como punto de partida en la doctrina de las costumbres. Kant advierte que ésta no puede ser una doctrina de la felicidad, pues la experiencia no puede ser fuente de principios morales. Incluso niega explícitamente, más de una vez, la posibilidad de que pueda fundarse en una antropología,[14] aunque —como hemos dicho— se aplique a ésta. Si no se quiere falsear la doctrina del derecho kantiana, la crítica al eudemonismo jurídico es un punto ineludible. Las consideraciones teleológicas no son despreciadas por Kant; más bien, éstas se dan desde la prioridad del principio formal. La paz es el fin final (Endzweck) del derecho y no la felicidad, porque para Kant sólo la primera no se contradice con el principio formal del derecho: la coexistencia de libertades.
La incorporación de este giro se ubica principalmente en el apartado titulado: “Conceptos preliminares” de la Metafísica de las costumbres (Philosophia practica universalis). Éste funciona como una síntesis de los prolegómenos a una ms. En éste, Kant expone los conceptos comunes a las dos partes de la Metafísica de las costumbres y advierte el vínculo necesario entre la obligación y el imperativo categórico: “Obligación es la necesidad de una acción libre bajo un imperativo categórico de la razón”[15] (Verbindlichkeit ist die Nothwendigkeit einer freien Handlung unter einem kategorischen Imperativ der Vernunft). Asimismo, Kant expone que sólo la doctrina práctica que prescribe obligación puede presentar como ejemplo tales imperativos:
El imperativo categórico (incondicionado) es el que piensa una acción como objetivamente necesaria y la hace necesaria, no de un modo mediato, a través de la representación de un fin, que pueda alcanzarse con la acción, sino a través de la mera representación de esa acción misma (de su forma), es decir, inmediatamente; ninguna otra doctrina práctica, más que la que prescribe obligación (la de las costumbres) puede presentar como ejemplo tales imperativos.[16]
1.3. El concepto de deducción en la ms es problemático
La cuestión de cómo se articula el imperativo categórico (ic) con la Rechtslehre (rl) lo tratamos en el segundo capítulo. No obstante, conviene decir ahora que no se puede pretender encontrar una deducción como la que se da en el terreno especulativo.[17] Sí es posible encontrar una deducción en la ms.[18] Kant es enfático en defender que hay en nosotros la posibilidad de una voluntad pura y es en ésta donde tienen su origen los conceptos y leyes morales:[19]
El concepto de libertad es un concepto puro de la razón que, precisamente por ello, es trascendente para la filosofía teórica, es decir, es un concepto tal que no puede ofrecerse para él ningún ejemplo adecuado en cualquier experiencia posible; por tanto, no constituye objeto alguno de un conocimiento teórico posible para nosotros, y no puede valer en modo alguno como un principio constitutivo de la razón especulativa, sino únicamente como uno regulativo y sin duda, meramente negativo; pero en el uso práctico de la razón prueba su realidad mediante principios prácticos que demuestran, como leyes, una causalidad de la razón pura para determinar el arbitrio en independencia de todos los condicionamientos empíricos (de lo sensible en general), y que demuestran en nosotros una voluntad pura, en la que tienen su origen los conceptos y leyes morales.
1.4. La Rechstlehre regresa a un iusnaturalismo teleológico
Abordaremos el asunto sobre la doctrina del derecho natural en los capítulos 3 y 4. Por el momento, consideramos importante decir que Kant sí incorpora la referencia al derecho natural como criterio regulativo de la doctrina del derecho y precepto del mismo.
El filósofo de Königsberg advierte una tesis medular y controvertida: es posible que podamos estar obligados al deber de distintos modos y que esto sea así porque la razón misma se ve sujeta a tales condiciones limitativas. Las leyes positivas (estatutarias) proclamadas por el legislador son también, conforme a derecho, aunque su contenido no sea a priori y en ocasiones injusto y, por ello, debemos irrestrictamente obedecerlas.
Expone que en el caso de la ley universal del derecho se trata de un “postulado” (Postulat) de la razón, según el cual ésta se reconoce a sí misma como sujeta, en su propia idea, a tales condiciones limitativas y, con ello, como sujeta también a la posibilidad de ser limitada por vía de hecho y por parte de otros (von anderen).[20]
Kant presenta una argumentación racional de la necesidad del derecho estatutario que encontró eco en las posturas positivistas. No obstante esto, no debemos de confundirnos al ubicar su propuesta: su postura no se reduce a un iusnaturalismo, pero tampoco a un positivismo. El criterio, según el filósofo de Königsberg, para reconocer tanto lo justo como lo injusto permanecerán ocultos si no se buscan las fuentes en la mera razón para erigir los fundamentos de una posible legislación positiva, pues: “Una doctrina jurídica únicamente empírica es como la cabeza de madera en la fábula de Fedro; una cabeza que puede ser hermosa, pero que lamentablemente no tiene seso”;[21] no obstante, tanto la cabeza como el cerebro son necesarios para el derecho.
2. Las columnas del edificio
La perplejidad a la que nos lleva el estudio de su filosofía del derecho es que ésta se conforma con distintas piezas doctrinales que a primera vista parecen no estar interconectadas. Nuestra interpretación tiene como punto de partida que Kant no se adscribe ni a un iusnaturalismo de corte clásico ni a un contractualismo, tampoco podríamos decir que es un positivista.
Las piezas clave que conforman las columnas del edificio de la doctrina del derecho corresponden a los capítulos del libro y funcionan en la medida que se articulen para dar cuenta de la razón práctica jurídica. La piedra angular que puede articular las distintas piezas del rompecabezas es la racionalidad práctica. Por ello, cada una de las piezas doctrinales funcionan en la medida que dan cuenta de la racionalidad práctica jurídica; ninguna de éstas opera de manera aislada, sin articularse desde una visión sistemática que incluya tanto los principios de legitimidad como de ejecución del derecho. Esto es así porque el derecho, para Kant, no sólo requiere de legitimidad, sino que supone como condición la toma de poder como factum.
En el primer capítulo presentamos una propuesta sistemática de la doctrina kantiana de la libertad en el derecho. Buscamos ir más allá de una explicación reduccionista que pretende decir que es suficiente, para la explicación de la libertad en la doctrina del derecho, referirse únicamente a la defensa de la libertad en sentido negativo o que reduce su uso al de la libertad exterior. La libertad, en el contexto de la doctrina del derecho, no se reduce a la mera independencia o indeterminación individual.[22]
El primer fundamento trascendental del derecho debe buscarse en la radical postura sobre lo que implica la idea de libertad en la tercera antinomia.[23] El concepto de imputabilidad desde este pasaje[24] no puede ser interpretado meramente como moral. Se trata de una imputabilidad práctica propia de la agencia racional.
En el segundo capítulo se expone la relación entre la ética, la moral y el derecho. En un primer momento presentamos el debate en torno a la relación entre la ética y el derecho que se puede seguir entre los partidarios de la tesis de la independencia (Unabhängigkeitsthese) como son Ebbinghaus,[25] Willascheck,[26] Geismann,[27] Wood[28] y quienes defienden la tesis de la dependencia (Abhängigkeitsthese): Kersting,[29] Brandt,[30] B. Ludwig[31] y Höffe.[32] El corazón de la disputa se encuentra precisamente en la relación entre el imperativo categórico y el derecho. Para responder a este debate, utilizo dos estrategias. En la primera, expongo que la relación entre el imperativo categórico y el derecho es necesaria pero no directa. Lo que el segundo es no es una mera aplicación del imperativo categórico; en esto me acerco a la tesis de la independencia, sin embargo, argumento que Kant advierte que la facultad de obligar surge del imperativo categórico que manda la obediencia irrestricta al derecho.
Nuestra postura, más que aludir a una implementación o aplicación del imperativo categórico al derecho, apuesta porque la relación requiere ser interpretada desde las coordenadas de una transición (Übergang). Ahora bien, este matiz conceptual es fundamental para ubicar la postura kantiana desde las coordenadas de un pensador reformador, así como para asumir la tarea de la reconciliación de la política con la moral desde el establecimiento del derecho como imprescindible.
La segunda estrategia es presentar los resultados del análisis de los términos “ética” y “moral” en la Metafísica de las costumbres. Aunque Kant en ocasiones los utiliza como sinónimos, en realidad el concepto moral es más amplio que el de ética: “La moral (Moral) consiste en la doctrina del derecho (Rechtslehre) (doctrina iusti) y la doctrina de la virtud (Tugendlehre) (doctrina honesti) que también se llama ius en sentido general, esta ética en sentido específico (porque de otro modo la ética también significa toda la moral)”.[33]
Las acepciones que postulo no sólo se refieren al sentido estricto y amplio. Pretendo incluir acepciones que, si bien se comprenden de manera amplia, se refieren a la idea de transición. El lector atento encontrará cómo adquiere sentido hacer este análisis para articular los otros capítulos. Las relaciones entre ética, moral y derecho se enriquecen, sin borrar sus fronteras, desde estas acepciones. Además, proporciona una especie de matriz conceptual para ubicar el modo en que los partidarios de la tesis de la independencia (Unabhängigkeitsthese) y de la dependencia (Abhängigkeitsthese) asumen estos términos en su interpretación.
En el tercer capítulo expongo la crítica kantiana al derecho natural. Este apartado advierte el inicio del camino para el capítulo 4, dedicado a la noción de dignidad, y para el quinto, en donde abordo la idea de contrato originario. Encontramos las críticas que Kant formula a los profesores del derecho natural, y que advierten el modo en que las funciones de éste deben ser incorporadas en la doctrina del derecho.
Desde los siguientes límites, redactados en ocasiones a modo de críticas, busco exponer cuáles son las funciones que Kant le otorga al derecho natural como precepto y facultad. Las fronteras y las funciones del derecho natural deben de tener como punto de partida que a) el fundamento propio del derecho no debe mezclarse con cuestiones éticas[34] ni con consideraciones teleológicas, pues la libertad que fundamenta el derecho natural no se puede confundir con la libertad para perseguir la felicidad (Glückseligkeit) o la perfección (Vollkommenheit); b) la dificultad básica para ubicar correctamente el derecho natural en el sistema de la filosofía moral radica en una concepción errónea de la relación entre libertad humana y ley, y la diferencia que esto implica con las leyes de la naturaleza. Éste es el punto neurálgico de la discusión;[35]c) es necesaria la precisión[36] de la coacción jurídica:[37] Kant critica que los profesores del derecho natural no precisan las leyes a cuya observancia uno puede ser coaccionado y cuál es la coacción que no es contraria al deber, y d) debemos descartar que el principio del derecho puede basarse en una relación de concordancia con la voluntad divina.
En el capítulo 4 dedico mi exposición a la noción de dignidad de Kant y argumento que ésta encuentra eco en la doctrina del derecho desde la idea del derecho de la humanidad. La condición de fin en sí mismo y la dignidad que sobreviene a esta condición deben interpretarse en la doctrina del derecho natural kantiano desde las coordenadas de un derecho de la humanidad en nuestra propia persona (Das Recht der Menscheit in unserer eigenen Person), que supone el deber interno y jurídico de afirmar mi libertad en el mundo y no dejarme tratar meramente como medio por los demás. Esto es, hay un deber de afirmar nuestro valor en relación con el otro: “No te conviertas en un simple medio para los demás, sino que sé para ellos a la vez fin”[38] (“Mache dich anderen nicht zum bloßen Mittel, sondern sei für sie zugleich Zweck”).
Este deber jurídico pero interno que surge del derecho de la humanidad no pertenece propiamente una legislación jurídica (no es legislable en sentido estricto, pues requiere de un acto interno del ánimo al que no puedo ser obligado), sin embargo, funciona como una fórmula (Formel) para la división sistemática de deberes. Se ubica más bien en el registro de lo legítimo (recht), pues no se entiende sin aludir a la formulación de la humanidad del imperativo categórico y, al ser también interno, se trata de un deber que propiamente no se puede coaccionar externamente. En el capítulo 4 entro a la discusión sobre el estatus moral de la persona y a quién se le predica éste. Argumento en el que Kant advierte una noción de persona inclusiva desde la noción de la dignidad como ser moral.
En el capítulo 5 exploro otra intersección temática del derecho natural en el contexto de la filosofía política moderna. Ésta se refiere a la noción de contrato originario y la idea de voluntad general. Para Kant la salida del estado de naturaleza (exeundum) es un deber jurídico y moral. Es jurídico en tanto que el estado de naturaleza supone una contradicción con el concepto de derecho, pues se trata de una libertad sin ley y de una indeterminación jurídica de lo tuyo y lo mío.
Ahora bien, el que sea también “moral” está en discusión entre los comentadores, por ende, asumiendo los límites que apuntamos en el capítulo 3, argumentamos que a) la idea de contrato originario contiene el ideal de la legislación, del gobierno (administración estatal) y de la justicia pública; b) la idea de contrato originario es el imperativo categórico del derecho constitucional. Todo gobernante está obligado moralmente a dar sus leyes tal como podrían haber surgido de la voluntad unida de todo un pueblo; c) la idea del contrato originario habilita el ejercicio reflexivo sobre lo justo, y d) es esencial para la idea de transición y reconciliación de la razón práctica consigo misma.
En el capítulo 6 planteo en qué consiste la normatividad en la doctrina del derecho. Es el único capítulo en el que no dedico un espacio para las objeciones como en el caso de los anteriores, más bien busco presentar el modo en que las distintas piezas doctrinales, a saber: el derecho natural, la idea de contrato originario y noción de dignidad se articulan en función de la racionalidad práctica jurídica. Aquí presento mi lectura sobre la filosofía del derecho en diálogo con las principales interpretaciones que se encuentran en la literatura.
3. Criterios hermenéuticos
Por último, hay tres criterios hermenéuticos que son de vital importancia para seguir la narrativa de la exégesis que se presenta:
1. Caridad hermenéutica. Nuestra primera máxima interpretativa fue tomar como partida que nos encontramos con un pensador clásico de la filosofía cuyos aportes son muchos. Por lo que, sin eliminar el espíritu crítico propio de la perspectiva filosófica, consideramos pertinente optar por una caridad hermenéutica,[39] es decir, buscar el sentido y grado de verdad que la propuesta kantiana del derecho supone. En este mismo tenor, nuestra interpretación apuesta por una visión de conjunto de la filosofía kantiana para evitar reduccionismos que no permitan valorar sus aportes.
2. Conceptos con potencial polisémico. La propuesta filosófica de Kant se inscribe en la propuesta de una visión sistemática, por lo que sus conceptos adquieren sentido y relevancia según el objeto de estudio que se esté abordando. El filósofo de Königsberg no utiliza de manera unívoca los conceptos medulares de su filosofía. Éstos se van enriqueciendo y adquieren matices en las distintas obras, es decir, en el propio devenir de su pensamiento. En este sentido, cabe decir que nos encontramos con conceptos con un gran potencial polisémico, por lo que es necesario estudiarlos en sus diversos matices, relaciones y diferencias con la finalidad de no perder el rigor analítico con el que deben ser manejados en el patrimonio conceptual de la filosofía práctica. Como explica Dulce María Granja: “Veremos que las aportaciones kantianas al patrimonio conceptual de la filosofía práctica amplían la paleta de expresividad con nuevas posibilidades sonoras de timbres y registros, tonos y acentos”.[40]
3. Ejercicio crítico desde el combate de objeciones. En todos los capítulos, menos en el último, por su propia naturaleza, se encuentra un apartado con las principales objeciones, así como las posturas más representativas sobre el tema que se disputa. De esta manera, el lector podrá encontrar que mi propia respuesta incluye elementos de las mismas. A través de las objeciones busco rescatar el ejercicio crítico de la labor filosófica, así como presentar un panorama más amplio del estado de la cuestión.
[2] MS AA: 05: 205.
[3] La historia de la aparición de la MS es sumamente accidentada. Desde 1765 anuncia Kant que cuenta con los materiales necesarios para unos “principios metafísicos de la sabiduría cósmica práctica”. En 1767 reitera su propósito de elaborar una metafísica de las costumbres, con un carácter muy diferente al que tendrá la Críticaulterior, y de nuevo en 1785 habla de construir una metafísica de las costumbres provocando gran expectación. Sin embargo, hasta finales de 1796 o enero de 1797 se publica la primera edición de Principios metafísicos de la doctrina del derecho. Los editores no han podido señalar una fecha concreta de aparición de la Rechtslehre. Schubert se inclina por situarla a fines de 1796, mientras que Vorländer aporta testimonios en contra de esta hipótesis y considera más razonable la de enero de 1797. En 1798 aparece como escrito autónomo la respuesta a la recensión del filósofo Bouterwek, que será publicada de nuevo en la segunda edición de los Principios metafísicos de la doctrina del derecho de 1798. Por su parte, la primera edición de la Doctrina de la virtud data de agosto de 1797, y la segunda de 1803. Cfr. Adela Cortina, “Estudio preliminar”, en Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos, 2008, pp. xviii-xix.
[4] “Sólo la debilidad senil de Kant explica su teoría del derecho, que no es más que un conjunto de errores nacidos unos de otros, sobre todo en lo que se refiere al derecho de propiedad, que funda en la ocupación”, Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 4, §62.
[5] “Prólogo”, en KrV, AVIII-AIX.
[6] “Prólogo”, en KrV, A X.
[7] Seguimos, en gran medida, las objeciones que expone el “Estudio preliminar” elaborado por la filósofa Adela Cortina. Cfr. Adela Cortina, “Estudio preliminar”, en Immanuel Kant, Metafísica de las costumbres.
[8] MS AA: 06: 217.
[9] “Prefacio”, en KpV [8].
[10] Véase la división de la “Doctrina elemental de la ética en: dogmática y casuística” (MS AA: 06: 413), las cuestiones sobre el suicidio (MS AA: 06: 423), el consumo de alcohol (MS AA: 06: 428) o el gasto de los propios bienes en beneficencia (MS AA: 06: 454).
[11] MS AA: 06: 217. [Las citas textuales en alemán aparecerán en cursivas en todo el libro.]
[12] Por consiguiente, en lo que sigue no entenderemos por conocimientos a prioriaquellos que tienen lugar independientemente de esta o aquella experiencia, sino los que tienen lugar independientemente de toda experiencia en absoluto. A ellos se oponen los conocimientos empíricos, o sea aquellos que sólo son posibles a posteriori, es decir, por experiencia. Entre los conocimientos a priorillámense puros aquellos en los que no está mezclado nada empírico. KrV B2-B3.
[13] Cfr. Mary Gregor, Laws of Freedom: A Study of Kant’s Method of Applying the Categorical Imperative in the Metaphysik der Sitten, Oxford, Basil Blackwell, 1963.
[14] MS AA: 06: 216-217.
[15] MS AA: 06: 222.
[16] Idem.
[17] Este descarte lo destaca también Schönecker. Cfr. Dieter Schönecker, Kant: Grundlegung III, Friburgo, Verlag, Karl Alber, 2016.
[18] Schönecker expone que hay tres principales acepciones del término “metafísica de las costumbres”: “Para comprender adecuadamente el papel de la Metafísica de las costumbres como parte de la GMS II, hay que ver que forma parte, pero no es idéntica, a la Metafísica de las costumbres como ética a priori, cuyos esquemas esboza Kant en el Prefacio. Esta Metafísica de las costumbres es toda la empresa, y su concepto es la primera acepción del término ʻMetafísicaʼ de las costumbres; la segunda acepción es la ʻfuturaʼ Metafísica de las costumbres como sistema de virtudes y obligaciones legales; la tercera acepción del término es dicha Metafísica de las costumbres como parte de la GMS II”. Dieter Schönecker, Kant: Grundlegung III, 399.
[19] Aquí hay que entender “leyes morales” de manera amplia, es decir, no sólo aquellas que se refieren a la ética, sino también a las que aluden al derecho. El propio Kant advierte en la Introducción a laMetafísica de las costumbres que las leyes morales son leyes de la libertad: “Estas leyes de la libertad, a diferencia de las leyes de la naturaleza, se llaman morales. Si afectan sólo a acciones meramente externas y a su conformidad con la ley, se llaman jurídicas; pero si exigen también que ellas mismas (las leyes) deban ser los fundamentos de determinación de las acciones, entonces son éticas, y se dice, por tanto: que la coincidencia con las primeras es la legalidad. La coincidencia con las segundas, la moralidad de la acción”. MS AA: 06: 214.
[20] MSAA: 06: 231.
[21] MSAA: 06: 230.
[22] Ileana P. Beade. “En torno a dos concepciones diversas en la libertad en la filosofía político-jurídica kantiana”, en La filosofía práctica de Kant, Roberto Rodríguez Aramayo y Faviola Rivera Castro (comps.), México, unam, 2017, p. 168.
[23] En el apartado IV del Prólogo de la MS, titulado: “Conceptos preliminares de la metafísica de las costumbres” (Philosophia practica universalis), Kant resume el recorrido por el que pasa la idea de libertad desde la defensa de su posibilidad en la primera Críticahasta la afirmación de su existencia a través de la ley moral en la Crítica de la razón práctica: “El concepto de libertad es un concepto puro de la razón que, precisamente por ello, es trascendente para la filosofía teórica, es decir, es un concepto tal que no puede ofrecerse para él ningún ejemplo adecuado en cualquier experiencia posible; por tanto, no constituye objeto alguno de un conocimiento teórico posible para nosotros, y no puede valer en modo alguno como un principio constitutivo de la razón especulativa, sino únicamente como uno regulativo y, sin duda, meramente negativo; pero en el uso práctico de la razón prueba su realidad mediante principios prácticos que demuestran, como leyes, una causalidad de la razón pura para determinar el arbitrio e independencia de todos los condicionamientos empíricos (de lo sensible en general), y que demuestran en nosotros una voluntad pura, en la que tienen su origen los conceptos y leyes morales”. MS AA: 06: 221.
[24] En la KrV únicamente se expone una antinomia de la razón pura y cuatro conflictos de las ideas trascendentales, por lo que, propiamente hablando, no encontramos la referencia a latercera antinomia, sino al “tercer conflicto de las ideas trascendentales de la antinomia de la razón pura”; sin embargo, tanto la literatura como los comentadores se refieren a éste como la tercera antinomia, por lo que utilizaremos esta forma para referirnos a lo que Kant trata en el “Tercer conflicto de las ideas trascendentales de la antinomia de la razón pura”.
[25] La tesis de la independencia defendida por Ebbinghaus tiene como punto de partida que, en la doctrina del derecho, Kant fundamenta “los principios metafísicos del derecho” únicamente desde un concepto negativo de libertad que implica, al mismo tiempo, la independencia de dicha doctrina del derecho respecto a la filosofía crítica y, en general, de su idealismo trascendental. Cfr. Julius Ebbinghaus, Philosophie der Freiheit. Praktische Philosophie 1955-1972, Bonn, Bouvier Verlag, 1988.
[26] Marcus Willascheck, “Recht ohne Ethik? Kant über die Gründe, das Recht nicht zu brechen”,en Kant im Streit der Fakultäten, V. Gerhardt y Th. Meyer (eds.), Berlín, 2005, p. 188-204.
[27] Georg Geismann, “Recht Und Moral in Der Philosophie Kants”, Jahrbuch für Recht Und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, vol. 14, 2006, pp. 3-124.
[28] Allen Wood, “The Final Form of Kant’s Practical Philosophy”, en Kant’s Metaphysics of Morals interpretative Essays, Mark Timmons (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 1-22.
[29] Kersting responde en contra de la tesis de la independencia exponiendo que los defensores de Ebbinghaus derivan falsamente de la independencia de la realización práctica del derecho respecto de la filosofía moral y la independencia teorética de la obligatoriedad de su filosofía moral. No obstante, los momentos consustanciales del derecho como la exterioridad, la independencia respecto a la intención moral y la coercibilidad del mismo no pueden entenderse como elementos de la independencia de la validez del derecho respecto de su filosofía moral. Cfr. Wolfgang Kersting, “Neuere Interpretationen Der Kantischen Rechtsphilosophie”, Zeitschrift für Philosophische Forschung, vol. 37, núm. 2, 1983, pp. 282-298.
[30] Reinhard Brandt, Immanuel Kant. Política, derecho y antropología, México, Plaza y Valdés, 2001.
[31] Bernd Ludwig, “Positive und negative Freiheit’ bei Kant?”- Wie begriffliche Konfusion auf philosophi(ehistori)sche Abwege führt”, Jahrbuch Für Recht Und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, vol. 21, 2013, pp. 271-305.
[32] Otfried Höffe, “Antropología y metafísica en el concepto categórico del derecho de Kant: una interpretación de los parágrafos B y C de la teoría del derecho”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, núm. 5, 2013, pp. 3-16.
[33] Die Moral besteht aus der Rechtslehre (doctrina iusti) und der Tugendlehre (doctrina honesti) jene heißt auch ius im allgemeinen Sinne, diese Ethica in besondrer Bedeutung (denn sonst bedeutet auch Ethic die ganze Moral). VAMS AA: 23: 386. [La traducción es mía.]
[34] Aquí se trata del sentido estricto de “ético”.
[35] La crítica fundamental al derecho natural tradicional es precisamente el no haber comprendido la distinción necesaria entre leyes de la naturaleza y leyes de la libertad. Cfr. Gianluca Sadun Bordoni, “Kant e il diritto naturale. L’Introduzione al Naturrecht Feyerabend”, Rivista internazionale di filosofia del diritto, núm. 2, 2007, 201- 282.
[36]





























