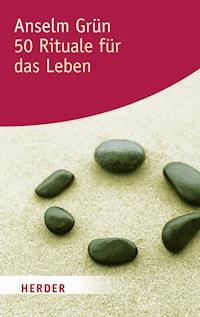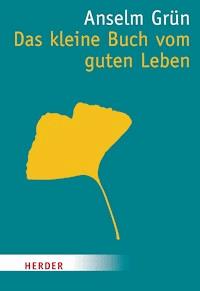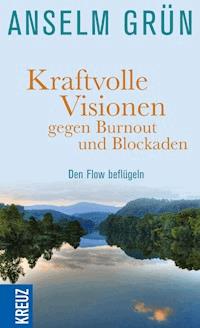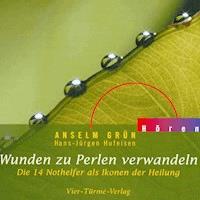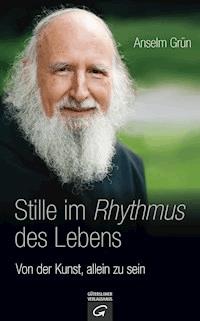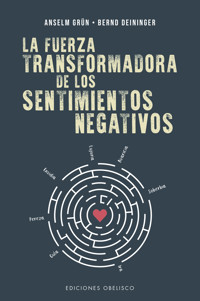
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Digitales
- Sprache: Spanisch
La envidia, la soberbia, la ira, la avaricia, la lujuria, la gula y la pereza son actitudes que tratamos de evitar en la medida de lo posible. Los Padres del Desierto las consideraban un peligro para los seres humanos. Más tarde pasaron a constituir los llamados siete pecados capitales, un concepto que, aunque nos suene trasnochado, o poco convincente, sigue siendo muy actual. El psicoanalista Bernd Deininger y el padre Anselm Grün (monje de la abadía de Münsterschwarzach) consideran que los siete pecados capitales son pasiones que tratan de dominar a los seres humanos, pero también que encierran una enorme fuerza, capaz de transformar los sentimientos negativos que suelen asociárseles en energía vital positiva. Sin embargo, esto sólo se consigue si nos familiarizamos con las pasiones y nos exponemos a ellas para aprender a manejarlas. Partiendo de su vasta experiencia en el ámbito terapéutico y espiritual, los autores muestran vías espirituales y psicológicas para controlar estos peligros fundamentales.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Anselm Grün • Bernd Deininger
La fuerza transformadora
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Psicología
LA FUERZA TRANSFORMADORA DE LOS SENTIMIENTOS NEGATIVOS
Anselm Grün / Bernd Deininger
1.ª edición en versión digital: abril de 2020
Título original: Von der verwandelnden Kraft negativer Gefühle
Traducción: Sergio Pawlowsky
Corrección: Sara Moreno
Diseño de cubierta: Coffeemilk
©2018, Vier-Türme GmbH, Alemania
(Reservados todos los derechos)
© 2020, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-9111-602-8
Maquetación ebook: leerendigital.com
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
La fuerza transformadora de los sentimientos negativos
Créditos
Introducción
Envidia
Soberbia
Ira
Avaricia
Lujuria
Gula
Pereza
Introducción
En este libro trataremos de los llamados «siete pecados capitales», como los ha calificado y enseñado durante mucho tiempo la Iglesia Católica. La expresión es confusa. Según la teología católica, un pecado capital o mortal es un pecado consciente, absolutamente voluntario y grave frente a Dios. Pero lo que se entendía por los siete pecados capitales desde la Edad Media son peligros para la vida humana. Y como peligros para una vida lograda siguen siendo modernos.
Por eso, el psicoanalista Bernd Deininger y yo, que soy monje, decidimos contemplar esos peligros desde el punto de vista psicológico y espiritual. El psicoanalista se tropieza a menudo con ellos como deformaciones del ser de las personas y como expresión de la falta de madurez humana. Pero no juzga los pecados capitales en el plano moral. Sólo describe cómo ponen en peligro nuestro ser como humanos y cómo pueden enfermarnos.
Como monje que soy, parto de la tradición de los primeros monjes. Allí encontramos, en uno de los libros de Evagrio Póntico, los llamados nueve logismoi. Se trata de pensamientos emocionales, de pasiones con las que nos cruzamos y con las que tenemos que lidiar. Evagrio Póntico no juzga esos logismoi y sabe que encierran fuerzas positivas que el monje debe extraer de ellos. Pero también pueden dominarle. Entonces se convierten, por así decirlo, en demonios que asaltan al monje para someterlo a su poder. La lucha contra los demonios es una parte sustancial de la espiritualidad de los primeros monjes. Para ellos, los «demonios» no eran seres extraños como los que se presentan a menudo en películas y libros de ficción. Los monjes suelen llamar demonios a las pasiones para poder lidiar con ellas. No atribuyen la responsabilidad sobre sus problemas a los demonios, como hacen hoy algunos, que van de un exorcista a otro para que los libere de ellos. En su lugar, los monjes asumen la responsabilidad sobre sus pensamientos y sus pasiones emprendiendo el combate. Para luchar contra algo es preciso nombrarlo. Por eso los monjes calificaron de demonios a los logismoi. Sin embargo, no hablaban de posesión, como hacen actualmente personas que atribuyen la responsabilidad sobre su estado psíquico a otros seres.
Más conocida que la doctrina de los nueve logismoi, que sólo se describen en un único libro de Evagrio, es la doctrina de los ocho vicios, basada en el libro Tratado práctico de Evagrio. En este libro, él mismo también habla de logismoi, de pasiones y emociones, pero no de vicios. La palabra «vicio» significaba originalmente en alemán «ofensa, vergüenza, censura, defecto, falta». En el siglo XVI, el significado cambió a «pecado habitual, costumbre vergonzosa censurable». El sentido de «vicio» no tiene nada que ver con lo que describe Evagrio en su libro Tratado práctico. A Evagrio no le interesa que la persona expulse de su ser los logismoi, sino que aprenda a manejarlos de manera que no le dominen. Los logismoi, las pasiones, encierran una fuerza, una fuerza que el monje ha de aprovechar. El propósito de esta pugna es la liberación del apego patológico a las «pathe», las «pasiones». Se trata, por tanto, de un orden interior y de la depuración de emociones que enturbian el pensamiento.
Más tarde se reinterpretó la doctrina ascética de Evagrio para convertirla en la doctrina de los siete pecados capitales. Esto suena mucho más a moral que la descripción más bien psicológica de los logismoi. Evagrio observa con precisión los pensamientos y las emociones que surgen en el alma. Escribe: «Si un monje quiere tener un conocimiento de los demonios más crueles y familiarizarse con sus estrategias para adquirir experiencia en su arte monástico, debe observar sus propios pensamientos. También debe aprender a conocer la intensidad de sus pensamientos, sus períodos de declinación, sus subidas y sus caídas, su complejidad, su periodicidad, cuáles demonios hacen esto o aquello, cuál demonio sigue al otro, el orden de su sucesión y la naturaleza de sus asociaciones. Que se pregunte desde Cristo por las razones de estas cosas que ha observado» (Tratado práctico, 50). John Eudes Bamberger, abad trapense y también psicoanalista, interpreta estos pensamientos de esta manera: «El apartado antes citado, salvo la referencia a los demonios, también podría servir perfectamente de referencia práctica para alguien que se ocupa de la piscología clínica. Es el punto de arranque del psicoanálisis dinámico, que pone el acento en la observación minuciosa de los pensamientos más secretos y espontáneos, de cómo surgen y luego desaparecen, de qué los une entre sí y de cómo se comportan unos con otros» (Bamberger, Tratado práctico, 32s).
Bernd Deininger describirá primero el peligro respectivo desde el punto de vista del psicoanálisis. Aportará en todos los casos ejemplos para señalar concretamente cómo puede manejarlo una persona, cómo puede transformar la fuerza negativa en una fuerza vitalizadora.
Después intentaré yo dar una respuesta desde la espiritualidad. Emociona saber que el tema de los siete pecados capitales también desempeña un papel importante en el arte. Está la serie de ocho litografías de Alfred Kubin (1914), una serie de 16 hojas de Marc Chagall (1925) y la obra de Otto Dix (1933) sobre este tema. Por lo que se ve, en la primera mitad del siglo XX, esta cuestión estaba de gran actualidad en el arte. Los artistas sentían que estos siete pecados capitales ponían en peligro la vida en la sociedad. En los últimos años ha habido algunas exposiciones al respecto, con obras que iban desde Durero hasta Naumann.
Quiero referirme sobre todo a la ilustración de los siete pecados capitales del Bosco, quien pintó un cuadro sobre el tema en 1505 en forma de tablón de mesa. El Bosco utilizó símbolos y asociaciones para cada pecado, que no sólo empleaba él, sino toda la tradición artística desde la Edad Media con los distintos pecados mortales.
Anselm Grün
Bernd Deininger
Envidia
Bernd Deininger
No cabe duda de que la envidia desempeña un papel importante en nuestra vida y se manifiesta de distintas formas en la vida cotidiana, a veces con más intensidad, a veces con menos. Precisamente en las relaciones más cercanas, por ejemplo en los contactos con amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo, el sentimiento de envidia crece en nuestro interior y, a menudo, por mucho que queramos, no podemos reprimirlo.
Sobre todo cuando en muestra propia individualidad y nuestro mundo emocional no nos sentimos respetados ni contemplados en aquello que constituye nuestra personalidad, puede surgir una sensación de vergüenza que amenaza nuestra existencia y puede destruirnos. Esta vergüenza puede provocar dolores interiores insoportables que después generan envidia, celos y antipatía. La sensación de no ser querido ni atendido puede convertirse en una humillación tan abrumadora que el individuo no puede liberarse de ella. Cuando la humillación y la vergüenza se enraízan tan profundamente en nuestra alma, surge el deseo de venganza y de destrucción del otro y de las cosas que posee.
Cuando durante la evolución psíquica, a veces también bajo el influjo de la religión –en la que la alegría, el deseo y la sexualidad están mal vistas–, se genera una sensación constante de fracaso, de frustración y de carencia, se abona el terreno para que crezcan sentimientos de envidia.
El sentimiento de envidia puede describirse quizás como un fenómeno que se produce cuando en el interior de una persona surge la impresión de que el otro tiene más que uno mismo, de que es mejor y le respetan más, de que le aprecian más y está más reconocido. En comparación con él, uno se siente entonces inferior, inútil y humillado.
Melanie Klein propuso en 1957, en su libro Neid und Dankbarkeit (Envidia y gratitud, p. 183), la siguiente formulación: «La envidia es un sentimiento furioso (irritante) de que otra persona posee algo y disfruta de algo que es deseable a los ojos del envidioso. El impulso envidioso pretende arrebatarle esa posesión, apropiarse de ella o destruirla. Además, la envidia, a diferencia de los celos, describe una relación entre dos personas». Cuando el individuo se percata de este sentimiento, detrás de la envidia aparece a menudo la vergüenza por esta diferencia percibida. Se genera un impulso por corregir esta diferencia apropiándose como sea de aquello en lo que uno se siente descolocado y frustrado, incluso con el riesgo de que suponga la descalificación del otro.
Sin embargo, la envidia también puede crear la posibilidad y generar el impulso para querer ser como la propia persona envidiada. Entonces, la envidia y la avaricia pueden ocultarse tras una máscara de inocencia y convertirse así en engaño y mentira no sólo hacia fuera, sino también hacia dentro, hacia uno mismo. El sentimiento de envidia puede hacer que se despierte el deseo de tener lo que la otra persona tiene de digno de admiración (o lo que se admira en ella), y convertirse entonces en un impulso para adquirir esas cualidades. Si esto se consigue, la reacción envidiosa genera una mayor autoestima y un plus narcisista.
En el ámbito del psicoanálisis, Sigmund Freud y Karl Abraham fueron los primeros en señalar la importancia de la envidia. Freud utilizó el concepto de envidia en su teoría de la envidia del pene. Karl Abraham escribió lo siguiente en su obra completa (tomo 2, p. 15, 1923): «El envidioso, sin embargo, no sólo desea lo que poseen otros, sino que asocia a este deseo sentimientos de odio hacia el privilegiado. […] Me refiero a la envidia tan frecuente del paciente con respecto al médico que le analiza. Le envidia el papel de superior y se compara continuamente con él. Un paciente dijo una vez que, en el psicoanálisis, el reparto de papeles era demasiado injusto, que él era el único que debía hacer sacrificios: acudía a la consulta, manifestaba sus asociaciones y encima tenía que pagar. Ese mismo paciente tenía por lo demás la costumbre de explicar a toda persona conocida cuánto ganaba».
Además, en su planteamiento asociaba la envidia con la agresividad. En varios ejemplos destacó el hecho de que la envidia desarrolla una enemistad con respecto a la persona que posee un objeto deseado. Klein (1957, p. 176) ve en la envidia, emulando también a Freud, un poder interior instintivo de carácter destructivo que se vive como temor a la aniquilación.
Dentro de otra tradición psicoanalítica, la psicología del yo, la envidia se considera una actitud compleja que forma parte del desarrollo normal. En vez de un impulso primario, en ella se ve la envidia como una fuerza motivadora secundaria que contiene, sí, aspectos positivos que tienen sentido en el proceso de desarrollo del niño. Este grupo de investigadores en torno a Kohout destaca en particular la asociación de narcisismo y autoestima. Para poder desarrollar un sentimiento de envidia, el individuo ha de tener la capacidad de distinguir entre el yo y el otro, cosa que los niños no pueden hacer hasta haber cumplido más o menos un año y medio de edad.
En los tratamientos psicoanalíticos, la envidia suele aparecer tan sólo, en la mayoría de los casos, cuando el paciente percibe su dependencia de otra persona buena, como por ejemplo el terapeuta. Entonces se trata de aceptar la existencia independiente del otro, sus buenos y malos atributos y su relación con otras personas. Esto significa que se percibe especialmente la existencia separada de este otro. En las terapias, la envidia se manifiesta en el hecho de que el paciente desarrolla una incapacidad para aceptar ayuda y poder mostrarse agradecido. En los procesos terapéuticos surge entonces a menudo en el paciente un sentimiento de culpa cuando vive conscientemente su envidia.
La superación de la envidia está asociada a la capacidad de sentir culpa y vergüenza. Esto viene acompañado a menudo de un sentimiento de pena de que en la propia biografía a veces no había ningún otro bueno para compararse. Cuando entonces se logra reconocer diferencias entre el yo y los demás, cuando es posible empatizar con el otro, entonces se puede superar la envidia y desarrollar la capacidad para sentir gratitud como contrapeso a la envidia.
El descubrimiento de la culpa y la vergüenza lleva aparejado a menudo el deseo de amor y el miedo al amor. El miedo al amor es una corriente poderosa que invade al individuo y favorece la aspiración al poder y al patrimonio, a tener en vez de ser, a la materialización en lugar de la relación. En los tiempos que corren, podemos comprobar lo siguiente con respecto al individuo y a la sociedad: el miedo al amor, es decir, a una profunda relación íntima, parece vencer a menudo sobre el amor y el reconocimiento del otro. El miedo al amor es una fuerza ancestral que marca profundamente la vida social. Por tanto, sería muy importante que el amor pudiera vivirse sin miedo, creando así auténticas relaciones yo-tú. Ésta sería una posibilidad de superar la envidia. Ese amor podría verse entonces como algo divino en nosotros, lo que daría lugar a un sentido de la vida más maduro.
Me propongo ilustrar ahora las consideraciones teóricas a la luz de un caso práctico de tratamiento psicoanalítico: la señora A. se sometió a una terapia psicosomática, ya que llevaba muchos años sufriendo depresiones y perturbaciones del sueño que en los últimos dos años anteriores al tratamiento se habían agravado notablemente. Los síntomas principales consistían en una retracción emocional, ataques de pánico, apatía y rupturas afectivas. Dijo que las dolencias habían aparecido por fases, a veces con tanta fuerza que no podía salir de su habitación ni de su casa.
Un problema que la afectó especialmente, y que al final hizo que solicitara una terapia, fue una perturbación del olfato. En presencia de otras personas podía desarrollar entonces unas náuseas insoportables, tan fuertes que tenía que salir precipitadamente de la sala para ir a vomitar. Observó que le ocurría especialmente con mujeres a las que ella admiraba y consideraba atractivas.
Informó de que se había criado en un ambiente familiar aparentemente ordenado. Su padre era, según ella, un hombre retraído, cariñoso y que se subordinaba a la madre. Su relación emocional con él era buena. Sin embargo, en situaciones conflictivas, particularmente con la madre, él nunca se puso abiertamente del lado de la hija, sino que le ayudó más bien a escondidas y sin que se notara cuando la madre la castigaba. Dijo que su madre era una mujer muy dominante, que sabía imponerse y era muy mandona. El padre cumplía todos los deseos de la madre y nunca adoptó una postura propia frente a ella.
Alrededor de un año antes de que naciera A. perdió la vida su hermano, que contaba entonces cuatro años de edad. Los abuelos maternos habían ido a pasear con el niño, que iba en bicicleta. Al final del parque había una calle y aunque los abuelos le llamaron para que esperara, el hermano siguió pedaleando y acabó atropellado por un automóvil que circulaba a gran velocidad. La muerte del hermano traumatizó tanto a los abuelos que los dos ya no pudieron soportar la situación. Es probable que la madre también responsabilizara a los abuelos de la muerte del hijo. A. supo por terceros que la relación de su madre con los abuelos se volvió muy tensa, y poco después la abuela y el abuelo se suicidaron. Acto seguido, la madre desarrolló tantos sentimientos de culpabilidad que intentó suicidarse tomando gran cantidad de pastillas para dormir cuando estaba embarazada de ella. El padre la había encontrado inconsciente y la había llevado al hospital.
Durante su infancia acudió regularmente con su madre el cementerio, tanto a visitar la tumba del hermano como la de los abuelos. Todavía recordaba muy bien que su madre lloraba mucho en el cementerio, pero nunca se atrevió a preguntar qué había pasado. No se enteró del accidente ni de la muerte de los abuelos hasta la edad escolar, y del suicidio de los abuelos no se habló hasta que ella ya era adulta.
Vivían en un barrio acomodado con muchos chalets, pero dentro de una pequeña vivienda de dos habitaciones y media en el sótano de una casa grande. En la escuela se sintió a menudo discriminada, ya que siendo una «simple hija de trabajadores» no la invitaban a las fiestas de cumpleaños de sus compañeras de clase. Recordaba que a menudo se avergonzaba de la ropa desgastada que llevaba. Este sentimiento de vergüenza la acompañó durante todo su período escolar.
Su madre y su padre eran creyentes practicantes, y desde temprana edad iba con el padre a la iglesia y después mantuvo contactos con grupos juveniles confesionales. En la escuela intentó sacar buenas notas para borrar la lacra de la niña obrera, lo que hizo que se convirtiera todavía más en un ser extraño dentro de la clase. En el instituto no pudo quitarse de encima el sambenito de «empollona». Después del bachillerato estudió Filología Alemana y Religión y luego trabajó de profesora de instituto.
Al comienzo de su período estudiantil mantuvo varias relaciones de corta duración, pero puesto que nunca se produjo un contacto íntimo, los hombres la dejaron al cabo de pocos meses. Dada su actitud religiosa, nunca se planteó la sexualidad fuera del matrimonio. Puesto que nunca conoció a un hombre al que pudiera aceptar como pareja duradera, se quedó soltera y vivía sola.
Continuó participando activamente en las actividades de la parroquia. Los hombres a los que conoció allí, sin embargo, no dejaron de ser simples compañeros. Con las mujeres siguió teniendo dificultades, y sobre todo con las que vivían en pareja o habían fundado una familia y tenían hijos le resultaba insoportable relacionarse. Al comienzo de la terapia acababa de cumplir 40 años, con lo que apenas era ya posible pensar en fundar una familia.
La señora A. se crio en una familia profundamente marcada en el ámbito emocional por la muerte del hermano y el suicidio de los abuelos. Su madre ya le dio a entender desde muy temprano que sólo había llegado a este mundo como «sucedánea» del hermano y que en realidad no tenía ninguna importancia como persona independiente. También tenía la sensación de que después de su nacimiento ya no hubo ningún contacto físico más entre sus padres, porque si no recordaba mal, el padre dormía en el dormitorio y ella dormía con su madre en el sofá-cama del cuarto de estar. Con la madre mantuvo una relación ambivalente. Por un lado, siempre quiso demostrar a la madre que era una suerte que ella existiera, y por eso siempre cumplió los deseos que manifestaba la madre, se esforzó por complacerla e incluso eligió la profesión que más le gustaba a la madre para ella. Ésta siempre le había dicho que le habría gustado estudiar en la universidad –si hubiera tenido esa posibilidad después de la guerra– y ejercer de maestra. Al mismo tiempo, odiaba a la madre, y en sus sueños durante la infancia y la juventud solía desear que su madre muriera y ella se quedara sola con el padre. Desde muy temprano tenía la sensación de que sería para su padre una mujer mejor que su madre y que con el padre llevaría una vida más agradable. Sin embargo, él nunca tomaba abiertamente partido por ella. En los conflictos familiares se sentía siempre como la convidada de piedra. En sus fantasías y sus sueños descartaba a la madre, y desde muy temprano envidiaba a los niños de su misma edad en distintos aspectos. Tenía la sensación de que todo lo que poseían los demás era mejor y más valioso que lo que poseía ella. Al comienzo era la ropa, más tarde los contactos sociales y la sensación de formar parte del grupo. Recordaba que la envidia no se refería a objetos, sino más bien al hecho de que otros mantenían relaciones que los llenaban, algo que ella nunca había logrado sentir debido a su falta de relaciones y a su exclusión.
De niña también desarrolló, especialmente con motivo de las visitas al cementerio, un sentimiento de envidia con respecto al hermano muerto, que era objeto de tanto cariño y atención por parte de la madre, a pesar de estar muerto. Esto hizo que a menudo se autolesionara y simulara accidentes (por ejemplo, que se había caído de la bicicleta y cosas por el estilo), para recibir atenciones de la madre. Asimismo, recordaba que tenía miedo de que la madre la envidiara si obtenía buenas notas en la escuela. Más tarde tenía envidia, sobre todo en la universidad, de todas las mujeres que ella consideraba, sin conocerlas bien, que eran felices.
El sentimiento de envidia ha desempeñado un papel dominante en su vida y por eso se avergonzaba y, partiendo de su religiosidad, desarrolló muchos sentimientos de culpa. La culpa se refería al sentimiento de envidia, que ella misma condenaba, pero que no lograba extirpar de su fuero interno. Cuando en la parroquia entraba en contacto con personas que a ella le parecían más débiles o incluso que tenían alguna discapacidad, también les tenía envidia por las atenciones de las que eran objeto debido a su situación. A menudo soñaba que perdía la vida de manera violenta y entonces veía a su madre de pie delante de la tumba y llorando por ella, teniendo entonces la sensación de que en la muerte se equiparaba al hermano.
Desde el punto de vista de la psicología evolutiva, cabe señalar tres aspectos conflictivos: por un lado, el conflicto de autoestima, en el que ella debe su existencia y el hecho de estar en este mundo a su hermano muerto, de manera que no se sentía aceptada ni querida por sus propias cualidades. A partir de ahí desarrolló un fuerte sentimiento de vergüenza por ocupar el lugar de otro. Por eso despreciaba a otras personas, al retraerse emocionalmente y no considerar a nadie suficientemente digno de entablar una relación con ella.
En segundo lugar, nunca consiguió saber qué es lo que quería ella misma, ya que dependía totalmente de la madre y no aspiraba a más que a cumplir sus deseos. En tercer lugar, desarrolló una fuerte necesidad de controlar a otras personas y tratar de descubrir qué pensaban de ella, cosa que se manifestaba entonces en forma de actitudes forzadas y más tarde en ataques de ira que la llevaban a destruir objetos en su hogar, con los consiguientes sentimientos de culpa posteriores. La sensación de tener que controlar todo era fruto, en última instancia, de la envidia con respecto a los demás y a sus relaciones.
El conflicto actual y la agravación de los síntomas tenían que ver con el hecho de que en su lugar de trabajo habían nombrado a una nueva jefa de grupo que era más joven que ella y a quien tenía que obedecer. Así se reactivó la sensación de tener que someterse también a los padres, y en particular a la madre, y la envidia con respecto a la nueva jefa, de la que suponía que disfrutaba más de la vida que ella misma, le provocó de nuevo sentimientos de vergüenza y de culpa, que se manifestaban en los síntomas depresivos.
Esta historia ilustra que el sentimiento de envidia no es un fenómeno innato, como dice Melanie Klein, sino que presupone la capacidad de distinguir entre el individuo y el mundo exterior. La sensación de que el hermano muerto es el preferido y de que éste posee, en virtud de su accidente, algo que le reporta cariño, se desarrolló muy pronto en el interior de ella.
La idea de que otros son más felices, que genera malestar y dolor, ya la intuyeron algunos teólogos en la Alta Edad Media. Este pensamiento ya se observa en el Padre de la Iglesia Basilio y en Crisóstomo; este último describe que la envidia aparece sobre todo entre personas que están próximas. Basilio opina que sólo surge envidia cuando existe familiaridad. Considera que la envidia es un mal incurable y piensa que sólo se puede suprimir renunciando al amor propio. Esto, sin embargo, no era posible en nuestro caso, pues la señora A. había experimentado una falta notable de atención narcisista y por tanto no tuvo ninguna posibilidad de amarse a sí misma. La señora A. tenía siempre mucho miedo de que alguien del exterior pudiera percibir su sentimiento de envidia, lo que generaba un sentimiento de vergüenza insuperable. Por eso no pudo hablar jamás con nadie sobre el tema, lo que seguramente también hizo que rehuyera toda relación viva. Siempre le resultaba insoportable y le causaba dolor cuando notaba que otras personas tenían en la vida una sensación de felicidad. Klein calificó la envidia, de forma similar a Francis Bacon, de fenómeno básico desagradable de la convivencia humana, pero en nuestra historia se ve claramente que no se trata de un atributo fundamental del ser humano, sino que la envidia parte de un déficit narcisista que crece a través de un sentimiento de vergüenza por no querer que otros disfruten ni soportar que sean felices.
En el curso del proceso terapéutico, la señora A. pudo afrontar este profundo sentimiento de vergüenza y la envidia hacia el hermano muerto, con lo que logró mostrarse después más cariñosa consigo misma y descubrir qué esperaba ella de la vida para sentirse feliz. La separación de la madre, que murió durante el proceso analítico, se manifestó en el hecho de que abandonara su profesión y se dedicara a lo que de verdad le interesaba, la naturaleza y los animales. Gracias a una pequeña herencia pudo adquirir una explotación agrícola en una zona poco habitada, donde se fue a vivir con los animales y de ellos, y acabó escribiendo libros infantiles que tuvieron éxito. Dos años después de finalizar el proceso terapéutico conoció a un hombre diez años mayor que ella, con el que ahora convive.
Anselm Grün
El Bosco representó la envidia en el cuadro ya mencionado más arriba del modo siguiente: vemos una escena callejera; en primer plano, un perro que, a pesar de tener dos huesos delante de él en el suelo, reclama el hueso que sostiene un ciudadano en la mano. Este ciudadano, a su vez, contempla envidioso al noble cuyo sirviente se lleva un saco lleno de dinero. Ni el perro ni el ciudadano están a lo suyo, sino que miran con avidez lo que tienen otros. De este modo, el perro no puede disfrutar de los huesos que tiene delante y el ciudadano no puede gozar del amor de su mujer, que se halla junto a él. Mira de reojo al noble, que tiene más dinero; el noble, sin embargo, tampoco es feliz: tiene envidia del ciudadano, que tiene mujer, mientras que él ha de vagar solo por el mundo, acompañado nada más que por su criado, quien no le proporciona ningún amparo, sino que sólo transporta su dinero.
Otra representación interesante de la envidia es la de Caspar Meglinger, de su ciclo «El curso del mundo». Pintó el cuadro por encargo del preboste de Beromünster en el año 1606 y representa la marcha triunfal de la envidia, representada en la figura de una mujer fea y demacrada con serpientes en vez de cabello; se come su propio corazón, o sea que carece de misericordia. Alrededor de ella se ven las secuelas de la envidia: su hija es una diosa de la guerra (la envidia es la causa de muchas guerras). El «rencor» es un hombre furioso que hace de cochero. Los caballos llevan un adorno compuesto de lenguas; éstas representan la difamación, típica de la envidia. Uno de los caballos se llama Bandido, el otro, Calumnia. Acompaña a los caballos una mujer que lleva un fuelle. La llaman Perturbación. Junto a ella se halla la Inquietud, con un reloj en la mano. En el primer plano del cuadro se ve una mujer que alza su látigo. Se llama Malicia. En el fondo se ilustran escenas de envidia tomadas de la Biblia: Caín y Abel; José, arrojado a un pozo por sus hermanos de pura envidia; Salomé, que pide la cabeza de Juan Bautista; Saúl, que envidia a David porque tiene más éxito y la gente se encariña con él.
Cuando contemplamos los cuadros, descubrimos en ellos enunciados sustanciales sobre la envidia o descripciones del estado actual de la persona envidiosa. No hurgan en el pasado, como hace el psicoanálisis, para conocer las causas. Este punto de vista también es típico de los primeros monjes, pues Evagrio describe simplemente las pasiones y muestra vías para manejar esas pasiones, pero no quiere buscar las causas en la tierna infancia. Hoy sabemos que la mirada a la niñez puede indicarnos por qué una persona se ha vuelto envidiosa. La mirada al pasado nos ayuda a no condenarnos a nosotros mismos cuando nos atosiga la envidia. Nos permite entender por qué somos como somos, y si nos entendemos a nosotros mismos, también podemos ponernos de nuestro lado. Y ésta es la condición para transformarnos nosotros mismos y nuestras emociones.
Sin embargo, a veces la mirada a la niñez también nos impide ocuparnos ahora de esta pasión y responder adecuadamente a ella. Por eso, ambas maneras de verlo son legítimas: la mirada al pasado, para comprender por qué y cómo nos hemos convertido en lo que somos, y la mirada al presente, para entender cómo actúa la envidia y cómo podemos manejarla.
El cuadro de Caspar Meglinger nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de la envidia: la persona envidiosa se come su propio corazón. Ha perdido la conexión con su propio corazón y así se vuelve inmisericorde. Se daña a sí misma. La persona envidiosa se representa a menudo como una figura fea y odiosa, ya que a fin de cuentas se odia a sí misma. No está a lo suyo, sino que continuamente tiene que comprarse con otras personas. No disfruta de la vida. Se puede decir del envidioso lo que Joseph Epstein formuló una vez de este modo: «La envidia es el único pecado capital que no resulta nada placentero». El envidioso se consume a sí mismo con su envidia. En alemán decimos: éste se ha puesto amarillo de envidia. Está demacrado, en él no hay vida, la envidia lo consume y lo desfigura.
En el cuadro del Bosco, el acento está puesto en la vista. La palabra latina invidia proviene de invidere, que se refiere a un ver negativo, a causar desgracia por mirar mal. Los celos forman parte de la envidia, y si alguien está celoso, es porque envidia algo. Aunque también podríamos definir la envidia como el deseo de tener algo de lo que carecemos. Tenemos envidia de una persona de éxito, porque nosotros hemos fracasado. Los celos se refieren, en cambio, a una persona a la que amamos, es decir, a la que creemos poseer. Tenemos celos de toda persona que recibe el cariño de la persona amada, porque tenemos miedo a perderla. En este sentido, el niño o niña tiene celos de su hermanito o hermanita que le disputa su puesto en la familia. A muchas personas les cuesta reconocer ante sí mismas o ante otros que tienen celos. Por eso, los celos suelen esconderse detrás de argumentos racionales. Un ejemplo: Friedrich Nietzsche se enamoró de Cosima von Bülow, la esposa de Richard Wagner. A partir de ese momento se convirtió en el decidido adversario de Wagner. Hasta entonces lo había puesto por las nubes, pero entonces comenzó a atacarle por razones ideológicas. En realidad, fueron los celos la verdadera causa de su rechazo «racional». Nadie reconoce de buena gana que está celoso. Nos resulta embarazoso, y por eso preferimos manifestarlo de otra manera.