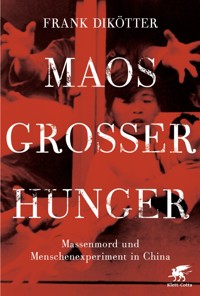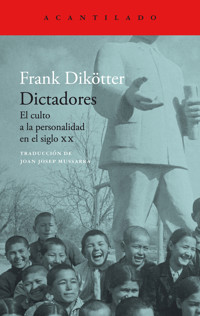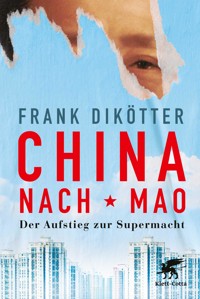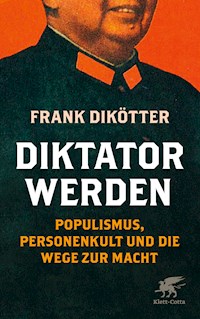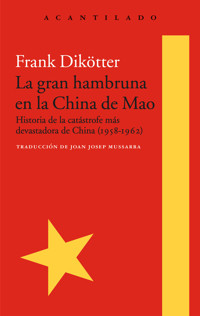
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
Entre 1958 y 1962 cuarenta y cinco millones de chinos perecieron a causa de los trabajos forzados, la violencia y la hambruna a los que fueron sometidos por el gobierno de Mao Zedong. Obsesionado con la empresa frenética del Gran Salto Adelante, su iniciativa, destinada a superar el modelo económico occidental en menos de quince años, provocó una de las mayores catástrofes humanas de la historia. Gracias a una exhaustiva labor de investigación de los archivos provinciales y municipales chinos recientemente abiertos, Dikötter da voz a las víctimas del régimen y demuestra por primera vez que el implacable destino de las personas de a pie no fue un accidente, sino el resultado directo, y en buena medida calculado, de las decisiones en las altas esferas del poder. «La gran hambruna en la China de Mao» abre así una nueva brecha en el muro que aún separa a la actual China, heredera del maoísmo instaurado en 1949, del resto del mundo. Premio Samuel Johnson de ensayo 2011 «El estudio más minucioso y reciente sobre la gran hambruna. Un trabajo demoledor». Ángel Vivas, El Mundo «Dikötter documenta como nadie lo había hecho hasta ahora la etapa en que Mao hizo el primer intento de reemergencia». Lluís Bassets, Babelia «Notable libro del profesor Dikötter, muy oportuno ahora que algunos celebran el primer siglo del llamado socialismo real». Carlos Rodríguez Braun, El Cultural «Dikötter pulveriza la mayor parte de trabajos historiográficos sobre este periodo basados en fuentes oficiales y aprovecha una nueva legislación archivística en China que le ha permitido acceder a más de un millar de documentos». La Vanguardia «Ambicioso y excelente libro que va más allá del estudio de la gran hambruna. Ofrece una exhaustiva radiografía "sobre la dinámica del poder en un Estado de partido único"». Adolfo Torrecilla, Historia «Este libro pone sobre la mesa nuevos y estremecedores datos sobre los años de hambruna: 45 millones de muertos. Es un libro extraordinario que a ratos se lee como reportaje, a ratos como novela y a ratos como tesis doctoral». Manuel Lucena Giraldo, ABC «Las voces de quienes padecieron la gran hambruna de la China de Mao resuenan con fuerza en este minucioso ensayo, como las pavorosas consecuencias del desprecio con el que los mandos comunistas trataron a sus ciudadanos». El Cultural «En sus 600 páginas no hay un párrafo que no produzca asombro y horror». Quintín, Perfil «Dikötter abre una vía de reflexión sobre la China actual, heredera del maoísmo, y un coloso industrial con pies de barro, levantado sobre la miseria, el abuso y la falta de derechos de la clase trabajadora». Héctor J. Porto, La Voz de Galicia «Un ensayo portentoso, admirable, tan exhaustivo como preciso, igual de bien trazado que ejecutado, que se lee con el corazón encogido». Fermín Herrero, El Norte de Castilla «Dikötter recurre a los archivos recientemente abiertos en China para describir con pormenorizado—e inevitablemente espeluznante—detalle un catastrófico episodio de la historia de China». The New Yorker «Un trabajo de investigación de primera categoría». The New York Review of Books «Dikötter ha prestado un gran servicio no sólo a la historia sino también a los ciudadanos chinos». Bloomberg «Libros como éste sirven para sacar a la luz las atrocidades y urgir al debate». Newsweek «Son de agradecer libros como el de Diköter, que deberían ser lectura obligada». Pablo Batalla Cueto, El Cuaderno Digital «La lectura del libro de Dikötter no únicamente sirve para alumbra una parte fundamental en la historia reciente de China, sino que es un potente recordatorio de que sucede cuando una sociedad queda presa del liderazgo fanático de una sola idea». Luís Torras, World Economic Forum
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 921
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANK DIKÖTTER
LA GRAN HAMBRUNA
EN LA CHINA DE MAO
HISTORIA DE LA CATÁSTROFE
MÁS DEVASTADORA DE CHINA
(1958-1962)
TRADUCCIÓN DEL INGLÉS
DE JOAN JOSEP MUSSARRA
ACANTILADO
BARCELONA 2025
CONTENIDO
Prefacio
PRIMERA PARTEEN POS DE LA UTOPÍA
1. Dos rivales
2. Empieza la carrera
3. Purgas en el Partido
4. Llamada a filas
5. Lanzamiento de sputniks
6. Que empiece el bombardeo
7. Las comunas del pueblo
8. La fiebre del acero
SEGUNDA PARTEEN EL VALLE DE LA MUERTE
9. Señales de advertencia
10. China va de compras
11. Aturdidos por el éxito
12. La verdad muere
13. Represión
14. La ruptura entre chinos y soviéticos
15. Cereales capitalistas
16. En busca de una salida
TERCERA PARTELA DESTRUCCIÓN
17. La agricultura
18. La industria
19. El comercio
20. La vivienda
21. La naturaleza
CUARTA PARTESUPERVIVENCIA
22. Banquetes en plena hambruna
23. La picaresca
24. A hurtadillas
25. «Querido presidente Mao»
26. Bandidos y rebeldes
27. El éxodo
QUINTA PARTELOS MÁS VULNERABLES
28. Los niños
29. Las mujeres
30. Los ancianos
SEXTA PARTEMANERAS DE MORIR
31. Los accidentes
32. Las enfermedades
33. El gulag
34. La violencia
35. Escenarios del horror
36. El canibalismo
37. El recuento final
Epílogo
Cronología
Agradecimientos
Comentario sobre las fuentes
Bibliografía selecta
La Revolución no es un guateque.
MAO ZEDONG
PREFACIO
Entre 1958 y 1962 China descendió al infierno. Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China, sumió el país entero en la locura con el Gran Salto Adelante, un intento de alcanzar a Gran Bretaña y de superarla en un período de menos de quince años. Mao creyó que la movilización del principal recurso de China—una mano de obra integrada por cientos de millones de seres humanos—catapultaría el país a una posición superior a la de sus competidores. China no seguiría el modelo de desarrollo soviético, que se había basado sobre todo en la industria pesada, sino que «andaría sobre dos piernas»: se movilizó a las masas de campesinos con el objetivo de transformar a un mismo tiempo la agricultura y la industria, y convertir una economía subdesarrollada en una moderna sociedad comunista en la que todo el mundo viviría en la abundancia. En el intento de alcanzar este paraíso utópico, todo se colectivizó. Se concentró a los aldeanos en comunas gigantescas que anticipaban el advenimiento del comunismo. Los campesinos se vieron privados de su trabajo, sus hogares, sus tierras, sus pertenencias y sus medios de vida. La comida se distribuía con el cucharón en las cantinas colectivas de acuerdo con los méritos de cada uno, y se transformó en un arma que obligaba a los individuos a seguir todos y cada uno de los dictados del Partido. Las campañas de irrigación obligaron a la mitad de los aldeanos a trabajar semana tras semana en gigantescos proyectos de conservación de aguas, a menudo lejos de su hogar, sin comida ni reposo adecuados. El experimento culminó en la mayor catástrofe que hubiera conocido el país. Se perdieron decenas de millones de vidas.
A diferencia de lo que sucede con otras catástrofes comparables—por ejemplo, las que tuvieron lugar bajo el mando de Pol Pot, Adolf Hitler y Iósif Stalin—, el auténtico alcance de lo que ocurrió en el Gran Salto Adelante es muy mal conocido. Ello se debe a que durante largo tiempo el acceso a los archivos del Partido ha estado sometido a severas limitaciones, salvo para los historiadores de mayor confianza, respaldados por credenciales del propio Partido. Pero una reciente ley de archivos ha puesto al alcance de los historiadores profesionales un ingente volumen de material archivístico y ha transformado de raíz las posibilidades de estudio de la era de Mao. Este libro está basado en más de un millar de documentos recopilados a lo largo de varios años en docenas de archivos del Partido, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Beijing y los archivos provinciales de Hebei, Shandong, Gansu, Hubei, Hunan, Zhejiang, Sichuan, Guizhou, Yunnan y Guangdong, hasta archivos menores, pero de valor igualmente incalculable, que se encuentran en los municipios y distritos de toda China. Entre todo este material se hallan informes secretos del Departamento de Seguridad Pública, actas detalladas de reuniones de alto nivel del Partido, versiones no expurgadas de importantes discursos de los dirigentes, estudios sobre las condiciones de trabajo en el campo, investigaciones de asesinatos en masa, confesiones de dirigentes responsables de la muerte de millones de personas, informes elaborados por equipos especiales que se enviaron durante las últimas fases del Gran Salto Adelante para efectuar pesquisas sobre las dimensiones de la catástrofe, informes de carácter general sobre la resistencia de los campesinos durante la campaña de colectivización, encuestas de opinión secretas, cartas de queja escritas por personas corrientes, y mucho más.
El contenido de este voluminoso y detallado expediente transforma nuestra comprensión del Gran Salto Adelante. Así, hasta ahora los historiadores habían calculado la mortandad extrapolando los datos demográficos oficiales, como por ejemplo los que figuran en los censos de 1953, 1964 y 1982. Sus estimaciones oscilaban entre 15 y 32 millones de muertes que sobrepasaban la tasa de mortalidad esperable. Pero los informes de Seguridad Pública de la época, así como los extensos informes secretos cotejados por los comités del Partido durante los últimos meses del Gran Salto Adelante muestran la inexactitud de estos cálculos y apuntan a una catástrofe de magnitud mucho mayor: este libro muestra que por lo menos 45 millones de personas murieron innecesariamente entre 1958 y 1962.
El término hambruna o incluso la expresión Gran Hambruna suelen emplearse en referencia a estos cuatro o cinco años del período maoísta. Pero éstos no alcanzan a expresar las muchas maneras en que murieron las personas bajo la colectivización radical. El empleo despreocupado del término hambruna también ayuda a consolidar el punto de vista, muy extendido, de que las muertes fueron una consecuencia accidental de programas económicos mal concebidos y ejecutados. No se acostumbra a asociar a Mao y al Gran Salto Adelante con asesinatos en masa, y por ello China sigue saliendo bien parada cuando se la compara con la brutalidad que sí se suele asociar con Camboya y la Unión Soviética. Pero los documentos que ahora han salido a la luz y que presentamos en este libro demuestran que la coacción, el terror y la violencia sistemática se hallaban en los mismos cimientos del Gran Salto Adelante. Gracias a los informes que elaboraba el propio Partido, a menudo muy detallados, podemos inferir que aproximadamente entre un 6 y un 8% de las víctimas contabilizadas de 1958 a 1962 fueron torturadas hasta la muerte o ejecutadas sumariamente. Se trataría como mínimo de 2,5 millones de personas. A otras víctimas se las privó deliberadamente de alimento y se las hizo morir de hambre. Muchas otras perecieron porque eran de edad demasiado avanzada, o estaban demasiado enfermas o débiles para trabajar, y no pudieron ganarse el sustento. Se mataba a los ricos, a los que mostraban poca convicción, a los que se quejaban, a los que simplemente le caían mal, por un motivo u otro, a la persona que distribuía la comida en la cantina. Se hizo morir indirectamente por negligencia a incontables seres humanos, porque los cuadros locales se veían compelidos a concentrarse en los números y no en las personas, y a cumplir los objetivos que les marcaban desde arriba los planificadores.
La abundancia prometida no sólo motivó uno de los mayores asesinatos en masa de la historia humana, sino que también infligió daños sin precedentes a la agricultura, el comercio, la industria y el transporte. Se arrojaron cazos, sartenes y herramientas a hornos caseros para incrementar la producción nacional de acero, porque se creía que éste era uno de los indicadores mágicos del progreso. El ganado disminuyó rápidamente, no sólo porque se sacrificaba a los animales para el mercado de exportación, sino también porque éstos caían en masa frente a las enfermedades y el hambre, por mucho que se trazaran planes extravagantes para la edificación de gigantescas granjas de cerdos que iban a abastecer de carne todas las mesas. Se desperdiciaron recursos, porque las materias primas y los suministros se distribuían sin criterio, y porque los encargados de las fábricas se saltaban deliberadamente las normas para incrementar la producción. Como todo el mundo escatimaba gastos en un implacable esfuerzo por elevarla, las fábricas lanzaban productos de mala calidad que se acumulaban en las vías muertas sin que se les diera ningún empleo. La corrupción impregnó todos los aspectos de la vida y lo contaminó todo, desde la salsa de soja hasta las represas. El sistema de transportes empezó a fallar y terminó por derrumbarse, incapaz de hacer frente a las exigencias de una economía planificada. Productos por valor de cientos de millones de yuanes se acumulaban en las cantinas, en los dormitorios colectivos e incluso en las calles, buena parte de ellos devorados por la herrumbre y la putrefacción. Habría sido difícil concebir un sistema que implicara un mayor despilfarro, un sistema en el que los cereales recolectados se echaran a perder en el campo arrumbados junto a caminos polvorientos mientras los seres humanos buscaban raíces o comían lodo.
Este libro también documenta que el intento de dar el salto hacia el comunismo tuvo como resultado la mayor demolición de propiedades en la historia de la humanidad. Superó en mucho los efectos de cualquiera de las campañas de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el 40% de los edificios quedaron en ruinas, porque se emplearon los materiales de las casas para crear fertilizante, construir cantinas, alojar a los aldeanos, arreglar los caminos, abrir espacios para un futuro mejor o simplemente castigar a sus ocupantes. El entorno natural tampoco salió indemne. No sabremos jamás la superficie boscosa que se perdió en el curso del Gran Salto Adelante, pero en cualquier caso un ataque intenso y prolongado contra la naturaleza destruyó hasta la mitad de los árboles en algunas de las provincias. Los ríos y las vías de agua también se resintieron: a lo largo y lo ancho del país, las presas y los canales construidos por cientos de millones de granjeros a un coste humano y económico muy elevado resultaron en su mayor parte inútiles, o incluso peligrosos, y provocaron corrimientos de tierras, obstrucciones de vías fluviales, salinización del suelo e inundaciones devastadoras.
Así pues, este libro no aborda solamente la hambruna. Es una crónica que narra, a menudo con angustioso detalle, lo que casi fue el hundimiento de un sistema económico y social en el que Mao había apostado su prestigio. Al mismo tiempo que se desarrollaba la catástrofe, el Presidente cargaba contra sus críticos para conservar su posición como líder indispensable del Partido. Sin embargo, después de finalizar la hambruna, aparecieron nuevas facciones que se opusieron con vigor al Presidente. Éste, para mantenerse en el poder, tuvo que volver del revés el país entero durante la Revolución Cultural. El acontecimiento clave en la historia de la República Popular de China fue el Gran Salto Adelante. Todo intento de comprender lo que acaeció en la China comunista tiene que empezar por situarlo en el mismo centro del período maoísta. En un plano más general, en este mundo moderno que pugna por hallar un equilibrio entre libertad y regulación, la catástrofe que se desencadenó entonces tiene que servirnos como recordatorio de lo errónea que es la idea de que la planificación estatal puede sernos útil como antídoto contra el caos.
Este libro ofrece nuevas evidencias sobre la dinámica del poder en un Estado de partido único. Los politólogos han estudiado los procesos políticos que condujeron al Gran Salto Adelante sobre la base de las declaraciones oficiales, los documentos semioficiales y el material de la Guardia Roja publicado en el curso de la Revolución Cultural. Pero estas fuentes censuradas no revelan lo que ocurrió de verdad entre bastidores. No conoceremos la totalidad de lo que se hizo y se dijo en los pasillos del poder mientras los Archivos Centrales del Partido conservados en Beijing no abran sus puertas a los investigadores. Y es improbable que ello suceda en un futuro próximo. No obstante, las actas de muchas reuniones clave sí se encuentran en los archivos provinciales, porque los dirigentes locales acudían a menudo a las reuniones más importantes del Partido y tenían que mantenerse informados de lo que acontecía en Beijing. Dichos archivos nos permiten contemplar a los dirigentes bajo una luz muy distinta: al conocerse algunas de las reuniones más secretas, asistimos a las crueles puñaladas por la espalda y a las tácticas de intimidación que los dirigentes del Partido emplearon en toda su crudeza. El retrato que emerge del propio Mao no es precisamente halagüeño y queda muy lejos de la imagen pública que cultivó con tanto cuidado: divagatorio en sus discursos, obsesionado con su propio papel en la historia, rencoroso a menudo por desdenes del pasado, maestro en el empleo de las emociones para imponerse en las juntas y, por encima de todo, insensible a las pérdidas humanas.
Sabemos que Mao fue el arquitecto del Gran Salto Adelante, y por ello es el principal responsable de la catástrofe que éste ocasionó.1 Tuvo que luchar para imponer sus puntos de vista. Tuvo que regatear, engatusar, provocar, y ocasionalmente atormentar o perseguir a sus colegas. A diferencia de Stalin, no arrastraba a sus rivales a la mazmorra ni los hacía ejecutar, pero sí tuvo poder para expulsarlos de sus cargos, arruinarles la carrera y privarlos de los muchos privilegios que se derivaban de un rango elevado dentro del Partido. La campaña para adelantar al Reino Unido empezó con el presidente Mao, y terminó cuando éste, unos años más tarde, autorizó a sus colegas a retornar a un enfoque gradualista de la planificación económica. Pero no habría logrado imponerse si Liu Shaoqi y Zhou Enlai, los dos líderes con más poder en el Partido después del propio Mao, hubieran actuado contra él. Ellos, a su vez, se procuraron el apoyo de otros colegas de alto rango por medio de cadenas de intereses y alianzas que llegaban hasta las aldeas, como se documenta por primera vez en este libro. Se llevaron a cabo purgas feroces, porque se reemplazó a cuadros mediocres con hombres duros y sin escrúpulos que se plegaron a los vientos de radicalismo que soplaban desde Beijing.
Pero, por encima de todo, este libro conecta dos dimensiones de la catástrofe que hasta ahora se habían estudiado por separado. Tenemos que relacionar lo que ocurría en los pasillos de Zhongnanhai—el complejo que servía como cuartel general del Partido en Beijing—con las experiencias diarias de la gente corriente. Aparte de unos pocos estudios de localidades específicas basados en entrevistas, la historia social de la era de Mao, por no hablar de la de la hambruna, todavía está por hacer.2 Y ahora que la evidencia recién surgida de los archivos nos muestra que la responsabilidad por la catástrofe no se reduce en absoluto a Mao, la profusa documentación recopilada por el Partido sobre todos los aspectos de la vida cotidiana que se desarrollaba bajo su mando nos obliga a renunciar a la noción habitual de que las personas corrientes no eran más que víctimas. A despecho de la imagen de una sociedad ordenada que el régimen proyectaba en el interior y el exterior, el Partido no logró nunca imponer su proyecto. Se enfrentó a unos niveles de oposición y subversión encubiertas que no habrían sido posibles en un país con un Gobierno elegido. En contraste con la imagen de una sociedad comunista sometida a una disciplina estricta, en la que los errores de los dirigentes paralizaron la maquinaria, el relato que emerge de los archivos y las entrevistas es el de una sociedad en plena desintegración, en la que cada uno tenía que recurrir a todos los medios disponibles para mantenerse con vida. La colectivización radical fue tan destructiva que la población entera, en todos sus niveles, trataba de burlar o socavar el plan general, o de manipularlo para sus propios fines. Llevó secretamente a su máximo extremo la búsqueda del provecho propio que el Partido había tratado de eliminar. A medida que se extendía el hambre, la supervivencia de las personas corrientes dependió cada vez más de la habilidad propia para mentir, seducir, ocultar, robar, timar, hurtar, pillar, pasar de contrabando, estafar, aprovecharse del Estado o superarlo en astucia de cualquier otro modo. Robert Service ha indicado que en la Unión Soviética no fueron estos fenómenos los que más contribuyeron a gripar la maquinaria, sino que más bien fueron el aceite que la mantuvo en movimiento.3 Un Estado comunista «perfecto» no habría podido ofrecer los incentivos necesarios para que el pueblo colaborase, y sin cierto grado de acomodación a la búsqueda del provecho propio habría terminado por autodestruirse. Ningún régimen comunista habría logrado mantenerse en el poder durante tanto tiempo sin constantes infracciones de la línea del Partido.
La supervivencia implicaba la desobediencia, pero las múltiples estrategias de supervivencia que concibieron los individuos en los más diversos niveles, desde los granjeros que ocultaban el grano hasta los cuadros del Partido que falsificaban los libros de contabilidad, tendieron también a prolongar la vida del régimen. Se convirtieron en parte del sistema. La ofuscación era el modo de vida comunista. Había que mentir para sobrevivir, y como consecuencia de ello la información que llegaba al Presidente estaba muy distorsionada. La economía planificada requeriría la obtención de una gran cantidad de datos precisos, pero en todos los niveles se distorsionaban los objetivos, se hinchaban las cantidades y se prescindía de las políticas que chocaban con los intereses locales. Igual que ocurría con la búsqueda de beneficios, también había que reprimir continuamente la iniciativa individual y el pensamiento crítico, y se instauró un estado de sitio permanente.
Algunos historiadores interpretarán estos actos de supervivencia como prueba de «resistencia» o como «armas de los débiles» con que los «campesinos» se enfrentaban al «Estado». Pero las técnicas de supervivencia se extendían de un extremo al otro del espectro social. Todo el mundo robó durante la hambruna, desde lo más alto hasta lo más bajo de la escala social. Por ello, si se hubiera tratado de verdaderos actos de «resistencia», el Partido se habría venido abajo en un estadio muy temprano. Podemos sentirnos tentados de glorificar lo que a primera vista parece una cultura de resistencia de las personas corrientes, una cultura de la resistencia moralmente encomiable. Pero en momentos en los que el acceso a la alimentación es limitado, las ganancias de un individuo suelen ir en detrimento de otro. Cuando los granjeros escondían el grano, los trabajadores que no pertenecían a la aldea morían de hambre. Cuando el empleado mezclaba arena con la harina de la fábrica, otro tendría que masticarla. Pintar con colores románticos lo que a menudo no eran más que medios de supervivencia en mitad de la desesperación equivale a ver el mundo en blanco y negro. En realidad, la colectivización obligó a todo el mundo, en un momento u otro, a difíciles renuncias de carácter moral. Las degradaciones rutinarias fueron de la mano con la destrucción masiva. Primo Levi, en su testimonio sobre Auschwitz, escribe que los supervivientes raramente son héroes: cuando alguien se sitúa a sí mismo por encima de los demás en un mundo dominado por la ley de la supervivencia, su sentido de la moralidad cambia. En Los hundidos y los salvados, Levi lo llamó la zona gris y nos mostró cómo los presos resueltos a sobrevivir tenían que renunciar a sus propios valores morales para obtener una ración extra. No quiso juzgar, sino explicar, y nos fue descubriendo uno a uno el funcionamiento de los diferentes niveles de los campos de exterminio. Entender la complejidad de la conducta humana en tiempos de catástrofe es otro de los objetivos de este libro, y los archivos del Partido nos permiten, por primera vez, una aproximación a las difíciles alternativas a las que esas personas se enfrentaron hace medio siglo, ora en los pasillos del poder, ora en la choza de una familia que pasaba hambre muy lejos de la capital.
Las dos primeras partes de este libro explican cómo y por qué se desarrolló el Gran Salto Adelante. Identifican los momentos clave y describen los procedimientos por los que las decisiones de un selecto grupo dirigente condicionaron las vidas de millones de personas. La tercera parte examina el alcance de la destrucción en la agricultura, la industria, el comercio, la vivienda y el entorno natural. La cuarta parte muestra las alteraciones que sufrió el proyecto como consecuencia de las estrategias diarias de supervivencia por parte de las personas corrientes, y cómo éstas provocaron unos resultados a los que nadie quería llegar, y que muy pocos reconocieron del todo. En las ciudades los obreros robaban, evitaban el trabajo o saboteaban activamente el plan económico, mientras que en el campo los granjeros incurrían en una variedad de actos encaminados a la supervivencia, desde consumir el grano directamente en los campos hasta marcharse a la aventura en busca de una vida mejor. Otros robaban en los graneros, prendían fuego en los despachos del Partido, asaltaban trenes de carga y, ocasionalmente, organizaban revueltas armadas contra el régimen. Pero la capacidad del pueblo para sobrevivir se veía muy limitada por su propia posición en una elaborada jerarquía social que enfrentaba a pueblo y Partido. Y algunas de las personas que integraban el pueblo eran más vulnerables que otras: en la quinta parte examinamos la vida de los niños, las mujeres y los ancianos. Finalmente, la sexta parte explica las múltiples maneras en las que se moría, desde los accidentes, las enfermedades, las torturas, los asesinatos y los suicidios hasta el hambre. Al final del libro un comentario sobre las fuentes explica con mayor detalle la naturaleza de los archivos consultados.
PRIMERA PARTE
EN POS DE LA UTOPÍA
1
DOS RIVALES
La muerte de Stalin en 1953 fue una liberación para Mao. Durante más de treinta años, Mao se había visto obligado a acudir como suplicante al líder del mundo comunista. Desde que un agente soviético le entregara a sus veintisiete años un primer pago de 200 yuanes para cubrir los gastos de viaje hasta el congreso fundacional del Partido Comunista de China en Shanghái, la vida de Mao se había visto transformada por el dinero ruso. No tuvo problemas en aceptar el dinero y se valió de sus relaciones con Moscú para guiar a una desastrada cuadrilla de guerrilleros al poder supremo… pero no sin tener que sufrir interminables reprimendas de Moscú, destituciones y disputas con los asesores soviéticos en torno a las políticas del Partido. Una y otra vez, Stalin obligaba a Mao a arrojarse en brazos de su acérrimo enemigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, líder del partido nacionalista Guomindang que gobernaba buena parte de China. Stalin otorgaba muy poco reconocimiento a Mao y a sus campesinos soldados, y favorecía abiertamente a Chiang, aun después de que el Guomindang liderara una sangrienta matanza de comunistas en Shanghái en 1927. Durante casi toda una década, las tropas de Chiang acosaron sin piedad a un acorralado Mao y obligaron a los comunistas a refugiarse en una base situada en la montaña, y luego a recorrer 12.500 kilómetros hacia el norte en una retirada que posteriormente recibiría el nombre de Larga Marcha. En 1936, a raíz del secuestro de Chiang en Xi’an, Stalin envió un telegrama urgente a Mao para ordenarle que dejara marchar ileso al rehén. Al año siguiente, después de que Japón invadiera China, Stalin volvió a exigirle a Mao que formara un Frente Unido con su archienemigo, y mandó aviones, armas y asesores al régimen del Guomindang. Todo lo que Mao logró que le entregaran durante la Segunda Guerra Mundial fue un avión cargado de octavillas.
En vez de enfrentarse a los japoneses, Mao se dedicó a consolidar sus fuerzas en el norte de China. En 1945, finalizada la guerra, Stalin, con su habitual pragmatismo y su falta de contemplaciones, firmó un tratado de alianza con el Guomindang y rebajó las expectativas de apoyo a los comunistas en caso de guerra civil. Poco después de la rendición de Japón, se reanudó la guerra a gran escala entre comunistas y nacionalistas. Stalin, una vez más, se quedó al margen, y llegó a advertirle a Mao que no se buscara problemas con Estados Unidos, que apoyaban a Chiang Kai-shek, reconocido como líder de rango mundial en el contexto de la derrota de Japón a manos de los Aliados. Mao hizo oídos sordos. Los comunistas acabaron por triunfar. Cuando llegaron a la capital, entonces Nanjing, la Unión Soviética fue uno de los pocos países que autorizaron a su embajador a huir con el Guomindang.
Aun cuando la victoria de Mao pareciera inevitable, Stalin seguía sin querer comprometerse con él. El líder soviético lo hallaba sospechoso desde todos los puntos de vista. «¿Qué clase de líder comunista puede temer a los trabajadores?», se preguntó Stalin cuando Mao detuvo a su ejército durante varias semanas a las puertas de Shanghái, porque no quería hacerse cargo de la alimentación de sus habitantes. Después de leer traducciones de los escritos del líder chino, Stalin llegó a la conclusión de que Mao era un rústico, un marxista de las cavernas. Lo menospreció por «feudal». No se podía dudar de la rebeldía y la testarudez de Mao; difícilmente se podría explicar de otro modo su victoria sobre Chiang Kai-shek, obligado a retirarse a Taiwán. Pero era precisamente su orgullo y su independencia lo que preocupaba tanto a Stalin, dada su inclinación a ver enemigos por todas partes. ¿Y si Mao le salía igual que Tito, el líder yugoslavo expulsado de la familia comunista por su disidencia frente a Moscú? Tito ya le había dado bastantes problemas, y Stalin no veía con buenos ojos la posibilidad de que un régimen que había llegado al poder sin su ayuda gobernara un extensísimo imperio en las mismas fronteras de la Unión Soviética. Stalin no se fiaba de nadie, y mucho menos de un rival en potencia que, con toda probabilidad, se guardaba una larga lista de agravios.
Mao, ciertamente, era incapaz de olvidar un desaire, y estaba muy resentido por el trato que le había dispensado Stalin, pero no había nadie más a quien pudiese recurrir. El régimen comunista necesitaba desesperadamente reconocimiento internacional, así como ayuda económica para reconstruir un país destrozado por la guerra. Mao proclamó una política de «inclinarse hacia un lado», se tragó su orgullo y buscó un acercamiento con la Unión Soviética.
Varias peticiones para concertar una cita con Stalin sólo hallaron desdén. Por fin, en diciembre de 1949, los rusos le pidieron a Mao que acudiera a Moscú. Pero en vez de recibirlo como al líder de una gran revolución que había llevado a una cuarta parte de la humanidad a la órbita del comunismo, lo trataron con frialdad, como a un huésped más entre los muchos otros delegados que viajaron a Moscú para celebrar el septuagésimo aniversario de Stalin. Después de un breve encuentro, trasladaron a Mao a una dacha, fuera de la ciudad, y le hicieron pasar varias semanas en aislamiento a la espera de la recepción formal. A medida que pasaban los días, le iban mostrando cuál era su humilde posición dentro de la hermandad comunista, que giraba en su totalidad en torno al dictador soviético. Cuando Mao y Stalin se encontraron por fin, todo lo que logró el primero fueron 300 millones de dólares en ayuda militar, pagaderos a lo largo de cinco años. A cambio de esta suma tan escasa, Mao tendría que avenirse a importantes concesiones territoriales, que en cierto modo recordaban a los desiguales tratados que China había tenido que firmar durante el siglo XIX: el control soviético de Lüshun (Port Arthur) y del ferrocarril Transmanchuriano quedó asegurado hasta mediados de la década de 1950. También debería otorgar derechos sobre los depósitos minerales de Xinjiang, la provincia más occidental de China. Pero, de todos modos, Mao consiguió la firma de un tratado que garantizaba protección mutua en caso de agresión por parte de Japón o de sus aliados, especialmente de Estados Unidos.
Aun antes de que Mao y Stalin firmaran el Tratado de Alianza y Amistad, Kim Il-sung, el guerrillero comunista que se había hecho con el control del norte de Corea después de la división del país en 1948, había contemplado la reunificación de la península por medio de la fuerza militar. Mao brindaba su apoyo a Corea del Norte, porque veía a Kim como un aliado comunista contra Estados Unidos. La guerra de Corea estalló en junio de 1950, pero dio lugar a la intervención de los estadounidenses en defensa del Sur. Al enfrentarse a la fuerza abrumadora de la aviación y a los batallones de tanques, el acorralado Kim tuvo que replegarse hasta la frontera chino-coreana. Mao temía que los estadounidenses cruzaran el río Yalu y atacaran China, y por ello mandó voluntarios a luchar en Corea, confiado en el apoyo aéreo que le había prometido Stalin. A continuación tuvo lugar una guerra atroz. Las bajas del bando chino fueron todavía más cuantiosas porque finalmente Stalin envió muy pocos aviones. Cuando el conflicto encalló en un cruento empate, Stalin se entrometió repetidamente en las negociaciones para impedir que llegaran a buen puerto. Como último insulto, Stalin exigió que China le pagara por el equipamiento militar soviético que había mandado a Corea. Su muerte en 1953 propició que se firmara rápidamente un armisticio.
A lo largo de treinta años, Mao había sufrido humillaciones a manos de Stalin. Había aceptado la subordinación a Moscú por mera necesidad estratégica. La guerra de Corea había aumentado su resentimiento contra el patronazgo soviético. Era un resentimiento ampliamente compartido por el resto de dirigentes chinos, quienes también anhelaban que su país se viera en una situación de igualdad en sus tratos con Moscú.
La guerra de Corea también reforzó la autoridad de Mao sobre sus colegas de Partido. El Presidente había guiado el Partido a la victoria en 1949. Corea también era su victoria personal, porque había forzado la intervención cuando otros altos cargos del Partido aún vacilaban. Era el hombre que había luchado contra Estados Unidos y había quedado en tablas, aunque sus propios soldados hubieran tenido que pagar un coste tremendo por ello. Descollaba entre sus compañeros. Mao, igual que Stalin, era incapaz de ver a otra persona como un igual y, también como Stalin, no dudaba de su papel en la historia. Estaba seguro de su propio genio e infalibilidad.
Tras la muerte de Stalin, Mao vio por fin una oportunidad de independizarse del Kremlin y de hacerse con el liderazgo del mundo socialista. El Presidente estaba convencido de ser la luminaria que guiaba al comunismo, de que faltaba muy poco para que éste aplastara al capitalismo y de que él mismo, en consecuencia, era el eje histórico en torno al cual giraba el universo entero. ¿Acaso no había guiado a sus hombres a la victoria y había llevado a cabo una segunda Revolución de Octubre para una cuarta parte de la humanidad? Stalin no podía ni siquiera presumir de haber presidido la revolución bolchevique, y todavía menos Nikita Jruschov, el hombre que poco después se hizo con el poder en Moscú.
Tosco, voluble e impulsivo, Jruschov era visto por muchos que lo conocían como un patán que no destacaba ni por capacidad ni por ambición. Fue precisamente esta fama la que le permitió sobrevivir bajo Stalin. La condescendencia con que éste lo trataba lo había salvado del destino de colegas mucho más aventajados que habían sido torpes en sus tratos con el dictador. Stalin, en cierta ocasión, lo había llamado en tono de burla «¡Mi pequeño Marx!», y, tras darle golpecitos en la frente con la pipa, había dicho: «¡Suena a hueco!».4 Jruschov era la mascota de Stalin. Pero este último compartía la paranoia de su predecesor, y su engañosa torpeza ocultaba a un hombre astuto y con enormes ambiciones.
Jruschov había criticado mordazmente el trato que Stalin había dispensado a Mao y aspiraba a replantear las relaciones con Beijing sobre nuevas bases. Jruschov se veía a sí mismo como tutor bienintencionado de Mao. Guiaría al campesino rebelde hacia formas más ilustradas de marxismo. Jruschov también desempeñó el papel de benefactor munificente. Ordenó un gigantesco traspaso de recursos tecnológicos: centenares de fábricas y centrales energéticas se financiaron por medio de la ayuda soviética. Envió a China asesores en todos los terrenos, desde la energía atómica hasta la ingeniería mecánica, y unos 10.000 estudiantes chinos se formaron en la Unión Soviética durante los años que siguieron inmediatamente a la muerte de Stalin. Pero los dirigentes de Beijing no mostraron gratitud alguna, sino que entendieron aquella generosidad como algo que se les debía, y trataron de incrementar la ayuda militar y económica a base de regatear, suplicar y engatusar. Jruschov se avino a ello. Fue demasiado lejos y tuvo que forzar a sus colegas de partido en Moscú a aceptar la entrega de ayudas que superaban en mucho lo que la Unión Soviética podía permitirse.
Jruschov se había complicado la vida para socorrer a Beijing y esperaba una generosa compensación. Sin embargo, Mao lo trató con desprecio. Había encasillado a Jruschov en el mismo papel de advenedizo tosco e inmaduro del que él mismo había estado tan deseoso de escapar. El momento clave llegó en 1956, cuando Jruschov denunció los crímenes de su antiguo señor en un informe secreto que presentó en un congreso del Partido… sin consultarlo con Mao. El Presidente elogió el discurso, porque barruntó que debilitaría la autoridad de Moscú en el seno del bloque comunista. Pero jamás perdonó a Jruschov, porque estaba acostumbrado a interpretar el mundo como si él mismo hubiera sido su centro, y entendía que la desestalinización podía socavar su propia autoridad. Rebajar a Stalin implicaba cuestionar a Mao, porque éste se comparaba constantemente con el dictador soviético, por larga que fuese la lista de agravios que guardaba contra él. Mao creía ser el único que se hallaba a una altura suficiente como para emitir un juicio sobre los errores y los éxitos de Stalin. Además, los únicos que se beneficiarían de un ataque contra Stalin serían los estadounidenses.
Lo más grave de todo era que la crítica contra Stalin implicaba que también era permisible criticar al propio Mao. El discurso secreto de Jruschov había suministrado munición a cuantos temían el poder cada vez mayor del Presidente y deseaban un retorno al liderazgo colectivo. En el VIII Congreso del Partido, que tuvo lugar en Beijing en septiembre de 1956, se eliminó de los estatutos del Partido una referencia al «Pensamiento Mao Zedong», se encomió el principio del liderazgo colectivo y se atacó ferozmente el culto a la personalidad. Mao se veía constreñido por el informe secreto de Jruschov y no le quedó otro remedio que aceptar estas medidas, a cuya elaboración él mismo había contribuido durante los meses previos al congreso.5 Pero el Presidente se sintió menospreciado y, en privado, no ocultó su ira.6
Mao sufrió otro revés a finales de 1956, cuando el segundo pleno del congreso del Partido echó el freno a su política económica conocida como «Marea Alta Socialista». Hacía un año que un impaciente Mao, descontento por la lentitud del desarrollo económico, había tildado repetidamente de «mujeres con los pies vendados» a los que habrían preferido un progreso más lento. Profetizó que la colectivización acelerada del campo provocaría un salto en la producción agrícola, y en enero de 1956 solicitó incrementos en la producción de cereales, algodón, carbón y acero que estaban desprovistos de todo realismo. La Marea Alta Socialista—que posteriormente algunos historiadores llamarían «Pequeño Salto Adelante»—no tardó en causar problemas.7 La producción industrial de las ciudades se resintió de todo tipo de restricciones y atascos, porque los recursos y las materias primas requeridos para incrementarla no estaban disponibles. La colectivización halló mucha resistencia en las zonas rurales. Los granjeros sacrificaban a los animales y escondían el grano. Algunas provincias sufrieron hambrunas ya durante la primavera de 1956. En un intento por reducir los daños provocados por las tácticas de choque del Presidente, el primer ministro Zhou Enlai y el planificador económico Chen Yun pidieron que se acabara el «avance temerario» (maojin) y trataron de reducir el tamaño de las granjas colectivas, recuperar formas limitadas de mercado libre y permitir un mayor margen de acción a la producción privada en el campo. Mao, frustrado, lo interpretó como un desafío personal. Un editorial publicado en junio de 1956 en el Renmin Ribao (‘Diario del Pueblo’) criticó la Marea Alta Socialista por «tratar de hacerlo todo de un día para otro», y le fue entregado a Mao para que lo tuviera en cuenta. El enfurecido Mao garabateó junto a la cabecera: «No pienso leerlo». Más adelante se preguntaba: «¿Por qué voy a leer algo que me insulta?».8 Su posición se había debilitado todavía más porque Jruschov, en su discurso secreto, había puesto de relieve el fracaso de las políticas agrícolas de Stalin, entre las que se hallaba la colectivización del campo. La crítica contra Stalin semejaba una evaluación involuntaria del esfuerzo colectivizador de Mao. El VIII Congreso del Partido puso fin a la Marea Alta Socialista.
La humillación fue todavía mayor cuando Mao, a pesar de las graves reservas de otros dirigentes, alentó la crítica abierta contra el Partido durante la campaña de las Cien Flores lanzada en abril de 1957. Mao llamó a las personas corrientes a expresar sus opiniones porque pensaba que, con ello, quedaría en evidencia un pequeño número de derechistas y contrarrevolucionarios. Así se impediría que se repitiera el desastre provocado por la desestalinización en Hungría, donde una revuelta contra el partido comunista en todo el país en octubre de 1956 obligó a las fuerzas soviéticas a invadirlo, aplastar brutalmente toda oposición e instalar un nuevo régimen respaldado por Moscú. Mao explicó a sus reticentes colegas que lo que haría el Partido en China sería dividir la oposición en muchos «incidentes húngaros» de poca entidad y resolverlos por separado.9 Conjeturó que un clima más abierto también ayudaría a consolidar el apoyo de científicos e intelectuales al desarrollo de la economía. El Presidente erró seriamente en el cálculo, porque el alud de críticas que generó no sólo cuestionaba el derecho del Partido a gobernar, sino incluso el liderazgo del propio Mao. Respondió con la acusación de que estos críticos eran «elementos perniciosos» interesados en la destrucción del Partido. Puso a Deng Xiaoping al mando de una campaña antiderechista que se llevó a cabo con extraordinaria brutalidad. Afectó a medio millón de personas, muchas de ellas estudiantes e intelectuales deportados a comarcas remotas, donde cumplieron trabajos forzados. Mao pugnó por recobrar el control y todo el asunto terminó en un espantoso ridículo, pero su estrategia triunfó en parte, porque creó las condiciones en las que podía asentar su propia preeminencia. Asediado por todas partes, cuestionado su derecho a gobernar, el Partido cerró filas tras el Presidente.
El fracaso de la campaña de las Cien Flores en junio de 1957 también confirmó la sospecha del Presidente de que el «conservadurismo derechista» era el principal enemigo ideológico, y de que la inercia derechista se hallaba tras la situación de estancamiento económico. Quería revivir las políticas de la Marea Alta Socialista, desacreditadas por las continuas críticas de los mismos expertos a los que había tratado de ganarse. Si había tantos desafectos entre los intelectuales dotados de las habilidades profesionales y los conocimientos científicos necesarios para colaborar en el progreso económico, no sería políticamente acertado basar el futuro del país en su pericia. Liu Shaoqi, segundo al mando en el Partido, compartía este punto de vista, y cerró filas con el Presidente en la aspiración a alcanzar objetivos más ambiciosos en materia de producción rural.10 En octubre de 1957, con el apoyo de Liu, Mao volvió a imponer el eslogan en el que cristalizaba su proyecto: «Más grande, más rápido, mejor y más económico». También logró sustituir el término avance temerario (maojin), con sus connotaciones de precipitación e imprudencia, por salto adelante (yuejin). En un momento en el que la campaña antiderechista se desarrollaba con toda su ferocidad, fueron pocos los dirigentes del Partido que se atrevieron a oponerse. Mao se salía con la suya y estaba preparado para desafiar a Jruschov.
2
EMPIEZA LA CARRERA
El 4 de octubre de 1957, una pequeña esfera del tamaño de un balón de playa se elevó por los cielos, entró en órbita y se puso a girar en torno al planeta a 29.000 kilómetros por hora. Emitió señales que los operadores de radio del mundo entero captaron. La Unión Soviética había pillado por sorpresa a Estados Unidos y había lanzado con éxito el primer satélite artificial de la historia. Se abría así un nuevo capítulo en la carrera espacial que iba a ser motivo de pasmo y temor. Los observadores notaron que para poner en órbita un satélite artificial de 84 kilogramos se necesitaba un cohete tan potente como un misil balístico intercontinental. En consecuencia, había que entender que los soviéticos también tenían capacidad de arrojar bombas atómicas contra Estados Unidos. Un mes más tarde, un satélite mucho más pesado giraba en lo alto y transportaba a la primera criatura viviente que viajó en torno a la tierra por el espacio: una perrita llamada Laika, vestida con un traje espacial hecho a medida, entró en la historia como pasajera del Sputnik II.
Con este osado gesto, Jruschov inauguró una era de diplomacia balística, respaldada por la incesante propaganda que Moscú hacía de sus propios éxitos con misiles balísticos intercontinentales. Se programó el lanzamiento del segundo satélite para que coincidiese con el cuadragésimo aniversario de la Revolución de Octubre y así se pudo celebrar en la Plaza Roja en presencia de millares de líderes comunistas de todo el mundo invitados para la ocasión.
Sin embargo, a pesar de su éxito con los lanzamientos de satélites, Jruschov se hallaba en una posición vulnerable. Apenas medio año antes, había sobrevivido a duras penas a un golpe organizado en su contra por Mólotov, Malenkov y Kaganóvich, estalinistas de la línea dura. El mariscal Zhúkov, el héroe de la Segunda Guerra Mundial que había dirigido el asalto final contra Alemania y había tomado Berlín, empleó aviones militares de transporte para llevar a aliados clave hasta Moscú en defensa de su jefe. Pero Zhúkov tenía todo un Ejército a su servicio e igualmente habría podido lanzar los tanques contra Jruschov. El líder soviético, siempre temeroso de un golpe militar, intrigó para lograr la destitución de Zhúkov a principios de noviembre. Jruschov podía justificar la purga de Mólotov, Malenkov y Kaganóvich, conocidos por aquel entonces como «camarilla antipartido». Pero, traumatizados ya por su discurso secreto y por la revuelta húngara, ¿cómo podría explicar a sus huéspedes extranjeros la deposición del más condecorado de los generales soviéticos? Josip Tito, el líder de Yugoslavia que, siempre celoso de su independencia, se negaba a aceptar órdenes de la Unión Soviética, era otra posible fuente de oposición que podía estropear el aniversario. A mediados de octubre presentó objeciones contra el bosquejo de una declaración soviética que se debía hacer pública en la asamblea de dirigentes de partidos en Moscú, y se negó a asistir al acontecimiento.
Jruschov descubrió que Mao podía ser un aliado clave, a pesar de sus diferencias en política exterior e ideología. Mao, a su vez, tenía buenas razones para auxiliar a su rival. Había atosigado repetidamente al líder soviético con peticiones para que éste le ayudara a adquirir armas nucleares. Estados Unidos había empezado a prestar asistencia militar a Taiwán y había introducido misiles nucleares tácticos en marzo de 1955. Desde ese mismo momento, Mao estuvo decidido a hacerse con la bomba. Entonces, el 15 de octubre, en vísperas de la cumbre internacional, Jruschov reforzó su apoyo al firmar un acuerdo secreto con China en el que se preveía la entrega de una bomba atómica soviética en 1959.11
Mao estaba entusiasmado. Sabía que llegaba su momento. Jruschov dependía de él y colmaba de atenciones al Presidente y a su séquito. Mandó dos aviones Tu-104 para que transportaran a la delegación china hasta Moscú. El líder soviético, flanqueado por algunos de los elementos más importantes de su Partido, brindó un caluroso recibimiento a Mao en el aeropuerto de Vnukovo y lo acompañó en persona a su alojamiento. La delegación china fue la única entre las sesenta y cuatro que asistieron al congreso que se hospedó en el Gran Palacio del Kremlin.
Mao se alojó en los aposentos privados de la emperatriz Catalina. Estaban tapizados con damasco y tenían volutas foliadas pintadas en el techo. Toda su ala occidental exhibía un lujo desorbitado: columnas altas rematadas por capiteles de bronce, paredes revestidas de seda y de artesonados de madera de nogal, estucos sobredorados en las bóvedas y gruesas alfombras en todas las salas. Mao se mostró indiferente a todo ello y empleó su propio orinal.12
Las galas del aniversario llegaron a su pública culminación en el día 7 de noviembre: Mao compareció al lado de Jruschov frente al mausoleo de Lenin para asistir a un desfile de cuatro horas por la Plaza Roja en el que las fuerzas soviéticas exhibieron sus nuevas armas. El pueblo enarbolaba banderas chinas y gritaba: «¡Larga vida a Mao y a China!».
A pesar de todos los privilegios que se le otorgaron, Mao disfrutaba poniéndoles pegas a sus anfitriones. Menospreció la comida y se mostró desdeñoso con la cultura rusa, condescendiente con los delegados de los otros partidos y altivo con Jruschov. «Mira de qué manera tan distinta nos tratan ahora», le decía a su médico en tono burlón, con una sonrisa de desprecio. «Incluso en este país comunista se sabe quién es poderoso y quién débil. ¡Qué esnobs!».13
Pero de todos modos ofreció el decisivo apoyo con el que Jruschov contaba. El 14 de noviembre, frente a todos los delegados de los otros partidos, proclamó: «Aquí somos muchos, de muchos partidos, necesitamos una cabeza… si esa cabeza no es la Unión Soviética, ¿quién va a ser? ¿Tenemos que proceder por orden alfabético? ¿Albania? ¿Vietnam, con el camarada Ho Chi Minh? ¿Otro país? China no está cualificada, porque nos falta experiencia. Sabemos lo que es la revolución, pero no la construcción del socialismo. Demográficamente somos un gran país, pero económicamente somos pequeños».14
No obstante, por mucho que Mao empeñara públicamente su voto de lealtad, había ido a Moscú para demostrar que era él, y no Jruschov, la verdadera eminencia del bando comunista. Apenas si dejó pasar una ocasión de rebajar al líder soviético, hasta el punto de decirle a la cara que tenía un mal temperamento que le costaba la enajenación de los demás.15 Dos días más tarde, el 18 de noviembre, llegó el momento que había esperado. Mao prescindió del protocolo del congreso y se dirigió a los delegados con un discurso no programado, sin levantarse de la silla. Como excusa de esto último adujo su mala salud. Jruschov recordaría más tarde en sus memorias que Mao creía hallarse muy por encima de los demás.16 El Presidente pronunció un monólogo largo y farragoso, y en un momento dado se volvió hacia Jruschov y le ofreció sus consejos como si hubiera hablado con un alumno: «Todo el mundo, sin excepciones, está necesitado de apoyo… cierto proverbio chino reza que el loto es bello, pero precisa del apoyo de sus hojas verdes. Tú, camarada Jruschov, por muy loto que seas, precisas del apoyo de las hojas». Como si no se hubiera mostrado suficientemente críptico, Mao declaró entonces que el enfrentamiento entre Jruschov y los estalinistas de la línea dura en junio de 1957 había sido una «pugna entre dos líneas; una de ellas errónea, y la otra, relativamente correcta». ¿Había que entenderlo como un elogio a medias o como una puñalada por la espalda? El intérprete no lo vio claro. Murmuró vaguedades sobre «dos grupos distintos» y una «tendencia encabezada por Jruschov que triunfó». Un tiempo después, el embajador yugoslavo recordaría que «nadie, salvo los chinos» supo lo que había dicho exactamente Mao, pero que se produjo un silencio fúnebre.17 Para mayor vergüenza de su anfitrión, Mao caracterizó entonces a Mólotov, uno de los principales conspiradores del golpe de junio, como «un viejo camarada con un largo historial de luchas».18
El núcleo del discurso de Mao resultó aún más perturbador para sus anfitriones rusos. «Soplan dos vientos en el mundo, uno del este y el otro del oeste. Tenemos un proverbio en China que dice que si el viento del este no se impone al del oeste, entonces el viento del oeste se impondrá al del este. Yo creo que hoy día el punto clave de la situación internacional es que el viento del este se impone al viento del oeste, esto es, que las fuerzas del socialismo se han vuelto abrumadoramente superiores a las fuerzas del capitalismo».
Mao prosiguió con un análisis del equilibrio de fuerzas cambiante entre los dos bandos, y entonces dejó atónitos a los delegados de los partidos con sus reflexiones acerca de una próxima guerra mundial.19 «Imaginemos cuántas personas morirían si estallara la guerra. En todo el mundo hay 2700 millones de personas, y se podría perder a un tercio. Si las bajas son más elevadas, se podría llegar a la mitad… yo digo que, si ocurriera lo peor, y la mitad del mundo pereciese, siempre quedaría la otra mitad, pero el imperialismo sería borrado de la faz de la tierra y el mundo entero se volvería socialista. Al cabo de unos pocos años volvería a haber 2700 millones de personas».20 Estados Unidos no es más que un tigre de papel, dijo Mao, con aparente indiferencia ante la destrucción de vidas que contemplaba. Por supuesto que se trataba de un farol, en esta ocasión como en tantas otras, pero sus alardes belicistas tenían como objetivo mostrar que era Mao, y no Jruschov, el revolucionario más resuelto.
Mao no se contentaba con presentar cifras de población ante su público. Durante cierto tiempo había seguido con gran atención los esfuerzos de Jruschov por descentralizar la economía, así como por minar la autoridad de los burócratas bien asentados en Moscú y promover en su lugar los nuevos consejos económicos regionales supervisados por los esbirros locales del propio Jruschov. Este último había recorrido las áreas rurales y había dado conferencias a los campesinos sobre el incremento de las cosechas: «Tenéis que plantar las patatas agrupadas en cuadrados. Tenéis que cultivar las coles igual que mi abuela».21 Despreciaba a los economistas con currículum que acertaban «aritméticamente», pero no entendían de qué era capaz el pueblo soviético: «Que los ideólogos del mundo capitalista se pierdan en su cháchara. Que los camaradas economistas se sonrojen. A veces el hombre tiene que sobreponerse a sus propias capacidades con súbito ímpetu».22 Y ese súbito ímpetu había surgido al liberar a los campesinos de la mano muerta del régimen estalinista, y sería motivo de una abundancia tan grande que superaría automáticamente incluso a la de Estados Unidos: cuando «el pueblo conoce sus propias fuerzas, obra milagros». En mayo de 1957, Jruschov había alardeado de que la Unión Soviética necesitaría tan sólo unos pocos años para situarse al nivel de Estados Unidos en producción de carne, leche y mantequilla.23 En aquellos mismos momentos, en Moscú, frente a los delegados del resto de partidos, Jruschov pronunciaba el discurso inaugural de las celebraciones del aniversario de la Revolución de Octubre y aprovechaba para proclamar el éxito de su impulso económico: «Camaradas, los cálculos de nuestros planificadores nos muestran que, dentro de quince años, la Unión Soviética no sólo dará alcance, sino que sobrepasará el volumen actual de productos clave de Estados Unidos».24
Mao no perdió el tiempo. Aceptó públicamente el desafío y anunció de inmediato que China superaría a Gran Bretaña—por aquel entonces aún considerada una de las mayores potencias industriales—en quince años: «Este año nuestro país produce 5,2 millones de toneladas de acero, y dentro de cinco años producirá entre 10 y 15 millones de toneladas; después de otros cinco años, entre 20 y 25 millones de toneladas, y cinco años más y nos hallaremos entre los 30 y los 40 millones de toneladas. Puede que todo esto sea mera jactancia, y no es imposible que en una reunión internacional futura me critiquéis por subjetivo, pero hablo sobre la base de pruebas dignas de consideración… el camarada Jruschov nos dice que la Unión Soviética va a superar a Estados Unidos en quince años. Yo os digo que en quince años nosotros alcanzaremos o superaremos a Gran Bretaña».25 El Gran Salto Adelante había empezado.
3
PURGAS EN EL PARTIDO
En Moscú, Jruschov había provisto a Mao de municiones para lanzar el ataque. Aparte de que el Sputnik II hubiera demostrado que la relativamente atrasada Unión Soviética podía adelantarse a una nación puntera en lo económico como Estados Unidos, los propios planificadores soviéticos preparaban un gran impulso a la economía similar a la Marea Alta Socialista que el Presidente se había visto obligado a abandonar.
De nuevo en Beijing, menos de dos semanas después de regresar de la Unión Soviética, Mao se había asegurado el respaldo del vicepresidente Liu Shaoqi para un salto adelante. Liu, hombre frugal y taciturno, alto, pero ligeramente encorvado y de cabello gris, había dedicado toda su carrera a la línea del Partido. Era habitual en él pasarse las noches trabajando. Además, se veía a sí mismo como sucesor del Presidente. Pensaba que se le iba a otorgar esa posición como recompensa por tantos años de trabajo duro y desinteresado. Pocos meses antes, el propio Mao había anunciado su intención de abandonar su puesto como jefe de Estado, y puede que le asegurara en privado a Liu que lo apoyaba como sucesor.26 Liu se adhería al proyecto de Mao: «En quince años, la Unión Soviética podrá situarse al nivel de Estados Unidos y sobrepasarlo en volumen de productos industriales y agrícolas clave. En el mismo período, nosotros tenemos que situarnos al nivel de Gran Bretaña y sobrepasarla en producción de hierro, acero y otros productos industriales de importancia».27 Antes de que terminara el año, aparecieron por todo el país artículos de prensa que proclamaban grandes avances en conservación de aguas y producción de cereales y acero. En el Día de Año Nuevo de 1958, el Renmin Ribao publicó un editorial aprobado por Liu Shaoqi que expresaba la visión del líder: «Darlo todo y apuntar alto».28
Mao también contaba con el apoyo de Li Fuchun, estudioso de aire humilde que como presidente de la Comisión de Planificación Estatal enviaba regularmente a cada una de las provincias unas carpetas de instrucciones, gruesas como guías telefónicas, en las que se detallaban las cantidades requeridas para cada uno de los productos. Li provenía de Hunan, igual que Mao, al que había conocido ya durante su infancia. Era veterano de la Larga Marcha. Fue el primero de los planificadores económicos que se subió al carro del Gran Salto Adelante, fuera por miedo, por convicción o por ambición. Se unió a Liu Shaoqi en las loas a los atrevidos proyectos de Mao.29
Espoleados por la propaganda oficial, y aguijoneados y engatusados por Mao en reuniones privadas y congresos del Partido, los dirigentes provinciales respaldaron con todas sus fuerzas la entusiástica campaña y prometieron alcanzar objetivos más difíciles en una amplia variedad de actividades económicas. En una reunión con un reducido número de dirigentes del Partido que tuvo lugar en Hangzhou a principios de enero de 1958, el alcalde de Shanghái, Ke Qingshi, un hombre alto con un peinado bouffant a quien el Presidente inspiraba genuino pavor, habló con gran entusiasmo de la «nueva marea alta en la construcción del socialismo» y propuso que el país «cabalgara sobre los vientos y rompiera las olas» con el apoyo de las masas.30 Rodeado de partidarios y espoleado por Ke Qingshi, Mao se vio incapaz de frenar la rabia que había contenido a lo largo de los años y explotó frente a Bo Yibo, uno de los planificadores económicos de alto rango que se habían resistido a sus puntos de vista. Bo era un revolucionario veterano, pero una de sus preocupaciones era mantener el equilibrio presupuestario. Mao le gritó: «¡No pienso escuchar lo que tengas que decirme! ¿De qué me hablas? Durante estos últimos años he dejado de leer los presupuestos, pero tú me obligas a firmarlos». Entonces se volvió hacia Zhou Enlai: «El prefacio de mi libro El auge socialista en el campo chino ha tenido una influencia inmensa en todo el país. ¿A eso lo vamos a llamar “culto a la personalidad” o quizá “idolatría”? Sin embargo, los periódicos y las revistas de todo el país lo han reproducido y ha tenido un gran impacto. ¡Así que ahora me he convertido en el “archicriminal del avance temerario”!».31 Había llegado el momento de empuñar el látigo y conducir al rebaño de planificadores por el camino de la utopía.
Situada en el extremo meridional del país, Nanning es conocida como «ciudad verde» por su exuberante clima subtropical, lo bastante suave como para que el melocotón dulce, la nuez de areca y la palmera medren durante todo el año. Los cítricos en flor y las balsámicas temperaturas de 25 grados en pleno enero habrían tenido que ofrecer cierto alivio a los dirigentes del Partido que acudieron desde la gélida Beijing. Pero reinaba una atmósfera tensa. Tal como Zhang Zhongliang, fervoroso máximo dirigente de la provincia de Gansu, declaró con entusiasmo: «¡Desde el principio hasta el final, el Presidente criticó el pensamiento conservador y derechista!».32 En la apertura del congreso, Mao indicó la dirección que debía seguirse: «No volveréis a emplear la expresión “oposición al avance temerario”, ¿ha quedado claro? Esto es un problema político. Cualquier oposición nos conduciría al desánimo, y el desánimo de 600 millones de personas constituiría un desastre».33
Durante los días que siguieron, Mao perdió repetidamente los nervios en el curso de sus ataques contra los planificadores. Los acusó de «arrojar un jarro de agua fría sobre el entusiasmo del pueblo» y de impedir el avance del país. Todos los culpables de oponerse al «avance temerario» se hallaban a tan sólo «cincuenta metros de los derechistas». Wu Lengxi, director del Renmin Ribao que había publicado el editorial crítico del 20 de junio de 1956, se hallaba en los primeros puestos de la lista de dirigentes convocados por Mao. El veredicto del Presidente: «Marxismo vulgar, dialéctica vulgar. El artículo parece tan antiizquierdista como antiderechista, pero en realidad no es antiderechista en absoluto, sino que es exclusivamente antiizquierdista. Apunta directamente contra mí».34
Los dirigentes reunidos allí sufrieron presiones tremendas, y a pesar de tratarse de hombres endurecidos, acostumbrados a los rigores de la vida en el Partido, la tensión fue excesiva para algunos de ellos. Huang Jing, presidente de una comisión responsable del desarrollo tecnológico y ex marido de la esposa del propio Mao, se derrumbó después de que el Presidente lo reprendiera. Echado en la cama, tenía los ojos clavados en el techo y murmuraba palabras incomprensibles. Dirigió al médico una mirada de desconcierto, al mismo tiempo que suplicaba perdón. Le dijo: «¡Sálveme, sálveme!». Después de que lo embarcaran en un avión que lo transportaría a Guangzhou para que pudiera recibir tratamiento, se puso de rodillas y se humilló frente a Li Fuchun, que lo acompañaba. Lo llevaron a un hospital militar, y una vez allí saltó por una ventana y se rompió una pierna. Murió en noviembre de 1958, a la edad de cuarenta y siete años.35