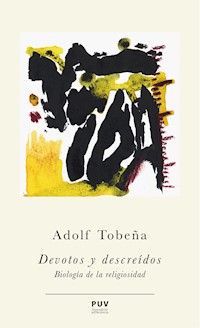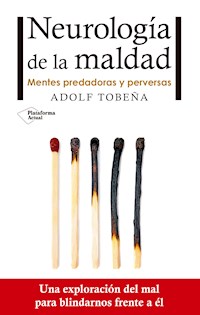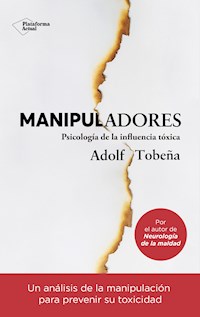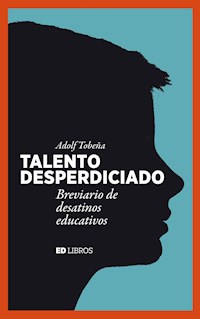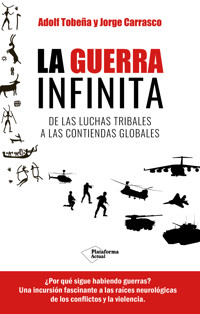
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Aunque la mayoría de los humanos prefieren la paz, no existe ninguna sociedad que haya conseguido evitar la guerra. Ofensivas, defensivas, internas, vecinales o de conquista, la guerra siempre ha acompañado al ser humano a lo largo de toda su historia. ¿Por qué recurrimos a ella? Este ensayo se acerca a esta cuestión desde la psicobiología para analizar el llamado factor humano: las aspiraciones, apetitos, querencias o aversiones, en definitiva, las raíces neuropsicológicas de nuestra tendencia a reiterar conflictos letales entre grupos humanos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guerra infinita
De las luchas tribales a las contiendas globales
Adolf Tobeña y Jorge Carrasco
Primera edición en esta colección: noviembre de 2023
© Adolf Tobeña y Jorge Carrasco, 2023
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2023
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-19655-83-7
Imágenes de cubierta e interior: iStock y Shutterstock
Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime S. L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Índice
PreludioLos otros odiadosArietes morales de la combatividad letal1. Odio individual y colectivoEl placer de la venganza reparadoraLa reverberación del rencor2. Primates sabios, litigantes y conflictivosEl legado letalIndividuos y coaliciones letalesEl atractivo del combate y la seducción del guerreroCooperación máxima y enfrentamientoResortes neurales del altruismo tribal3. Fronteras psicológicas y conflicto intergrupalDemarcación enemiga: vecinos sospechosos y forasteros amenazantesDemarcación psicológica: menosprecio y deshumanización exogrupalSeñalización social: de los rasgos físicos y las voces a los símbolos e ideariosTribalismos facilitados: resumen4. Contiendas moralesBiología de la moralidadGerminación de los resortes moralesEl «Cerebro Moral»Gradientes morales, variabilidad normativa y conductas amoralesClanes morales y xenófobos5. La guerra infinitaModalidades de guerrearLas guerras ideológicas o fanáticasIngredientes psicológicos en las tácticas guerrerasVergüenza, oprobio, humillación, indignaciónAlianzas cambiantes: escollos para la belicosidad intergrupalMilicias profesionales6. : Masacres remotas y contemporáneasVestigios de masacres remotasMasacres, persecuciones y exterminios «bíblicos»Masacres instrumentales: operativas y a distanciaEjecuciones y represalias moralizantes: datos de la guerra civil españolaVectores nacionales, religiosos e ideológicos en la letalidad de las contiendas civiles7. Extremistas y terroristasEntrevista a Scott Atran y a Ángel Gómez: valores sagrados y fusiones grupales en los extremismos violentosRasgos temperamentales y tácticas terroristasHeroísmo y altruismo extremo8. Liderazgos decisivosIndividualidades decisivas: dominancia, prestigio, carismaLiderazgos y «fraternidades de armas»Neuroendocrinología del liderazgoMasculinidades y femineidades belicosasLiderazgos amorales9. ¿El fin de las guerras?Paraguas morales¿Vivir sin guerras?10. CierreDisipación y fatiga de odios: sendas de reconciliaciónArietes morales (y amorales) del belicismo: recapitulaciónEpílogoSones de guerra para un ensayo a cuatro manosAgradecimientosReferencias bibliográficasPreludio
Los densos hormigueros urbanos donde se afanan y habitan la gran mayoría de los hombres y las mujeres de hoy en día requieren normas y restricciones por doquier. El trasiego de personas y de vehículos por tierra, mar y aire es tan ingente, tan gigantesco, que para que el tinglado de conjunto funcione requiere una gran tendencia a la cooperación y tolerancia con los desconocidos. En su existencia cotidiana, los humanos saben mostrar una benignidad y una propensión a observar y cumplir con tantas reglas de comportamiento que cabe considerarlos como una especie hipersocial. Como una de las estirpes animales que han llevado los vectores de la cooperación provechosa hasta cotas más altas. Incluso cuando duermen, cuando cae la noche en uno y otro hemisferio, y la mayoría de la gente se recluye en sus moradas para conciliar el sueño, las infinitas hileras y telarañas de luces que se encienden para perpetuar los trazados de interconexión, en las horas oscuras, dan fe de la asumida y pertinaz observancia de reglas. El montaje entero requiere vigilancia atenta, claro, pero buena parte del colosal trasiego se da sin que sea necesaria la intervención directa de los agentes dedicados a ello.
A ese inmenso trajín ordinario y, por regla general, ordenado, transitable y productivo que caracteriza el discurrir de las vidas en gran parte de los rincones del mundo habitado, le solemos llamar paz. Cualquier observador que pretendiera describir los rasgos distintivos de la conducta humana desde atalayas, a distancia, destacaría que eso es lo que predomina en primera instancia y en todas partes. Pero no le quedaría más remedio que dejar constancia de que, en ciertos lugares y con variaciones y ritmos poco previsibles, ese orden practicable se trastoca y predomina la destrucción sistemática de bienes y haciendas, con gentes que combaten y se liquidan unos a otros con un ensañamiento y una dedicación sorprendentes para una estirpe con habilidades tan destacadas para la conllevancia apacible. A esos períodos destructivos que pueden alcanzar magnitudes colosales de devastación les llamamos guerra.
Aunque hay constancia de que la mayoría de los humanos prefieren y han preferido siempre la paz, también la hay de que no existe sociedad alguna, ni puede que existiera jamás ninguna, que haya evitado enzarzarse en contiendas letales. Hay sociedades que recurren a la guerra con frecuencia, y las hay, también, que saben eludirla durante lapsos de tiempo muy prolongados. Pero la guerra, en forma de contiendas intestinas, vecinales o de conquista, con tipologías muy variadas, tiene tendencia a reaparecer de vez en cuando. No hay, de hecho, sociedad alguna que deje de dedicar recursos, esfuerzos o contingencias para prepararla o prevenirla. El primer tercio del presente siglo ha sido pródigo en datos que indican que esos esfuerzos y preparativos prebélicos han tendido a aumentar, en todos lados, después de un breve período de tiempo, a finales del siglo anterior, donde cundió la ilusión de que el mundo se encaminaba hacia horizontes menos conflictivos.
La recurrencia y la importancia, a menudo decisiva, de los conflictos entre grupos humanos en cualquier época, han tenido ocupados a legiones de especialistas de muchas disciplinas que han convertido el análisis de las contiendas bélicas en una de las dianas cruciales para interpretar las vicisitudes y los cambiantes meandros de las colectividades humanas. El esmero, el detalle y la minuciosidad con que se han descrito los enfrentamientos, su génesis y sus repercusiones ulteriores, constituyen un acervo formidable para acercarse a la comprensión de los itinerarios de las distintas sociedades. Pero ese conocimiento tan vasto no ha permitido alumbrar respuestas convincentes a los interrogantes más intrigantes y desazonadores, es decir: ¿por qué se repiten las guerras?, y ¿por qué lo hacen con una frecuencia tan variable? Hay ahí un consenso notorio: las interpretaciones económicas, históricas, políticas o estratégicas más abarcadoras y solventes no responden a esas dos cuestiones con la amplitud y el rigor requerido.
El objetivo de este ensayo es acercarse a esas desafiantes cuestiones desde la psicobiología. Es decir, desde el grueso de conocimientos firmes que se han ido acumulando sobre eso que a veces se denomina «el factor humano»: las aspiraciones, apetitos, querencias o aversiones que distinguen a los individuos de nuestra estirpe, tanto cuando actuán por su cuenta como, sobre todo, cuando obran y operan mediante alianzas o coaliciones. Vamos a insistir en ello: el objetivo esencial de este libro es presentar una incursión exploradora en las raíces psicobiológicas de la tendencia a reiterar conflictos letales entre grupos humanos, exponiendo los conocimientos acumulados hasta ahora por varias disciplinas que han hecho de la biología de la conducta su objeto de estudio. Tan solo eso y sin pretensión alguna de repaso histórico exhaustivo o de síntesis teórica culminada. Los episodios y ejemplos que irán apareciendo lo harán para que sirvan de contraste empírico de los mecanismos psicobiológicos que se irán describiendo.
Los otros odiados
Uno de los arietes que diseccionaremos, con cierto detalle, para comenzar, es el odio. El odio a los demás, de modo particular. El odio a una comunidad o un grupo aborrecido. Ese nutriente psicológico proverbial de los conflictos vecinales y entre bandas callejeras o equipos deportivos rivales nos parecía inexcusable y le reservamos, incluso, el título provisional del ensayo. El ámbito del enfrentamiento vecinal y el de la contienda civil o fronteriza con sus ingredientes de «los otros odiados», es un territorio que vamos a transitar, con asiduidad, con la intención de ofrecer una perspectiva iluminadora y, si fuera eso posible, útil y preventiva de encontronazos y desdichas futuras.
La incursión en los resortes de esas aversiones intensas y focalizadas nos conducirá, además, a explorar otros mecanismos psicobiológicos relevantes que anidan detrás de los variados motivos que llevan a los humanos a emprender y sostener contiendas letales. Es decir, a bucear en los orígenes de las coaliciones combativas y las guerras. Tanto las que se dan entre bandas, clanes o tribus rivales como las que implican a ejércitos profesionales y tecnificados.
En la germinación y plasmación de esos conflictos puede rastrearse, siempre o casi siempre, la implicación de unas propensiones altamente cooperadoras (es decir, morales) que acarrean la mayoría de los humanos. O, dicho de otro modo, que guerra y moralidad han ido y van, a menudo, de la mano.
Arietes morales de la combatividad letal
Cabe avanzar, desde el frontispicio, que los nexos entre guerra y moralidad permitirán ofrecer respuestas incipientes, aunque no definitivas, a cuestiones que siguen generando no pocas perplejidades y una discusión que no cesa39, 42, 53, 78, 104, 136, 147, 148, 154, 155, 214, 223, 440, 442, 454:
¿Por qué los enfrentamientos colectivos suscitan tanto interés y concurrencia?; o ¿por qué siempre hay tantos voluntarios dispuestos a combatir? ¿Por qué resulta tan fácil formar bandos enfrentados que se observan con aprensión, animosidad y hostilidad sectarias, en sociedades complejas que habían convivido, durante largos períodos, sin roces o litigios mayores? ¿Qué lleva a enrolarse en coaliciones que libran enfrentamientos de enorme riesgo, que a menudo resultan en la muerte de numerosos contendientes o en lesiones físicas irreparables, cuando abstenerse sería más provechoso para los intereses individuales?¿Qué resortes se activan para que haya bolsas de voluntarios para incurrir en riesgos mayúsculos o en penalidades extremas durante las contiendas?; ¿o para el martirio, incluso, con renuncia a la vida cuando se actúa como escudo protector o proyectil destructor con el objetivo de contribuir a una causa mayor?¿Qué engranajes de base movilizan algunos «inductores culturales» (valores o principios como «patria», «Dios» o los distintos «idearios»), para aglutinar y dirigir el entusiasmo combativo de legiones siempre renovables de aspirantes a guerrear? ¿Qué mecanismos se activan para obedecer y seguir, con una devoción y sumisión a menudo ciegas, a líderes que prometen un destino victorioso al cabo de un rosario de enfrentamientos que dejan, irremisiblemente, un tremendo reguero de bajas?Expondremos los hallazgos más sólidos que permiten dar respuesta a cada una de estas preguntas. Esas respuestas no serán definitivas ni mucho menos, aunque sí indicadoras de los tramos que faltan aún por recorrer. Con ello, intentaremos apuntalar una «conjetura de partida» que va a guiarnos durante el periplo y que cabe formular del siguiente modo:
«Las guerras humanas, en todas sus variedades, son enfrentamientos entre coaliciones combativas que requieren la movilización de grandes esfuerzos cooperadores (morales) que tienen su límite en la frontera grupal. Es decir, litigios organizados y letales de ’nosotros‘ contra ’ellos’. Las propensiones prosociales de tipo tribal que nutren los conflictos intergrupales tienen raíces biológicas discernibles y sistemas neurohormonales a su servicio, y de ahí que actúen como arietes insoslayables de los enfrentamientos. Pero como las guerras modernas son devastadoras y suelen tener altos costes por ambos lados, hay considerable prevención para emprenderlas. No obstante, algunos individuos con gran ambición y talento para el liderazgo, junto a rasgos amorales del carácter, acostumbran a promoverlas arrastrando a otros muchos y al resto de la ciudadanía, en ocasiones. Por consiguiente, en toda contienda se combinan mecanismos que remiten a resortes primigenios de la moralidad comunal —acentuada o silenciada—, junto a intereses individuales no necesariamente coincidentes en el seno de cada bando».
2.Primates sabios, litigantes y conflictivos
Si se piensa, un instante tan solo, en el grado de comunión festiva que saben mostrar los humanos en todo tipo de lugares y circunstancias, se constatará hasta qué punto la confraternización afable es proverbial en nuestra especie. La gozosa explosión danzarina, al son de la música, que decenas de miles de cuerpos exhiben en los festivales pop o los cánticos que miles de voces entonan, en los estadios deportivos, mientras siguen un partido, son ejemplos estentóreos de ello. Esa tendencia a la tolerancia recíproca y la cordialidad, en grupos reducidos o en enormes congregaciones de gente extraña, se da en toda suerte de situaciones, desde los juegos infantiles en los patios escolares hasta la ordenada disposición de los cuerpos en las playas abarrotadas en los meses de estío, o en las esperas en los atascos de tráfico, en las colas de los supermercados o en el interior de los vagones en los transportes metropolitanos.
Tenemos amplísimos márgenes para la tolerancia, la paciencia, la cooperación y hasta el socorro o la comunión con perfectos desconocidos, aunque los biólogos insisten en definirnos como animales conflictivos. Es decir, como primates litigantes en todo tipo de cuitas duales, en las colisiones de la vida comunal y en los conflictos intergrupales a pequeña o a gran escala. Los sistemas de gobernanza así lo atestiguan, por otro lado, sea cual fuere el modelo por el que se rigen, puesto que incrementan, sin cesar, los métodos de vigilancia y los medios para lidiar con las conductas inciviles y lesivas.
Junto a rasgos afables, acogedores y benignos, los humanos acarrean múltiples resortes para lastimar al prójimo y esa proclividad dañina individual puede dispararse hasta cotas enormes de letalidad, cuando las coaliciones belicosas entran en liza.40, 41, 106, 165 Así lo registran los datos históricos y arqueológicos, sin excepción, y las tradiciones sabias lo tienen, asimismo, muy en cuenta. Ese lugar tan prominente que suele ocupar «la fraternidad universal» entre los estandartes de la república civil y de muchas doctrinas religiosas desvela los problemas asociados a la belicosidad humana.
La disposición letal es un atributo que cualquier observador externo destacaría, de manera inmediata, en nuestra condición junto a otros rasgos muy conspicuos como el ingenio técnico, el uso de múltiples lenguajes y sistemas de comunicación, y las aptitudes para erigir comunidades muy complejas. Los humanos muestran una capacidad inigualada para cooperar de forma amistosa y fructífera, y consiguen derivar de ello grandes rendimientos para construir sociedades de una enorme sofisticación. Pero esa versatilidad creativa basada en la cooperación técnica y comercial la ejercen bajo sofisticados sistemas de vigilancia y control que nunca descansan. Las sociedades que tejen miríadas de vínculos cooperativos se preparan también, sin cesar, para las disputas transitorias y las confrontaciones bélicas. En cualquier país, los recursos totales destinados a la vigilancia y sanción de los infractores de normas, más los que se dedican al entrenamiento y mantenimiento de los efectivos bélicos y a la renovación de la maquinaria de guerra, superan, con creces, el 10 % de los bienes totales generados por cada economía.
Es decir, parangonando la cita clásica, los grupos humanos cultivan la paz con esmero, dedicación y enorme provecho, al tiempo que no descuidan jamás la vigilancia y la preparación eficiente para futuras contiendas destructoras.
El legado letal
Un grupo de zoólogos y ecólogos andaluces se propuso acercarse a las raíces remotas de la violencia letal, en nuestra especie, mediante una aproximación sencilla pero muy ambiciosa.165 Lo hicieron así porque el tema genera todavía muchas discrepancias a pesar de que los hallazgos a favor de la existencia de resortes violentos y dañinos, en nuestro modo de ser, son formidables. Los datos cada vez más detallados sobre la circuitería neural y los inductores hormonales de la agresividad humana no han conseguido diluir o acabar con esas discusiones.10, 11, 253, 189, 191, 393, 440, 441
Ese equipo andaluz usó métodos comparativos de la biología evolutiva para estimar el grado de violencia letal intraespecífica que mostraban los humanos modernos cuando iniciaron su andadura, hace alrededor de 200.000 años. Para ello, compilaron información de millones de muertes violentas en un millar de especies de mamíferos, pertenecientes a 137 líneas familiares (un 80 % del total de familias mamíferas), que incluían a murciélagos, roedores, herbívoros, felinos, delfines, ballenas y muchas otras. Los datos humanos provenían, primero, del vaciado de más de 600 estudios que cubrían el análisis de restos óseos, en fosas de diferentes períodos, desde unos 50.000 años atrás. Soterramientos indicativos, todos ellos, de matanzas asignables a la mano humana. Y completaron eso con los registros actuales sobre la letalidad intraespecífica de las bandas y tribus semisalvajes que todavía perduran en el planeta. Los índices de letalidad incluían el infanticidio, el canibalismo y las agresiones intergrupales en los mamíferos, por un lado, y la guerra, los homicidios, las ejecuciones, los infanticidios y cualquier otra forma de muerte intencional de congéneres humanos, por otro.
Calcularon la proporción de bajas debidas a esa violencia letal, respecto de la mortalidad total, por cualquier causa, para cada especie. A partir de los datos sobre los registros actuales de violencia en mamíferos estimaron que la proporción de bajas por letalidad intraespecífica, para el conjunto de esa gran familia animal, es del 0,30 %, lo que equivale, aproximadamente, a una muerte violenta de ese tipo por cada trescientas bajas. Las proporciones de letalidad aumentaban en las familias mamíferas a medida que se iban aproximando a los primates: un 1,1 % para el ancestro de roedores, liebres y primates; un 2,3 % para el ancestro común de primates y musarañas, y un 1,8 % para el ancestro común de los grandes simios. Esos incrementos corrían en paralelo a la vida grupal y a la territorialidad, ya que la vida en comunidad implica un mayor contacto y el consiguiente aumento de posibilidades de conflicto; y la territorialidad, por su lado, comporta competición entre grupos vecinos por los recursos disponibles. La proporción estimada de letalidad para el Homosapiens sapiens fue de un 2 %, seis veces mayor que la del conjunto de los mamíferos. Portamos, por consiguiente, un legado letal que se ajusta al que caracteriza a nuestros parientes más próximos, los primates.
Ese índice de letalidad humana mostraba, sin embargo, una fuerte tendencia a oscilar según las épocas. En las diferentes fases del Paleolítico las cifras se mantuvieron cercanas a aquellos niveles, pero a partir del Neolítico y a lo largo de toda la Antigüedad se dieron grandes variaciones en un abanico que podía alcanzar el 15-30 % de letalidad, lo cual supuso un incremento mayúsculo. Este aumento coincidió con el salto desde las formas de vida nómada primigenia a las agrupaciones sedentarias de tamaño creciente y la formación de sociedades políticamente organizadas con gobierno reconocible y la consiguiente creación de estamentos guerreros y de magistrados.
Sin embargo, desde hace cinco siglos y con la eclosión de la centralización estatal cada vez más abarcadora y las revoluciones científicas y tecnológicas, aquellas cifras fueron descendiendo. En las sociedades contemporáneas con sus sofisticadas fuerzas de policía, sus sistemas legales, sus prisiones y la promoción de valores opuestos a dirimir los conflictos de forma violenta, los índices de letalidad han llegado a 1 por cada 10.000 muertes (0,01 %, la proporción letal), lo cual es doscientas veces menor que la correspondiente a nuestro legado natural.
Por consiguiente, el conjunto de esos datos indica que somos, por naturaleza, mucho más violentos que la mayoría de mamíferos y que en el estado salvaje predominaba el constante guerrear y morir que documentan, con machaconería, los estudios arqueológicos, así como buena parte de los registros históricos.44, 45, 106, 259, 306 Pero al mismo tiempo, los datos más recientes indican, de manera sólida, que aquella propensión violenta puede ser contenida por las innovaciones culturales aplicadas al control social,317 usando toda suerte de avances en las tecnologías de vigilancia, supervisión y sanción. Una letalidad global reducida hasta extremos notorios, pero nunca abolida.*
Individuos y coaliciones letales
Hay que contar siempre con la vertiente dañina y letal de la condición humana, aunque la gente más peligrosa, la que acarrea resortes muy violentos o habilidades destacadas para causar destrucción y lesiones irreparables, son una minoría. Todos los estudios rigurosos sobre criminalidad indican, por ejemplo, que la proporción de individuos que tienden a reiterar las conductas dañinas y que se especializan en cometidos gravosos para los demás se mueve alrededor del 5 % en todas partes.391, 398 Son los que suelen transitar más a menudo por las cárceles o terminan por pasar buena parte de sus vidas en ellas. Más del 60 % de los delitos penales más graves llevan su sello directo o indirecto. Son unos muchachos y unas muchachas (menos frecuentes estas últimas, aunque de armas tomar) que desde la adolescencia temprana muestran una proclividad extrema a saltarse las normas, a frecuentar entornos de máximo riesgo y a perjudicar, sin escrúpulo alguno, los intereses o los bienes ajenos.
Descrito de este modo, hay enormes bolsas de población joven que podrían superar, de largo, aquel 5 % de delincuentes recalcitrantes y peligrosos. La afición a transgredir límites, saltarse normas y ponerse en circunstancias de alto riesgo tiene un gran predicamento en las edades primerizas más competitivas, y puede alcanzar cotas que superan el 25 % de la población. Pero los tipos verdaderamente dañinos, los que muestran talento para labrarse una reputación inquietante en la calle o un currículo destacado en la delincuencia profesional, son muchos menos. Los aventurerismos y vandalismos juveniles más comunes y corrientes tienden a diluirse con bastante celeridad, a medida que la maduración biológica, el control social y las exigencias de la vida van imponiendo prevenciones y cautelas.
Lo habitual es que la gente de temple más pendenciero y antisocial se integre en bandas, clanes, hermandades u otras asociaciones criminales. Son fratrías dedicadas a la delincuencia y al crimen que adoptan unas formas de división estamental y jerárquica, así como de distribución de roles, que recuerdan a las milicias estructuradas. No hay nada extraño en ello: libran durísimas guerras al margen de la ley o de cualquier convención, y se aplican a ello usando el matonismo, la intimidación, la tortura y la liquidación de adversarios sin reparar, casi, en las bajas propias y mucho menos en las ajenas. Esas guerras entre bandas criminales son el escenario de acciones que alcanzan, a menudo, la peor crueldad y la máxima morbosidad destructiva. Son batallas que se libran en ámbitos de negocio que atraen a tipos de carácter codicioso y querencias dominadoras, vengativas y crueles, y de ahí que la letalidad de los cárteles que forman sea formidable.
El daño que acarrean las confrontaciones entre grupos rivales es siempre muy superior al cómputo de damnificados que va dejando la letalidad de los criminales solitarios,229, 274, 317, 393, 398 a pesar de lo amenazantes o inquietantes que resulten estos últimos. De hecho, cuando las luchas intergrupales de tipo criminal o bélico caen más o menos cerca, un segmento del personal joven más rebelde, ambicioso y temerario suele autorreclutarse y distinguirse para participar e intentar sacar un buen botín, si se tercia. Botín que dependerá, en primera instancia, de sus talentos aguerridos y su potencialidad destructiva, además de su astucia para medrar, porque lo esperable es topar con rivales con metas muy similares.
Cuando se amalgama una alianza criminal o una coalición belicosa, por mínima que sea, hay siempre elaboración y planificación de tácticas, así como reparto de papeles en función de la situación y de los ingredientes que concurren en cada litigio o acción.72, 393, 395, 398, 443 Esto vale para cualquier tipo de confrontación más o menos organizada: desde las peleas urbanas entre bandas callejeras de adolescentes o jóvenes, hasta las campañas intimidadoras o exterminadoras que libran los clanes gangsteriles; y desde los envites por el poder que protagonizan las guerrillas, las insurgencias y los grupos «terroristas», hasta las grandes contiendas entre ejércitos sofisticados.
Téngase en cuenta que los malvados más ominosos de nuestra época, los tipos que han dejado una mayor estela letal en las últimas décadas, siguen siendo individuos que se parecen mucho a los que alcanzaron esa condición en otros períodos históricos: gerifaltes de organizaciones mafiosas, tiranos que se instalan en la cima de gobiernos dictatoriales y comandantes guerrilleros o líderes insurgentes muy escurridizos que han lanzado ataques inconcebibles en confrontaciones de resonancia global.13, 394, 395
El atractivo del combate y la seducción del guerrero
Las guerras atraen a gente de talante rebelde y destructivo, pero también a muchísimos individuos convencidos de cumplir con una imperativa función prosocial o moral. La mayor de todas, quizá: defender la integridad del solar propio y proteger las vidas y haciendas de los allegados y convecinos. En la lista de voluntarios deseosos de participar en las confrontaciones bélicas hemos situado, en primer lugar, a los individuos más dañinos y ambiciosos, porque las guerras sirven, asimismo, para dirimir cotas máximas de poder y el acceso a los botines más apetitosos, y esto ejerce una fuerza de arrastre sensacional. Pero el reclutamiento de aspirantes a guerreros siempre ha contado con muchísimos voluntarios, con o sin apetito acuciante de aventuras, que actúan movidos por finalidades altruistas.
Resulta sorprendente que, en el pórtico de un ensayo de 2009, Azar Gat146, 147 comentara, con un punto de perplejidad, que los estudiosos de los conflictos bélicos todavía no habían conseguido ponerse de acuerdo sobre los vectores cruciales para los afanes guerreros. Según parece, los motivos esenciales por los que hay gente dispuesta a entrar en combate, arriesgando sus pellejos por un objetivo comunitario, continúan siendo un enigma para muchos investigadores. Gat se encargó de ilustrar, en ese ensayo, que los arietes que alimentan la tentación guerrera en los conflictos entre los estados contemporáneos son, en esencia, los mismos que concurrían en las luchas entre las bandas de cazadores-recolectores o las primeras tribus nómadas o sedentarias con acceso a la tecnología ganadera y agrícola más rudimentaria.
Para identificar esos vectores hay que vincularlos a la competición darwiniana, entre individuos o coaliciones grupales, que siempre anduvo operativa y que sigue actuando sin descanso.50, 312, 395 Los motores cruciales de la tentación guerrera son el acceso a recursos (abrigo y territorio, con sus múltiples bienes asociados) y la optimización reproductiva (el disfrute sexual sin cortapisas y el legado de proles abundantes de descendientes viables). Sobre esos dos arietes esenciales y en consonancia con los cambios en la organización de las sociedades, surgieron arietes adicionales (dominio y estatus reconocido, reputación, honor) y disparadores asociados al roce conflictivo (sospechas, amenazas, afrentas, disuasión defensiva, intimidación preventiva, retribución vengativa), que condujeron a complejidades en función de las diferentes tradiciones de jerarquización y a la creación de castas y profesiones guerreras en cada cultura.
El penúltimo ingrediente, de base cultural, capaz de encender y alimentar las confrontaciones bélicas, fueron las ideas estructuradas en forma de doctrinas. Los idearios de matriz religiosa o secular que han preconizado horizontes de salvación y de justicia distributiva han funcionado como un aglutinador óptimo para la ignición bélica, porque al proporcionar una cosmovisión unificadora redondeaban la antigua matriz comunal. Las «patrias» identitarias o ideológicas que definen la frontera grupal y que cohesionan, con fuerza, a sus acólitos.394, 399