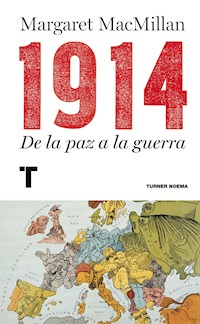Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Turner
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Estamos condenados por naturaleza a luchar entre nosotros? Esta historia comienza con Ötzi, el cuerpo de hace 5.000 años que hallaron con una punta de flecha clavada en el cráneo, pasa por cientos de guerras, locales y mundiales, pero no conocemos el final porque la guerra sigue conformándonos como humanidad. Nuestro lenguaje, muchos de nuestros avances tecnológicos y algunos de nuestros tesoros culturales reflejan la gloria y la miseria del conflicto. Escrito por otro académico, podría resultar una obra de árida teoría política, pero la soltura de la pluma de MacMillan hace que sea un relato vívido. Los hechos históricos, ilustrados con las citas más pertinentes, tienen una fuerza narrativa que logra que cada página sea interesante, incluso entretenida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La guerra
TURNER NOEMA
La guerra
Cómo nos han marcado
los conflictos
margaret macmillan
traducción de lucía martínez
Título:
La guerra. Cómo nos han marcado los conflictos
© Margaret MacMillan, 2021
Edición original:
War: How Conflict Shaped Us,Profile Books, Copyright
© 2020 by Margaret MacMillan
De esta edición:
© Turner Publicaciones SL, 2021
Diego de León, 30
28006 Madrid
www.turnerlibros.com
Primera edición: junio de 2021
De la traducción:
© Lucía Martínez, 2021
Diseño de la colección:
Enric Satué
Ilustración de cubierta:
Apocalyptic Landscape (detalle), Ludwig Meidner, 1913. © Ludwig Meidner-Archiv, Jüdisches Museum der Stadt Frankfurt am Main
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
ISBN: 978-84-18428-46-3
eISBN: 978-84-18428-94-4
DL: M-12981-2021
Impreso en España
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Para Ann y Peter
ÍNDICE
Introducción
iLa humanidad, la sociedad y la guerra
iiRazones para la guerra
iiiRecursos
ivLa guerra moderna
vLa forja del guerrero
viEl combate
viiCiviles
viiiControlar lo incontrolable
ixLa guerra en nuestro imaginario y en nuestra memoria
Conclusión
Agradecimientos
bibliografía
Créditos de las imágenes
Introducción
“La guerra es, y siempre ha sido, uno de los mayores misterios humanos”.
svetlana alexiévich, la guerra no tiene rostro de mujer
Guerra. La sola palabra provoca todo tipo de sentimientos, desde horror hasta admiración. Algunos preferimos no nombrarla, como si el mero hecho de recordarla o pensar en ella pudiera conjurarla. A otros nos fascina y somos capaces de encontrarla interesante e incluso glamurosa. Como historiadora, tengo la convicción de que si deseamos entender el pasado debemos tener en cuenta la guerra al estudiar la historia humana. Sus efectos han sido tan profundos que al prescindir de ella estaríamos pasando por alto uno de los motores más determinantes de la evolución humana y el curso de la historia, junto con la geografía, los recursos naturales, la economía, las ideas y los cambios sociales y políticos. ¿Viviríamos en un mundo diferente si los persas hubieran derrotado a las ciudades Estado griegas en el siglo v a. C., si los incas hubieran aniquilado la expedición de Pizarro en el siglo xvi o si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Sabemos que sí, aunque no podemos más que suponer hasta qué punto sería distinto.
Estas preguntas no son más que parte de los dilemas a los que nos enfrentamos. La guerra nos plantea una serie de interrogantes acerca de lo que significa ser humano y sobre la esencia misma de la sociedad humana. ¿Hace emerger la guerra la parte bestial de la naturaleza humana, o más bien su mejor parte? Como sucede con tantas cosas relacionadas con este tema, es imposible ponerse de acuerdo. ¿La guerra es una faceta imborrable de la sociedad humana, imbricada en ella como un pecado original desde los tiempos en los que empezamos a organizarnos en grupos sociales?, ¿es nuestra marca de Caín, una maldición que pesa sobre nosotros y que nos empuja reiteradamente al conflicto?, ¿o bien esta forma de ver las cosas implica una peligrosa profecía autocumplida? ¿Son los cambios sociales los que conllevan nuevos tipos de guerra, o bien es la guerra la que transforma la sociedad?, ¿o quizá deberíamos renunciar a averiguar qué va primero, y en lugar de ello pensar en la guerra y la sociedad como aliados, condenados a una relación peligrosa pero también productiva? ¿Puede la guerra, devastadora y cruel, generar también beneficios?
Todas estas preguntas son importantes, y trataré de darles respuesta junto a otras que irán surgiendo por el camino a medida que exploremos el tema. Espero tan solo convencer al lector de una cosa. La guerra no es una aberración, algo que es mejor olvidar lo antes posible. Tampoco es simplemente la ausencia de la paz, que sería el estado normal de las cosas. Si no conseguimos entender el vínculo íntimo que existe entre la guerra y la sociedad humana –hasta el punto de que es imposible decir que una predomine sobre la otra o sea su causa– estaremos perdiendo de vista una dimensión importante de la historia del ser humano. Si aspiramos a entender nuestro mundo y cómo llegamos al momento presente de la historia, no podemos ignorar la guerra y sus efectos sobre el desarrollo del ser humano.
En los últimos decenios, las sociedades occidentales han sido afortunadas; desde el final de la Segunda Guerra Mundial no han vuelto a experimentar la guerra en primera persona. Es cierto que los países occidentales han enviado tropas a todo el mundo; a Asia, durante las guerras de Corea y Vietnam, o a Afganistán, a algunos lugares de Oriente Medio y a África, pero tan solo una ínfima minoría de occidentales se han visto directamente afectados por esos conflictos. Millones de personas en las regiones que acabo de mencionar han tenido una experiencia distinta, y no ha pasado un solo año desde 1945 sin conflictos en uno u otro lugar del mundo. Para aquellos de nosotros que disfrutamos lo que a menudo se llama la Larga Paz, resulta fácil pensar que la guerra es algo que hacen otros, quizá por encontrarse en una fase distinta de desarrollo. “Nosotros los occidentales somos más pacíficos”, asumimos con complacencia. Escritores como el psicólogo evolucionista Steven Pinker han popularizado la visión de que las sociedades occidentales se han ido volviendo cada vez menos violentas a lo largo de los dos últimos siglos, y que también en todo el mundo se han reducido las cifras de muertos por guerras. A medida que lloramos oficialmente a los muertos de nuestro pasado una vez al año, vamos pensando cada vez más en la guerra como algo que sucede cuando la paz –el estado normal de las cosas– se rompe. Al mismo tiempo sentimos fascinación por los grandes héroes militares y sus batallas del pasado; admiramos los relatos de valentía y audaces proezas en la guerra; las estanterías de librerías y bibliotecas están abarrotadas de historias militares, y los productores de cine y televisión saben que la guerra siempre es un tema popular. El público nunca parece cansarse de Napoleón y sus campañas, Dunquerque, el Día D o las fantasías de La guerra de las galaxias o El señor de los anillos. En parte disfrutamos de ellas porque se hallan a una distancia segura; sabemos que nosotros nunca tendremos que participar en una guerra.
El resultado de todo esto es que no nos tomamos la guerra tan en serio como deberíamos. Es normal que prefiramos apartar la mirada de lo que tan a menudo es un tema sombrío y deprimente, pero no deberíamos. Las guerras han cambiado el curso de la historia en repetidas ocasiones, abriendo algunos caminos hacia el futuro y cerrando otros. Las palabras del profeta Mahoma llegaron desde los desiertos de Arabia hasta los ricos asentamientos del Levante y el norte de África gracias a una serie de guerras, con repercusiones permanentes en esa región. Imaginemos lo que sería hoy Europa si los líderes musulmanes hubieran llegado a conquistar todo el continente, como estuvieron a punto de hacer en un par de ocasiones. A principios del siglo viii una invasión musulmana conquistó España y avanzó hacia el norte, a través de los Pirineos, llegando a lo que hoy es Francia. Los musulmanes fueron derrotados en la batalla de Poitiers en el año 732, poniendo fin a su avance hacia el norte. De haber continuado, podemos imaginar un Estado musulmán y no católico determinando la sociedad francesa y la historia europea a lo largo de los siguientes siglos. Unos ochocientos años más tarde, el gran líder otomano Solimán el Magnífico arrasó los Balcanes y la mayor parte de Hungría; en 1529 sus tropas se encontraban a las puertas de Viena. Si hubieran conseguido tomar aquella gran ciudad, el centro de Europa podría haber pasado a formar parte de su imperio y su historia hubiera sido muy diferente. A las torres de las muchas iglesias de Viena se hubiesen sumado unos cuantos minaretes, y el joven Mozart podría haber escuchado estilos de música muy diferentes en instrumentos muy distintos. Acerquémonos más a nuestra época e imaginemos qué hubiera sucedido si en mayo de 1940 los alemanes hubieran derrotado a los británicos y a los aliados en Dunquerque y destruido el mando británico en la batalla de Inglaterra aquel mismo verano. Las islas británicas hubieran podido pasar a engrosar la lista de las posesiones nazis.
La guerra es, en esencia, violencia organizada, pero las distintas sociedades libran diferentes tipos de guerra. Los pueblos nómadas libran guerras en movimiento, atacando cuando están en situación de ventaja y huyendo a través de grandes espacios abiertos cuando no. Las sociedades agrícolas asentadas necesitan murallas y fortificaciones. La guerra obliga al cambio y a la adaptación, y a la inversa, los cambios en la sociedad repercuten en la guerra. Los antiguos griegos pensaban que los ciudadanos tenían la obligación de acudir en defensa de sus ciudades. La participación en la guerra conllevaba una ampliación de los derechos y la democracia. En el siglo xix, la Revolución Industrial hizo posible que los Gobiernos reclutaran y mantuvieran ejércitos enormes como no se habían visto antes en el mundo, pero también generó en esos millones de hombres reclutados la expectativa de tener más voz en sus propias sociedades. Los Gobiernos no solo se veían obligados a prestarles oído, sino también a proporcionarles toda una serie de servicios, desde educación hasta seguros de desempleo. Los Estados nación consolidados de nuestros días, con sus Gobiernos centralizados y sus burocracias organizadas, son el producto de siglos de guerras. Los recuerdos y conmemoraciones de las victorias y derrotas pasadas forman parte de la historia nacional, y las naciones necesitan estas historias si quieren cohesión. Este tipo de entidades políticas centralizadas, cuyos pueblos se ven como parte de un todo compartido, pueden hacer la guerra a una escala mayor y durante más tiempo gracias a su organización y su capacidad de usar los recursos de sus sociedades y de contar con el apoyo de sus ciudadanos. La posibilidad de librar una guerra y la evolución de la sociedad humana forman parte del mismo relato.
A lo largo de los siglos, la guerra se ha ido volviendo más mortífera y sus repercusiones mayores. Somos más, tenemos más recursos y sociedades mejor organizadas y más complejas, podemos movilizar a millones en nuestros conflictos, y nuestra capacidad de destrucción es mucho mayor. Para describir las dos grandes guerras del siglo xx tuvimos incluso que idear nuevos términos: guerra mundial y guerra total. Si bien hay hilos conductores que recorren toda la historia de la guerra y de la sociedad humana –como por ejemplo los efectos de los cambios en la sociedad o la tecnología, los intentos de limitar o controlar la guerra, o las diferencias entre soldados y civiles– voy a centrarme especialmente en el periodo que va desde finales del siglo xviii hasta nuestros días, puesto que durante el mismo la guerra no solamente ha cambiado cuantitativamente, sino también cualitativamente. También usaré muchos ejemplos de la historia de Occidente, porque en el pasado reciente esta parte del mundo ha sido pionera en muchos aspectos de la guerra, así como en intentos de mantenerla bajo control, todo sea dicho.
En la mayor parte de las universidades occidentales el estudio de la guerra se descuida en gran medida, tal vez porque tememos que el simple acto de investigarla y pensar en ella conlleve una suerte de aprobación. Los historiadores internacionales, historiadores diplomáticos e historiadores militares se quejan del poco interés que suscitan sus campos de estudio y sus trabajos. Allá donde existen, la guerra o el estudio de la estrategia están relegados a pequeños reductos donde los llamados historiadores militares pueden dar rienda suelta a sus bajos instintos, desenterrar todos sus descubrimientos desagradables y construir sus historias poco edificantes sin molestar a nadie. Recuerdo que hace años, en el primer Departamento de Historia en el que estuve, recibimos la visita de un consultor de educación cuya misión era ayudarnos a hacer nuestros cursos más atractivos para los estudiantes. Cuando le dije que estaba planificando un curso que se titularía “La guerra y la sociedad” quedó consternado. Se apresuró a sugerir que el título “Una historia de la paz” sonaba mucho mejor.
Este es un descuido peculiar, porque vivimos en un mundo moldeado por la guerra, incluso si no siempre nos damos cuenta de ello. Los pueblos se desplazan o huyen y a veces incluso desaparecen, literalmente y de la historia, a causa de ella. Hay muchas fronteras trazadas por la guerra, y Gobiernos y Estados se han alzado y han caído a causa de la guerra. Shakespeare lo sabía bien: en sus obras la guerra a menudo es el mecanismo por el cual los reyes ascienden y caen, mientras los ciudadanos ordinarios mantienen la cabeza gacha y rezan por que la tormenta pase sin hacerles daño. Algunas de nuestras obras de arte más grandiosas se inspiraron en la guerra o en el odio a ella: la Ilíada, la sinfonía Heroica de Beethoven, el Réquiem de guerra de Britten, “Los desastres de la guerra” de Goya, el Guernica de Picasso o Guerra y paz, de Tolstói.
Los niños juegan a la guerra, y uno de los videojuegos más populares en EEUU en 2018 fue Call of Duty, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Las multitudes que asisten a eventos deportivos a veces los viven como si fueran batallas y el equipo contrario, el enemigo. En Italia, los ultras llegan a los partidos de fútbol en grupos organizados con una firme jerarquía de mando. Llevan uniformes y usan nombres como Comando, Guerrilla y, para el espanto de muchos de sus compatriotas, incluso algunos robados a los grupos de partisanos de la Segunda Guerra Mundial. Más que para ver el partido, acuden para pelearse con los aficionados del otro equipo. Los Juegos Olímpicos de nuestra era debían generar un espíritu internacional de compañerismo, pero casi desde el primer minuto sirvieron más bien para reflejar la competición entre los diferentes países. Sin ser una guerra, mostraban muchos de los atributos de una: medallas, himnos nacionales y equipos de uniforme marchando al unísono siguiendo la bandera de su país. Se sabe que Hitler y Goebbels concibieron la Olimpiada de Berlín de 1936 como una parte clave de su campaña para demostrar la superioridad del pueblo alemán. Durante la Guerra Fría, los recuentos de medallas se interpretaban como la forma de mostrar la superioridad de un bloque frente al otro.
Incluso nuestro idioma y expresiones llevan la impronta de la guerra. Después de derrotar a los cartagineses en las guerras púnicas, los romanos usaban la expresión “buena fe púnica” (Fides punica) de manera sarcástica. Está la expresión “salir el tiro por la culata”, que usamos sin darnos cuenta de que tiene que ver con las armas antiguas, que a veces no funcionaban debidamente. Si un británico quiere ser ofensivo, dirá de algo que es “francés” u “holandés”, porque esas naciones fueron enemigas de Reino Unido en su momento. “Irse a la francesa” quiere decir irse de manera brusca y sin despedirse, mientras que en inglés el “coraje holandés” se refiere a la supuesta valentía que da la ginebra (y las palabras británico o inglés desempeñan el mismo papel en francés y holandés, claro). Muchas de nuestras metáforas favoritas en inglés vienen del ámbito militar; en el caso británico, de la marina especialmente. Nuestra conversación y forma de escribir está salpicada de metáforas militares: guerra a la pobreza, al cáncer, a las drogas o a la obesidad (¡Una vez vi un libro titulado Mi guerra contra el colesterol de mi marido!). Los obituarios hablan de los fallecidos diciendo que “perdieron la batalla” contra su enfermedad. Hablamos con naturalidad de campañas, ya sean publicitarias o de recaudación de fondos con fines benéficos. Los directivos de empresa leen un libro chino sobre estrategia militar de hace dos mil años para encontrar la forma de ser más listos que la competencia y llevar sus empresas al éxito. Presumen de objetivos estratégicos y de tácticas innovadoras y les encanta compararse con grandes líderes militares como Napoleón. Cuando los políticos desaparecen para evitar preguntas o escándalos, los medios dicen que están en sus “búnkeres” reagrupando sus tropas o planificando una ofensiva. En diciembre de 2018, un titular de The New York Times rezaba: “Para Trump, cada día es una guerra, librada cada vez más en soledad”.
La guerra también está presente en gran parte de nuestra geografía. En los nombres de los lugares: Trafalgar Square en Londres, por el triunfo de Nelson en la batalla del mismo nombre; la Gare d’Austerlitz en París, por una de las mayores victorias de Napoleón; Waterloo Station en Londres, en honor a la derrota final del mismo. En Canadá hay una pequeña ciudad que una vez se llamó Berlín-Potsdam porque la habían fundado inmigrantes alemanes en el siglo xix; cuando estalló la Primera Guerra Mundial, de repente se convirtió en Kitchener-Waterloo. Nuestras ciudades casi siempre tienen monumentos con los nombres de los caídos o a la gloria de los héroes pasados. Tenemos a Nelson de pie sobre su columna en Londres, mientras que la tumba de Grant es un lugar de encuentro muy popular en el Riverside Park en Nueva York. A lo largo del último siglo, los monumentos a la tropa se han ido haciendo más frecuentes, y también a los participantes anónimos de la guerra como enfermeras, pilotos, soldados de infantería, marinos militares y civiles, e incluso, en el caso de Reino Unido, a los animales empleados en las dos guerras mundiales. Los recordatorios de las guerras pasadas forman parte tan integral del paisaje que a menudo los pasamos por alto. Yo misma he caminado arriba y abajo por la plataforma 1 de la estación de Paddington en Londres más veces de las que puedo recordar, sin reparar en un voluminoso monumento a los 1.524 empleados de la Great Western Railway que murieron en la Primera Guerra Mundial. También en Paddington se encuentra una impresionante estatua de bronce de un soldado pertrechado para la guerra que lee una carta de su familia. De no ser por la conmemoración del centésimo aniversario de la guerra nunca me hubiera parado a observarlo, ni me hubiera tomado el tiempo de buscar las placas que se encuentran en la estación de Victoria en honor de los innumerables soldados que embarcaron allí camino de Francia, o la dedicada al cuerpo del Soldado Desconocido que llegó en 1920.
Si nos paramos a reflexionar acerca de nuestras propias historias, a menudo podemos encontrar vestigios de la guerra en nuestros recuerdos. Yo crecí en Canadá, en tiempo de paz, pero muchos de los libros y tebeos que leía de pequeña hablaban de la guerra; desde los libros de G. A. Henty, que parecían no acabarse nunca, llenos de historias de jóvenes nobles y heroicos que tomaban parte en la mayoría de los principales conflictos anteriores a 1914, pasando por el intrépido piloto Biggles y su tripulación en la Segunda Guerra Mundial hasta los tebeos del Escuadrón Blackhawk, que partían de ese mismo conflicto pero que continuaron con toda fluidez hasta la guerra de Corea. En Brownies cantábamos canciones –versiones bastante censuradas, comprobaría después– de la Primera Guerra Mundial, estudiábamos el alfabeto semáforo y también a poner vendajes. A principios de los años cincuenta reuníamos cordel y papel de aluminio para el esfuerzo de guerra en Corea. También practicábamos cómo refugiarnos bajo nuestros pupitres en caso de que se desencadenara la guerra nuclear entre EEUU y la Unión Soviética.
Muchos de nosotros hemos escuchado relatos de otras generaciones que conocieron la guerra de primera mano. Mis dos abuelos estuvieron en la Primera Guerra Mundial, como médicos; el galés con el Ejército Indio en Galípoli y en Mesopotamia, y el canadiense en el frente occidental. Mi padre y mis cuatro tíos combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Tan solo nos contaron parte de lo que habían vivido. Mi padre, embarcado en un buque canadiense que escoltaba convoyes hasta el Mediterráneo a través del Atlántico, tenía sobre todo anécdotas divertidas que contar, pero una vez, una sola vez, nos contó lo cerca que habían estado de ser hundidos. Su voz se quebró y fue incapaz de seguir hablando. A él su propio padre nunca le había contado mucho acerca de las trincheras, pero como a veces sucede, sí lo hizo con una de sus nietas, mi hermana, que era demasiado joven como para entender gran cosa. Nuestro abuelo también se trajo de recuerdo una granada de mano que quedó en el gabinete de curiosidades de mi abuela junto a otros tesoros como una cabaña suiza en miniatura y un diminuto terrier escocés de madera. De niños jugábamos con la granada, haciéndola rodar por el suelo, hasta que alguien se dio cuenta de que seguía teniendo puesta la anilla de seguridad. Muchas familias tendrán seguramente historias y recuerdos como estos. Paquetes de cartas de las zonas en guerra, artefactos recogidos en los campos de batalla, viejos cascos y prismáticos, o paragüeros confeccionados con carcasas de misil.
Este tipo de suvenires no dejan de aparecer a medida que los campos de batalla de todo el mundo van prescindiendo de sus restos. En el Eurostar tuvieron que colocar carteles para recordarles a los pasajeros que vuelven de visitar los escenarios de la Primera Guerra Mundial que no está permitido embarcar con las carcasas de misil o armas que muchos recogen como recuerdo. Cada primavera, agricultores belgas y franceses de la zona que fue el frente occidental amontonan lo que llaman la cosecha de hierro. Las heladas invernales remueven la tierra, revelando alambre de espino oxidado, balas, cascos y misiles no detonados, algunos de los cuales contienen gas venenoso. Aunque los ejércitos francés y belga envían a varias unidades a recoger la munición para su eliminación segura, la guerra sigue cobrándose víctimas entre agricultores y expertos en desactivación de bombas, obreros que excavan en el lugar equivocado o algún leñador que enciende una hoguera para calentarse encima de una bomba activa. Cuando se construye algún edificio en Londres o en Alemania todavía aparecen de vez en cuando bombas de la Segunda Guerra Mundial sin detonar. Y también emergen reliquias de guerras incluso muy anteriores. Una draga encontró un magnífico casco griego del siglo vi o v a. C. en el puerto de Haifa, en Israel. Un maestro de escuela jubilado de Leicestershire salió a dar un paseo con su detector de metales y dio con un casco romano enterrado en una colina. En Irlanda, un grupo de buceadores en un ejercicio rutinario de entrenamiento en el río Shannon localizó una espada vikinga del siglo x.
Muchas sociedades tienen museos de la guerra y días de conmemoración nacional en los que recuerdan a sus muertos. Y a veces son los propios muertos quienes realizan apariciones inesperadas para recordarnos el precio de la guerra. En la tranquila isla sueca de Gotland, un grupo de arqueólogos desenterró el cuerpo de un soldado local ataviado con su cota de malla. Lo habían matado, junto a muchos de sus compañeros, al tratar de detener la invasión danesa de 1361. Los cadáveres pueden conservarse durante siglos si quedan enterrados en el fango, o momificados, en los países más cálidos. Durante el verano de 2018 un grupo de arqueólogos que estudiaban un terreno destinado a la construcción de viviendas cerca de Ypres encontró los restos mortales de 125 soldados, principalmente alemanes, pero también aliados, que llevaban allí desde que cayeran en combate en la Primera Guerra Mundial. En 2002 se descubrieron en una fosa común a las afueras de Vilna miles de cadáveres ataviados con uniformes azules tachonados de botones con los números de sus regimientos. Habían muerto durante la retirada de Napoleón de Moscú en 1812.
Cuando nos paramos a pensar sobre la guerra, pensamos en su precio –el despilfarro de vidas humanas y de recursos–, su violencia, su impredecibilidad y el caos que deja tras de sí. Nos cuesta reconocer hasta qué punto la guerra es algo muy organizado. En 1940 Alemania trató de forzar la rendición de Reino Unido y para ello bombardeó Londres día y noche durante casi dos meses. Muchos civiles fueron evacuados y trasladados al campo. Los que se quedaron dormían en refugios improvisados o en el metro. La BBC, que tenía su sede en el centro de Londres, envió varios de sus departamentos fuera de la ciudad. El de música se trasladó a Bedford y el de teatro y variedades fue a parar a Brístol, hasta que también Brístol empezó a ser demasiado peligroso y acabó languideciendo en el sosiego de Bangor, al norte de Gales. El personal restante a menudo no podía regresar a sus hogares por las noches, así que la BBC (a la que se llama afectuosamente “Auntie” [‘Tita’] por una buena razón) convirtió su estudio de radio en un dormitorio común, con una enorme cortina en el centro para separar a hombres y mujeres. En octubre cayeron dos bombas sobre el edificio. Siete de sus trabajadores murieron al intentar sacar una de ellas, que no había explotado, y los bomberos consiguieron contener el incendio que siguió. El locutor de las noticias de las nueve hizo una breve pausa mientras el edificio temblaba y después continuó, cubierto de hollín y de polvo. A la mañana siguiente el edificio ya estaba rodeado de andamios y los escombros se estaban retirando. Pensemos por un momento en la organización que conlleva ese simple episodio, que no es más que uno de tantos en la historia general de la guerra. Los bombarderos alemanes y los cazas que los escoltaban eran el producto de la industria de guerra alemana, que movilizó recursos de todo tipo, desde materiales y mano de obra hasta fábricas, para construir esos aviones y hacerlos volar. Sus tripulaciones habían sido reclutadas y entrenadas. La inteligencia alemana había hecho todo cuanto estaba en sus manos por seleccionar objetivos importantes, y la respuesta británica no estaba menos organizada. La Royal Air Force detectaba los aviones invasores y hacía lo que podía para detenerlos, mientras en tierra el ejército manejaba globos de barrera y reflectores. El apagón de Londres y otras ciudades clave fue total y se controlaba con sumo cuidado. La BBC tenía un plan de contingencia, los bomberos llegaron de inmediato y los trabajos de limpieza comenzaron al instante.
La guerra tal vez sea la más organizada de todas las actividades humanas, y a su vez ha estimulado una mayor organización de la sociedad. Incluso en tiempos de paz, mientras se prepara, mientras se localizan los fondos y recursos necesarios, la guerra exige que los Gobiernos asuman un mayor control sobre la sociedad. Esto es especialmente cierto en la época moderna porque las exigencias de la guerra han aumentado con nuestra capacidad de librarla. La guerra aumenta el poder de los Gobiernos, lo que conlleva progreso y cambio, en gran parte positivo: desaparecen los ejércitos privados, aumentan la ley y el orden, y en tiempos modernos también se incrementa la democracia junto con los beneficios sociales, las mejoras en la educación, los cambios en la situación de las mujeres o de los trabajadores, y los avances en medicina, ciencia y tecnología. A medida que ha mejorado nuestra capacidad para matar, también nos hemos vuelto menos tolerantes con la violencia. Las tasas de homicidio están a la baja en la mayor parte del planeta, aunque el siglo xx marcó un récord histórico absoluto en cuanto a cifras de muertes en conflictos. Surge otra pregunta: ¿cómo podemos matar a semejante escala y al mismo tiempo desaprobar la violencia? La mayor parte de nosotros no escogería la guerra como camino para obtener los beneficios que reporta. Seguramente haya otra manera de conseguirlos, pero ¿la hemos encontrado?
Hay muchas paradojas similares en torno a la guerra. Nos inspira miedo, pero también nos fascina. Su crueldad y su despilfarro pueden horrorizarnos, pero también somos capaces de admirar la valentía del soldado y sentir su peligrosa atracción. Algunos de nosotros incluso la admiramos como una de las más nobles actividades humanas. La guerra da a quienes participan en ella licencia para matar a otros seres humanos, pero también requiere un enorme altruismo. ¿Qué podría ser más altruista que estar dispuesto a dar tu vida por otros? Tenemos una larga tradición de contemplar la guerra como un tónico para las sociedades, algo que las revigoriza y saca a relucir su faceta más noble. Antes de 1914, el poeta alemán Stefan George despreciaba el pacífico mundo europeo y hablaba de “los cobardes años de basura y trivialidad”, mientras que Filippo Marinetti, fundador del futurismo y fascista en ciernes, proclamaba que “la guerra es la única higiene del mundo”. Años más tarde, Mao Tse-Tung diría algo muy similar: “La guerra revolucionaria es una antitoxina que no solo elimina el veneno del enemigo, sino que también nos purga de nuestra propia suciedad”. Pero también tenemos otra tradición igualmente antigua que contempla la guerra como un mal, algo que no produce más que miseria y una señal de que, como especie, estamos irremediablemente condenados a cumplir nuestro destino violento hasta el fin de los tiempos.
Svetlana Alexiévich tiene razón: la guerra es un misterio, un misterio aterrador. Y es por esa razón que debemos seguir intentando comprenderla.
i
La humanidad, la sociedad y la guerra
“La guerra la libran los hombres; no las bestias, ni los dioses. Es una actividad particularmente humana. Tacharla de crimen contra la humanidad equivale a perder de vista al menos la mitad de lo que significa; también es el castigo de un delito”.
frederic manning, los favores de la fortuna
Si visitamos la bella ciudad alpina de Bolzano, podremos ver las largas colas que se forman frente al Museo de Arqueología del Tirol del Sur. La gente, muchas veces con sus hijos pequeños, espera pacientemente para poder visitar una de las principales atracciones de Bolzano: el cuerpo momificado de un hombre que vivió alrededor del 3300 a. C., Ötzi –el hombre de hielo– murió antes de que se construyeran las pirámides o Stonehenge, y el hielo preservó su cuerpo y posesiones intactos hasta que en 1991 fue encontrado por dos montañeros. Vestía una capa confeccionada con hierba trenzada y prendas de cuero, incluyendo pantalones ajustados, botas y una gorra. Sus últimas comidas, todavía en su estómago, habían consistido en carne seca, raíces, fruta y posiblemente pan. Cargaba con unas cestas y con varias herramientas, tales como un hacha con hoja de cobre, un cuchillo, flechas y partes de un arco.
Al principio se asumió que se había extraviado en una tormenta de nieve y que había muerto solo, pasando los cinco mil años siguientes en una absoluta tranquilidad. Era la historia triste de un inocente pastor o agricultor. En los siguientes decenios, no obstante, y gracias a los avances en ciencia y medicina, resultó posible examinar el cuerpo más de cerca, mediante tomografía computarizada, rayos X y pruebas bioquímicas. Resulta que Ötzi tenía una punta de flecha alojada en un hombro, y que su cuerpo estaba lleno de magulladuras y cortes. También parecía haber recibido varios golpes en la cabeza. Lo más probable es que muriera por las heridas recibidas de su atacante o atacantes. Y también es posible que él hubiese matado a otros seres humanos, a juzgar por la sangre encontrada en su cuchillo y en una de sus puntas de flecha.
Ötzi no es ni mucho menos el único resto que indica que los primeros humanos fabricaban armas, se enfrentaban en grupos unos contra otros y hacían todo lo que buenamente podían para matarse entre ellos. Se han encontrado en todo el mundo tumbas que se remontan a los tiempos de Ötzi e incluso anteriores, desde Oriente Medio hasta las Américas y el Pacífico, llenas de esqueletos marcados por una muerte violenta. Pese a que las armas hechas de madera y pieles no suelen sobrevivir, los arqueólogos han encontrado filos de piedra, algunos todavía incrustados en esqueletos.
La violencia parece haber estado presente incluso desde antes, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, en realidad, cuando nuestros ancestros vivían como nómadas recolectando plantas comestibles y cazando a otras criaturas para alimentarse de ellas. Mucho de lo que sabemos es, obviamente, pura especulación. Recabar e interpretar indicios es extraordinariamente difícil –y más cuanto más atrás en el tiempo; los humanos aparecimos sobre la Tierra hace unos trescientos cincuenta mil años–, aun así, vamos acumulando gradualmente más pruebas gracias a descubrimientos arqueológicos y avances científicos como la lectura del ADN antiguo. Ahora sabemos que hasta un momento muy reciente de la larga historia de la humanidad nos organizábamos en pequeños grupos desperdigados por las partes más templadas del planeta. No había gran riqueza material por la que pelearse y, presumiblemente, si uno de estos grupos se veía amenazado por otro, podía desplazarse sin más. Durante gran parte del siglo xx, los estudiosos del origen de la sociedad humana tendían a asumir que estos primeros grupos nómadas llevaban una existencia pacífica. Pero los arqueólogos han descubierto heridas que sugieren lo contrario en esqueletos de este lejano periodo. Algunos antropólogos han intentado deducir cómo era aquel mundo observando las escasas sociedades de cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta la Edad Moderna. Es un camino indirecto con trampas potenciales: un extraño que observa estas sociedades lo hace desde sus propios prejuicios y además el contacto introduce cambios en ellas.
Dicho esto, hay una serie de hallazgos muy sugerentes. En 1803, por ejemplo, un muchacho de trece años llamado William Buckley escapó de una colonia penal en Australia y vivió entre los aborígenes durante los siguientes treinta años. Después describiría un mundo en el que incursiones, emboscadas, rencillas ancestrales y muertes repentinas y violentas formaban parte integral del tejido de la sociedad. En el otro extremo del mundo, en el duro paisaje ártico, los primeros exploradores y antropólogos repararon en que los habitantes del lugar, inuit e inupiat entre otros, fabricaban armas y armaduras a partir de huesos y marfil, y tenían una rica tradición oral de historias de guerras pasadas. En 1964, Napoleon Chagnon, un joven estudiante estadounidense de antropología, fue a hacer un trabajo de campo entre el pueblo yanomami de la jungla brasileña. Esperaba que su estancia confirmase la visión prevalente de la época de que los cazadores-recolectores son pueblos esencialmente pacíficos. Se dio cuenta de que dentro de cada aldea los yanomamis vivían mayoritariamente en armonía y eran amables y cuidadosos entre sí, pero que la cosa cambiaba cuando se trataba de lidiar con otras aldeas. Las diferencias se resolvían con porras y lanzas, y se hacían incursiones para matar a los hombres y a los niños y secuestrar a las mujeres. En sus treinta años de observaciones, llegó a la conclusión de que una cuarta parte de los hombres yanomami morían de manera violenta.
Si bien hay acalorados debates –guerras, en realidad– entre historiadores, antropólogos y sociobiólogos, parece que las pruebas respaldan la opinión de quienes dicen que los seres humanos, hasta donde podemos saberlo, tenemos propensión a atacarnos los unos a los otros de forma organizada; en otras palabras, a hacernos la guerra. Esto nos lanza un nuevo desafío, el de entender por qué los seres humanos están tan dispuestos a matarse entre sí. Es más que un acertijo intelectual: si no conseguimos entender por qué luchamos entre nosotros, tenemos pocas posibilidades de evitar conflictos en el futuro. Hasta el momento hay muchas teorías al respecto, pero ninguna respuesta consensuada. Tal vez la guerra sea el resultado de la avaricia o de la competencia por los recursos menguantes, alimentos, territorios, compañeros sexuales o esclavos. O tal vez estemos condicionados por los lazos biológicos y la cultura compartida para valorar a nuestro propio grupo, ya sea un clan o una nación, y temer a los demás. ¿Arremetemos instintivamente contra lo que tenemos delante cuando nos sentimos amenazados, como hacen nuestros primos los chimpancés? ¿La guerra es algo inevitable, o bien algo que hemos construido a través de ideas o cultura? Puesto que la guerra y el miedo a la guerra siguen muy presentes en el siglo xxi, las respuestas a estas preguntas son importantes.
La guerra no sería posible sin nuestra predisposición a matar, pero esta no basta por sí sola. De dos hombres que se pelean en un bar o incluso de una docena de pandilleros que se enfrentan en la calle o en un parque nunca diríamos que están en guerra. La violencia que causa daños o muerte forma parte de la guerra, pero tenemos la tendencia a contemplarla como una herramienta, no como un fin en sí mismo. El gran teórico alemán Carl von Clausewitz, en una de sus observaciones más conocidas, dijo: “La guerra es un acto de violencia destinado a obligar a nuestro oponente a satisfacer nuestra voluntad”. La guerra tiene un propósito, ya sea este ofensivo o defensivo. Una guerra se puede librar por honor, supervivencia o afán de control, pero se distingue de una pelea de bar por su escala y su nivel de organización. La guerra involucra a docenas, cientos, miles e incluso millones de personas, no se trata de una o unas cuantas personas ejerciendo la violencia unos contra otros. Es un choque entre dos sociedades organizadas que ordenan la participación de sus miembros y que han existido durante un periodo de tiempo considerable. Como decía el teórico político inglés Hedley Bull: “La violencia no es guerra a menos que se lleve a cabo en nombre de una unidad política […]”. Y proseguía: “Asimismo, la violencia que se ejerce en nombre de una unidad política no es guerra a menos que se dirija contra otra unidad política”. Las pandillas están organizadas y sus miembros pueden decir que comparten valores y objetivos, pero no son unidades políticas y sociales estables. Por supuesto, pueden llegar a serlo y crecer y convertirse en clanes, tribus, sociedades de jefatura, baronías, reinos o naciones capaces de hacer la guerra.
Una de las muchas paradojas de la guerra es que a los humanos empezó a dárseles bien conforme iban creando sociedades más organizadas. Lo cierto es que ambas cosas han evolucionado de la mano. La guerra –violencia organizada con un propósito entre dos unidades políticas– se fue volviendo más elaborada cuando desarrollamos sociedades sedentarias establecidas y ayudó a que estas fueran más organizadas y poderosas. De eso no hace más de diez mil años, un instante en la historia humana: cuando algunos de nosotros empezamos a asentarnos y nos convertimos en agricultores, la guerra empezó a sistematizarse y a requerir formación y una clase guerrera. Además de tumbas en varios lugares del mundo, los arqueólogos han encontrado vestigios de fortificaciones, en Turquía por ejemplo, que se remontan al menos al 6000 a. C., y también de agrupaciones de viviendas que parecen haber sido deliberadamente incineradas. Con la llegada de la agricultura, los humanos se vieron más vinculados a un lugar y empezaron a poseer más cosas dignas de ser robadas y defendidas. Para defenderse necesitaban una mejor organización y más recursos, lo que a su vez condujo a que algunos grupos expandieran su territorio y a que su población aumentara, bien pacíficamente o bien conquistando el terreno de otros.
Uno de los muchos debates acerca de los orígenes y la evolución de la guerra es si los humanos se han vuelto más o menos violentos con el tiempo. Steven Pinker y otros que piensan como él, como el arqueólogo Ian Morris, se muestran más bien optimistas y creen que existe una clara tendencia a alejarnos de la violencia. La mayoría de los países ya no celebran ejecuciones públicas, tienen leyes contra la crueldad hacia los animales y los niños, y las diversiones como el hostigamiento de osos o las peleas de perros normalmente son ilegales. Los optimistas van incluso más allá e intentan sumar las muertes debido a las guerras del pasado (tarea nada fácil de por sí) para demostrar que las tasas de homicidio entonces eran mucho más altas de lo que son ahora y que las muertes en guerras, en proporción al número de personas con vida en el momento, son menos en los siglos xx y xxi que en guerras anteriores, incluso contando con el enorme derramamiento de sangre de las dos guerras mundiales. Otros cuestionan estas cifras y apuntan a que las muertes en guerras del siglo xx podrían ser el 75% de todas las muertes por esa causa en los últimos cinco mil años. Y si lo que se busca es deprimirse acerca del futuro de la humanidad, hay estudios de las universidades de Florencia y Colorado que usan instrumentos matemáticos y afirman que la tendencia va a ser hacia un número menor de guerras pero más mortíferas. Su argumento es que cuanto más interconectadas están las sociedades, más fácil es para un conflicto extenderse a través de la red: igual que los virus informáticos o los incendios forestales. Si en el verano de 1914 un pequeño rifirrafe en los Balcanes pudo convertirse en la Gran Guerra, fue porque las potencias de Europa estaban tan interconectadas por tratados, acuerdos y planes que las tensiones proliferaron en todas las direcciones a partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando hasta que estalló una guerra general.
Incluso si Pinker está en lo cierto –y el debate continúa– de alguna manera no resulta muy tranquilizador. Los que hemos disfrutado la larga paz que dura desde 1945 tenemos que reflexionar acerca del hecho de que una gran parte del mundo, incluidos Indochina, Afganistán, la región de los Grandes Lagos en África y gran parte de Oriente Medio ha estado y sigue estando en guerra. Un proyecto de la Universidad de Uppsala (Suecia) estima que entre 1989 y 2017 murieron más de 2 millones de personas a causa de la guerra. Desde 1945 unos 52 millones se han visto obligados a desplazarse a causa de un conflicto.
La frecuencia de la violencia y la guerra en el pasado y su persistencia en el presente suscitan una pregunta incómoda, a saber: ¿acaso los humanos están genéticamente programados para luchar entre sí? Una vía de investigación para dar respuesta a este interrogante pasa por examinar a nuestros parientes más próximos en el reino animal: los chimpancés y bonobos. Ambas especies viven en grupos organizados, tienen formas de comunicarse entre ellos y fabrican herramientas primitivas (recientemente, en Irlanda del Norte, un par de chimpancés emprendedores fabricaron juntos con una rama una escalera para huir del zoológico de Belfast). Los chimpancés y los bonobos se parecen tanto entre sí que hasta los años veinte del pasado siglo se creyó que pertenecían a una misma especie, aunque lo cierto es que han evolucionado de manera bastante diferente en lo que se refiere a su forma de vivir juntos y relacionarse con extraños.
Jane Goodall estudió a los chimpancés en su hábitat natural en Tanzania durante más de medio siglo. Ella y su equipo llegaron a convertirse en parte del entorno, hasta el punto de que los chimpancés ignoraban su presencia, y así pudieron observar cómo se relacionaban, cuidaban de los más jóvenes, jugaban y también cómo se mataban entre sí. Los grupos, dominados por los machos y firmemente apegados a su propio territorio, entraban en conflictos organizados contra otros grupos, a menudo sin mediar provocación. Mataban a cualquier chimpancé solitario que se alejase demasiado de su propio territorio, y llevaban a cabo incursiones para eliminar a machos rivales, así como a hembras y crías. En un conflicto particularmente prolongado, un grupo exterminó al otro y acabó ocupando su territorio. En sus memorias, Goodall afirma que al principio había pensado que los chimpancés de su estudio eran “en su mayoría, bastante más agradables que los seres humanos”. Después, continúa, “de repente nos dimos cuenta de que los chimpancés podían ser brutales, que, al igual que en nuestra naturaleza, había algo oscuro en la suya”.
Antes de decidir que los seres humanos tienen una marca oscura indeleble en su naturaleza, deberíamos pensar en el contraejemplo de los bonobos, que no se pelean ni se cazan entre sí. Los bonobos parecen tan inteligentes como sus primos los chimpancés, pero han evolucionado de una forma muy distinta, tal vez porque viven en la orilla sur del río Congo, donde resulta fácil encontrar alimento, y no tienen rivales poderosos como los gorilas que hostigan a los chimpancés tanzanos. Entre los bonobos, son más bien las hembras las que forman grupos consolidados y tienen tendencia a dominar a los machos. Cuando dos bonobos desconocidos se encuentran, su primer instinto no es atacar, sino observarse tímidamente y después ir avanzando lentamente hacia el otro. Empiezan compartiendo alimentos, se asean mutuamente y se abrazan, dándose placer de todo tipo entre sí (los vídeos de bonobos jugando son muy populares en internet, aunque haya quien piense que no son lo que se dice un entretenimiento para todos los públicos). El debate acerca de si la preferencia de los bonobos por hacer el amor y no la guerra es el resultado de su entorno o de la evolución o una combinación de ambos sigue abierto.
¿A cuál de nuestros primos nos parecemos más los humanos? La respuesta parece ser que a ambos. No podemos negar la relación: los humanos compartimos el 99% de nuestro ADN con los chimpancés y los bonobos. Al contrario que estos, no obstante, hemos desarrollado el lenguaje, tecnologías complejas y la capacidad de pensamiento abstracto. Hemos construido sociedades altamente complejas con instituciones sociales y políticas, ideas, sistemas de creencias y valores. Somos capaces, al igual que los chimpancés, de reaccionar de manera violenta cuando tenemos miedo, pero al igual que los bonobos, tenemos una capacidad altamente desarrollada para la interacción amistosa, la cooperación, la confianza y el altruismo. En su libro The Goodness Paradox [La paradoja de la bondad], el antropólogo Richard Wrangham afirma que a lo largo del curso de la evolución humana hemos aprendido a dominar nuestro lado agresivo, en parte domesticándonos a nosotros mismos de la misma manera en que hemos domesticado a los animales salvajes. No hay más que ver cómo acabamos transformando a los lobos en mascotas. Wrangham opina que los humanos, trabajando en conjunto, fueron librándose poco a poco de los miembros más violentos de sus grupos, matándolos. Tal vez, como sugieren otros antropólogos, la preferencia sexual también tuviera algo que ver en la medida en que las mujeres y sus padres buscaban compañeros apacibles y cooperativos. Mientras sucedía esta domesticación gradual de nuestros ancestros, los humanos también se iban construyendo instituciones sociales y políticas, incluyendo Gobiernos centrales fuertes en posesión del monopolio de la violencia, lo cual, a diferencia del caso de los chimpancés, impedía a sus subordinados agredir y matar a voluntad. Tampoco esto supuso el fin de la violencia; lo que sucedió fue más bien que las sociedades organizadas fueron capaces de usarla de manera organizada y con un propósito. La paradoja, tal y como la presenta el profesor Wrangham, es que a medida que los humanos se iban volviendo más agradables, también empezó a dárseles mejor matar, y a una escala sin precedentes.
Creo que no podemos negar la herencia de la evolución. Tenemos impulsos, sentimientos como el miedo, y necesidades y deseos de cosas como la comida y el sexo. Al igual que la mayor parte de especies, de aves a mamíferos, somos territoriales, pero también somos seres sensibles y tenemos capacidad de decisión, de escuchar a la mejor parte de nuestra naturaleza o a la peor. Hemos creado culturas que establecen lo que somos y ayudan a determinar lo que nos parece importante. Así que no solo luchamos por la supervivencia –comida, sexo, cobijo–, sino también en nombre de abstracciones como la religión o la nación, que nos parecen dignas de matar y morir por ellas. Tampoco recurrimos invariablemente a la violencia, aunque una causa nos pueda importar: somos capaces de buscar soluciones pacíficas. El ser humano ha soñado y sigue soñando con hacer desaparecer por completo la guerra.
El jurado sigue deliberando acerca de cómo y por qué evolucionamos como lo hicimos, y en qué medida esto es importante en relación con la guerra. Otro encendido y prolongado debate es el de si la sociedad nos hace mejores o peores, más pacíficos o más belicosos. En lugar de comparar a chimpancés y bonobos, este debate gira en torno a dos pensadores europeos del siglo xviii: Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. Ambos se interesaron por la relación entre los seres humanos y sus sociedades, y la cuestión de si nuestra condición normal es la guerra o la paz. Los dos trataron de describir al ser humano en un estado natural antes de que hicieran su aparición las sociedades organizadas. A diferencia de nosotros, no tenían pruebas de cómo vivían los humanos en el pasado lejano, pero les parecía útil imaginar cómo podrían coexistir sin leyes ni organización para después observar sus propias sociedades.
Rousseau afirmaba que la violencia no forma parte integral del ser humano. Los seres humanos, sostenía, eran buenos por naturaleza hasta que la sociedad los corrompió; un idilio pastoril en el que los cazadores-recolectores vivían en armonía entre sí y con la naturaleza. Tenían lo suficiente para cubrir sus necesidades y no hacía falta pelear para quitarles la comida a los demás o defender la propia. Esto condujo, según Rousseau, al desarrollo de la propiedad privada y los oficios especializados, ya que algunos siguieron siendo agricultores y otros se convirtieron en artesanos, guerreros o gobernantes. Los más afortunados acumularon más propiedades de manera que la sociedad que una vez había sido igualitaria se convirtió en desigual y jerárquica. Los más fuertes explotaban a los más débiles y la sociedad acabó marcada por la avaricia, el egoísmo y la violencia. A medida que la sociedad y los Estados iban evolucionando y haciéndose más complejos, con más poder sobre sus miembros, los humanos fueron perdiendo más y más libertad. La tendencia de los diferentes Estados a pensar tan solo en su propio interés no hacía más que aumentar las posibilidades de que acabaran en guerra entre sí. La solución de Rousseau, que elabora en El contrato social, no era una vuelta a este paraíso hipotético, algo que el filósofo aceptaba como imposible, pero sí la creación de una nueva relación entre individuos y sus instituciones sociales y políticas. Los seres humanos necesitan vivir y trabajar juntos, pero esto debería ser algo voluntario y suceder en un Estado que garantice su libertad y trabaje para ellos en lugar de lo contrario. Si los seres humanos pudieran comportarse como si hubieran cerrado voluntariamente un contrato entre sí, tanto los individuos como la sociedad se volverían más felices y armoniosos. Una vez logrado esto, los Estados, ya ilustrados, podrían trabajar para superar sus mutuos miedos, suspicacias y avaricia, que tan a menudo conducen a la guerra. En ocasiones Rousseau parece haber imaginado unos Estados federados de Europa en los que la guerra estaría prohibida y la paz garantizada.
Hobbes, por su parte, veía la cosa de manera bien distinta. En estado natural, los humanos vivían vidas precarias y luchaban entre sí para sobrevivir. La vida, en sus palabras, era “solitaria, miserable, malvada, brutal y breve”. No había tiempo ni recursos suficientes para fabricar herramientas, cultivar, comerciar o aprender. “No se conocía la faz de la Tierra, no había medida del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad, y lo que es peor, el miedo era constante, al igual que el peligro de una muerte violenta”. El crecimiento de las sociedades asentadas y los grandes Estados estaba lejos de ser la causa del conflicto, más bien lo contrario. El crecimiento de una entidad política grande y poderosa –lo que Hobbes llama Leviatán– era la manera de controlar la violencia, al menos dentro de las sociedades. La sociedad internacional seguía siendo como la naturaleza; los Estados bregaban por aventajarse a los demás en un mundo anárquico. Los más fuertes maltrataban a los débiles y estos capitulaban o eran subyugados por la fuerza. A diferencia de Rousseau, no tenía expectativas en cuanto a que las sociedades y los Estados pudieran volverse ilustrados y aprender a trabajar juntos de manera voluntaria.
Muchos de nosotros seguimos prefiriendo la versión rousseauniana del pasado, la suposición de que los humanos somos por naturaleza inocentes y pacíficos. El siglo xx fue tan terrible en tantos aspectos que no resulta sorprendente que sigamos buscando sociedades contemporáneas mejores y más amables que la nuestra. Si no se esconden en islas tropicales o selvas o desiertos, tal vez puedan crearse sobre la base de unos principios adecuados. Durante un breve periodo, entre los años veinte y treinta del siglo pasado, los intelectuales occidentales pensaban haber encontrado su jardín del edén en la Unión Soviética, hasta que finalmente las pruebas de la hambruna masiva y el asesinato organizado a manos del Estado se hicieron demasiado evidentes para ser ignoradas por la mayoría. En los años sesenta la China de Mao se convirtió en la gran esperanza, en parte porque se sabía muy poco acerca de ella. La Revolución Cultural parecía algo benévolo al principio: la vehemente juventud que deseaba transformar la sociedad en un paraíso igualitario en el que todos trabajarían de buen grado para construir un mundo nuevo. Una vez más, esta idílica imagen se ensombreció cuando supimos de la verdadera brutalidad y destrucción de aquellos años.
Empezando por el Jardín del Edén de la Biblia, la literatura y las artes se han dedicado a describir pacíficas edades doradas del pasado o utopías por venir. Los poetas griegos y romanos como Hesíodo y Séneca creían que los humanos habíamos disfrutado de una edad dorada en el pasado lejano y que la historia no dejó de empeorar en dirección a las edades de Bronce y de Hierro, cuando los seres humanos se hicieron con armas y se volvieron avarientos y belicosos. Existen historias parecidas en las tradiciones china e india. Los primeros exploradores que se encontraron con pueblos de las Américas y del Pacífico quedaban sorprendidos por lo apacibles que parecían la mayoría de ellos. Sus relatos calaron en la imaginación de un Occidente en plena y vertiginosa industrialización. En el siglo xx, los artistas occidentales como Henri Rousseau y Paul Gauguin se dedicaban a pintar escenas oníricas de bellos africanos o isleños del Pacífico rodeados de árboles cargados de fruta al alcance de la mano. Al parecer no había ni voluntad ni necesidad de guerra.
Cuando apareció la antropología como campo serio de investigación durante los siglos xix y xx, sus hallazgos parecieron confirmar esta imagen de felicidad. La estadounidense Margaret Mead, que hizo su trabajo de campo en Samoa en los años veinte, hablaba de un mundo libre de culpa, codicia o ira. Y también de guerra, el flagelo de otras civilizaciones. Nadie en Samoa, escribía, “sufre por sus convicciones o lucha hasta la muerte por un objetivo específico”. Los jóvenes seguían a sus mayores en relaciones sexuales abiertas y amorosas, y las familias se reunían para celebrar festines de manera habitual, compartiendo su abundancia entre sí. “A veces la aldea no se va a dormir hasta bien pasada la medianoche, cuando por fin queda solamente el suave trueno del arrecife y el susurro de los amantes, mientras el pueblo descansa hasta el amanecer…”. Su libro Adolescencia, sexo y cultura en Samoa tuvo un enorme impacto, especialmente en los años sesenta, cuando parecía señalar el camino hacia un mundo sin Vietnams y lleno de amor ilimitado y libre de culpa. En años recientes, tanto su labor de investigación como sus conclusiones se han puesto en tela de juicio. Los últimos críticos de Mead señalan que no hablaba bien el idioma local, que no pasó en Samoa más que algunos meses y, quizá esto sea lo peor, que estaba dispuesta a creer de manera acrítica todo lo que los locales le contaban. (Un par de ellos dijeron después haberle mentido acerca de aquellas vidas sexuales libres de culpa y complicaciones de los adolescentes samoanos). Quienes habían visitado Samoa con anterioridad, misioneros y marineros, describían a los samoanos como gente que dedicaba bastante tiempo al combate. La paz no llegó a Samoa hasta que la trajo el imperialismo, primero estadounidense y alemán, y más tarde británico. Durante un tiempo pensamos que la civilización maya de América Central podría ser un ejemplo esperanzador de convivencia armoniosa entre Estados. Lamentablemente, cuando fuimos capaces de descifrar la escritura maya después de la Segunda Guerra Mundial, pudimos ver que el tema principal de la literatura maya que ha sobrevivido es la guerra.
¿Qué versión de la historia humana preferimos, la de Rousseau o la de Hobbes? Las pruebas arqueológicas e históricas apuntan resueltamente hacia Hobbes y hacia la guerra como parte integral y duradera de la experiencia humana. Esto no quiere decir que no debamos aspirar a un futuro más parecido a la visión de Rousseau. Entretanto, quizá pueda servirnos de consuelo el hecho sorprendente de que en ocasiones la guerra ha traído paz y progreso a las sociedades.
Esto me lleva a una segunda paradoja de la guerra: el poder estatal creciente y la aparición de grandes Estados –lo que Hobbes llama Leviatán– a menudo son el resultado de la guerra, pero pueden a su vez generar la paz. El poder del Estado y sus instituciones se basa en la autoridad percibida de los gobernantes, venga esta de los dioses o de los votantes, y en la aquiescencia de aquellos que son gobernados. No obstante, en alguna parte de esta combinación y de manera crucial se encuentra la amenaza de la violencia que el Estado puede ejercer, tanto contra su propia gente como contra sus enemigos. La aparición de fuerzas policiales dependientes del Estado en la mayor parte del mundo occidental y en partes de Asia en el siglo xix acabó gradualmente con el bandidaje y la violencia de baja intensidad. El poder de los señores feudales desapareció cuando los monarcas adquirieron fuerzas suficientes para destruir sus ejércitos privados y arrasar sus castillos. La aparición de un Estado fuerte iba de la mano de un monopolio cada vez mayor del uso de la fuerza y la violencia dentro de sus fronteras. Si alguien se niega a pagar sus impuestos, incendia la casa de su vecino o ignora los requerimientos para hacer el servicio militar, un Estado fuerte se encargará de meterlo en cintura y tanto su propiedad como él mismo sufrirán un castigo, que puede llegar a la ejecución. Los pueblos yugoslavos vivían juntos en paz, aunque no siempre felizmente, bajo la mano firme de Tito porque, como dijo un croata, “cada cien años venía un policía a asegurarse de que nos queríamos mucho”. Cuando Tito murió y su Partido Comunista se derrumbó, las diferentes etnias de Yugoslavia, azuzadas por demagogos sin escrúpulos, se volvieron unas contra otras. Podemos percibir el Estado como la encarnación de la opresión, pero deberíamos pararnos un momento a pensar lo que es la vida allí donde no hay un poder del Estado. Los samoanos y los habitantes de las tierras altas de Nueva Guinea han vivido esa experiencia, y los desafortunados pueblos de los Estados fallidos que son hoy Yemen, Somalia y Afganistán la viven hoy en día.
El éxito en la guerra contra los enemigos externos a menudo se ha empleado para legitimar y potenciar la autoridad del Estado cuando los gobiernos, democráticamente elegidos o dictatoriales, señalan las grandes victorias como símbolo de virtud o como logros propios. En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2019, el presidente Donald Trump habló de la victoria estadounidense tras los desembarcos del Día D en Normandía (obviando la presencia de otras tropas aliadas), una victoria que lograron, dijo, para América y “para nosotros”. “Todo lo que ha sucedido desde entonces –nuestro triunfo sobre el comunismo, nuestros pasos de gigante en la ciencia y los descubrimientos, nuestro progreso sin igual hacia la igualdad y la justicia–, todo ello es posible gracias a la sangre y las lágrimas y la valentía de los americanos que fueron antes que nosotros”. Los romanos solían levantar columnas y arcos de la victoria en honor a la gloria del emperador y del Estado. Napoleón empleaba a escritores y artistas para que cantasen sus triunfos a medida que ascendía hacia el poder en Francia. Cuando se nombró a sí mismo emperador, uno de sus obsequiosos senadores le llamó “héroe incomparable que a todos ha conquistado, que ha sacado todo del caos y creado un nuevo universo para nosotros”. Mientras pareció invencible, Napoleón tuvo en un puño a Francia y a gran parte de Europa. La ristra de victorias de Hitler consiguió conquistar incluso a los conservadores alemanes que habían puesto en duda su capacidad para gobernar.
A la inversa, aquellos gobernantes que no son capaces de defender a sus propios pueblos, o que sufren derrotas en el extranjero, pierden apoyos. En la China clásica, se decía de los emperadores que no subsanaban las revueltas violentas en el país o los ataques desde fuera habían perdido el mandato del cielo y que, por lo tanto, ya no estaban capacitados para gobernar. Napoleón III, sobrino del gran Napoleón, llevó a Francia a la derrota en la guerra franco-prusiana; su régimen cayó y él tuvo que huir al exilio. Se dice que cuando Hitler invadió la Unión Soviética durante el verano de 1941, Stalin fue presa del pánico y dijo: “Lenin fundó nuestro Estado y nosotros lo hemos jodido”. El presidente Lyndon Johnson decidió no presentarse a las elecciones de 1968 por el fracaso de su administración a la hora de poner fin a la guerra de Vietnam.