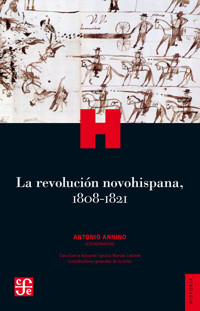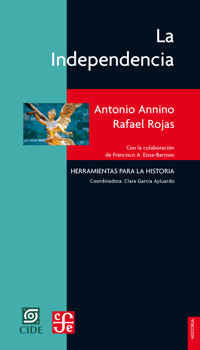
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia. Serie Herramientas para la Historia
- Sprache: Spanisch
La independencia de México es el acontecimiento fundacional que ha producido casi todos los símbolos patrios y muchas de las ideas e instituciones centrales de la nación moderna. Casi desde su origen, y hasta la fecha, cientos de libros han dado cuenta de la lucha emancipatoria y sus consecuencias, pero pocos han hecho una síntesis tan acertada y reunido tan amplia bibliografía como esta obra. La bibliografía que acompaña a estos dos ensayos conforma una guía para transitar por los textos clave generados en los siglos XIX y XX.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LA INDEPENDENCIA
HERRAMIENTAS PARA LA HISTORIA
ANTONIO ANNINO RAFAEL ROJAS
LA INDEPENDENCIA
Los libros de la patria
Con la colaboración de FRANCISCO A. EISSA-BARROSO
Coordinadora de la serie CLARA GARCÍA AYLUARDO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2008 Primera reimpresión, 2010 Primera edición electrónica, 2018
Esta publicación forma parte de las actividades que el Gobierno Federal organiza en conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana.
Coordinadora de la serie: Clara García Ayluardo Coordinadora administrativa: Paola Villers Barriga Asistente editorial: Joel Vázquez
Diseño de portada: Francisco Ibarra/Laura Esponda Diseño de interiores de la versión impresa: Teresa Guzmán
D. R. © 2008, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Carretera México-Toluca núm. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C. P. 01210 Ciudad de Mé[email protected]
D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6079-4 (ePub)ISBN 978-968-16-8327-6 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN por Antonio Annino y Rafael Rojas
1. HISTORIOGRAFÍA DE LA INDEPENDENCIA (SIGLO XIX), por Antonio Annino
1. El ocaso del patriotismo criollo
2. Patriotismos en lucha
3. Patriotismos notabiliarios
4. Patriotismos nacionalistas
5. Conclusiones
2. HISTORIOGRAFÍA DE LA INDEPENDENCIA (SIGLO XX), por Rafael Rojas
1. Los libros del centenario
2. Los silencios del otro centenario
3. La patria y sus historias
4. Indigenismo, agrarismo y marxismo
5. La profesionalización del campo
6. La reinterpretación del siglo XVIII
7. La nueva historia política
ABREVIATURAS
BIBLIOGRAFÍA
I. Bibliografía del siglo XIX (1810-1910) sobre la Independencia de México
II. Bibliografía del siglo XX (1910-2005) sobre la Independencia de México
III. Otras fuentes útiles para el estudio de la historia y la historiografía de la Independencia de México
INTRODUCCIÓN
La Independencia de México, como la de cualquier país latinoamericano, ha sido el acontecimiento de la historia nacional más trabajado por la historiografía en los dos últimos siglos. Aquella gesta no sólo produjo una buena parte de la simbología patriótica mexicana, con su panteón heroico y su ceremonial cívico, sino algunas de las ideas e instituciones fundamentales del México moderno. No hay otro periodo de la historia moderna mexicana —piénsese en la Reforma, el Porfiriato o la Revolución— que, por su carácter fundacional, haya generado tanta creación historiográfica.
Pretender una reconstrucción exhaustiva de la historiografía sobre la Independencia mexicana, en los dos últimos siglos, es tarea virtualmente imposible. Sobre todo, si se parte del criterio de que historiografía no sólo es la historia escrita por historiadores profesionales o académicos, sino todos los tipos de escritura histórica que aluden a ese acontecimiento mítico: desde la propia documentación relacionada con el proceso militar y político, de 1808 a 1821, hasta los ejercicios de memoria, biografía, ficción u otras formas literarias que se inspiran en esa epopeya.
En lugar de una pretensión tan abarcadora, este libro se propone algo más modesto: reconstruir las principales líneas de la historiografía sobre la Independencia de México en los dos últimos siglos. Para ello escribimos un par de ensayos, uno dedicado a la producción historiográfica del siglo XIX, a cargo de Antonio Annino, y otro sobre la historiografía de la Independencia en el siglo XX, realizado por Rafael Rojas. Desde una concepción flexible de los ciclos históricos, ambos ensayos entienden el llamado “periodo de la Independencia” como los 13 años que median entre la invasión napoleónica de España, en 1808, y la entrada del Ejército Trigarante a la ciudad de México, en septiembre de 1821.
Aunque estos ensayos abordan diversos aspectos de la historia de la historiografía moderna en México, desde un inicio nos propusimos insertar en dicho recorrido algunas reflexiones sobre el proceso político de la Independencia y sobre la manera en que los sucesivos presentes mexicanos dejan su marca en la plasmación de visiones sobre un acontecimiento inaugural del pasado. Las independencias de los liberales del siglo XIX, de los revolucionarios del XX y de los revisionistas de las tres últimas décadas son distintas.
Como se verá en estas páginas, el tratamiento historiográfico de la Independencia cambia mucho en las dos últimas centurias. Sin embargo, no es imposible detectar algunas constantes en esas largas tradiciones historiográficas que van de Lucas Alamán, Lorenzo de Zavala y José María Luis Mora a Ernesto de la Torre Villar, Luis Villoro o Jaime E. Rodríguez O., pasando, naturalmente, por Julio Zárate, Francisco Bulnes, Nicolás Rangel, Alfonso Teja Zabre, Luis Chávez Orozco o Carlos Pereyra.
Tal vez la enseñanza principal de estos ensayos y de sus respectivas recopilaciones historiográficas es que un suceso tan mítico como la Independencia de México debe ser comprendido como un conflicto entre sujetos sociales diversos, que involucraban en su acción militar y política múltiples valores e intereses. Como se verá aquí, la propia idea de Independencia, en tanto separación de la metrópoli española, era compartida por muy pocos protagonistas de aquel conflicto y la duración misma del proceso difícilmente podría enmarcarse sólo entre los 13 o 14 años que van de los movimientos autonomistas en la ciudad de México a la proclamación del imperio de Iturbide en 1822. Una buena parte de la historiografía estudiada tiene que ver con periodos anteriores, como las reformas borbónicas de fines del siglo XVIII o, posteriores, como el nacimiento del régimen federal en 1823.
Estos ensayos y la excelente compilación historiográfica que los acompaña no hubieran sido posibles sin el trabajo riguroso de los asistentes de investigación de la División de Historia del CIDE, Francisco Eissa Barroso, Joel Vázquez y Paola Villers, coordinadora administrativa de Herramientas para la Historia. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento, así como a la incansable Clara García Ayluardo, directora de nuestra división, creadora y responsable de esta valiosa serie.
ANTONIO ANNINO y RAFAEL ROJAS
México, D. F., diciembre de 2005
CAPÍTULO 1
HISTORIOGRAFÍA DE LA INDEPENDENCIA (SIGLO XIX)
ANTONIO ANNINO
Escribir la historia de la Independencia de México no fue una tarea fácil en el siglo XIX. Por supuesto, nadie puso nunca en duda la naturaleza fundacional del acontecimiento, pero sí se cuestionó su morfología al momento de fijar los cánones para escribir su historia. Al igual que en las demás revoluciones que en aquel entonces habían sacudido al mundo euroatlántico, también en la mexicana se habían dado proyectos políticos y sociales diferentes y, a menudo, en conflicto, así que fue casi imposible conciliar una historia común. Sin embargo, hubo también otros factores que hay que recordar para entender la complejidad de la empresa, y la condición en que se encontró México cuando tuvo que escribir la historia de sí mismo como nueva nación entre las demás.
La idea de nación fue uno de los grandes inventos del siglo XIX. Por primera vez la sociedad fue imaginada con una sola identidad frente a las identidades plurales heredadas del pasado. Esta idea, aparentemente tan artificial, tuvo, sin embargo, un éxito irreversible en el espacio occidental. Uno de los motivos fue la posibilidad de legitimar la nueva forma de gobierno representativo, que pretendió gobernar no ya en nombre de Dios, sino precisamente en nombre de los ciudadanos. Que el poder político de unos hombres tuviera su legitimidad en la “voluntad” de los demás resultaba aceptable sólo si estos “demás” formaban parte de un cuerpo único, con identidad propia —natural y a la vez histórica—, algo más allá del abstracto “contrato social” de Rousseau. De ahí que una nación sin historia sencillamente no podía ser una nación, según la cultura del siglo XIX.
Sin embargo, la nueva relación entre pasado y presente tuvo sus reglas y sus requisitos. La historia fue pensada con “H” mayúscula porque nunca fue imaginada como un campo de acción neutro, sin significado, que los acontecimientos humanos llenaban de sentido. Al contrario, la historia tenía supuestamente su significado, la marcha hacia la Libertad —también con mayúscula—, y el papel de los sucesos estudiados por los historiadores era revelar esta marcha hacia la “conciencia” de la nueva nación para fortalecer su identidad y sus gobiernos.
Lo revolucionario —y lo irreversible— de la nueva idea de Historia es que fue concebida, por primera vez, como un movimiento autónomo de las sociedades en el tiempo, una idea que tenía sus ventajas pero también sus desventajas. Un presente exitoso legitimaba la idea de un pasado igualmente exitoso; es decir, de un camino plenamente logrado hacia la realización de la libertad moderna; mientras que un presente difícil, sin libertad o con una libertad frágil, podía ser interpretado como la prueba evidente de que un pueblo no estaba todavía maduro para disfrutar de la “civilización”. En pocas palabras, esto quería decir que su historia no había estado a la altura de las demás. De manera que la revolución del imaginario, desencadenada por el siglo ilustrado y llevada a su cenit en el siglo XIX, proclamó la universalidad de sus valores pero no la de sus actores, puesto que no todos los pueblos tenían los requisitos necesarios para ser reconocidos como ciudadanos de la nueva polis de la Historia-Libertad.
Sería, sin embargo, ilusorio liquidar esta concepción de la historia del mundo como si fuera sólo un prejuicio europeo inventado en el triángulo Londres-París-Berlín. Así se explicaría su éxito, y predominio, contundente en las dos Américas, en el sur del Mediterráneo, y en el este, hasta la Rusia zarista. El punto es que la pareja Historia-Libertad sencillamente no se podía romper: no se podía imaginar un pueblo que luchara por su emancipación y que no legitimara esta lucha con un pasado de agravios, de héroes, de memorias colectivas, de empresas fundadoras y de esperanzas para un futuro mejor. Todas las naciones eran, por supuesto, diferentes las unas de las otras, pero no al azar: el invento retórico que logró un verdadero éxito universal y revolucionario fue imaginar que la historia verdadera, que marcaba el camino de un pueblo hacia la libertad, empezaba cuando la nación lograba emanciparse de su pasado, asumiendo la conciencia de ser. Los factores históricos que podían limitar, negar o, al contrario, propiciar esta toma de conciencia colectiva explicaban los éxitos y las dificultades de cada pueblo.
Este canon para pensar el gran problema de las identidades colectivas, de su formación y de su evolución hacia las nuevas formas de legitimidad política, que las revoluciones norteamericana y francesa volvieron irreversibles, llevó a la cultura patriótica de todas la naciones a una práctica difícil y a primera vista paradójica: celebrar el pasado pero, al mismo tiempo, criticarlo para explicar los problemas del presente; celebrar la nación pero, al mismo tiempo, destacar sus fallas y sus incumplimientos. Lo que llamamos modernidad política fue también un juego verbal, a veces obsesivo, alrededor del pasado y del presente, un escenario y un instrumento para enfrentarse con fracturas y conflictos que la misma modernidad desencadenaba en los caminos de las nuevas naciones.
1. EL OCASO DEL PATRIOTISMO CRIOLLO
Desde antes de alcanzar su Independencia, este cambio radical en la forma de pensar las colectividades humanas impuso a la Nueva España retos dramáticos. Durante la época virreinal, el patriotismo criollo había logrado construir una visión propia del devenir de México, autónoma de la historiografía imperial de la Península que se escribió a partir de la Conquista. Desde el siglo XVI, poniendo en el centro de la escena las hazañas de los reyes y de los conquistadores, y describiendo a los habitantes prehispánicos como “bárbaros” y “sanguinarios”, los cronistas más famosos de la Corona, como Gonzalo Fernández de Oviedo (1478-1557), Francisco López de Gómara (1510-1553) y Antonio de Herrera (1559?-1625), habían celebrado la grandeza de España frente a los demás países de la vieja Europa.1 En estas obras las tierras de Indias nunca fueron consideradas patrias de nadie que no fuera un indio “salvaje”, y se consideraba igualmente obvio que para los criollos la patria no podía ser más que España.
Las obras de estos autores se inspiraron en el modelo renacentista italiano, muy en boga en la Europa de los siglos XVI y XVII; por su parte, las que integrarían el corpus del patriotismo criollo fueron escritas utilizando como modelo la gran tradición de la historiografía eclesiástica medieval. Este género ofrecía la ventaja de ubicar a México no sólo en la historia de la monarquía católica, sino también en la historia universal del cristianismo. Como enseñaban precisamente desde 10 siglos atrás las crónicas de la cristianización de la misma Europa, las nuevas patrias habían sido el producto de las grandes conversiones y de la santificación de los territorios gracias a los milagros, a la obra de los santos autóctonos y de lo excepcional (y divino) de la experiencia religiosa frente a lo cotidiano (y mundano) de la experiencia política. En este modelo de claro origen agustiniano, a diferencia del renacentista, no eran las conquistas las que fundaban las identidades colectivas sino los procesos de cristianización. De esta manera, la Nueva España fue insertada en el movimiento universal hacia la salvación de la humanidad, impulsado por la Divina Providencia, y sin la intermediación de España, una evidente reivindicación de autonomía identitaria y política dentro del marco de la monarquía católica.2
A través de esta empresa historiográfica, los criollos habían logrado reconocerse a sí mismos como ciudadanos libres de una república cristiana y, a la vez, como súbditos fieles del rey,3 pero no lograron nunca el reconocimiento de esta libertad por parte de la misma Corona. Frente a España y Europa la historia criolla fue siempre la de la conquista española. Esta condición de falta de reconocimiento se reflejó muy bien en los lugares donde se escribieron las dos historias: la imperial en la Corte y en sus instituciones académicas y eruditas; la criolla casi siempre en los conventos dominicos y franciscanos y en los colegios de los jesuitas, pero nunca en la Corte o en las instituciones virreinales a pesar de que la ciudad de México siempre tuvo el privilegio de ser ciudad con Corte.
Así las cosas, la expulsión de los jesuitas en 1767 y la secularización de los conventos redujeron brutalmente los recursos y los lugares intelectuales del patriotismo criollo justo en el momento en que la Ilustración en Europa difundió una nueva idea de historia no sólo radicalmente secular sino antiamericana en algunos aspectos.4 Podríamos escoger como fecha simbólica de la aparición de esta nueva idea de historia el año 1748, cuando fueron publicadas On the National Characters de David Hume (1711-1776) y L’Esprit de Lois del barón de Montesquieu (1689-1755), dos obras seminales para nuestro tema. La primera planteó de una forma contundente y exitosa la tesis según la cual de los caracteres nacionales dependían los niveles de desarrollo civil de un pueblo frente a otro,5 mientras que el famoso libro de Montesquieu trató también extensamente los factores históricos que habían propiciado la consolidación en Europa de un génie de liberté desconocido en Asia, continente del “despotismo”.6 Ninguno de los dos autores habló de América al tratar el tema de los nexos entre libertad y caracteres nacionales, pero la idea de que la historia era el campo de estudio para evaluarlos tuvo un éxito irreversible y definitivo.
La Ilustración europea cambió radicalmente el sentido del universalismo de la historia. Mientras que para la tradición criolla y eclesiástica el referente universal no era de este mundo, ahora, en la segunda mitad del siglo XVIII, el nuevo referente ilustrado era totalmente mundano y, además, selectivo: no todos los pueblos tenían los “caracteres nacionales” para entrar en la nueva polis de la libertad moderna. Mucho dependía precisamente de sus historias y de la conciencia que de ellas tenían sus protagonistas. Por su condición de colonia, la América hispánica no formaba parte de la nueva “civilización” de la libertad, una situación obvia para todo el mundo europeo de aquel entonces, que empezaba a ser compartida por una parte minoritaria de la opinión pública criolla. Sin embargo, lo que resultaba del todo inaceptable para los criollos era que para un sector de la Ilustración europea aquella parte de América no podía ni siquiera pensar en alcanzar algún día la libertad por ser “naturalmente” inferior a Europa.
Las bases de este, a primera vista, increíble prejuicio se encontraban en la gran obra de sistematización del naturalista francés conde de Buffon (1707-1788), la Histoire Naturelle (1767), que teorizó con un enfoque clasificatorio moderno la “inferioridad” de la fauna y flora americana.7 El abad protestante holandés Cornelius De Pauw (1739-1799) fue mucho más allá con sus Recherches philosophiques sur les américains (1768) donde, con base en la obra de Buffon, teorizó la “inferioridad” biológica y cultural de indios y criollos.8 La polémica que esta teoría desencadenó en Europa muestra que no se apoyaba en un consenso firme. Sin embargo, contó, al final, con el respaldo de Emmanuel Kant (1724-1804) y de Georg W. F. Hegel (1770-1831), quienes, si bien con argumentos mucho más sofisticados, aportaron su prestigio para consolidar el exitoso paradigma acerca de la “inmadurez” histórica de América Latina frente a la libertad moderna.9
Las reformas borbónicas en América coincidieron con los años más álgidos de esta disputa. Aunque las teorías de De Pauw nunca tuvieron apoyo oficial de la Corona, sí llegaron a la Nueva España, alimentando la vieja lucha por los cargos justo en el momento en que el gran visitador José de Gálvez (1729-1786)10 lanzó su ofensiva en contra de la Audiencia dominada por novohispanos. Precisamente fue uno de ellos, el oidor Joaquín de Rivadeneira, quien en 1771 escribió la famosa Representación del Ayuntamiento de la ciudad de México al rey para defender a los criollos de un informe secreto (al parecer escrito por un alto prelado) que atacaba sus pretensiones al autogobierno con los nuevos argumentos climáticos.11
Un dato particularmente interesante es que los mayores protagonistas de este enfrentamiento intelectual cruzaban la división entre las dos iglesias cristianas, la protestante y la católica. “Ni los mexicanos ni los peruanos tienen derecho de compararse con las naciones que merecen el nombre de civilizadas”, escribía en su exitosa History of America (1777) William Robertson (1721-1793), ministro presbiteriano y, durante muchos años, rector de la Universidad de Edimburgo, la cuna de la Ilustración escocesa.12 El francés Guillaume Thomas François Raynal (1713-1796), ex jesuita y autor, entre 1770 y 1781, de una monumental Histoire philosophique et politique des établissements du commerce des européens dans les deux Indes también criticó a los americanos que, según él, demostraban “un lujo bárbaro, placeres de índole vergonzosa, una superstición estúpida, y románticas intrigas, completa[ban] la degradación de[l] carácter” de los criollos.13
La respuesta más coherente a esta condena sin apelación, no sólo de la historia sino también de la naturaleza americana, vino de los jesuitas criollos exiliados en Italia tras la expulsión de 1767. Sin duda el más representativo fue el novohispano Francisco Javier Clavijero (1731-1787), cuya obra Storia antica del Messico (1779-1781) es justamente considerada un clásico.14 Lo que cuenta aquí es recordar que este libro fue expresamente escrito, como aclaró su autor, para refutar las calumnias de De Pauw, Buffon, Raynal y Robertson. En esta perspectiva se puede apreciar la estructura de la obra, compuesta para ofrecer al lector un camino inverso a la disputa, que empezaba por una defensa de la naturaleza americana, para luego enfrentar el tema del pasado prehispánico, el más abusado por los autores europeos. Lo notable de Clavijero fue su capacidad para defender la tradición del patriotismo criollo con los instrumentos intelectuales del siglo XVIII: el antiescolasticismo, la crítica filológica, la geografía, la filosofía y la arqueología. Su estrategia básica fue la de demostrar que los autores de la disputa habían utilizado a los cronistas españoles de la escuela imperial, y que éstos, a su vez, no habían hecho más que deformar las grandes obras de los cronistas criollos de los siglos XVI y XVII. En este sentido, Clavijero no se olvidó ni de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1568-1646) ni de los códices de Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700) y Lorenzo Boturini (1702-1750).15
En pocas palabras, Clavijero defendió el pasado con métodos modernos, los mismos que utilizaron los detractores de América. Su obra constituye un ejemplo de los encuentros que se hubieran podido dar entre Ilustración y tradición católica criolla, a pesar del discurso antiamericano que se inventó un sector de la cultura europea. Como anota Brading, Clavijero “liberó el patriotismo criollo de la intolerable carga de la condenación agustiniana y del triunfalismo joaquinita”;16 en otras palabras, lo liberó del peso del universalismo barroco. Sin embargo, esta renovación de la tradición novohispana se consumó en el exilio y no en la patria, donde hubiera podido dar más frutos. Evaluar las llamadas reformas borbónicas17 sigue siendo una tarea controvertida para los historiadores; pero si miramos a los embates culturales que llegaban de Europa, es difícil escapar a la idea de que las reformas privaron a la Nueva España de los recursos necesarios para replantear su imagen y defenderse mejor. En el exilio esto sí fue posible, pero sólo en el exilio.
La difícil situación de los jesuitas en Italia hizo que muy pocas de sus obras fueran publicadas en la época; afortunadamente la de Clavijero fue una de ellas. Entre las que se quedaron manuscritas destaca la de otro jesuita novohispano, el padre Andrés Cavo (1739-1803), titulada Los tres siglos de Méjico durante el gobierno español, publicada, por primera vez, por Carlos María de Bustamante (1774-1848) en 1836, quien añadió con su típico estilo editorial un Suplemento con la historia de los años 1767-1821.18 La obra no tiene ni la fama ni el nivel de la Historia de Clavijero, pero es parte, como escribe su autor, de aquel esfuerzo “para no dejar en eterno olvido los monumentos de la primera ciudad del Nuevo Mundo […] recomendable por su opulencia, y tanto, que apenas pocas ciudades de Europa la excedían”.
La historia de Cavo no es declaradamente polémica como la de Clavijero, pero fue encomendada por el ayuntamiento de México justo en los años de Gálvez y de la Representación de 1771. Su patriotismo es evidente en las definiciones de los actores protagonistas, los virreyes y la ciudad con sus cuerpos organizados, entre los cuales, por supuesto, las corporaciones eclesiásticas están en primera fila. Las fuentes utilizadas sobrepasan las crónicas clásicas, criollas y peninsulares de fray Bernardino de Sahagún (1499?-1590) y Juan de Torquemada (1557?-1624)19 hasta Herrera y López de Gómara, privilegiando las historias de las órdenes, los teatros al estilo de fray Agustín de Vetancourt (1620-1700),20 los viajeros como Gemelli Careri (1651-1725)21 y los libros capitulares del ayuntamiento.22 Cavo expresó un patriotismo institucional más que de grupo. Sus virreyes son gobernantes “justos” y “sabios”, casi impersonales, una extensión de los atributos de la Corona, que cuidan paternalmente lo que promueve el gobierno de la ciudad. Casi no aparecen la Audiencia y el potente Consulado de los peninsulares.
Lo significativo es que el ayuntamiento de la ciudad más importante de América haya recurrido, casi clandestinamente, a un jesuita exiliado para que se escribiera una historia del reino novohispano que no fuera imperial. El exilio fue así el reducto donde el patriotismo criollo se enfrentó, con más éxitos pero con menos recursos, a los embates desencadenados por las revoluciones conceptuales y antiamericanas de la Ilustración. Muchos de los jesuitas de la generación de Clavijero no fueron intelectuales radicalmente antiilustrados; fueron influidos por los avances de las ciencias, de la filosofía y de la misma historiografía del siglo XVIII europeo. Al igual que los ilustrados en España, percibieron la necesidad de dejar atrás la cultura del barroco que había consolidado la identidad de la sociedad novohispana durante el siglo XVII. Sin embargo, a diferencia de los peninsulares, no aceptaron la carga anticriolla de la Ilustración, pero tampoco fueron ciegos campeones de aquella tradición que la misma Compañía de Jesús había contribuido a edificar a lo largo del siglo anterior.
Paradójicamente, quienes mejor defendieron el patriotismo criollo de los ataques de la nueva historia ilustrada lo hicieron con instrumentos ilustrados. En la raíz de esta paradoja se encuentra una cuestión política: al igual que en otros países del Viejo Continente, y a diferencia de Francia y de Inglaterra, el reformismo ilustrado de los Borbón fue un instrumento para consolidar la Corona y no para limitarla. La moderación del padre Cavo al historiar el pasado institucional del reino novohispano no escondió el evidente espíritu autonomista del autor ni su intento por buscar un marco constitucional para la tradición criolla dentro de la monarquía católica. El patriotismo barroco del siglo XVII había defendido el derecho al autogobierno como si fuera un privilegio; hacia el final del siglo XVIII el problema fue transformar la historia agustiniana, salvífica, y exclusiva de la Nueva España, en la historia constitucional de una república cristiana libre y vinculada consensualmente a la monarquía. Frente al nuevo regalismo de los Borbón, la autonomía política ya no se podía pensar como privilegio sino como ley fundamental de la misma monarquía. En estos términos, la cuestión constitucional se había debatido intensamente a lo largo del siglo en la Península; cualquier posición en favor de la Corona o de la autonomía de los reinos se definió en los términos fijados por Montesquieu; es decir, a partir de la existencia histórica de una “ley fundamental”.23 En la Península, la historiografía imperial del siglo XVI se transformó en la historiografía legal del siglo XVIII, que buscó en el pasado antiguo los orígenes del derecho de la monarquía a gobernar en forma unitaria un conjunto tan compósito de territorios. Respecto a los reinos de la Península, nadie puso en duda, a lo largo de todo el siglo, que se tratara de una historia unitaria, aunque hecha de una pluralidad de ordenamientos y de derechos forales y, sin embargo, nadie en la Península admitió a América dentro de esta historia de antiguas libertades.24
Cuando estalló la devastadora crisis del imperio, en mayo de 1808, tras la grotesca e ilegítima abdicación de los Borbón en favor de Napoleón, fue evidente que la monarquía católica se había sustentado a lo largo de los siglos sobre una Constitución federal. El patriotismo criollo encontró, entonces, y siempre en el exilio, su campeón. La justamente celebrada Historia de la revolución de Nueva España del fraile dominico Servando Teresa de Mier (1763-1827) fue escrita entre 1811 y 1813, en Cádiz y en Londres, cuando todavía el tema de la constitución histórica novohispana era crucial para legitimar la idea de emancipación.25 Su autor era un independentista republicano convencido, pero la obra fue escrita para apoyar la hipótesis de una mediación inglesa, lo cual implicaba la Independencia “no absoluta” de América, como se decía entonces. La Historia tuvo siempre una fama ambigua: brillante, polémica, algo caótica en su estructura, y con algunos datos equivocados. Pero nadie le pudo negar la coherencia de la inspiración y la fuerza argumentativa: en los años de las derrotas napoleónicas, de la primera revolución liberal en España, y de las insurgencias americanas, la red de los exiliados que desde Londres tenía muy buenos contactos en América trató de lanzar una campaña en favor de una mediación inglesa para detener la guerra y lograr una forma de autogobierno completo dentro del marco de la monarquía. Había que demostrar a la opinión pública europea ilustrada que Nueva España no era sólo una entidad “natural” o “colonial” sino algo más: una entidad “histórica”, con una Constitución propia formada en los tiempos, y que legitimaba la aspiración al autogobierno frente a las demás naciones libres.
Constitucionalizar el patriotismo criollo fue el objetivo de fray Servando.26 Hasta 1808, el punto constitucional candente había sido el del acceso a los altos cargos, pero con la acefalía de la Corona el problema abarcó todas las formas y las relaciones de poder. La originalidad de fray Servando fue poner en el centro de la cuestión constitucional la ilegitimidad del golpe de los comerciantes en contra del virrey y del cabildo capitalino en el otoño de 1808, más que la abdicación del rey.
Con este desplazamiento de su eje central, la crisis se ubicaba y se originaba en el territorio novohispano, otorgando una nueva y más fuerte legitimidad histórica al autonomismo criollo: el golpe, y no sólo la abdicación, rompió lo que fray Servando llamó “el pacto” entre la Nueva España y la Corona, dejando al reino libre de perseguir su destino. El golpe era ilegal porque atentaba contra la legítima retroversión de la soberanía reivindicada por las ciudades novohispanas tras la ilegítima abdicación de Fernando VII.27
Se ha dicho, y con razón, que vivir en Londres y leer la historiografía whig hizo madurar en fray Servando la idea de una Magna Carta hispánica.28 Se debe subrayar que el contractualismo siempre fue el componente básico de la monarquía católica y que el debate del siglo XVIII en España acerca de las “leyes fundamentales” giró alrededor de este tema. La crisis de 1808 y la proliferación de las juntas provinciales a lo largo y ancho del imperio dieron un impulso radical al contractualismo, bien presente, además, en la asamblea gaditana entre 1810 y 1812. Resulta difícil pensar que durante su picaresco exilio en la Península, fray Servando no haya percibido este aspecto crucial de la crisis del imperio en toda su extensión. Más allá del constitucionalismo whig, cuya naturaleza parlamentaria nunca le interesó, el dominico novohispano muestra en su obra una gran familiaridad con el nuevo constitucionalismo autonomista de la época borbónica, foral y no parlamentario, contractualista para los cuerpos pero no para los individuos, y revolucionario en el sentido tradicional de restaurar plenamente unas imaginarias “antiguas libertades” golpeadas por el “despotismo” regalista. Un constitucionalismo que hasta 1808 no había aceptado la existencia histórica de América y de la Nueva España.
La revolución de la que escribió fray Servando en su Historia fue muy diferente de la de los historiadores de la república decimonónica, porque fue autonomista y no independentista.29 La misma insurgencia, en plena acción mientras el dominico escribía su libro en Londres, fue considerada una “rebelión”, justificada precisamente por el golpe en contra de la verdadera revolución, la de 1808, y por la histórica rivalidad entre criollos y peninsulares. La insurgencia no era la revolución. Los capítulos sobre la guerra civil son los menos apasionantes y apasionados, y no sólo por falta de una información adecuada. Es más, el protagonista principal no es Hidalgo sino Ignacio López Rayón (1773-1832), el personaje que más buscó un compromiso de paz con las autoridades españolas para acabar con la guerra. La Historia de Mier no es original por su ideología, claramente antiliberal, sino por su erudición documental, por la fuerza de su escritura, y por el abanico de argumentaciones empleadas: la cuestión histórico-constitucional del siglo XVIII español, el periodismo americano de Cádiz durante el Congreso Constituyente de 1810-1812, el antihispanismo de la Leyenda Negra utilizado para destruir la imagen de los jefes contrainsurgentes, el criollismo a la Clavijero en contra de la historiografía europea a la Robertson, pero también el criollismo eclesiástico “clásico”, aunque el de fray Servando fue “heterodoxo” en términos guadalupanos (como dijo Edmundo O’Gorman):30 Recordamos que en el apéndice de su Historia, Mier publicó el sermón de 1794 que le costó la prisión y el exilio.31 Las argumentaciones al estilo whig no cancelan ni minimizan este amplio abanico porque, a fin de cuentas, son muy pocas y en gran parte tomadas de su amigo y protector José Blanco White (1775-1841);32 son importantes, sin embargo, en la economía de la obra porque constituyen, justamente, el puente de comunicación con los lectores ingleses, que eran los destinatarios políticos del libro.
La heterodoxia fue la constante de fray Servando, no sólo en política, y quizá su vida y sus obras fueron la mejor muestra de la fuerza y de los límites del patriotismo criollo novohispano frente a la crisis del mundo que lo había generado.
2. PATRIOTISMOS EN LUCHA
La Independencia no se consiguió en los términos planteados por el ayuntamiento de México en 1808 ni en la Historia del padre Mier en 1812-1813. No fue una supuesta constitución histórica la que fundó la república mexicana, sino un ciclo de revoluciones políticas que entre 1808 y 1824 cambiaron, mucho más de lo que se piensa, el perfil de la Nueva España.
Si es cierto, como se ha dicho con justicia, que “hacer historia es hacer patria”,33 la disyuntiva que se planteó a los historiadores mexicanos, desde los primeros momentos de vida independiente de la nación, fue precisamente acerca de qué patria escribir. ¿La criolla, autonomista, monárquica, eclesiástica, fundada sobre los privilegios (que ni fray Servando había puesto en discusión), o la patria de finales de 1808 con sus héroes que no habían logrado lo que otros protagonistas sí harían? En la nueva república, la Independencia ya no se podía imaginar como una restauración de un reino cristianizado antes de la Conquista, como una vuelta al origen, o como la reconquista de una libertad perdida y nada más, según lo teorizado por las doctrinas del siglo XVIII, ya fueran whigs o hispánicas. Ahora había que imaginar y escribir una historia de los orígenes de la nación mexicana en términos radicalmente distintos, como una historia revolucionaria, identificada más con las rupturas que con las continuidades, con los héroes más que con las instituciones honorables; debía ser la historia de un acontecimiento dominado, en fin, por la voluntad heroica y no por las costumbres y las tradiciones.
En pocos años la palabra revolución se abrió a significados radicalmente distintos de los que había tenido en 1808 pero, a su vez, se abrieron también nuevos dilemas. El principal fue acerca de cómo interpretar la revolución de Independencia para, de ahí, construir la identidad de la nueva patria. El dilema ya no fue moderar el despotismo sino la revolución, para acabar con ella y estabilizar sus conquistas en un orden institucional adecuado.
En México, la guerra entre insurgentes y realistas fue una lucha básicamente entre mexicanos. El compromiso que permitió alcanzar la Independencia en 1821 y el salto a la república federal, tras la aventura iturbidista, no fue lo bastante sólido como para sustentar un proyecto de patria común, así que la memoria de la guerra dividió a las élites por décadas. En forma más o menos indirecta, quienes escribieron las primeras historias de la Independencia mexicana trataron acerca de una patria que todavía no existía por completo y dibujaron, por lo tanto, patrias diferentes para el futuro, en medio de luchas intestinas y de sucesos a veces dramáticos o hasta trágicos, como la guerra con los Estados Unidos.34
Así que no se trató de una empresa académica sino de una reflexión política que en cierto sentido reprodujo la condición existencial de fray Servando: escribir en un marco de inestabilidad colectiva, en medio de acontecimientos que alteraban la existencia cotidiana y la percepción del futuro. El patriotismo criollo de la época colonial había expresado en sus escritos una patria realmente histórica, con sus mitos y con sus valores compartidos, a tal grado que nadie los puso nunca en discusión. El nuevo patriotismo no podía ser tan unitario porque buscaba una patria republicana que todavía no tenía una identidad definida, como todas las patrias surgidas de las revoluciones y de las guerras civiles. Además, todos los que se lanzaron a la práctica de hacer historia a lo largo de la primera etapa republicana pertenecieron a la generación que vivió la Independencia como protagonista o como testigo, de modo que la memoria autobiográfica, la pasión política y el patriotismo constituyeron las motivaciones más fuertes de sus obras.35
A pesar de los dilemas y conflictos, la nueva práctica historiográfica se mantuvo estable, en el sentido de que todos los protagonistas compartieron la misma idea acerca de lo que significaba escribir historia. Más que al contexto institucional, la unanimidad de los intentos se debió a algunos de los cambios más radicales desencadenados por la Independencia: la aparición de una esfera pública moderna; es decir, de un nuevo tipo de comunicación entre el poder político y la sociedad.36 En el caso de México, el cambio empezó en 1808 y, aunque tardío, fue más rápido que en Europa o en los Estados Unidos, donde comenzó a lo largo del siglo XVIII, siguiendo los ritmos propios de cada país. En el mundo hispánico la Ilustración fue impulsada, en la segunda mitad del siglo XVIII, por la Corona y no por el “público”, lo que limitó notablemente el nacimiento de una “república de las letras” criolla, como muestra el exilio de los jesuitas y de los inconformes al estilo de fray Servando. Si es cierto que hubo en la Nueva España de la época borbónica más publicaciones y lecturas, éstas fueron un privilegio exclusivo concedido a unos cuantos particulares para proporcionar información útil y “necesaria” a los súbditos, y no para promover la formación de una opinión entre los lectores.37
En México, entonces, la formación de una esfera pública moderna no fue impulsada por la Corona, sino por los procesos que desencadenaron la quiebra de la monarquía. Por supuesto, no todos los cambios en la comunicación fueron modernos, pero sí cambiaron las relaciones entre poder y sociedad. La difusión no institucional de folletos, bandos, proclamas, etc., por parte de los insurgentes, se enlazó con formas tradicionales de comunicación, como los sermones y los demás recursos que el clero utilizó para movilizar al pueblo.38 A pesar de los pocos estudios existentes, no es difícil imaginar que la palabra escrita y leída se haya vinculado aun más a la no escrita y escuchada por la gente común analfabeta. Los catecismos políticos fueron escritos con un estilo llano y didáctico precisamente para ser leídos en voz alta y así penetrar los mecanismos de los rumores tradicionales que estructuraban la comunicación entre los grupos sociales bajos. Quizá no sea atrevido pensar que hubo una secularización de la comunicación, puesto que el idioma de los actores principales, regalistas e insurgentes, mantuvo, en lo posible, el imaginario religioso y devocional que todo el mundo conocía; pero, por otra parte, es cierto que las autoridades habían cambiado y que el clero ya no incidía tanto en las decisiones de gobierno.39
La experiencia de Cádiz40 y posteriormente la de Apatzingán consolidaron de manera irreversible este proceso, gracias a los vínculos del nuevo principio de representación política. La idea de que la nación fuera representada por una asamblea electiva dibujó una nueva idea de legitimidad, ahora otorgada por la nación misma, lo cual obligó a los diputados a comunicarse con ella para mantener su autoridad y para ser elegidos. El poder de representar a la nación vino definiéndose, así, como la fábrica de la nueva opinión pública. De ahí que la libertad de imprenta y de opinión, a pesar de los límites puestos, fuera una necesidad antes que una opción del imaginario.
Este nuevo espacio de comunicación y de sociabilidad fue consolidado por aquella élite de notables que conformó el sistema político republicano a partir de 1824. Aunque fue una élite dividida y siempre en lucha, no cabe duda de que sí construyó una opinión pública. En este contexto se dio la necesidad ineludible de hacer historia. Cabe señalar que no fue una práctica institucionalizada, por lo que no se desarrolló en ámbitos académicos, como en otros países. La prioridad asignada a la educación primaria, la falta de recursos, la inestabilidad política que limitó, durante la primera parte del siglo, los proyectos de gran alcance dejaron a México sin un programa coherente de desarrollo universitario, así que la historia se hizo directamente en el nuevo espacio público y a partir de sus recursos. Algunos de los más importantes fueron proporcionados por los impresores-editores, cuyo papel fue trascendente en estas primeras décadas de la historia moderna de México. Fueron estos personajes, casi siempre cultos e integrados en la élite, quienes construyeron el mercado para las obras históricas, otorgando a este género una legitimidad que las instituciones no podían proporcionarle. Mariano Otero enfatizó justamente el hecho de que a partir de 1821 México conoció un espectacular incremento de la lectura.41
Hay que añadir también el cambio de la oferta cultural: a lo largo de la época colonial la lectura fue restringida a los textos religiosos y moralizantes de autores, en su gran mayoría, eclesiásticos. En la república, el tema religioso continuó siendo importante para los editores, pero la nueva libertad de prensa permitió diversificar la oferta e inventar nuevos géneros. El nuevo espacio público de la lectura estuvo limitado, por supuesto, a los que sabían leer, una minoría extrema en el país, pero constituyó una ruptura radical con el pasado. No hay que olvidar que hasta 1821 hubo sólo tres imprentas en la Nueva España: en México, Guadalajara y Puebla, todas en manos del gobierno. Los insurgentes hicieron un esfuerzo para implantar sus propias prensas y publicar sus periódicos, pero la empresa fue sumamente difícil y precaria. Después de la Independencia las imprentas se multiplicaron en forma espectacular gracias al talento empresarial de los editores y, por supuesto, gracias al apoyo de los nuevos actores políticos. Dentro de la nueva república política se formó así y, por primera vez, una verdadera república de las letras, dividida ideológicamente pero unida por la idea de que hacer historia era hacer pedagogía cívica.
No es casual entonces que el primer protagonista de la nueva práctica de “escribir historia para hacer patria” fuera Carlos María de Bustamante (1774-1848). Su experiencia de escritor se desarrolló desde el final de la Colonia cuando, en 1805, fue editor del Diario de México, dirigido por Jacobo Villaurrutia, uno de los protagonistas de los hechos del verano de 1808. En 1810 Bustamante pasó al campo de los insurgentes con Hidalgo, y posteriormente con Morelos, en 1812, fundó uno de los pocos y efímeros diarios de los rebeldes, El Juguetillo;42 participó, en 1814, en el experimento constitucional de Apatzingán, fue capturado en 1817 y permaneció en prisión hasta 1820. En 1821 fundó LaAbispa [sic] de Chilpancingo,43 y en 1822 fue diputado al segundo Congreso nacional,44 cargo que ocupó de nuevo entre 1829 y 1833, antes de ser miembro del Supremo Poder Conservador entre 1837 y 1841, para otra vez ser diputado en 1844-1845. Su fluvial talento le permitió experimentar todo género de escritura pedagógica,45 pero su nombre es famoso por el Cuadro histórico de la Revolución mexicana, publicado por entregas semanales de sólo 12 páginas entre 1821 y 1827,46 y, posteriormente, editado en cinco volúmenes entre 1843 y 1846,47 los primeros cuatro por Mariano Lara y el último por Ignacio Cumplido, los dos editores más importantes de México.
Las críticas que siempre han acompañado al Cuadro son similares a las que se han hecho a la Historia de fray Servando: poco rigor documental, una fantasía a veces arbitraria, una escritura apasionada, casi siempre en primera persona y con continuos rasgos autobiográficos; en fin, un protagonismo frente a la materia tratada de manera poco “profesional”. Sin embargo, sus supuestos defectos constituyen precisamente sus virtudes. Bustamante fue el primero en darse cuenta de la necesidad de inventar un imaginario patriótico coherente para sustentar el México independiente. Empezó a escribir en momentos difíciles, entre la crisis del ilusorio Imperio iturbidista y los primeros intentos republicanos, cuando ni siquiera existía una idea clara de lo que había sido el proceso que llevó a México a la Independencia. Bustamante, no acaso, escribió en el prólogo de su obra que: “[e]l autor del Cuadro Histórico ha erijido á su pátria un monumento muy estimable de memorias que podrán servir como el primer cimiento sobre que se levante el edificio histórico de la revolución mexicana”.48
El principal problema era vincular tres momentos que habían dividido al país: el de 1808, autonomista; el de 1810, insurgente, y el de 1821, de las tres garantías. Cada momento había reivindicado una idea de patria diferente: el reino, la nación guadalupana, la patria monárquica. Bustamante recuperó la patria azteca-criolla de la tradición autonomista, pero no como si fuera un reino que había luchado por su reconocimiento, sino como un sujeto colectivo moral que existía más allá de cualquier forma de gobierno y de constitución histórica. Sobre este punto crucial del pasado, Bustamante fue mucho más allá que fray Servando, a pesar de la declarada admiración que le profesaba al dominico guadalupano. Utilizando un esquema que había circulado también en la España de Cádiz y de la guerra contra Napoleón, Bustamante presentó a México como una patria que perdió su libertad bajo el “despotismo” colonial, que la recuperó con la Independencia y que la consolidó con la república.
No sólo el Cuadro, sino toda la obra escrita de Bustamante, a lo largo de su vida, celebró la Independencia como la manifestación colectiva de un republicanismo católico, cuyos héroes históricos eran los señores aztecas y los combatientes de la insurgencia. Quizá sería más acertado hablar de un catolicismo republicano y no de un republicanismo católico, porque en las paginas de Bustamante se quedaron todos los mitos del patriotismo criollo clásico, desde la presencia de cruces en el México precortesiano hasta la semejanza de los rituales indios con los cristianos, y el anuncio del evangelio antes de la Conquista.49 No cabe duda que sin el catolicismo no existiría la nación mexicana de Bustamante; su república no era un valor en sí, sino la mejor forma de gobierno para “recobrar” un “bien común” católico que la monarquía había traicionado con su “despotismo”. No resulta tan extraño, entonces, que el republicano Bustamante fuera siempre un defensor del fuero eclesiástico y de la intolerancia religiosa y un enemigo de liberales y federalistas,50 así como admirador de Lucas Alamán, a pesar de las profundas diferencias de ideas acerca del pasado de México, de su Independencia y de su futuro que los separaban.
La calidad moral de los insurgentes del Cuadro se manifiesta, sin duda, en sus páginas por la abnegación y el heroísmo personal en favor de la patria, pero también por el rechazo a “los falsos filósofos de estos tiempos”. En fin, para Bustamante, escribir la historia de México y de su libertad era tratar de explicar cómo la patria se ubicó en la civilización cristiana, liberándose de la falsa ubicación impuesta por España. Aquí está el núcleo de su pedagogía cívica, de su estilo, que muchas veces recuerda al sermón, salpicado de buenas citas clasicistas; construido, otras veces, como un catecismo cívico, y siempre estructurado alrededor de un exemplummirabilis, susceptible de comunicar al lector, con emoción, el sentido moral de los acontecimientos. Lo que el talento de Bustamante agregó a las tradicionales formas de comunicación eclesiástica, fundada sobre los cuadros y los monumentos (género que los jesuitas habían practicado con éxito), fue el estilo periodístico de la época insurgente, ciertamente retórico, pero con una lengua más sencilla y más comunicativa que la de fray Servando, aunque, quizá, menos brillante. La misma idea de publicar el Cuadro por entregas semanales, cada una en forma de carta dirigida al lector, dio forma coloquial a una materia, no sólo conflictiva, sino fragmentada, hasta aquel momento.
Resulta difícil conocer el número de copias del Cuadro vendidas por sus editores, pero su fama inmediata hace pensar que el intento pedagógico de Bustamante tuvo gran éxito. En efecto, la idea de una patria católica-republicana, cuyo “bien común” no provenía de una constitución política sino de un orden inmutable y eterno, permitió a Bustamante unificar las tres patrias que dividían a los mexicanos, proponiendo, por primera vez, una visión unitaria de la revolución y de sus conflictivos héroes. Quizá sea éste el resultado más brillante del Cuadro: articular en un mismo espacio histórico y moral el independentismo de los insurgentes y el de Iturbide. Por supuesto, Bustamante colocó en el centro del escenario a los primeros, graduando hábilmente el juicio. Las matanzas de los secuaces de Hidalgo estaban todavía muy frescas en la memoria y el mismo caudillo tenía en aquel entonces una fama controvertida entre sus seguidores. Bustamante fue siempre un insurgente moderado, preocupado por los estallidos de violencia social; su Hidalgo es, por lo tanto, un héroe imperfecto pero un cura perfecto:
[h]umilla su génio y pasa al estilo mas humilde de sus feligreses las ideas mas altas, ó los principios mas abstractos de la moral y de la religion. Los enseña á conocer la felicidad de su condicion pacífica, y á no envidiar las agitadas fortunas de los poblados. Alegra á la madre de familias acariciando blandamente á su jóven hijo: al robusto lo anima para que trabaje […] Se pasea con el viejo en la estacion de los bellos dias y le habla tranquilamente de la muerte á la sombra del antiguo árbol que aun verdeguéa: allana al moribundo la entrada al sepulcro y lo consuela en el peligroso término de sus dolores y enfermedades […] No obstante, preciso es confesarlo, tan bellas disposiciones las deturpó con diversos rasgos de crueldad […] en su corazon habia un depósito de ódio, tal vez concebido desde que vió que su feligresía quedó reducida á la miseria por la bárbara disposicion de que no elaborasen vinos con el producto de sus viñas […] Hidalgo hizo mucho, pero pudo haber hecho mas; si hubiera tenido el carácter de aquel MORELOS que sacaba oro del mismo estiercol, la América habria conseguido su Independencia á vuelta de seis meses, economizándose mucha sangre[.]51
Curiosamente, esta opinión acerca del tiempo perdido por el “carácter” de Hidalgo es casi idéntica a la que Félix María Calleja (1750-1828) transmitió al virrey Venegas en una famosa carta de enero de 1811.52 Casi toda la Península Ibérica estaba ocupada por Napoleón en aquel momento, y en América gran parte de la opinión pública pensaba que España estaba perdida, una convicción que explica los temores de Calleja y el juicio severo de Bustamante, cuyo héroe integral era Morelos. Morelos fue su héroe no sólo porque el autor del Cuadro fue insurgente en sus filas, sino por la sensibilidad institucional que este caudillo demostró durante el corto, pero significativo, intento constitucional de Apatzingán.53
Por muchos años Bustamante fue el único historiador que celebró ampliamente aquel intento, quizá porque como diputado vivió directamente una experiencia que resultaría, para él, inolvidable. Sin embargo, no hay que subestimar la moderación política de Bustamante, nacida de su preocupación de gobernar la violencia de la revolución para asegurarle un éxito estable. Es por esto que encontramos en su obra una valorización sumamente positiva del momento gaditano, a diferencia de fray Servando y también de los demás historiadores de la primera mitad del siglo XIX.54
La construcción del mito de Morelos como héroe perfecto, sin manchas, y no sólo como caudillo militar exitoso, sigue las pautas neoclásicas al celebrar pocas pero grandes virtudes públicas, capaces de proyectar una luz única en los grandes acontecimientos. No cabe duda de que el Morelos de Bustamante es un héroe republicano, cuya grandeza es, en primer lugar, moral porque logra identificar su persona con los sentimientos más profundos y eternos de la patria del Anáhuac. Vale la pena insistir sobre este punto porque constituyó uno de los aportes bustamantinos al nacionalismo mexicano que más permanencia tuvo: más que sobre un patriotismo constitucional al estilo de Simón Bolívar, el mito republicano de Bustamante se funda sobre una idea providencial de la libertad mexicana, cuyo camino empieza con los aztecas, sigue en la “captividad” hispánico-babilónica, y se “recobra” plenamente con la Independencia.
En este contexto, Iturbide es el héroe de un día, que realizó una hazaña que no entendió plenamente, perdiendo así su destino personal. El Cuadro reconstruye a lo largo de las cartas la carrera contrainsurgente de Iturbide, un intento literario también novedoso, que entrega al lector un personaje básicamente débil frente a los acontecimientos; es decir, incapaz de imaginar un futuro para México, excepto durante el momento de Iguala: “Iturbide tiene derecho á nuestra eterna gratitud, por lo bueno que hizo, no por lo mucho malo: su ambicion nos precipitó en un abismo de males, de que sepa Dios cómo saldremos”.55 Ésta es una imagen muy distinta de la que Bustamante concede a Calleja. El protagonista de la guerra contra los insurgentes es un general cruel, pero la pluma de Bustamante lo pinta con imágenes de animales feroces, aunque valientes, como el leopardo y el león, un expediente retórico que Bustamante reserva sólo a su héroe terrible, a quien reconoce, además, y con mucha franqueza, el trágico mérito de haber derrotado a los insurgentes. Un sentimiento muy ambivalente une a Bustamante con Calleja, algo que hace de este personaje uno de los más interesantes de la obra, y todavía uno de los más controvertidos de la historiografía sobre la Independencia.56
A pesar de las críticas que han acompañado al Cuadro, lo cierto es que Bustamante representó el punto de partida de la historiografía sobre la revolución; su obra, desde su aparición, constituyó un parámetro contra el que se midió el proceso de emancipación en la historiografía del siglo XIX y hasta en la del XX.57 La misma idea de revolución, en el sentido de un proceso irreversible que funda no sólo un nuevo régimen sino también una nueva identidad colectiva, se debe a Bustamante. Se trata de una idea que ubica a su autor en el marco de las concepciones románticas de la nación, en donde cabían perfectamente el catolicismo providencialista y el voluntarismo republicano, una síntesis que se encuentra en otros países no sólo de América sino también de la Europa mediterránea, como Italia y la misma España. El voluntarismo como virtud de la nación no era parte del patriotismo criollo ni de la Historia de fray Servando; se impuso precisamente tras el fracaso de 1808, la larga duración de la guerra insurgente y las derrotas de los intentos constitucionales de Cádiz y Apatzingán. El Cuadro logró representar por primera vez en forma narrativa y coherente el nexo Independencia-Patria: la primera hizo finalmente a la segunda, dos imágenes para un mismo sujeto y un mismo idioma político.
Celebrando a Morelos como figura príncipe, el Cuadro buscó un punto de equilibrio entre la figura de Hidalgo y la de Iturbide. Morelos representó, además, un compromiso más alto e importante: defensor heroico de la Constitución de Apatzingán y de la supremacía de la religión católica, el autor de Los sentimientos de la nación parecía encarnar perfectamente la posible síntesis entre catolicismo y republicanismo, entre la moderna libertad política y la tradición corporativa novohispana que defendía los fueros eclesiásticos. Sin embargo, el catolicismo republicano a la Bustamante no resistió a los embates de la lucha política, de la inestabilidad, y de la guerra perdida con los Estados Unidos. El punto de equilibrio representado por el mito de Morelos se quebró en pocos años, sustituido por el conflictivo binomio Hidalgo-Iturbide y, tras el trauma de la guerra en contra del vecino del Norte (1847-1848) cada uno de los dos caudillos llegó a simbolizar ya dos patrias irreconciliables: la republicana federal y “popular” de los liberales, y la monárquica centralista y católico-fuerista de los conservadores. El grito de Dolores y el Plan de Iguala volvieron a enfrentarse.58
El espacio público y las oraciones cívicas, esta nueva forma de comunicación ritual, fueron el espejo fiel de la lucha entre las dos independencias para ganar el imaginario nacional.59 Las oraciones cívicas se practicaban en los días de la Independencia, y la organización estaba a cargo de las Juntas patrióticas, constituidas por ciudadanos eminentes y voluntarios que elegían a los oradores. Fueron las juntas unas instituciones formalmente abiertas que se financiaron con los donativos de los ciudadanos y, por lo tanto, muy sensibles a las coyunturas políticas del país y de la sociedad local. En la capital, las oraciones se dictaron en el Palacio Nacional y luego en la Alameda, en un espacio neutral, donde había muchas otras actividades, como juegos, diversiones populares y fuegos artificiales.60 La lucha entre los dos patriotismos se desarrolló en los nuevos espacios que tímidamente empezaron a competir con el tradicional monopolio de la Iglesia sobre la ciudad física.
Cabe decir, sin embargo, que la polarización se dio paulatinamente; es decir, en la medida en que pareció evidente la debilidad institucional del nuevo México republicano. Sin embargo, los primeros en romper el binomio Hidalgo-Iturbide fueron los que se llamaron conservadores tras la guerra con los Estados Unidos. Por muchos años el equilibrio entre los dos caudillos se mantuvo gracias a los diferentes imaginarios que podían interpretar: lo “popular” del cura de Dolores identificó a los federalistas radicales que habían fundado la primera república (1824-1835), pero, a la vez, para los primeros (y pocos) liberales la rebelión de las masas indígenas y campesinas representó la primera lucha en contra de los privilegios y de los fueros. Liberales y federalistas reconocieron siempre (hasta 1849) el papel de Iturbide en llevar a cabo el proceso que Hidalgo había empezado, pero mantuvieron el juicio de Bustamante acerca de los límites del hombre. Los pocos conservadores, ya decididos, construyeron la imagen (bastante correcta) de una Independencia iturbidista antiilustrada y antiliberal, que se hizo finalmente para defender la “pureza” de la religión y el “orden” amenazado por las “hordas” de Hidalgo. Sin embargo, la gran mayoría de las oraciones, conservadas hasta hoy, de los años 1824-1849, son un reflejo bastante fiel de los así llamados moderados que mantuvieron la visión unitaria del proceso emancipador, a pesar de la inestabilidad institucional.61 Hasta la reivindicación de un programa declaradamente conservador y monarquista en 1849, el discurso oficial mantuvo esta visión, a pesar de los matices diferentes, como el juicio positivo o negativo sobre Cortés y los aztecas, una mayor o menor defensa del catolicismo, o el papel más protagónico de Hidalgo o de Iturbide. El mismo régimen de Santa Anna (1853-1855) no se alejó de esta visión, aunque el nuevo himno nacional compuesto por orden del generalísimo celebró sólo a Iturbide.62
Sin embargo, el unitarismo dominante en el espacio público oficial no se encuentra en las obras de los más destacados historiadores de la época, cuyos libros fueron escritos más para romper el estatus quo que para conservarlo, y hasta se podría decir que adelantaron los escenarios de los conflictos ideológicos que se desencadenaron con la Reforma. Todos estos autores escribieron sobre la Independencia para justificar unos proyectos de nación futura, todos fueron impulsados a escribir no sólo por la pasión política, sino también por la angustia de ver al país ingobernable y, a veces, a punto de perderse, y todos expresaron, quizás, lo mejor de la cultura escrita del México de aquel entonces.
Un antecedente ya declaradamente militante, opuesto al unitarismo bustamantino, fue el Bosquejo ligerísimo de la revolución de Mégico salido a la luz en noviembre de 1822 y escrito por Vicente Rocafuerte (1783-1847),63 un protagonista de la época de las independencias americanas, nacido en Guayaquil (Ecuador), gran viajero cosmopolita, quien mantenía vínculos con muchos intelectuales europeos y americanos. Rocafuerte, con su vida, sus viajes, su manera de pensar culta y voraz en todos los campos, desde la política hasta la económía y la técnica, es uno de los mejores representantes americanos de aquella transición de la Ilustración del siglo XVIII al liberalismo que desembocó en muchos países durante las revoluciones de la mitad del siglo XIX. Rocafuerte fue embajador de México en Londres por unos años y participó activamente en la política del país entre 1830 y 1832 durante el primer intento liberal. Se ha dicho, justamente, que su Bosquejo es la primera historia polémica del imperio de Iturbide, y que proporcionó los argumentos en contra del héroe de Iguala que utilizaron los historiadores posteriores.64 Su estilo es, además, radicalmente diferente a la de la tradición criolla al estilo Bustamante65 o al de Mier,66 y no tiene nada que ver con el género de la historiografía eclesiástica que tanto contribuyó a educar la escritura del patriotismo clásico; pertenece más bien al universo lingüístico hispánico-cosmopolita (al estilo de Bolívar) de la época de las independencias americanas.
En esta perspectiva, no cabe duda de que la primera y más completa expresión propiamente mexicana de la escritura liberal decimonónica es la de Lorenzo de Zavala (1788-1836). Yucateco, formado, como todos, en colegios eclesiásticos, Zavala entendió muy bien lo nuevo de la experiencia gaditana: entre 1812-1814 fue secretario del primer ayuntamiento constitucional de Mérida y diputado a Cortes. Entre 1822-1826 fue diputado en los primeros congresos nacionales, y en 1827 fue gobernador del Estado de México, siendo, además, uno de los fundadores de la masonería yorkina en 1829, y participó activamente en el experimento liberal de 1832-1833.
Zavala fue un autodidacta notable y llegó a tener una buena visión de la literatura política del mundo de aquel entonces. También fue un prolífico autor de artículos, panfletos y de toda forma de escritura vinculada a la lucha política. Su Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830, publicado en 1831, es su mejor y más duradera obra, y nos ofrece una densa reflexión sobre tres décadas cruciales de la vida de México.67 La escritura se aleja del modelo patriótico-criollo porque la idea de historia de la que parte es totalmente distinta:68 Zavala recurre a Sismondi69 (muy en boga también en la Europa de aquel entonces) para declarar que “[l]a historia de los pueblos […] no comienza sino con el principio de vida, con el espíritu que anima á las naciones’. Como el tiempo anterior a los sucesos de 1808 es un periodo de silencio, de sueño y de monotonía, a escepcion de algunos destellos que asomaban de cuando en cuando respirando la libertad, la historia interesante de México no comienza verdaderamente sino en aquel año memorable”.70 Al igual que en Sismondi, pero también en Michelet71 y otros, el protagonista de la historia es el pueblo, o mejor dicho su “espíritu”, un actor colectivo depurado de sus pasiones, vinculado a un tiempo inmanente y no extramundano, un tiempo secular como la vida de los hombres, con sus etapas de niñez y de mayoría de edad que se manifestaba, esta última, cuando el espíritu toma su rumbo hacia la libertad.