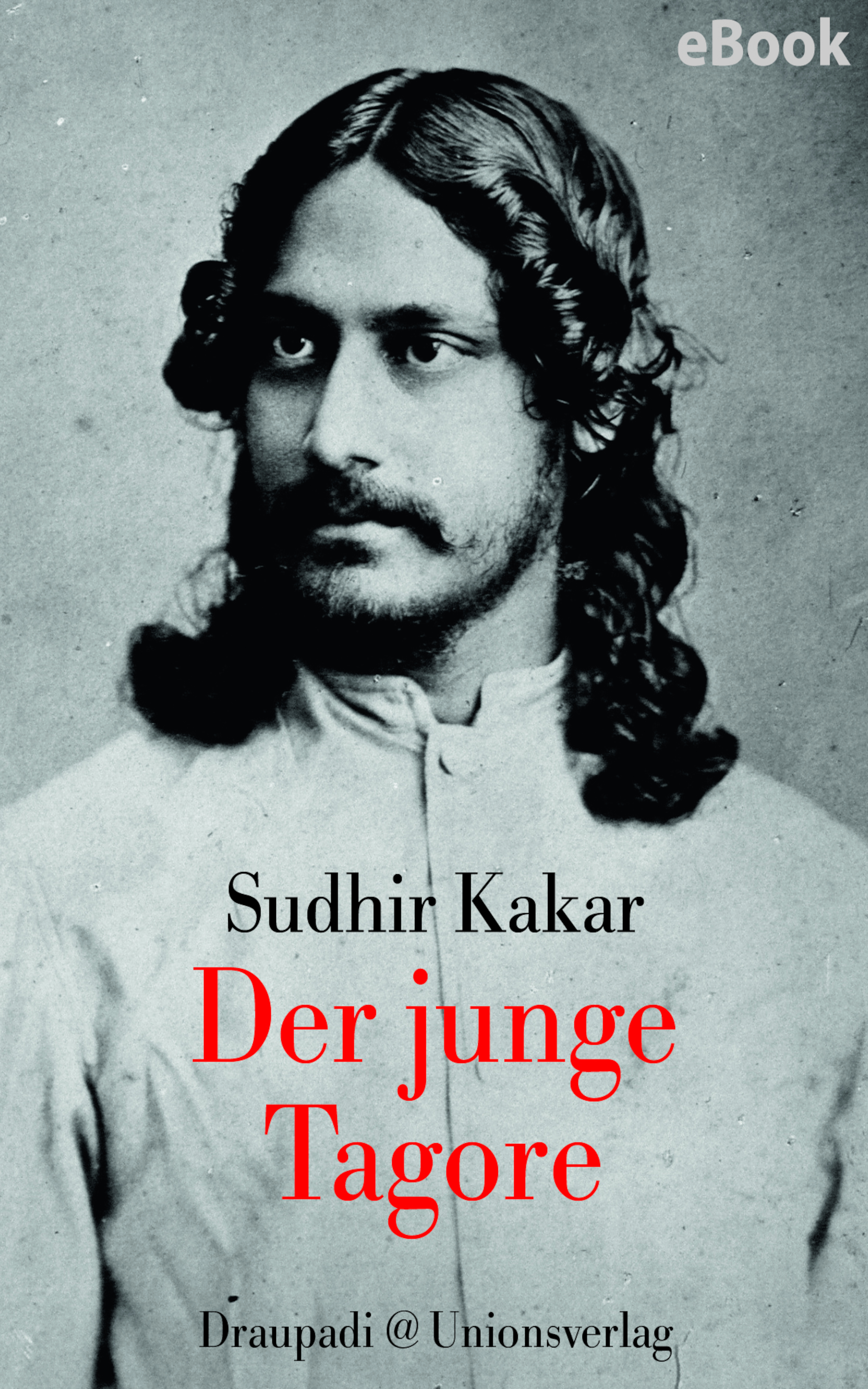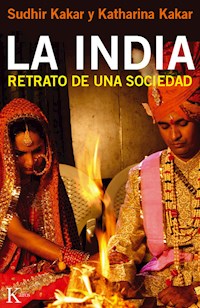
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En este sólido, iluminador y ameno estudio, los autores investigan la naturaleza de la "indianidad", porque más allá de las diferencias étnicas o sociales existe una unidad subyacente en la gran diversidad de la India que necesita ser reconocida. Centrándose en lo que constituye una identidad común india, los autores examinan en detalle la predominancia de la familia, la comunidad y la casta en la vida cotidiana, la actitud hacia el sexo y el matrimonio, los prejuicios, el concepto del "otro" (sobre todo en relación con el conflicto hindú-musulmán), de la salud y la muerte, así como la mente india, muy moldeada por la visión hindú. Sobre la base de tres décadas de investigación y fuentes tan variadas como el Mahabharata, el Kamasutra, los escritos de Gandhi, las películas de Bollywood y el floklore, los autores han creado un rico y revelador retrato de los indios.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sudhir Kakar y Katharina Kakar
LA INDIA
Retrato de una sociedad
Traducción del inglés de Patricia Palomar Recio
Título original:THE INDIANS. Portrait of a People by Sudhir Kakar & Katharina Kakar
© Sudhir Kakar and Katharina Kakar 2007
© de la edición en castellano:
2012 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés: Patricia Palomar Recio
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Katrien van Steen
Primera edición en papel: Diciembre 2012
Primera edición digital: Diciembre 2013
ISBN en papel: 978-84-9988-193-5
ISBN epub: 978-84-9988-323-6
ISBN Kindle: 978-84-9988-336-6
ISBN Google: 978-84-7245-989-2
Depósito legal: B 27.645-2013
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Introducción
El hombre jerárquico
La red de la vida familiar
La autoridad en la cultura india
La interiorización de la casta
La suciedad y la discriminación
La mujer india: tradición y modernidad
Es una niña
La discriminación y la doncella
La etapa de la pubertad
El matrimonio: ¿es el amor necesario?
El hogar y el mundo
Sexualidad
El sexo en la India antigua
La mujer en el Kamasutra
El amor en los tiempos del Kamasutra
La sexualidad en los templos y la literatura de la India medieval
La sexualidad hoy en día
La sexualidad y la salud
Vírgenes y otras mujeres
La sexualidad en el matrimonio
Una sombra sobre la sexualidad masculina
La sexualidad alternativa
Salud y sanación: enfrentarse a la muerte
La salud y la enfermedad del cuerpo según el ayurveda
Cita con el doctor ayurvédico
La comida según la mente india
La salud y la medicina moderna
La concepción de la muerte
Religión y espiritualidad
El nacionalista hindú
El hindú flexible
El conflicto entre hindúes y musulmanes
El musulmán a los ojos del hindú
El hindú a los ojos del musulmán
Del conflicto a la violencia
El aumento gradual de la violencia
El papel de los demagogos religioso-políticos
Rumores y disturbios
El marco moral de la violencia
El futuro del conflicto hindú-musulmán
La mente india
La visión hindú del mundo
El moksha, el propósito de la vida
El dharma, lo correcto y lo incorrecto
El karma y el renacimiento según la mente india
Yo y el otro: separación y conexión
Lo masculino y lo femenino
Notas y referencias
Notas de la traductora
INTRODUCCIÓN
Nuestro libro versa sobre la identidad india, la “indianidad”, esa parte cultural de la mente que conforma las actividades y preocupaciones de la vida diaria de un gran número de indios sirviéndoles de guía en el viaje de la vida. La actitud hacia superiores y subordinados, la elección de la comida para gozar de salud y vitalidad, la red de deberes y obligaciones en la vida familiar, esferas en las que influye la parte cultural de la mente tanto o más que en las ideas sobre la relación adecuada entre los dos sexos, o sobre la relación ideal con dios. Por supuesto, los elementos culturales propios de la familia, la casta, la clase o el grupo étnico pueden modificar y revestir la herencia que la civilización pueda dejar en una persona india. Con todo y con ello, se mantiene una sensación subyacente de indianidad, incluso en la tercera o cuarta generación en la diáspora india en todo el mundo –y no solo cuando se reúnen para la celebración de DiwaliI o para ver una película de Bollywood–.
La identidad no es un rol, o sucesión de roles, con lo que a menudo se la confunde. No es una prenda que uno pueda ponerse o quitarse según qué tiempo haga; no es “fluida”, pero sí está marcada por un sentimiento de continuidad y uniformidad independientemente de dónde se encuentre la persona a lo largo de su vida. La identidad de un ser humano –de la cual la cultura en la que ha crecido es una parte esencial– es lo que le hace reconocerse a sí mismo y ser reconocido por las personas que constituyen su mundo. No es algo que el ser humano haya escogido, sino algo que se ha apoderado de él. Es algo que puede doler, que uno puede maldecir o lamentar, pero de lo que uno no puede desprenderse, aunque pueda ocultarlo a los otros o, tristemente, a sí mismo.
La parte cultural de nuestra identidad personal, según apunta la neurociencia moderna, está conectada a nuestro cerebro. La cultura en la que crece un niño es como el software del cerebro, que en gran medida ya está instalado al llegar a la adolescencia. Esto no quiere decir que el cerebro, órgano social y cultural tanto o más que biológico, no siga cambiando a lo largo de la vida por las interacciones con el entorno. Como el agua del río en el que uno no puede bañarse dos veces, no se utiliza el mismo cerebro dos veces. Incluso si nuestro bagaje genético determinara el 50% de nuestra psique y las experiencias de la niñez otro 30%, todavía quedaría un 20% que se modifica a lo largo de la vida. Aun así, tal y como señala el neurólogo y filósofo Gerhard Roth: «Independientemente del bagaje genético, un bebé que crezca en África, Europa o Japón se convertirá en un africano, un europeo o un japonés. Y cuando uno ha crecido en una cultura determinada y tiene, digamos, 20 años, nunca podrá tener una comprensión completa de otras culturas puesto que el cerebro ya ha pasado por el estrecho cuello de botella de la “culturalización”».1 En otras palabras, es muy poco probable que en la edad adulta se tengan identidades “fluidas” y cambiantes y, lo que es más, pocas veces afectan a las capas más profundas de la psique. Por tanto, en cierto modo, somos españoles o coreanos –o indios– mucho antes de elegir o identificar esto como parte esencial de nuestra identidad.
Somos muy conscientes de que a primera vista puede parecer inverosímil el concepto de una indianidad particular. ¿Cómo se puede generalizar sobre un país de 1.000 millones de personas –hindúes, musulmanes, sikhs, cristianos, jainistas– que hablan 14 lenguas principales y con profundas diferencias regionales? ¿Cómo podría darse por supuesto que existe un elemento común entre personas divididas no solo por clases sociales, sino también por el sistema de castas tan característico de la India, y con una diversidad étnica más bien propia de imperios del pasado que de los Estados-nación de hoy en día? Aun así, desde tiempos inmemoriales los viajeros europeos, chinos y árabes han identificado rasgos comunes entre los pueblos indios. Han sido testigos de una unidad subyacente a una aparente diversidad, una unidad a menudo ignorada o pasada por alto en estos tiempos en que nuestros modernos ojos están más acostumbrados a identificar la divergencia que la semejanza. De ahí que en el 300 a. de C., Megástenes, embajador griego ante la corte de Chandragupta Maurya, comentara lo que hoy se denominaría la preocupación india por la espiritualidad:
«Entre ellos la muerte es tema de conversación muy frecuente. Consideran esta vida, por así decirlo, como el tiempo en el que el niño dentro del útero llega a la madurez, y la muerte como el nacimiento a una vida real y feliz para los devotos de la filosofía. Debido a esto soportan mucha disciplina como preparación para la muerte. Consideran que nada de lo que sucede a los hombres es bueno ni malo, y que suponer otra cosa es una ilusión o un sueño, pues de otro modo, ¿cómo puede ser que algunos sientan dolor y otros placer por las mismas cosas, y cómo pueden las mismas cosas afectar a los mismos individuos en diferentes momentos con esas emociones opuestas?».2
Más recientemente, el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, escribía en su libro El descubrimiento de la India lo siguiente:
«La unidad de la India ya no era para mí una mera concepción intelectual: era una experiencia emocional que me subyugaba. […] Era absurdo, desde luego, pensar en la India o en cualquier país como una especie de entidad antropomórfica. No lo hice. […] Sin embargo, creo que un país con un pasado cultural largo y una visión de la vida común desarrolla un espíritu que le es peculiar y que imprime a todos sus hijos, por mucho que puedan diferir entre ellos…».3
Este “espíritu de la India” no es algo etéreo, presente tan solo en la enrarecida atmósfera de la religión, la estética y la filosofía, sino que aparece reflejado, por ejemplo, en fábulas de animales del Panchatantra o en cuentos del Mahabharata y el Ramayana que en todo el país los adultos cuentan a los niños. Brilla con todo su esplendor en las distintas manifestaciones musicales indias pero también se percibe en temas más mundanos de la higiene personal como el limpiarse el orificio rectal con agua y los dedos de la mano izquierda, o en objetos tan insignificantes como un raspador de lengua, una tira doblada de cobre (o plata en el caso de los más pudientes) que se emplea para quitar la película blanca que recubre la lengua.
La indianidad, por tanto, tiene que ver con las similitudes que se dan en una extensa civilización índica predominantemente hindú que ha contribuido con la mejor parte a lo que podríamos llamar el “patrimonio genético cultural” de los pueblos de la India. En otras palabras, los patrones de la cultura hindú –que son el objeto de estudio de este libro– han desempeñado un importante papel en la construcción de la indianidad, aunque no iríamos tan lejos como el severo crítico de la filosofía hindú, el escritor Nirad C. Chaudhuri, quien sostenía que la historia de la India de los últimos 1.000 años se había conformado por el carácter hindú y consideraba con «la misma certeza que así seguiría siendo, dando forma a todo lo que se ponga en marcha para y en el país».4
En este libro solo podremos mencionar algunos de los pilares clave que conforman la indianidad: unos ideales de la familia y de otras relaciones cruciales que derivan de la institución de la familia extensa, una visión de las relaciones sociales que recibe gran influencia de la institución de la casta, una imagen del cuerpo humano y de los procesos corporales basada en el sistema médico del ayurveda, y un imaginario cultural repleto de mitos y leyendas, principalmente de las epopeyas del Ramayana y el Mahabharata, que proyectan una visión “romántica” de la vida humana y una forma de pensar relativista y dependiente del contexto.
No pretendemos dar a entender que la identidad india es una constante fija, inalterable a lo largo de la historia. La antigua civilización de la India ha estado en constante ebullición durante el proceso de asimilación, transformación, reafirmación y recreación posterior a los encuentros con otras civilizaciones y fuerzas culturales, como los que se produjeron con la llegada del islam en la época medieval y el colonialismo europeo más recientemente. No hay prácticamente ningún aspecto de la civilización índica que haya quedado inalterado tras estos encuentros, ya sea música clásica, arquitectura, cocina india “tradicional” o las bandas sonoras de Bollywood. La civilización índica, más que absorber las fuerzas culturales extranjeras, las ha traducido a su propio idioma, sin pensar o incluso sintiéndose orgullosa de lo que se pierde en la traducción. El zarandeo contemporáneo al que le somete la globalización que gira en torno a Occidente es tan solo uno de los últimos coletazos de varios encuentros culturales estimulantes, que se podrían denominar “choques” si se consideran solo en un estrecho marco cronológico y desde una perspectiva limitada. La antigua civilización india, separada de y al mismo tiempo vinculada al hinduismo como religión, es, por tanto, el patrimonio común de todos los indios, independientemente del credo que profesen.
Así pues, los indios comparten un sentimiento de familia en el sentido de que hay una marca característica india en ciertas experiencias universales que se tratarán en este libro: crecer siendo hombre o mujer, el sexo y el matrimonio, el comportamiento en el trabajo, el estatus y la discriminación, la salud y la enfermedad del cuerpo, la vida religiosa y, por último, el conflicto étnico. En un panorama políticamente controvertido, donde diversos grupos reclaman el reconocimiento de sus divergencias, se echa en falta la consciencia de una indianidad común, el sentimiento de “unidad en la diversidad”. Del mismo modo que el escritor argentino Jorge Luis Borges señala la ausencia de camellos en el Corán porque estos no eran lo suficientemente exóticos entre los árabes como para atraer su atención, para la mayoría de los indios el camello de la indianidad es invisible o lo dan por supuesto. El sentimiento de familia sale a la superficie solo en contraposición con los perfiles de los pueblos de otras grandes civilizaciones o grupos culturales. Un hombre que es un amritsari en el Punjab, por ejemplo, es un punjabi para el resto de la India, pero es un indio en Europa; en este último caso, el “círculo externo” de su identidad –su indianidad– se convierte en un elemento clave para definirse a sí mismo y ser reconocido por los demás.5 Por ello, a pesar de las continuas críticas académicas hay personas (incluidos académicos cogidos en un renuncio) que siguen utilizando la referencia de “los indios” –al igual que la de “los chinos”, “los europeos” o “los americanos”– como un atajo necesario y legítimo a una realidad más compleja.
Nuestro objetivo en este libro es presentar un retrato heterogéneo en el que los indios se reconozcan a sí mismos y sean reconocidos por los demás. Este reconocimiento no puede ser uniforme, ni siquiera si nuestra intención es identificar los puntos en común que subyacen a lo que el antropólogo Robin Fox denomina el “hechizo” de las diferencias superficiales. Sospechamos que los hindúes de clase alta y media verán un retrato con muchos rasgos con los que se sentirán familiarizados. Otros más al margen de la sociedad hindú (como los dalits y los tribales, o los cristianos y los musulmanes) tan solo vislumbrarán efímeras similitudes.
Ni siquiera en el caso de los hindúes, que suponen más del 80% de la población india, este retrato es una fotografía, pero tampoco es una representación cubista al estilo de Picasso donde prácticamente no se podría reconocer al sujeto. Nuestros esfuerzos van en la línea de los estudios psicológicos de pintores expresionistas tales como Max Beckman y Oskar Kokoschka o, más próximos a nuestra época, los retratos de Lucien Freud que se sirven del realismo para explorar la profundidad psicológica.
Asimismo, somos conscientes de que lo que pretendemos con este libro es ofrecer una “visión amplia” pasada de moda, y una “gran narrativa” ante las que muchos que profesan el credo postmodernista pueden reaccionar con hostilidad. Es igualmente cierto que hay algo de especulación en este ejercicio de decidirse por determinados patrones de la indianidad. Aun así, sin la “visión amplia” –con sus defectos e inexactitudes– las visiones más pequeñas, locales, aunque más precisas, serían miopes, una mezcla de difícil comprensión de árboles que no dejarían ver el bosque.
EL HOMBRE JERÁRQUICO
El famoso periodista indio Sunanda K. Datta-Ray, en un artículo titulado «Where rank alone matters», señala que la satisfacción de 300 millones de consumidores de clase media, los “nuevos brahmanes”, no radica en el hecho de que sean consumidores en un mercado global, sino en ser “alguien” en una sociedad profundamente jerárquica.1 Nunca encontraremos a jueces jubilados, exembajadores y otros funcionarios del Estado indio que ya no prestan servicio sin una tarjeta de visita que muestre de forma destacada quiénes fueron en su día. La India no es un país para el anonimato, concluye. Hay que ser “alguien” para sobrevivir con dignidad, puesto que el estatus es lo único que puede reemplazar al dinero. Podría haber añadido que la India es con diferencia la principal fuente de aspirantes para el Libro Guinness de los récords. La capacidad de inventiva india para encontrar nuevos campos en los que establecer récords (y no nos referimos a los archiconocidos por tener las uñas o el bigote más largos) es llamativa, divertida y en cierto modo enternecedora. Las editoriales británicas y norteamericanas de diccionarios biográficos y recopilatorios de «quién es quién» –una lucrativa rama de autobombo– han descubierto, con gran astucia comercial, que la India representa el mayor mercado de personas que quieren aparecer en este tipo de publicaciones para después exhibirlas en el salón de casa.
La necesidad de llamar la atención, de sobresalir en una masa anónima, por supuesto que no se puede atribuir en exclusiva a los indios, sino que forma parte del legado narcisista de todos los seres humanos. Lo que hace que este fenómeno esté curiosamente omnipresente –y sea patético– en la India es que la autoestima viene determinada casi exclusivamente por el estatus que la persona (ya sea de forma individual o como parte de una familia) tiene en el seno tan jerárquico de la sociedad india. Si bien la percepción del otro se rige en primer lugar por el sexo de la persona («¿Es hombre o mujer?»), seguido de la edad («¿Es joven o vieja?») y de otras señas de identidad, en la India la determinación del estatus relativo («¿Es esta persona superior o inferior a mí?») es de las primeras preguntas subconscientes que surgen en un encuentro interpersonal. Es posible que los indios sean el pueblo menos democrático del mundo a pesar de vivir en la mayor democracia del mundo y la más plural.
Este principio jerárquico tan profundamente interiorizado, la lente a través de la que hombres y mujeres en la India conciben su mundo social, se origina en los primeros años de la vida de un niño en la familia. De hecho, es vital entender la dinámica psicológica de la vida familiar para comprender el comportamiento indio no solo hacia la autoridad, sino también en otras muchas situaciones sociales.
LA RED DE LA VIDA FAMILIAR
La familia india es grande y ruidosa: padres e hijos, tíos y en ocasiones primos, presididos por abuelos benevolentes, conviven bajo un mismo techo, en el que se dan conspiraciones y relaciones secretas, amor intenso y arrebatos de celos. Los miembros de la familia a menudo se pelean pero siguen siendo, en la mayoría de los casos, muy leales los unos a los otros y siempre se muestran como un frente único de cara al exterior. Así es la familia india, con un sentido de la vida tan poderoso que la separación de sus miembros del núcleo familiar les provoca un permanente sentimiento de estar en el exilio.
Esta es la familia “extensa” de las películas de Bollywood que, según los sociólogos, nunca ha sido la norma universal. Tampoco es cierto que la amplia familia extensa se dé con más frecuencia en los pueblos que en las ciudades; los estudios muestran que es más común en las zonas urbanas y entre las castas altas terratenientes que entre las castas más bajas de la India rural. Las razones económicas, especialmente el elevado coste de vida en las zonas urbanas, suponen sin duda alguna uno de los motivos por los que este modelo de familia sobrevive. Esa nostalgia de hoy en día ante el supuesto agostamiento de la familia india por el ritmo acelerado de la modernización podría estar fuera de lugar, ya que es posible que la prevalencia de las familias extensas esté aumentando en lugar de disminuyendo.2 Es importante señalar que, independientemente de los cambios demográficos y del deseo de muchas parejas modernas de clase media de escapar de las tensiones de la gran familia y vivir por su cuenta, la familia extensa sigue siendo la forma de organización familiar preferida por los indios y presenta una “realidad psíquica” que nada tiene que ver con su incidencia real.3
¿En qué consiste esta familia “extensa” que tiene tanto peso en el fuero interno de un indio, incluso en lugares y estratos sociales donde ya no es la forma de organización familiar predominante?4 La familia extensa ideal es aquella en la que los hermanos siguen juntos después de haberse casado y traen a sus esposas a casa de los padres. Se rige por ideales de lealtad fraternal y obediencia filial, que establecen que hay que vivir bajo un mismo techo y compartir actividades económicas, sociales y rituales. Además de este núcleo principal, puede haber otras personas que residan de forma permanente o temporal en el hogar: hermanas o tías viudas o abandonadas por sus maridos, o familiares lejanos, llamados de forma eufemística “tíos”, que no tienen otra familia a la que recurrir. En la práctica, por supuesto, puede que los hermanos y sus familias no compartan la misma cocina, o que vivan en casas adosadas en lugar de en una sola vivienda, o es posible que algún hermano haya emigrado a la ciudad en busca de oportunidades económicas. Incluso en el caso de muchas familias que parecen “nucleares”, en el sentido de que están compuestas por padres e hijos no casados, persiste una “cohesión” social y psicológica. Cuando un hermano se muda a la ciudad, por ejemplo, su mujer e hijos suelen quedarse viviendo con la familia en el pueblo mientras él envía dinero para contribuir a los ingresos familiares, o bien, si se lleva a la familia con él, vuelven a “casa” tanto como pueden. Incluso en las clases altas y medias-altas, la realidad psíquica de la familia extensa les hace dar por supuesto que pueden ir de visita e instalarse durante semanas, si no meses, con los hijos adultos ya casados que están trabajando en partes lejanas del país o incluso fuera de la India.
Lo que queremos destacar aquí es que la mayoría de los indios pasan la etapa formativa de su vida en escenarios familiares más similares al de la familia extensa que al de la nuclear. No obstante, los hijos ya mayores que supuestamente viven solos o en una familia nuclear visitan con frecuencia y durante largos periodos de tiempo a los miembros de la familia extensa. Las personas no solo se reúnen con su familia para celebrar festividades, sino que también prefieren estar en compañía de sus familiares cuando van de vacaciones o de peregrinaje religioso. Los ideales de solidaridad fraternal y devoción filial son tan fuertes que se hacen esfuerzos continuamente para mantener esa “cohesión” tan característica, al menos en el sentido social de la palabra. Cualquiera que se haya visto alguna vez atrapado en un atasco en una ciudad india un domingo por la mañana solo tiene que recordar que muchos de los hombres, mujeres y niños que están vestidos con sus mejores galas, sentados de mala manera en motos o enlatados en autobuses o pequeños coches Maruti, van de camino a visitar a familiares que viven en la otra punta de la ciudad.
Los datos demográficos de la población infantil reflejan en cierto modo los patrones matrimoniales indios. Si exceptuamos a las clases medias y altas de las zonas urbanas, donde han empezado a casarse a edades más tardías, la mayoría de las parejas se casan en la adolescencia, en un momento en el que no disponen de los recursos económicos o psicológicos para formar una familia en un hogar independiente. La separación de la familia extensa, si es que se produce, llega después, en plena niñez de los hijos. Por tanto, no es de extrañar que tíos, primos y, cómo no, abuelos estén muy presentes en los recuerdos de la infancia de la mayoría de los indios. Estas figuras tienen un mayor peso en el mundo interior de los indios que en el de los europeos y norteamericanos, que crecen en familias nucleares en las que son el padre y la madre (y quizá también los hermanos) los que siguen de cerca su vida emocional.
Más que ningún otro factor, como pudiera ser el reciente aumento en la tasa de crecimiento económico, la mejora del estatus de las capas más oprimidas de la sociedad e incluso la fuerza de la creencia religiosa, lo que mantiene unida a la sociedad india es la familia, y el papel que desempeñan las obligaciones familiares en la vida de un indio. Sin duda, la otra cara de la moneda –porque las monedas tienen siempre dos caras– es que centrarse tanto en la familia como única fuente de satisfacción de las necesidades de la persona refleja una persistente falta de fe en prácticamente cualquier otra institución social. Como consecuencia, se observa una tendencia extrema a las divisiones y una falta de compromiso con nadie o nada que esté fuera de los límites de la familia más cercana.
En un país sin amplios programas gubernamentales de seguridad social, subsidios por desempleo o sistemas de pensiones, la familia ha de proporcionar ayuda temporal cuando un hombre pierde su trabajo, una joven madre está enferma o las inundaciones por el monzón arrasan la cosecha. Para la mayoría de los indios, con excepción de la creciente clase media y la reducida élite de clase alta, la familia es el único seguro de vida con el que cuentan. Por tanto, como es lógico, en el imaginario de la mayoría de los indios el valor y, de hecho, la identidad de una persona son indisociables de la reputación de su familia. Cómo vive una persona y lo que hace no se suele ver como el resultado del esfuerzo o las aspiraciones de esa persona exclusivamente, sino que se interpreta en función de las circunstancias de su familia e incluyendo en la ecuación el espectro más amplio de la sociedad. El éxito o fracaso individual solo cobra sentido en el contexto de la familia. «¿Cómo puede comportarse así el hijo de la familia X?» es tanto una expresión de desprecio como lo es de aprobación el decir «¿Cómo no va a triunfar? Después de todo, ¡es hijo de la familia Y!».
Desde un punto de vista psicológico, la persona conforma gran parte de su autoestima a partir de los mitos que le confieren a su familia una especie de distinción o prominencia en el pasado o exageran su importancia en el presente. Los vínculos más estrechos –a veces incluso los de amistad– se forjarán dentro de la familia y no fuera. Como dice un proverbio hindú, «vale más un grano de mostaza de parentesco que un carro entero de amistad». Estas relaciones especiales que se forjan en la familia extensa son una gran fuente de apoyo, necesaria para avanzar en la vida y para la afirmación constante de la identidad de una persona.
No obstante, las interacciones y obligaciones familiares no se han mantenido inalteradas. Los escritos nacionalistas hindúes y algunas revistas para mujeres están plagados de textos alarmistas sobre el ataque a la familia india por parte de las fuerzas de la modernización occidental. Muchos de estos cambios en parte tienen que ver con el aumento del individualismo y el papel de las mujeres en las zonas urbanas, tema que retomaremos más adelante. También las obligaciones familiares están en proceso de cambio: hace 30 años se daba por supuesto que cualquier hombre cuidaría de su primo o sobrino si este iba a su casa y se quedaba varios años para poder ir al colegio, puesto que en su ciudad o pueblo no había escuela. Hoy en día, en cambio, la mayoría de las familias de clase media se lo pensaría dos veces antes de tomarse tantas molestias. Sin embargo, si bien las obligaciones familiares se han reducido, no han desaparecido por completo. Es posible que los indios ya no sientan esa obligación de cuidar de sus tías lejanas, pero no dudan en ocuparse de las necesidades emocionales, sociales y financieras de los padres cuando alcanzan la madurez. En términos generales, la familia india sigue siendo muy particular (y particularmente conservadora) en lo que respecta al matrimonio, la condición de padres y la red de responsabilidades y obligaciones mutuas en las relaciones de parentesco más amplias.5
La inquebrantable solidaridad entre hermanos, como uno de los principales ideales de la vida familiar, puede conducir a situaciones que podrían resultar extrañas para la “sensibilidad moderna”, que considera la pareja marido-mujer como el punto de apoyo de la vida familiar. Por ejemplo, un hombre tolerará a menudo las relaciones adúlteras de su esposa con su hermano –en las clases altas, principalmente por un desconocimiento fingido; las capas más pobres de la sociedad prescinden de esta pudorosa hoja de parra–. De ahí que se produjera la siguiente situación cuando un cocinero del estado montañoso de Uttarakhand en una ocasión le pidió a su jefe vacaciones para ir a su pueblo porque su esposa acababa de dar a luz a un niño:
–¿Cómo puede tu esposa dar a luz a un niño cuando no has estado en tu pueblo durante este último año? –preguntó el jefe.
–¿Y eso qué importancia tiene? –respondió el hombre–. Mi hermano sí…
Puede que este sea un ejemplo llevado al extremo, pero solo porque se menciona explícitamente; la situación en sí misma es más común de lo que se piensa. Durante un tiempo, en la historia social de la India, la importancia erótica del hermano menor del marido –en el sentido de que tuviera o pudiera tener relaciones sexuales con la viuda de su hermano mayor– se reconoció oficialmente en la costumbre de niyoga. Esta costumbre se remonta miles de años hasta el Rig-veda, en el que se describe cómo un hombre, identificado como el cuñado por los comentaristas del texto, le tiende la mano prometiéndole matrimonio a una viuda dispuesta a compartir la pira funeraria con su marido.
Aunque la costumbre fue cayendo en desuso, especialmente a raíz de la prohibición de que una viuda volviera a casarse (aunque se sigue dando en algunas comunidades), se mantiene muy vivo el núcleo psicológico del niyoga, es decir, que tanto la mujer casada como su cuñado más joven son conscientes de que son o pueden ser pareja sexual. En las consultas de psicoterapia se observa que pocas mujeres de clase media se sienten culpables por tener relaciones de intimidad sexual con el cuñado. Su angustia se manifiesta más bien cuando este se va de casa o ante su inminente boda, pues la mujer percibe esta situación como el fin de su vida sensual y emocional.
LA AUTORIDAD EN LA CULTURA INDIA
El indio tiene tan interiorizada su posición familiar y social relativas que podría ser calificado, en palabras de Louis Dumont, como el verdadero homo hierarchicus.6 La interiorización de la jerarquía se produce a la par que la adquisición del lenguaje. Hay seis sonidos infantiles básicos, un lenguaje universal empleado por los niños de todo el mundo con ligeras variaciones entre una sociedad y otra.7 Estas “palabras” son una repetición de combinaciones del sonido vocálico ‘a’ precedido de distintas consonantes: ‘dada’, ‘mama’, ‘baba’, ‘nana’, ‘papa’ y ‘tata’. Los niños repiten una y otra vez estos sonidos, u otros muy similares, como respuesta a su propio balbuceo y a la imitación modificada que hacen los padres de los sonidos de sus hijos. En la mayoría de los países occidentales, los padres reconocen y repiten tan solo unos pocos de estos sonidos repetitivos, por ejemplo, ‘mama’, ‘dada’ o ‘papa’, reforzándolos de este modo en el niño. En la India, por el contrario, prácticamente todos estos sonidos tan parecidos se repiten y refuerzan, puesto que cada uno es el nombre de varios familiares mayores que el niño ha de aprender a identificar según la posición que él o ella ocupa en la jerarquía de la familia. Así, por ejemplo, en punjabi ma es madre, mama es el hermano de la madre, dada es el padre del padre, nana es el padre de la madre, chacha es el hermano menor del padre, taya es el hermano mayor del padre, masi es la hermana de la madre, y así sucesivamente.
Esta transformación del lenguaje infantil básico en nombres para las relaciones de parentesco de la familia extensa es característica de todas las lenguas indias. No solo simboliza las múltiples relaciones del niño con una variedad de posibles figuras protectoras en la generación más mayor, sino que enfatiza asimismo la importancia del conocimiento que el niño tiene de la jerarquía de la organización familiar. Los indios deben aprender a adaptarse, desde una edad muy temprana, a las personalidades y estados de ánimo de muchas figuras de autoridad, aparte de sus padres. No queremos entrar a juzgar si esa capacidad tan desarrollada de un indio de poder prácticamente prever los deseos de un superior y amoldar su comportamiento a estos ha de calificarse de “flexibilidad” o de “falta de afirmación de sí mismo”. La cuestión está en que esas vivencias tempranas en la familia extensa y el hecho de que el niño sepa a una edad tan precoz cuándo retirarse, cuándo convencer con zalamerías y cuándo ser testarudo para conseguir lo que quiere hacen del indio un excelente negociador en las futuras relaciones de negocios de su vida profesional.
Independientemente del talento o de los logros personales, o de los cambios en las circunstancias de su vida o de las de los demás, la posición relativa de un indio en la jerarquía de la familia, sus obligaciones para con quienes están “por encima” de él y sus expectativas de los que están “por debajo” son inalterables y de por vida. Ya en la niñez empieza a aprender que debe preocuparse por el bienestar de sus subordinados en la jerarquía familiar, para que no sufran por los juicios erróneos que ellos mismos o los demás puedan emitir, y que tiene derecho a que estos a su vez le obedezcan y respeten.
Por lo general, en las familias indias los jóvenes se ven colmados de atenciones y cuidados por parte de las generaciones más mayores, y se le otorga más valor a mantener la integridad familiar que a desarrollar las capacidades individuales. Por tanto, un indio joven no busca desmarcarse radicalmente de la generación de sus padres, ni se siente empujado a derrocar su autoridad para “vivir a su aire”. Esto contrasta sobremanera con Occidente, donde no solo se espera que haya un “conflicto generacional”, sino que este se considera necesario para la renovación de las instituciones sociales y, lo que es más, se asume (a nuestro parecer, de forma errónea) como una verdad psicológica universalmente válida. En la India, lo que ayuda al joven a hacer realidad sus sueños en la vida no es la ruptura total con los valores tradicionales, sino la maleabilidad de los mismos. Es revelador que, a pesar de la fascinación por el deporte y las estrellas de cine y la omnipresencia de estos famosos en la publicidad, la mayoría de los jóvenes indios encuentran sus principales modelos de comportamiento en la familia, siendo muy a menudo uno de los dos padres.
A pesar de los rápidos cambios sociales de las últimas décadas, el indio sigue siendo parte de una red ordenada jerárquicamente y, sobre todo, estable a lo largo de su vida. Este complejo patrón de comportamiento basado en las relaciones se manifiesta también en el ámbito laboral. Aunque a nivel intelectual el profesional o burócrata indio podría compartir la opinión de su homólogo occidental de que, por ejemplo, el criterio para ser nombrado o promocionado para un puesto de trabajo ha de ser objetivo, que ha de ser una decisión basada exclusivamente en los requisitos del puesto y los “méritos del caso”, a nivel emocional se verá obligado a luchar contra la convicción cultural de que su relación con la persona en cuestión (si existe tal relación) es el único factor y el más importante en la decisión que esta tome. Para la gran mayoría de los compatriotas con una mentalidad tradicional (ya se trate de un comerciante que quebranta la ley para facilitar la transacción de negocios de un compañero de la misma casta, de un empresario que contrata como administrador a un candidato que, a pesar de no estar suficiente cualificado para el puesto, es un familiar lejano, o del funcionario en la oficina municipal que acepta sobornos para matricular a una sobrina huérfana), la falta de honestidad, el nepotismo y la corrupción no son más que conceptos abstractos. Estas construcciones negativas son irrelevantes para un indio, quien desde la niñez desarrolla un único estándar de comportamiento responsable propio de un adulto: las obligaciones de por vida de una persona para con sus familiares y amigos. Los sentimientos de culpa y ansiedad surgen solo cuando las acciones individuales entran en colisión con el principio de primacía de las relaciones, pero no cuando se incumplen los estándares éticos “foráneos” de honradez, equidad y justicia.
Aunque las relaciones familiares se estructuran de forma jerárquica, el modo de relacionarse se caracteriza por un comportamiento casi maternal por parte del superior, un respeto y docilidad filial por parte del subordinado y una sensación compartida de tener un vínculo muy personal. Encontramos este tipo de superior –rey, padre, gurú– en los libros de texto donde, en las historias que ilustran situaciones de autoridad, el líder ideal es un patriarca benevolente que cuida de los suyos de forma que estos prevén sus deseos o los aceptan sin cuestionarlos.8 Consigue que su gente le obedezca atendiendo a sus necesidades, dándole recompensas emocionales de aprobación, alabanzas y afecto, o suscitando un sentimiento de culpa. Los intentos prepotentes de regular el comportamiento mediante amenazas o castigos, rechazo o humillación, provocan en el subordinado, más que una rebeldía manifiesta, enrevesados intentos de evitar a su superior.
Otro de los aspectos que se heredan desde la infancia respecto a las relaciones entre superior y subordinado o líder y seguidor es la idealización del primero. La necesidad de conferirle maana a nuestros superiores y líderes para poder ser nosotros mismos partícipes de este poder mágico es un intento inconsciente de recuperar la perfección narcisista de la infancia: «Eres perfecto y soy parte de ti». Está claro que esta es una tendencia universal, pero en la India la veneración por los superiores es un fenómeno psicológico muy extendido. A los líderes en cada capa de la sociedad, pero especialmente los patriarcas mayores de las familias extensas y de los grupos de castas, se les otorga cierta importancia emocional, sin llegar a valorar de forma realista su comportamiento y menos aún reconocer sus debilidades humanas. Por tanto, para los indios el carisma adquiere una inusual relevancia y es un elemento decisivo a la hora de ejercer un liderazgo efectivo en las instituciones.9 En contraposición a lo que ocurre en Occidente, los indios están más dispuestos a venerar que a admirar.
No es que los indios no muestren escepticismo ante las figuras de autoridad. De hecho, su cinismo hacia los líderes, particularmente hacia los políticos, puede llegar a ser exagerado. Lo que ocurre es que, cuando un indio confiere autoridad a un líder, su credulidad puede más que su capacidad de crítica. Otorgar autoridad es un acto involuntario en el caso de la familia y del liderazgo de casta durante la niñez. Puede que sea voluntario –hacia gurús varios, por ejemplo– en situaciones de angustia o crisis personal grave, razón por la cual curanderos de todo tipo crecen como champiñones por todo el país. La efectividad de estos curanderos no depende tanto de sus regímenes de sanación, sino de las fuerzas vitales inconscientes que su carisma despierta en el paciente que busca la sanación. ¿Encontramos estos patrones de vida familiar, especialmente los que tienen que ver con el orden jerárquico de las relaciones, en otras instituciones que no sean el hogar, a saber, departamentos de universidad, despachos, partidos políticos y oficinas de la Administración? Los datos parecen indicar que sí. Las relaciones de autoridad en la familia india suponen un modelo para el funcionamiento de la mayoría de las organizaciones empresariales, educativas, políticas y científicas.