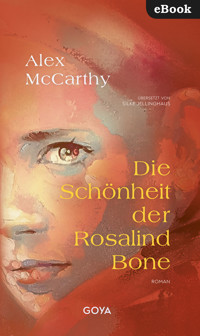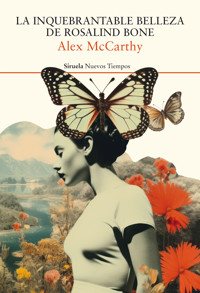
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Hermosa, increíblemente pictórica y llena de detalles sobrecogedores. Un retrato devastador de un lugar y de una comunidad que te atrapa de inmediato por su brutalidad y su belleza». Caryl Lewis Escondido en los valles galeses, rodeado de pinos y abedules plateados, Cwmcysgod podría parecer un lugar tranquilo y soñoliento. Pero basta con detenerse un momento para notar cómo, bajo la superficie, las tensiones hierven a fuego lento. Catrin Bone, de dieciséis años, solo conoce la versión que le han contado, pero ahora empieza a cuestionarse su pequeño mundo, y en especial ese oscuro hecho del pasado que parece amargar a su solitaria madre. Esta tuvo una vez una hermana, Rosalind, de una belleza sin igual. ¿Por qué, hace tantos años, decidió desaparecer de pronto?, ¿y dónde se encuentra ahora? Mientras tanto, sin dinero y sin futuro, los hermanos Clements corren sin control por las colinas, y el viejo Dai Bevel sueña con una chica a la que conoció hace tiempo. Los secretos del ayer se acercan, y hace falta todo un pueblo para seguir manteniéndolos a raya, para ocultar algo monstruoso y mirar hacia otro lado… En esta inquietante fábula moderna sobre la resiliencia de las mujeres, que combina a la perfección lo atmosférico con un certero realismo social, un elenco único de personajes dará voz a las siempre divergentes versiones de la verdad. Pero será la historia de Rosalind Bone y su fuerza la que, resplandeciente de esperanza y posibilidad, se eleve por encima de todo lo demás.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: marzo de 2024
Título original: The Unbroken Beauty of Rosalind Bone
En cubierta: © rawpixel
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Alex McCarthy, 2024
© De la traducción, Regina López Muñoz
© Ediciones Siruela, S. A., 2024
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-10183-25-4
Conversión a formato digital: María Belloso
A Polly
Significado y pronunciación de Cwmcysgod
El topónimo Cwmcysgod significa «valle de sombras» (cwm, valle; cysgod, sombra). Conviene tener en cuenta que el alfabeto galés presenta diferencias con respecto al inglés; por ejemplo, y y w son vocales, no consonantes.
Primera sílaba, cwm: el sonido de la ce es fuerte, /k/, como en can; y la pronunciación de -wm se parece a la de -oom en la palabra inglesa room: /uːm/.
Segunda sílaba, cys: ce fuerte, como la anterior; -ys parecido al pronombre inglés us: /əs/.
Tercera sílaba, god: igual que en inglés God, («dios»).
Las tres sílabas son tónicas.
1Cwmcysgod, 2001
Cuando la hierba prendió, se ennegreció antes de que ellos distinguieran las llamas; un calor invisible consumía el color y dejaba unos parchecillos de rastrojos roñosos y chamuscados. El joven incendio serpenteaba bajo, veloz y ávido a través de los tobillos de la hierba de verano reseca, elevándose y cayendo, aferrándose a la tierra, dejándose empujar y arrastrar por el viento. Los hermanos Clements retrocedieron en cuclillas, tensos y entusiasmados. No quitaban ojo a la trayectoria del fuego y observaban las estelas entretejerse y separarse formando fractales de frágil destrucción hasta que por fin sobrevino el clímax y varios caminillos confluyeron en una amplia extensión de ladera consumida y humeante, presa de una danza alegre.
A lo lejos, desde los nudos y copas de los árboles, unos cuervos alzaron el vuelo desplegando las alas con los ojos negros en tensión, arañando el cielo con sus graznidos. Los dos hermanos dieron la espalda al fuego y huyeron, saboreando su golpe secreto, su hurto al poder.
Caminaban en silencio; la caricia del sol sobre su piel era un bálsamo que disipaba cualquier malestar. A sus pies se desplegaba el hogar, Cwmcysgod, donde los rayos de sol vespertino de más alcance apenas si rozaban los tejados de pizarra, dejando las profundidades del pueblo en una sombra permanente.
Los hermanos Clements bajaron la montaña por la pista para las ovejas, un sendero embarrado tan angosto que los obligaba a avanzar poniendo un pie directamente delante del otro y a mirar siempre hacia el suelo para no torcerse un tobillo con las rocas y piedras que bordeaban el camino. Este paso demorado atenuó su estado de euforia y para cuando llegaron al pueblo tenían la sensación de no haber hecho nada, como si la gloria del incendio nunca hubiera existido.
Pero el fuego, sin que nadie lo viera, se propagó ladera arriba, adentrándose en el bosque. Tras colarse por el avellanar se extendió entre los hijos bastardos de los pinos talados mucho tiempo atrás. Los lechos de agujas chisporroteaban al entrar en combustión y transportaban las llamas aún más cerca del corazón del bosque, donde una anciana dormía acurrucada en su propio hedor sobre una cama hecha de cajas de leche mientras las lágrimas del pasado rodaban por sus mejillas ajadas por la intemperie.
El viento amainó y el humo se desplomó, envolviendo el pueblo y siguiendo a los hermanos Clements hasta su casa. Rodó por encima de las tapias de los jardines traseros. Unas vísceras de humo gris bailaban entre bragas y sábanas tendidas, desbaratando la labor de limpieza de quienes ansiaban purificar todos sus secretos.
En la casa más pequeña de todas, la más alejada de las zarpas del humo, Mary Bone fue del vestíbulo a la cocina sin que sus pies enfundados en calcetines emitieran ningún sonido contra el linóleo.
—¿No huele a quemado?
Su hija, Catrin, se pilló la punta de los dedos al cerrar de un golpe el cajón de la cocina. Reprimió un jadeo de dolor y se volvió para mirar a su madre a la cara.
—¿De verdad que no lo hueles? —insistió la madre, entornando los ojos y ponderando si debía preocuparle más la acechanza del humo o la actitud sospechosa de su hija.
La chica se encogió de hombros, franqueó la puerta trasera y olisqueó el aire de fuera.
—Mira allí, donde las laderas —dijo Mary Bone—. Negro otra vez, maldita sea…, los muy desgraciados han vuelto a las andadas. En fin, alguien llamará a los bomberos, digo yo.
—No nos queda leche, mama. Voy a comprar.
—Tráeme también el Argus de hoy, a ver si me entero de lo que pasa en el mundo. —Mary puso dos monedas de una libra en la palma de la mano de su hija y le pellizcó la mejilla como si todavía tuviera cuatro años.
—Quita —protestó Catrin zafándose, pero a la vez regalándole un amago de sonrisa a su madre.
—Sigues siendo mi niña pequeña, ¿o no?
—Mama, por lo que más quieras, que tengo dieciséis años.
Mary Bone se puso a recoger la ropa limpia del tendedero que había extendido entre dos postes oxidados. Una pinza de plástico se le hizo añicos entre los dedos y el muelle salió disparado y le dio en el rabillo del ojo.
Dieciséis.
Echó las sábanas en la cesta de la ropa y se sentó encima del cubo de basura de hojalata para ver la montaña arder al otro lado del cwm. Se encendió un cigarrillo pensando en su hermana. En su imaginación, los dedos de Rosalind sostenían también un cigarro, solo que los suyos estaban rodeados de un aluvión de manos masculinas que le ofrecían fuego. Así había sido siempre.
Mary tiró la colilla al suelo y observó el último medio centímetro arder hasta la punta. Rosalind cerró su pitillera de plata.
En la tienda del pueblo, la anciana señora Williams estaba sentada en un taburete alto detrás del mostrador, ataviada con su indumentaria para cualquier estación, una rebeca y un gabán. Su cara diminuta asomaba del pañuelo que le cubría la cabeza, atado como una mordaza por debajo de la barbilla.
La hija de Mary, Catrin, se encaminó al frigorífico del fondo de la tienda y cogió el último medio litro de leche. Catrin ignoraba que Daniel Clements se había agachado para evitarla, que se había escondido detrás de unas estanterías.
La señora Williams no le quitaba ojo al hermano mayor, Shane, que estaba dándole un repaso a la bien nutrida estantería del porno que ella misma se encargaba de abastecer, enfrascado entre páginas de piernas abiertas y promesas fáciles. Estos adolescentes, siempre estorbando en su tienda. Sin rumbo pero deprisa. La culpa era de las madres modernas; hacía años que a ningún niño del valle le ponían el culo morado.
La anciana farfulló algo para sus adentros y asintió a modo de agradecimiento cuando Catrin abonó el precio de la leche y el periódico.
Para salir de la tienda, a Catrin no le quedó más remedio que apretarse contra Shane Clements. Contrajo el cuerpo para reducir al máximo su existencia, pero aun así los ojos de él fueron a dar en sus pechos. A una distancia tan corta, la ropa de Shane olía a humo. Catrin salió al asfalto cuarteado y pegajoso y exhaló una vergüenza que no le correspondía sentir a ella antes de emprender el camino de vuelta a casa, cuesta arriba.
Dai Bevel, muy tieso contra la cancela de su jardín, observó a Catrin pasar como un búho observaría a un topillo, sin mover el cuerpo, con los talones muy juntos y girando la cabeza sobre su eje.
—Tienes un aire a Rosalind Bone —le dijo—, solo que sin la guapura.
Era lo que le decía cada vez que la veía. Maldito Dai Bevel.
A las seis en punto aparecieron por la carretera secundaria varios coches de bomberos con las sirenas puestas. Una hilera de puertas se abrió y cerró a lo largo de los ochocientos metros de la calle mayor. También a los umbrales de las viviendas adosadas de las bocacalles se asomaron vecinos ávidos de emociones. Brazos cruzados sobre el pecho, cuellos estirados. Negaban con la cabeza pensando en los Clements, ese par de delincuentes, y volvían a meterse en casa, cerraban la puerta y ponían la mesa para la cena, encendían el televisor o daban sorbos al santuario hallado en una taza de té. Mary Bone no salió a la calle. Se quedó sentada encima del cubo de la basura en su jardín trasero, encendiéndose otro pitillo.
Catrin guardó la leche en la nevera y echó una mirada fugaz a la fotografía escondida en el cajón.
Cómo sería tener ese aspecto.
La luz diurna se atenuaba y empezaron a palpitar faros de brillo cansado a lo largo de la carretera de montaña. El crepúsculo, seguido de la oscuridad, se deslizó desde la punta de la escombrera de Cwmcysgod, derramándose sobre las casas adosadas y ennegreciendo el ladrillo y la estructura de acero de la fábrica en ruinas. La noche se tragó el pueblo y el valle y, por último, el cielo que lo coronaba todo. En la calle mayor, alumbrada por una tenue luz ambarina, se desarrollaba otra noche de sábado. Pies jóvenes y provectos entraban y salían al trote de los pubs, el Mitre para el bingo y el Lamb para el karaoke. Un millar de almas volvía sobre los pasos de sus noches, semanas y años previos. Ahondaba el surco de sus vidas en los bordillos y los umbrales.
Delante de la hornilla de gas de su pequeña cocina, un Dai Bevel con las caderas doloridas se calentaba la leche con la nocturna esperanza de inducir el sueño. Cysga’n drwm, como solía decirle su madre cada noche antes de encerrarlo bajo llave en su cuarto.
Al abrigo de la oscuridad, los Clements merodeaban al otro lado de la puerta trasera de su casa, espiando a través de la rendija de las cortinas el momento en que un estado de letargo provocado por la combinación de sofá, tele y sidra subyugara a su madre, para así poder pasar disimuladamente por su lado, subir a su dormitorio con camas literas y soñar con los placeres de la piromanía.
En el confín del pueblo, los surtidores de gasolina guardaban silencio, bloqueados y apagados. En el piso que había encima del taller, Paul Rhys pasaba las yemas de los dedos por la mejilla de su amada esposa. Estaban tumbados, desnudos, y el bronceado artificial de él brillaba con elasticidad recubriendo un cuerpo meticulosamente esculpido. Su mujer, Karen, se había acicalado y perfumado; hasta la última molécula del trabajo diurno se había escurrido por el desagüe en dirección al mar para que ella pudiera recibirlo pura en la cama que ambos compartían cada noche. Tanto ella como él percibían los latidos de la vida del otro. Del espejo del dormitorio pendía el reflejo omnipresente del letrero de neón Esso que guiñaba el ojo a todo el que pasara por allí. Karen Rhys deslizó sus dedos finos por el pelo recio, oscuro y denso como gasolina del cogote de su marido, tiró con fuerza y le declaró su amor en un susurro.
A las tres de la mañana, todos los pies estaban levantados, todas las cabezas estaban echadas, y los pensamientos correteaban por las mentes durmientes de Cwmcysgod, libres como niños sin vigilancia. Por encima del pueblo, sin embargo, en la linde del bosque, la anciana estaba despierta; el humo le quemaba en los pulmones. Con las prisas por escapar del incendio había tropezado con la raíz de un árbol y ahora yacía, herida y rota, dándose ánimos para coger aire una vez más.
Inspirar, retener, espirar.
Inspirar, retener, espirar.
Una cucaracha se le encaramó por la mejilla. Pensó en levantar una mano y sacudírsela, que cayera de nuevo a la hojarasca, pero el movimiento requería demasiado esfuerzo. Abrió y cerró los ojos y atisbó unos puntitos de luz centelleantes e inútiles abajo, en el pueblo.
Inspirar, retener, espirar.
Inspirar, retener, espirar.
La madre de los Clements, Sharon, despertó acurrucada en la crisálida de cojines y manta del sofá. Agarró el mando a distancia y apagó el televisor. Paz. Más o menos. Arrugó la lata de sidra vacía y echó de menos el tabaco al que había renunciado con tal de dar ejemplo a sus hijos. Subió hasta el dormitorio de sus chicos, que habían prendido fuego al mundo durante todo el día y enseñaban el alma mientras dormían. Rostros lisos como guijarros, todos los pecados purificados por el torrente de la noche. Así, todavía eran sus niños.
Mary Bone se subió el edredón por encima de los hombros y se dio la vuelta en su cama individual. Soñó que algo ardía. Su hija y ella, desde el fondo del jardín, veían la propagación del fuego por el valle, cada vez más cerca. Mary cogía unos ladrillos caídos y reforzaba la tapia del jardín, haciéndola más alta y más gruesa. Catrin, hipnotizada, miraba las llamas venir. Cuando los dedos del fuego tocaban la tapia con el deseo crepitante de quemar carne Bone, Mary se ponía de rodillas y rezaba enloquecida a John Thomas, el farmacéutico del pueblo, para que redimiera las almas de todos. Catrin aflojaba un ladrillo, lo sacaba del muro y colaba la mano para tocar las llamas.
2Mary Bone
El bolígrafo se había quedado sin tinta, dejando una palabra a medias y una serie de arañazos en la nota. Catrin hurgó en la mochila en busca de un lápiz mientras Mary, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra el fregadero de la cocina, observaba a su hija. Rememoró el sueño de la víspera, ella rezando de rodillas mientras su hija jugaba con fuego. Su propia hija. Mary apretó los dientes. Por más que fuera un sueño, resultaba sospechoso.
—¿Qué más quieres, mama? —preguntó Catrin—. He apuntado pinzas, pan, alubias, el periódico, alitas de pollo y limpiabaños. Y lápices.
—Nada más —dijo Mary. Se le tensó la mandíbula como si se la apretaran con un trinquete—. Salvo que haya avíos para el té en la sección de oportunidades. Y me traes la vuelta, ¿eh? Las pinzas cómpralas solo si son de madera.
Miró a los ojos a su hija para convencerse de que Catrin había asimilado sus instrucciones.
—Abrígate por si acaso.
—Estoy bien así, deja de rayarte.
No hay adolescente de dieciséis años que no crea que lo sabe todo.
Mary le entregó a su hija un billete de veinte libras y vio cómo Catrin se lo guardaba bien guardado en el bolsillo. Era lo único que les quedaba del subsidio hasta la semana siguiente. Si no fuera por Tŵm el Pitis y su mercado negro, Mary ni siquiera tendría el consuelo del tabaco.
Sentada encima del cubo del jardín trasero, Mary se encendió el primero del día y se toqueteó el conato de costra que le había dejado la pinza en el párpado. Entre los escasos restos de hierba de la montaña deambulaban los puntitos de unos hombres con chalecos amarillos que inspeccionaban los daños causados por el incendio del día anterior. Liendres fluorescentes abriéndose paso por la ladera. Durante los dos últimos años, aquel paisaje y las páginas del Argus eran lo único que Mary había visto del mundo exterior.
Todo empezó un par de años atrás por culpa de un comentario de Dai Bevel. Un encuentro fortuito en la estrecha acera de adoquines delante del Lamb. Mary se dirigía al Pound Emporium para comprar provisiones y él iba en dirección contraria, con una bolsa de comida tan grande que casi rozaba el suelo. Ella lo saludó con un ademán de cabeza. Cuando se cruzaron, Dai Bevel se volvió y le guiñó un ojo.
—La Bella vuelve a la Bestia.
Mary no se inmutó. El hombre tenía alzhéimer, a fin de cuentas. Siguió su camino cuesta arriba hasta la tienda de todo a una libra; sus piernas se movían por mera memoria muscular, como una gallina decapitada.
En la entrada de la tienda, Mary vio su mano estirarse para coger una cesta de alambre como si no fuese una extremidad suya. Se plantó delante de los plátanos, concentrada en un trozo de papel que sabía que contenía la lista de la compra, incapaz de descifrar las palabras. No hubo respuesta cuando le exigió a su cabeza que procesara la información y la tradujera en acción. Su cerebro había salido a comer; se había ido a pescar; ausente hasta nuevo aviso.
En blanco.
Unos segundos más tarde cobró conciencia de que no debía estar tumbada boca abajo en el pasillo de la verdura, con los ojos a la altura de la mugre de debajo de las estanterías. Se había tirado al suelo por instinto, como para protegerse de un ataque. Mary se quedó mirando las bolas de pelusa cuajadas y pegadas al suelo de hormigón. Tenía que hacer algo para asumir el control, transformar la situación en algo en absoluto fuera de lo común. Salvar las apariencias. No pasó nada. No era capaz de ejecutar ningún movimiento. La pusieron de pie unos cajeros granujientos y embobados que quisieron sentarla en una silla de plástico marrón. Mary se soltó y salió por pies de la tienda. Era el caballo aterrorizado que una vez había visto atrapado en la carretera nacional, acorralado por el tráfico, con los ojos desorbitados mirando en todas direcciones.
Consiguió llegar a casa justo antes de que la ola de vergüenza que le pisaba los talones rompiera tras ella, contra la puerta. Una ola descomunal y vibrante. Puede que llevara muchos años formándose, creciendo poco a poco, hora tras hora, hasta que tuvo fuerza suficiente para empujarla a lo más profundo de las cuatro pequeñas paredes de su hogar y mantenerla allí dentro por temor a que la destruyera por completo. Y bien que lo logró: Mary descubrió que no podía salir de la casa. No con la ola a punto de estrellarse al otro lado de su puerta.
Lo de no salir funcionó durante un tiempo. Eso y las pastillas que le recetó el médico. Mientras hubiera un suelo que fregar o una falda del uniforme escolar que coser. Un rincón o una alacena que vaciar y limpiar. Pero cuando todo estuvo fregado, limpio y ordenado, la fotografía siguió esperando en el cajón de la cocina.
Mary ladeó la cabeza para evitar la llama del mechero. Igual que había sucedido el día anterior, vio a Rosalind, su hermana pequeña, en un lugar remoto, fumando también un cigarrillo, si bien el de ella era uno de esos pitillos finos de colores pastel que llamaban «de cóctel». Una pijada. Mary fumaba lo más barato: el primer cigarro del día siempre le sabía a gasolina. Vio los dedos con manicura impecable de Rosalind rodear una madeja de cabello oscuro y enrollársela detrás de la oreja. El humo del tabaco caro velaba el cutis luminoso de su hermana, una capa gris azulada tras otra, hasta hacerla desaparecer.
Rosalind era una belleza y Mary no lo era. Aquella era la única verdad que había moldeado la vida de Mary. A los hombres se les desencajaba la mandíbula al paso de su hermana. Solo cuando Rosalind se hubo marchado de Cwmcysgod se fijaron en ella. La vida de Mary era insignificante y vulgar, pero por lo menos había dejado de vivirla a la sombra de Rosalind. Catrin era la prueba de ello.
Su hija había sido fruto del caos de 1985, cuando los mineros se declararon en huelga y a los valles llegaron autobuses con piquetes desde todos los rincones del país. Mark Gower, se llamaba el padre. No era minero, pero sí simpatizante. El Instituto de Mineros le ofreció a Eira, la madre de Mary, una suma modesta a cambio de darle de comer y alojarlo en el sofá de su salón, desde donde Mark Gower se desplazaba a diario al Instituto para trabajar en turnos rotativos secundando la huelga. Nada trascendental; había salido de la nada y bien podía ser un infiltrado, la confianza en los forasteros brillaba por su ausencia. Mary tenía veinticinco años y, como la mayoría de la gente joven y soltera de los valles, todavía vivía en la casa familiar. Le gustó desde el primer momento, le atraía que fuera diferente. El flequillo lacio que le caía sobre los ojos marrones. Lo veía como una oferta irrepetible en las rebajas de una tienda demasiado selecta para ella. Mercancía fuera del rango de precios al que estaba acostumbrada.
Nunca se dejaban ver juntos dentro de la casa. Para Mark habría sido una falta de respeto hacia su madre.