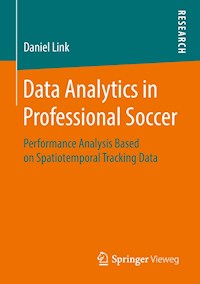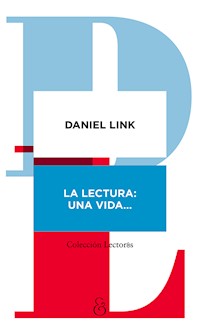
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ampersand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Lector&s
- Sprache: Spanisch
En esta colección, autores de reconocido prestigio nos invitan a introduciros en ensayos, en clave a la vez reflexiva y autobiográfica, sobre la lectura, las bibliotecas, los archivos. Se trata del peculiar encuentro con los libros a lo largo de sus vidas: alguno que los marcó en la infancia o adolescencia, en su paso por la universidad; un texto que regresa, que decidió su destino de escritores o de historiadores de la lectura, que signó un aspecto de su obra o de sus formaciones artísticas, intelectuales, ideológicas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
LA LECTURA: UNA VIDA...
Colección dirigida por Graciela Batticuore
Link, Daniel
La lectura: una vida... / Daniel Link. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ampersand, 2018.
Libro digital, EPUB - (Lector&s / Batticuore, Graciela; 4)
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-4161-11-6
1. Ensayo Literario. 2. Cultura y Sociedad. 3. Lectura. I. Título.
CDD 306.4
Colección Lector&s
Primera edición, Ampersand, 2017.
Derechos exclusivos de la edición en castellano reservados para todo el mundo.
Primera edición en formato digital: diciembre de 2021
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
Cavia 2985 (C1425CFF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.edicionesampersand.com
© 2016 Daniel Link
© 2017 de la presente edición en español, Esperluette SRL,
para su sello editorial Ampersand
Edición al cuidado de Renata Prati
Corrección: Renata Prati y Ana Hib
Diseño de colección: Thölon Kunst
Maquetación: Silvana Ferraro
ISBN 978-987-4161-11-6
Queda hecho el depósito que previene la Ley 11.723
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante el alquiler o el préstamo públicos.
A mis maestros, a mis compañeros
de trabajo, a mis amigos.
Por fortuna hay muchos que ocupan
más de una de esas clases convencionales.
0. INTRODUCCIÓN
¿Qué tuve que leer para llegar a escribir este libro? O, mejor dicho: ¿qué es mi vida sino una sucesión de lecturas (mejor o peor hechas), que se enhebraron un poco por coacción, otro poco por azar, en todo caso por método?
Historiarlas ahora, por pedido de Graciela Batticuore, a quien le agradezco la amable encomienda, no es tanto una explicación de mí mismo sino el relato de una relación con la historia: el sentido que la lectura tuvo y tiene para una generación atravesada por el trauma. Y, sobre todo, un acto de justicia: confesar lo que he leído no tiene ninguna importancia, mejor es consignar quién me llevó a hacer esas lecturas y cómo esas indicaciones se transformaron, más tarde o más temprano, en una manera de leer y en una pedagogía.
La conciencia lectora (más allá o más acá de los contextos institucionales) es una pura corriente de conciencia prerreflexiva (eso vendrá, si acaso, después). Una vida solo está hecha de virtualidades, de acontecimientos, de singularidades. Lo virtual no es algo que carece de realidad sino algo que se compromete en un proceso de actualización (que puede alcanzar su fin o no) siguiendo una línea de sombra: cada actualización es un acontecimiento (una experiencia, un paso de vida), pero aun cuando el acontecimiento no llegue, su carácter potencial vibra como pormenor lacónico de larga proyección. Una serie desordenada de lecturas se corresponde, así, con un conjunto de pormenores más o menos significativos.
No sé lo que soy, pero sé lo que he leído.
1. LOS AÑOS PREESCOLARES. MI PAPÁ Y MI MAMÁ. MI ABUELA PATERNA
Algo de mí nació el 28 de agosto de 1959. No me atrevería a decir que ese día nació un “yo” pero tampoco un cuerpo. ¿Cuándo nace un cuerpo? ¿Cuándo nace una conciencia? Algo de mí comenzó a formarse ese día, bajo el signo de Virgo que, como todo el mundo sabe, forma lectores obsesivos y prolijos.
Ya me referiré a la composición de mi familia, y a las tradiciones con las cuales se enriqueció mi perspectiva, pero esa signatura astral primera no debe tomarse a la ligera. Nunca adherí a ningún tipo de pensamiento mágico, pero siempre supe, al mismo tiempo, que el pensamiento está modelado por la magia. En el “álbum de recortes del bebé” (que debe entenderse como el primer libro de mi biblioteca) mi mamá recortó y pegó prolijamente las características de mi signo, en las cuales me reconozco en un 75 % (para mi dicha, para mi zozobra). No se trata de una determinación estelar, naturalmente, sino de un efecto de discurso: algo de mí fue criado (cultivado) en la certeza de que yo sería de tal y cual modo: ¿cómo iba yo a liberarme de la magia del discurso, que hace cosas y conciencias con palabras? Leer, ser leído. Ser es ser nombrable y el primer nombre que tenemos es siempre un nombre que nos viene dado: el nombre del padre, el nombre de pila, el nombre astral, los nombres culturales. Seguir leyendo, a lo largo de una vida, no es sino pretender desenredar esa madeja de nombres primitivos y de signaturas cuyas circunvalaciones se pierden en el vértigo de los tiempos.
Mi mamá había sido, en su infancia, muy pobre. Es más: ella ni siquiera pudo ir a la escuela secundaria (completó esos estudios ya adulta) porque su padre había abandonado el hogar y, siendo la segunda hija, ella y su hermana mayor fueron las encargadas de salir a trabajar para garantizar el sustento de la madre y de los otros dos hermanos más pequeños.
Tan pobres eran esas niñas que, cuando querían jugar a maquillarse, frotaban contra sus mejillas hojas de higuera, provocándose urticarias instantáneas que podían hacer pasar por colorete hasta que el propio dolor y los gritos de su madre las sacaban de la mímesis cinematográfica de la década del cuarenta. Lo más urgente, en la mentalidad de una mujer abandonada con su prole, fue casar a sus tres hijas mujeres cuanto antes. El varón, que ella pensaba reservar para sus ensueños edípicos, decidió por sí mismo y un buen día se fue con una mujer que tenía dos nombres: el de su documento de identidad (que nadie en mi familia recuerda) y el de su profesión: Kathy, con k, con hache y con y griega.
Abandonada la primaria, mi mamá salió a trabajar con tan buena fortuna que pudo evitar el embrutecimiento del servicio doméstico. Nadie jamás me lo confirmó, pero sospecho que pudo aspirar a puestos laborales de mayor respetabilidad por la deslumbrante belleza que la caracterizaba cuando joven y de la cual nunca fue consciente. El amante de mi abuela, a quien yo llamé durante muchos años el Nono Neistadt sin saber que su vínculo conmigo era apenas un ejercicio de voluntad y de hipocresía familiar, le consiguió a mi mamá una posición en una casa proveedora de telas al por mayor en la ciudad de Córdoba, con la que él tenía relaciones profesionales.
De turco en turco, mi madre fue haciéndose un camino profesional, al mismo tiempo que crecía y se volvía cada vez más bella, hasta llegar a parecerse, en su época dorada, a una estrella de cine italiano. Tenía pretendientes, claro. Ella decidió responder a los requiebros de un empleado de una estación de servicio por la que pasaba diariamente rumbo a su trabajo y al volver a su casa. Mi abuela objetaba esa relación no solo porque esperaba de sus hijas un destino mejor, sino porque el muchacho era simpatizante del Partido Comunista y le llenaba a mi mamá la cabeza con ideas raras, de acuerdo con las cuales la pobreza y los pobres eran especies que debían protegerse (o cosa semejante), lo que ofendía los anhelos de progreso social que en la familia circulaban como el mate cocido cotidiano.
Mi papá, cuando joven, era también de una belleza extraordinaria, a la que se agregaba el exotismo (en estas latitudes) de su pelo rubio y sus ojos clarísimos como un cielo matutino. Flaco como una estaca y bien proporcionado, respondía bien a lo que se supone la correcta descendencia de un matrimonio mixto formado por un padre bávaro y una madre checa. Cuando joven remaba, lo que agregó tonicidad a un cuerpo ya naturalmente destinado a destacarse. Su padre, a quien yo no conocí, le había aconsejado siempre, refiriéndose a las nativas de esta tierra: “Nunca te cases con una Schwarze”. Desobedeciendo ese mandato racista, él decidió unir su corazón a la más bella de las negras que se le cruzó por el camino, mi mamá, cuyos ojos enormes solo resultaban empañados por la perfección de su boca, la prominencia de sus pechos meridionales y la cintura de avispa que cultivaban las muchachas a mediados de la década del cincuenta.
Se conocieron en Córdoba, donde mi papá había sido destinado con licencia laboral para recuperarse de un accidente que pudo haber sido fatal. Quien con el tiempo iba a ser mi padre solía acompañar en sus noches libres a un amigo que trabajaba como proyectorista de largometrajes en una sala de barrio. Antes de que la automatización llegara a las máquinas proyectoras, el operador debía calcular, con una exactitud de décimas de segundo, el instante en que un rollo debía comenzar a correr para que la película continuara sin sobresaltos. Era previsible que, en una tarea tan intermitente y monótona, aquel joven requiriera la compañía de algún amigo. Mi papá lo acompañaba la noche en que se prendió fuego uno de los proyectores y, con él, las pilas de películas impresas en un material, como se sabe, altamente inflamable. El desdichado empleado de la industria cinematográfica murió incinerado y mi papá resultó con quemaduras en las manos, que había usado para cubrir su cara cuando explotó no sé qué barril lleno de sustancias flamígeras que estaba en el lugar.
En mi recuerdo las manos paternas son una cicatriz continua, resultado de un largo proceso de recuperación durante el cual, seguramente, las tuvo vendadas la mayor parte del tiempo. Todas las noches las sumergía en vaselina por un rato, porque la piel nunca se le recuperó del todo.
Lo mandaron, pues, a Córdoba, en encomienda terapéutica. En un baile se cruzó con mi mamá. Habrá sido como la colisión galáctica de dos estrellas con órbitas distintas: la de ella, ascendente como la de una giganta luminosa; la de él, decadente como la de una enana blanca. En todo caso, dos esferas de plasma autogravitante de tal belleza no podían permanecer insensibles una a la otra.
A mediados de la década del cincuenta, las madres con pretensiones sociales solían acompañar a sus hijas a los salones de baile, para evitar la lubricidad de los muchachos, dispuestos, tanto ayer como hoy, a ponerla en cualquier agujero y después salir corriendo. No había censura moral en un cuidado semejante, sino financiera: la virginidad como dote matrimonial.
Bien pronto mi abuela se percató de la atención de la que mi madre estaba siendo objeto y le agradó la perspectiva de un yerno rubio como el sol y unos nietos que ella imaginaba con los mismos ojos celestes (idea cándida como ninguna otra: ignoraba el carácter genéticamente recesivo de los caracteres rubios en las uniones mixtas).
Cuando mi mamá se dio cuenta de la trampa en la que estaba a punto de caer ya era tarde. Su madre y sus hermanas habían decidido que ella debía casarse a toda costa con el impecable príncipe centroeuropeo que la cortejaba. Ella, que había aceptado por vanidad las gentilezas de mi padre, habría preferido unir su destino aventurero con el del joven comunista del que estaba prendadísima, pero un par de cachetazos la obligaron a entrar en razón: el ascenso social no se compara con ninguna campaña revolucionaria.
Por supuesto, todo era un gigantesco malentendido fundado en el prejuicio racial. La familia de mi padre no era ni remotamente rica y su prosperidad relativa se debía en realidad a la aplicación de las rígidas leyes de la economía doméstica protestante y al hecho de que aquellos inmigrantes se habían beneficiado en algún momento con las indemnizaciones que el gobierno alemán se vio obligado a otorgar a las víctimas de la guerra y del todavía escandaloso período que la precedió.
Hasta su muerte prematura, mi abuelo paterno fue chofer en turno nocturno de ómnibus de larga distancia, y en las sobremesas familiares siempre se murmuró que su predilección por una profesión tan insana como esa, que lo llevó a la tumba una mañana en que el corazón le explotó en mil pedazos mientras volvía a su casa, tenía su fundamento en la necesidad de alejarse del agrio carácter de mi abuela checa. Yo creo, por el contrario, que aquel muchacho que huyó de su Bavaria natal tenía el diablo en el cuerpo y no podía estarse quieto en parte alguna.
Rubio y hermoso, mi joven padre era un poco menos pobre que mi joven madre, pero debe de haber parecido un tesoro inesperado en aquella tierra de comechingones. Cuando mis padres se casaron no tenían dónde vivir y, después de la luna de miel en Mina Clavero, tuvieron que conformarse con la pieza que la hermana mayor de mi padre había dejado libre al cambiar su propio estado civil, el baño compartido de la casa y el permanente repiqueteo de las herramientas en el taller de chapa y pintura detrás del cual estaba la vivienda que los alojaba, en la calle Condarco de Villa Pueyrredón, Ciudad de Buenos Aires. Pese a las quejas de mi madre, sé que esos cuatro años que pasó en Buenos Aires no fueron totalmente desdichados para ella: todavía conserva los programas de las funciones de cine a las que concurría semanalmente, un lujo que no hubiera podido darse sin la asistencia financiera de su suegra, ya para ese entonces viuda y beneficiaria de una doble pensión alimentaria (la argentina y la alemana, que le correspondía por contrato conyugal).
Cuando algo de mí nació, bajo el signo de Virgo, sorprendió a toda la familia. Yo no solo no era rubio, sino que estaba cubierto por una mata de pelusa uniformemente negra de la cabeza a los pies, y de mis orejas salían unos estambres durísimos que todavía me acompañan y que debo someter periódicamente a un doloroso proceso de depilación del que secretamente me avergüenzo pero que me salva de la vergüenza todavía mayor de parecer un hombre lobo.
El equívoco entre mi nombre y mi apariencia todavía me acompaña: hace unos años, cuando fui contratado para dar un curso de posgrado en la venerable Humboldt Universität de la ciudad de Berlín, una de las asistentes no pudo callar su sorpresa y me dijo: “Usted no se parece a lo que yo imaginaba”. En otro contexto, una villa italiana del siglo xviii a orillas del Lago di Como –donde por otra parte pasé momentos muy dichosos–, un grupo de becarios norteamericanos que estaba preparando una fiesta para la noche de Halloween (festividad que detesto) me solicitó, para la pequeña charada que habían ideado, que representara el papel de mucamo latino. Me negué rotundamente a suscribir sus prejuicios raciales, alegando que yo de latino no tenía ni una sola gota de sangre. Mis antepasados, les mentí, eran todos alemanes muy liberales que se habían mezclado, en épocas poco proclives a experimentos de mestizaje, con judíos sefardíes (aserto cuya verosimilitud nunca podrá nadie negar, ni en España ni en Alemania).
Una vez que mi familia se acostumbró al monstruo que mi madre había parido, fui querido de inmediato porque parecía destinado a la muerte, y nada conmueve más los corazones que un niño que no alcanzará a desarrollarse, que no podrá dejar la infancia. Pesaba poco, parecía un producto de la subalimentación, estaba siempre enfermo. Nuestro regreso a Córdoba, en tren, fue casi como ir a preparar mis funerales. Ya que mi madre no había podido contar con el privilegio de que la suya la acompañara durante el largo y penoso proceso de parto, estaba decidido que mi abuela estuviera en mi entierro.
No morí: me aferré con tenacidad a la vida y al amor que mi familia sentía por mí. Una curiosidad impertinente me mantuvo con vida: quería leerlo todo.
Mi mamá tuvo que salir a trabajar, esta vez como empleada administrativa en un negocio que vendía electrodomésticos (la vanguardia de comienzos de los años sesenta), para pagar la cuota del terrenito y de la casa en la que habría de suceder la parte más importante de mi vida: mi infancia.
Mi mamá se sintió culpable porque sus imprescindibles compromisos laborales le impedían amamantarme. Aunque ella tomaba diariamente la precaución de ordeñarse para mi sustento, sabido es que la ingesta de leche materna es un pormenor que solo tiene proyección en el tiempo en su envase natural. Bien pronto me pasaron a la leche vacuna y a diversos suplementos destinados a fortalecer mi débil constitución: jugos de hígado y otras asquerosidades que mi memoria ha conseguido borrar. Me llevaban al médico varias veces a la semana, hasta que se descubrió que la enfermedad que yo tenía era neurológica. No morí, pero me volví raro. Un niño enfermizo, pobre y raro.
Durante mi infancia, mi mamá aplicaba métodos de ahorro siempre que podía. Su suegra, que cuando joven había sido una campesina educada en una austeridad centroeuropea rayana en el delirio, le había enseñado que las sábanas se gastan antes allí donde los cuerpos reposan sobre ellas. Cuando esas sábanas llegaban a la transparencia o la rasgadura, lo que esas mujeres hacían (sospecho que incluso con cierto orgullo y alegría) era cortar las sábanas a lo largo y volverlas a coser por los lados contrarios, aquellos que habitualmente van a parar bajo el colchón. La solución parece sensata, pero convido a cualquiera a dormir sobre una costura reforzada: imposible dejar de sentirse perseguido en sueños.
En su casa de Villa Pueyrredón mi abuela solía criar, en lugar de las criollísimas gallinas, patos con cuya carne preparaba conservas y confituras que seguramente tenían para ella el valor de la madeleine proustiana. Pero, además, una vez sacrificadas esas aves, nos dedicábamos a fabricar duvet. Era un ritual familiar que cumplíamos en Buenos Aires o en Córdoba, porque mi abuela era capaz de trasladar bolsas de plumas de pato allí donde nosotros estuviéramos. Una por una, había que pelar cada pluma despojándola de su canuto. Los delicadísimos plumetíes se almacenaban provisoriamente en bolsas de plástico, hasta que su cantidad permitía la fabricación de los plumones que habrían de abrigarnos durante los inviernos. Para el de mi cuna, me cuentan, hicieron falta apenas cuatro patos. Ese pequeño cobertor no sobrevivió como tal a mi crecimiento: fue incrementado con posteriores sacrificios avícolas para fabricar el abrigo de una plaza que usé durante toda mi vida de soltero.
*
Yo fui, entonces, pobre y enfermizo, lo que es casi una tautología porque la pobreza va siempre acompañada de mil padecimientos físicos, pero además tímido y responsable. Cada año que le robaba a la enfermedad, que me acechaba todos los inviernos, se transformaba en un programa de trabajo para mejorar mi posición social futura por la vía del enriquecimiento simbólico, que es el tema de este libro.
Un neurólogo que me examinó durante los primeros meses de mi vida, el Dr. Margulies, una eminencia a la que me llevaron para que diera cuenta de la causa de los touretismos a los que me entregaba tanto dormido como despierto, diagnosticó un severo daño cerebral y pronosticó que yo jamás caminaría. Debe haber sido el período más oscuro de mi vida porque imagino la pena cotidiana de mis padres ante ese futuro minusválido que yo era entonces para todos. Hay una foto mía en la que todavía no caminaba, pero aparezco de pie, apoyado contra una pared, como si con ese registro hubiera alcanzado para conjurar una premonición fundada en estudios científicos complejos. Caminé después de lo esperable, porque mi constitución física (o mi pereza) decidió que yo necesitara tiempo adicional para la maduración motriz, pero cuando lo hice me llevaron al hospital público donde trabajaba el Dr. Margulies para hacerle un escándalo. No nos atendieron.
A medida que fui creciendo, la casa de mi infancia cordobesa también lo hizo, con agregados que pretendían disimular su naturaleza infundada: una fachada de lajas, un patio de baldosas rojas, y así hasta conformar el laberinto arquitectónico que recuerdo, situado en una dirección que era para mí la quintaesencia de lo pobre: Calle 9, Número 1247 (doce-cuarentaysiete). Era como si los nombres propios no hubieran alcanzado para darnos direcciones a nosotros, o como si las antiguas familias de abolengo se hubieran negado terminantemente a prestar sus apellidos para los andurriales en donde vivíamos. Yo, que no conocía todavía Villa Gesell ni Nueva York, pensaba que una calle a la que se designa con un número era un signo más de la escasez de todo. Me equivocaba, claro, porque todavía no había aprendido a leer la modernidad (cosa en que mis padres fueron siempre expertísimos).
Solo las personas muy pobres de mi generación (nadie que yo conozca, por cierto) tienen recuerdos de cuando asfaltaron su calle, acontecimiento que sucedió cuando yo tendría seis o siete años. Cuando vean una calle recién asfaltada, deténganse a mirar las manos infantiles impresas en el cemento. Yo hice lo mismo y, aunque ya ha pasado mucho tiempo y seguramente varias veces habrán hecho mantenimientos, recapados electoralistas, bacheos o tan solo componendas corruptas con las fábricas de cemento, quiero creer que mis manitos siguen ahí, como testigos de que yo existí antes del asfalto en ese barrio.
Tampoco teníamos vereda de baldosas y recuerdo la algarabía con la que importuné a mi papá cuando por disposición municipal se hizo necesario que las colocaran y tuvo que hacerlo él mismo, con sus manos quemadas, y yo trepado sobre sus hombros. Cierro los ojos y veo a ese niño, feliz a espaldas de su padre.
Sin televisor y sin equipo de audio, limitado a las diversiones más elementales o más excepcionales (pero siempre gratuitas), era lógico que mi aguda sensibilidad infantil se inclinara hacia la lectura. Si fui rezagado para caminar (o un milagro total, si se tiene en cuenta el diagnóstico de la medicina), fui precoz para leer y aún antes de mi escolarización ya lo hacía de corrido. Mis padres, ajenos como eran también ellos a la cultura industrial de comienzos de la década del sesenta, se dedicaban a consumir vorazmente novelitas. Mi mamá leía a Corín Tellado y sus discípulas, donde tal vez encontraba episodios sentimentales que le recordaban al joven comunista que había sido obligada a abandonar en su temprana juventud, y mi papá las semanales entregas de aventuras del oeste. ¿Cómo no iba yo a leer como un poseso si mis padres, a quienes adoraba, competían para ver quién terminaba antes su cuota anestésica de ficción barata?
Empecé comprendiendo (de memoria) los carteles que veía por la calle. Luego llegaron las historietas. Recuerdo particularmente las del Pato Donald. Yo me había identificado (absurdamente) con sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis, y una vez hasta llegué a completar un cupón que le pedí a mi papá que depositara en un buzón, para hacerme “cortapalos” (versión disneylandificada del scoutismo infantil). Nunca recibí respuesta, ni la credencial prometida, ni el Manual de Cortapalos que, yo suponía, iba a permitirme encauzar mi vida dedicada a las exploraciones.
Cuando mi talento impar para la literatura fue evidente para todos, empezaron a leerme cuentos infantiles ilustrados. Yo no recuerdo que se me leyera antes de dormirme sino hasta después de que ya hubiera manifestado mi capacidad lectora. Sí recuerdo, en cambio, que me quitaban el sueño durante semanas las historias aterradoras y levemente obscenas que mi abuela checa me contaba de memoria, algunas de las cuales, cuando fui adulto, reencontré en las grandes compilaciones de cuentos populares como los Canterbury Tales o el Decamerón. Los pedagogos se enojarán conmigo, pero soy el ejemplo viviente de que una vocación lectora no se induce (el otro ejemplo, pero contrario, son mis hijos, que hoy no agarran un libro ni bajo amenaza y que, si embargo, vivieron rodeados de literatura ya desde la cuna). Yo leía, creo, para escapar de la pobreza y de la tortura de una vida doméstica que ocupaba enteramente mi capacidad de comprensión y que, por eso mismo, me volvió rezagado en muchos otros aspectos de mi vida.
2. LA ESCUELA PRIMARIA. LA SEÑORITA CELIA
Por razones no muy difíciles de adivinar, Sissi es muy importante en mi vida (Sissi, 1955; Sissi, die junge Kaiserin, 1956; Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin, 1957).
En primer término, porque mi abuela paterna, que vino a Argentina desde el pueblito de Uherské Hradišteˇ (parte del antiguo reino de Moravia) creció bajo su influjo: en la cocina de su casa –contaba– había un retrato de la emperatriz Elizabeth (princesa de Baviera, reina de Hungría, etc.). En el barco que la trajo a Buenos Aires, mi abuela conoció a mi abuelo paterno, un bávaro de la ciudad de Passing (que ostenta el privilegio de tener una de las iglesias góticas más antiguas de Europa).
Cuando era chico, en Córdoba, Sissi (alguna de las tres, supongo que la de 1955: no lo sé y eso me desespera) fue la primera película que mis padres me dejaron (mejor dicho: me enviaron a) ir a ver solo, a mis nueve o diez años, al centro. Por entonces ya tenía televisión y el cine tenía que ser, necesariamente, el siguiente paso. Siempre fue para mí muy extraño asociar una experiencia de crecimiento y libertad a un producto tan kitsch y tan ligado a un sistema de valores cuasi-fascista como el que impregna esas películas (los paisajes, los sistemas de sociabilidad, la añoranza por los tiempos idos). Los estudiosos del cine (sobre todo del cine alemán) saben que hay un género de películas (los melodramas de montaña) muy ligado al desarrollo del nazismo. Sería injusto decir que Sissi abona ese terreno, pero lo cierto es que no se puede mirar sin un poco de aprensión esas secuencias siempre dominadas por el himno del Reich.
Seguí, como cualquiera de mis contemporáneos, la carrera de Romy Schneider (Rosemarie Magdelena Albach-Retty), que en su momento fue amante de Alain Delon y que llegó a filmar películas importantes para mi generación: con Joseph Losey (El asesinato de Trotsky), Luchino Visconti (Boccacio ‘70, Ludwig II, donde vuelve a interpretar a Sissi) y Orson Welles (El proceso). Antes de morir en 1982 por causa de su afición al alcohol y a las drogas, tuvo tiempo de recibir dos premios César. La última película que vi protagonizada por ella fue Claire de femme (1979) dirigida por Costa-Gavras, a la que recuerdo como amarga y desconsolada. Entonces yo tenía poco más de veinte años y seguramente hoy no me gustaría.
De Sissi no me acordé más hasta que empecé a pensar en Evita, cuya carrera parece un calco de la de Sissi (no de la Schneider, sino de “la emperatriz rebelde”). Fue entonces cuando comprendí algunas cosas sobre el imaginario peronista. De hecho, en el museo Eva Perón puede verse una película que es igualmente devota de los melodramas de montaña que la saga de Sissi (la película actuada por Eva Duarte es anterior, lo que explica que la trilogía sea más pop y que esté un poco mejor contada).
Y después leí la maravillosa novela de Ana María Moix, Vals negro, que restituye la figura de Sissi a su verdadero lugar: uno de sus caballos se llamaba Nihilismo, su perro predilecto se llamaba Shadow, se hizo instalar en el palacio un gimnasio completo donde hacía ejercicios de anillas todas las mañanas, era anoréxica, republicana, frecuentadora de dementes, bohemios y revolucionarios, sufría ataques de melancolía y crisis de angustia. Su primera hija, Sofía, murió siendo una niña, su primo predilecto, Ludwig II de Baviera, fue repetidamente acusado de insanía (porque era pederasta), su cuñado Maximiliano quiso ser el emperador de México y así le fue (fusilamiento), su hijo Rudi (heredero del imperio) se volvió adicto a la morfina y, enfermo de gonorrea, se suicidó en 1889.
No importa que yo no supiera ninguna de estas cosas cuando, en mi infancia, me mandaron solo al cine, como prueba práctica de que podía desenvolverme por el mundo sin extraviar el rumbo y sin posibilidad de pedir auxilio alguno (en casa no había teléfono). De un modo o de otro, la vida de Sissi se impuso a mi conciencia de niño neurasténico, pobre y responsable como un modelo (inalcanzable, pero modelo al fin).
Ciertamente, en las películas hay algo de la Sissi que se precipita en el reino de las tinieblas, sobre todo en la mirada perdida y vuelta sobre sí de Romy Schneider que, culta como era, no podía ignorar la gran mistificación pretendida por los guionistas.
Además, sorpresa añadida, tramada como está en relación con el cuento de hadas, la primera de la serie, Sissi, tiene la virtud de invertir de cabo a rabo el relato de “La cenicienta”. Sissi no quiere ir al baile. Intuye que un destino funesto la espera en el palacio, de la mano de Franz Joseph. La madre y la hermana la obligan, sin sospechar nada de lo que puede llegar a suceder. La madrasta aparece en la vida de Sissi tardíamente, y es la suegra. Etc., etc. No está mal, ahora, recordar Sissi como la película que me sacó del universo de los cuentos de hadas, sobre todo porque ahí puedo leer parte de la historia de mi familia, la disolución de un mundo (la “edad de los imperios”) y, también, el nacimiento de otro (el “populismo peronista”) entre los cuales, qué duda cabe, se decidió toda mi vida y entre los cuales está toda la literatura que me importa.
La presión de esa tradición fue tan importante en mi formación que mis padres decidieron mandarme a estudiar al Colegio Alemán de Córdoba, que quedaba muy lejos de mi casa. El colegio tenía régimen de doble escolaridad: castellano por la mañana, alemán, tareas y gimnasia por la tarde. Un micro me retiraba de mi casa apenas el sol despuntaba y me devolvía ya muy tarde en la noche. Yo era uno de los últimos en bajar, por fortuna, porque por entonces me avergonzaba vivir en una calle cuyo nombre era un número. Antes, mis amigos se bajaban en la calle Chacabuco, en la avenida Colón, en la calle Cura Brochero. Me parecía que yo vivía tan lejos que ya no había nombres propios para llamar a las calles de mi barrio. Supongo que muchas personas debieron pensar lo mismo porque hoy en Google Maps las calles de mi barrio llevan nombres que no sé cuándo les fueron adjudicados y, sobre todo, cómo no fui yo consultado sobre tan grave asunto.
Los recuerdos infantiles son un poco ambiguos: muchas veces al recuerdo propio se superpone algo que los demás recuerdan sobre nosotros, o pensamos que es un recuerdo algo que nunca pasó, que meramente imaginamos. Por fortuna guardo documentos que me permiten ordenar el caos memorialista (jirones, islotes de memoria sin sentido, contradicciones). Escribo este libro aferrándome a mi propio archivo, bastante menguado por algunas mudanzas y otras imprudencias.
Hice mi primer grado en la sede antigua del Colegio Alemán, que quedaba en la calle Ituzaingó 508 de la ciudad de Córdoba. Como yo nací en agosto, para poder cursar primer grado en 1965 (en marzo yo tenía solo cinco años, y no cumpliría mis seis reglamentarios sino hasta después de junio, mes de inflexión que decide, habitualmente, cuándo se puede ingresar a la escuela primaria) tuve que hacer un test de madurez cognitiva. Aparentemente salió bien y comencé prematuramente mi formación escolar.
Mi formación lectora, como queda dicho, había comenzado ya antes del colegio, gracias a mis padres, pero se trataba de literatura barata (historietas, revistas, cuentos infantiles ilustrados) que yo, sin embargo, atesoraba. Además, había en mi casa unas colecciones de libros encuadernados en cartón gris y rojo (muchos de ellos todavía se consiguen en los mercados de pulgas), que venían junto con el diario, pero no tenían ilustraciones y además tenían títulos que a mí no me atraían (Guerra y paz, Ana Karenina). Hubo un libro de esa colección muy importante para mí, pero años después: Compulsión, de Meyer Levin, sobre el que volveré más adelante.
De ese primer año escolar recuerdo poco y nada: un patio de cemento, un árbol, un portón donde algunos padres esperaban a sus hijos por la tarde. El boletín de calificaciones registra un promedio anual de calificaciones de 9,6 (la nota más baja es en ortografía en el tercer trimestre: un triste 8). Ninguna anotación de la señorita Silvia Claren como para despertar un fragmento de memoria dormida.
Primero superior, tal como se denominaba entonces lo que hoy es el segundo grado, lo cursé ya en el nuevo edificio del colegio, en la Avenida Recta Martinoli, en Argüello, más allá del Cerro de las Rosas. Era un edificio imponente y modernísimo, de dos pisos, con salones muy iluminados, dos patios para juegos, un jardín de infantes de diseño futurista (una rampa helicoidal llevaba al salón de actos, en el primer piso), campos de deporte, pileta descubierta. Con la mudanza, se modificaron algunos aspectos administrativos y el boletín era, ahora, un cuaderno previsto para la duración de toda la primaria. En la primera mitad se anotaban los rendimientos matutinos (es decir: correspondientes a las asignaturas en castellano) en la segunda mitad los rendimientos verspertinos (aprendizaje de la lengua alemana y sus materias asociadas).
La carátula de mi foja de servicios comienza con dos falsedades. En lugar y fecha de nacimiento se consigna: “Córdoba, 21/6/59”. Yo nací en Buenos Aires un 28 de agosto de 1959. Ver esa inscripción, con letra gótica, en la carátula de mi boletín de calificaciones, me hace sospechar de mis talentos: ¿habré realmente superado ese test de madurez cognitiva o, por el contrario, mis padres, mis abuelos y mis tíos habrán sobornado a las autoridades del colegio para que falsearan mi fecha de nacimiento, y me dejaran así dentro de lo reglamentariamente aceptable? La llamo a mi mamá para preguntarle y me dice que “todo se hizo por derecha”, de modo que debe de ser un error administrativo.
A lo largo de la primaria usé, además de los manuales específicos para las diferentes materias, un libro de lecturas que adoraba por la calidad de los fragmentos que proponía y, por lo tanto, del tipo de lector que promovía. Soy incapaz de recordar el nombre, pero tengo a toda mi familia revolviendo bibliotecas a ver si consiguen encontrarlo.
El sistema de calificaciones es rarísimo. Hasta cuarto grado (es decir los cuatro primeros años) se califican: Expresión (oral/escrita), Aptitudes matemáticas, El niño y su medio (frente a la naturaleza/frente a la sociedad), Expresión creadora (musical, plástica, corporal), Educación religiosa, Hábitos (aseo, puntualidad, urbanidad) y Apreciación sintética. En los tres cursos superiores se califican ya áreas de conocimiento y también Prácticas agrícolas y Artes domésticas (aspectos sobre los que no recuerdo haber recibido ningún tipo de entrenamiento). A los hábitos anteriores se agregan Responsabilidad y Cooperación.
Mis recuerdos entran en colisión con lo que allí leo: nunca fui demasiado bueno socializando, lo que potenció mi carrera lectora (que en quinto grado se transformó en literaria). Apenas consolidé mis capacidades lectoras, me lancé a devorar todo lo que me pusieran enfrente. Principalmente, las revistas Anteojito y Billiken que, aunque rivales y ciertamente dirigidas a públicos distintos, yo conseguía conciliar sin contradicciones.