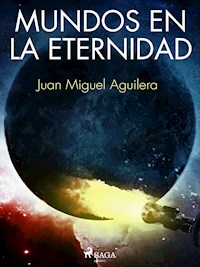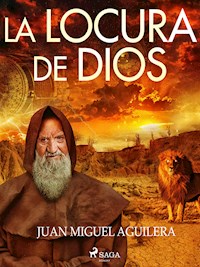
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una nueva novela de corte histórico-fantástico de Juan Miguel Aguilera, en la que el autor hace una vez más gala de una desbordante imaginación combinada con una enciclopédica erudición histórica. En esta ocasión seguimos las aventuras del fraile mallorquín Ramón Llull en su viaje junto a una banda de guerreros almogávares a tierras orientales en busca de la mítica ciudad del Preste Juan. Una vez llegados a su destino, encontrarán algo mucho mayor y trascendente de lo que buscaban.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Miguel Aguilera
La locura de Dios
Saga
La locura de Dios
Copyright © 2003, 2021 Juan Miguel Aguilera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726705669
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
La locura de Dios es más sabia
que la sabiduría de los hombres
(1 Corintios 1, 25)
incipit
Fray Nicolau Eimeric recordaría durante años la plácida mirada de fray Gerónimo cuando se aproximó a su lecho, y las palabras que pronunció con su habitual calma y serenidad.
—He esperado con ansia este reencuentro, hermano queridísimo —le dijo—. Al parecer, Dios Nuestro Señor ya ha dispuesto el final de mi peregrinación por este mundo. Pero, antes de partir en paz, deseo confiarte mi más íntimo y terrible secreto.
Era el cuatro de abril del año de Nuestro Señor de mil trescientos cuarenta y ocho cuando Eimeric visitó a su maestro. Hacía años que no se habían visto y fue entonces cuando descubrió que fray Gerónimo había enfermado de la peste, la terrible enfermedad que arrasaba Europa. Las bubas de su cuello y axilas eran de gran tamaño y de un desagradable color amoratado, pero él parecía tranquilo mientras ojeaba unos viejos pergaminos. Al pie de la cama, los dos físicos que lo cuidaban se afanaban en la preparación de emplastos de mirra, azafrán y pimienta. Bajo la única ventana de la celda había un viejo arcón abierto, lleno de rollos de pergamino y un montón de legajos, perfectamente apilados uno sobre otro, atados y lacrados con el sello del Tribunal de la Santa Inquisición de la Corona de Aragón. Parecía evidente que el anciano había estado releyendo todos aquellos documentos antes de poner en paz su alma.
El resto de los frailes de la comunidad de Santo Domingo se encontraba en el rezo del oficio de vísperas. El canto del Magnificat se escuchaba perfectamente desde la celda. ¡Cuántas veces había cantado Eimeric las vísperas en la capilla del Santísimo, en ese mismo convento que lo aceptó a la edad de catorce años como novicio en la orden! Ahora estaba de paso en su viaje a Aviñón, donde iba reunirse con el Santo Padre. El camino desde Mallorca hasta Girona había sido agotador y había tenido que desviarse varias leguas para estar allí, pero no podía faltar a la convocatoria de su maestro.
—Ahora tan solo debéis preocuparos de vuestra recuperación —le dijo Eimeric.
El anciano sonrió con tristeza. Había sido algo más que un padre para fray Nicolau Eimeric. Él fue quien recibió sus primeros votos de consagración al Señor y quien le acompañó en el camino de formación hasta su ordenación sacerdotal. Por ello, era muy probable que tan solo él, que había tenido ocasión de conocerlo más de cerca, adivinara el drama interior que atormentó a fray Gerónimo durante toda su vida... aunque nunca lo dijera directamente. Aquellos ojos grises y fríos del anciano, tan hábiles para ocultar sus pensamientos y pasiones, siempre habían impresionado a Eimeric.
En su juventud, fray Gerónimo había sido profesor en Valencia. Disfrutaba enseñando. Escuchándole, la página más difícil y oscura de las Escrituras se convertía en sus labios en un texto diáfano y sin secretos. Aparte de ser un apasionado amante del hebreo, era, además, un experto conocedor de la cultura semítica y de la religión judía —cosa que nunca agradó demasiado a sus superiores en Roma y en Aragón—. Y fue, precisamente, su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras lo que le llevó a ocupar el puesto de comisario de la Santa Inquisición, oficio que jamás hubiera querido desempeñar y que, seguro, nunca imaginó para él. Fue escribano de su Eminencia Reverendísima Nicolau Rosell, Inquisidor General de la Corona de Aragón, que lo quería a su lado, y tuvo que aceptar el cargo por obediencia al legado pontificio. Habían sido vanas todas las objeciones e impedimentos del prior provincial de Aragón, a quien fray Gerónimo había acudido con la esperanza de poder seguir desempeñando su humilde servicio académico en Valencia. Pero la corte pontificia tenía las ideas muy claras y había tomado ya una resolución, y los dominicos —al contrario que los franciscanos, con los que Roma siempre había tenido mayores problemas de orden disciplinario— siempre se habían caracterizado por su obediencia ciega a los dictámenes pontificios. Y así, sin quererlo, fray Gerónimo se encontró formando parte de este Santo Tribunal, durante tanto tiempo. Solo él sabía cuántos problemas de conciencia le iba a ocasionar el haber aceptado por obediencia aquel oficio.
Uno de los físicos se inclinó sobre el anciano y le practicó una incisión en su delgado brazo derecho. Después colocó una escudilla bajo el corte y dejó que la oscura sangre que manaba de la herida la fuera llenando lentamente.
Fray Gerónimo miró a Eimeric y le dijo:
—Ambos sabemos, queridísimo hermano, que nadie sale con vida de este mal, y que es solo cuestión de días que Dios tenga a bien llamarme a su lado. Sin embargo, antes de que esto suceda, hay algo importante que debo confiarte. Se trata de un asunto que ha estado atormentando mi alma durante los últimos treinta años y que necesitaba compartir con alguien que, con tu juventud y tu ánimo, quizá lograra hallar respuestas allí donde yo solo he encontrado misterios e interrogantes.
—¿De qué se trata, maestro?
Fray Gerónimo le tendió el pergamino que estaba consultando, y Eimeric lo leyó:
Sancho, por la gracia de Dios Rey de Mallorca, a todos sus súbditos y cada uno de sus oficiales: ¡salud y dilección!
Nuestro querido hermano fray Nicolau Rosell, dominico, doctor en teología, inquisidor general de la Corona de Aragón, especialmente enviado por la Sede Apostólica a nuestras tierras y posesiones para el servicio de Dios y de su culto, para la exaltación de la fe católica y para arrancar el detestable crimen de herejía de nuestro reino si floreciera y enraizase. Nos, como príncipe católico consciente de haber recibido de manos del Altísimo grandes bienes e innumerables honores, deseamos, por encima de todo placer en todo, y particularmente en lo que atañe a su culto, a Dios, nuestro Creador. Por lo tanto, queremos proteger en todo al inquisidor, como enviado especial de Dios, que se dirige hacia las tierras bajo vuestra tutela para investigar al llamado «Doctor Iluminado», Ramón Llull. Por ello decimos a cada uno de vosotros, y a cada uno de vosotros ordenamos, bajo pena de nuestro rigor, que acojáis favorablemente al inquisidor general, Nicolau Rosell y a su comisario, fray Gerónimo de Játiva, todas las veces que requiera la ayuda al brazo secular para prender o mandar arrestar a todos los que él designe como sospechosos del crimen de herejía, por difamados de herejía o por herejes. Conducirlos, bajo vigilancia, al lugar que os indique el inquisidor, aplicarles las penas merecidas según él lo estime y con arreglo a las costumbres. Os ordenamos observar de modo inviolable esta real protección del inquisidor, de los suyos y de sus bienes, de poner cuidado en que nadie les ataque en modo alguno ni en persona ni en sus bienes. Asegurad sus desplazamientos y su paso cada vez que el inquisidor os lo requiera.
Dado en Montpellier con nuestro sello real, en el año de la encarnación de Nuestro Señor Jesucristo mil trescientos doce, en el día veintitrés del mes de febrero.
Fray Nicolau Eimeric se levantó la vista, asombrado ante lo que acababa de leer.
Aquel pergamino había sido escrito por el propio rey de Mallorca hacía treinta y seis años. Se trataba de una orden para investigar al Doctor Iluminado.
¡Al mismísimo Ramón Llull!
Fray Gerónimo le hizo un gesto pidiéndole calma y luego ordenó a los físicos que abandonasen la celda para poder hablar con más confianza con su antiguo alumno.
Eimeric esperó impaciente. Muchas preguntas agitaban su mente. Desconocía que tal investigación hubiese sido nunca llevada a cabo, a pesar de haber dedicado, durante los dos últimos años, algunos estudios teológicos a la vida y obra del Doctor Iluminado, tal vez influenciado por el ambiente lulista que se respiraba en Mallorca, ciudad natal de Ramón, en la que él residía.
—Fue durante el segundo año del reinado de Sancho I de Mallorca —le explicó fray Gerónimo—. Nos presentamos ante las puertas de la finca de Ramón Llull, situada a dos leguas de la ciudad de Palma, y fray Nicolau Rosell ordenó que Ramón permaneciese retenido durante dos semanas allí, sin poder comunicarse, pedir auxilio ni consejo a ningún conocido, sin que pudiera huir a algún lejano país y situarse así fuera del alcance de la justicia inquisitorial. Dado que esta era una vista previa, y no una sesión oficial del Santo Tribunal, no se juzgó necesaria la presencia de testigos y nos instalamos allí mismo, en la hacienda de micer Llull. Se habilitó para la entrevista la biblioteca de la casa, disponiendo una banqueta plana en el centro de la estancia, frente a la mesa y los sillones ocupados por el inquisidor, el notario real, y por fray Gerónimo como comisario. Ramón contaba entonces con la asombrosa edad de ochenta años, aunque, por su aire recio y enhiesto, más bien parecía un joven que un hombre de su edad. Vestía una almeixa de lino, con amplia capucha tirada hacia atrás, larga hasta los tobillos y holgada, los pies calzados con chinelas bordadas, y su cabeza tocada con una especie de bonete de fieltro verde…
—Maestro, a los ojos de la más pura ortodoxia —apuntó Eimerich—, se diría que vestía como un infiel.
—Así es, y este detalle, que no pasó desapercibido al inquisidor general, se lo hizo registrar debidamente al notario real. Su cabeza estaba rapada, una costumbre también sarracena, y dejaba ver un cráneo de huesos delicados como los de un pequeño pájaro, pero su nariz era larga y curvada como el pico de un ave de presa. Su barba, generosa y ensortijada se derramaba como una cascada de espuma blanca sobre su pecho. Destacaban en su rostro, por su intensidad, unos ojos oscuros, hundidos profundamente en sus cuencas, bajo unas cejas espesas y negras que contrastaban de forma extraña con la blancura de su barba.
» Las primeras palabras que salieron de su boca dejaban traslucir claramente que llevaba años esperando nuestra visita. Lo cierto es que Ramón había eludido hasta ese momento la investigación gracias a la protección de su fallecido señor, Jaime II de Mallorca, y de la amistad que disfrutó durante años con la Santa Sede. Ahora, las cosas habían cambiado, y esta vista pretendía tan solo dilucidar si había existido o no desviación herética en sus estudios y apostolado, si en sus numerosos y repetidos contactos con los infieles había o no indicios de apostasía, si en sus amplios trabajos científicos había hecho uso o no de artes mágicas con invocación o concurso del maligno.
» En ningún momento se atribuyó Ramón el mérito de su arte. Más bien, afirmaba que lo concibió como una revelación divina. Dios le mostró su Ars Magna para conocerle y amarle, y para convertir a los infieles por medio de la razón y no de la espada. Durante la mayor parte de su vida, todo su empeño había consistido en demostrar las verdades de la fe por medio de un método que estuviese al alcance de cada cual, y fuera evidente para todos. Su deseo consistía en proponer una conversión a través del conocimiento de algo que fuese verdadero, necesario e imposible de rechazar por medios racionales. Todos sus esfuerzos estaban orientados a probar que es posible una demostración de la fe mediante la inteligencia científica. Para aquel hombre era evidente que la existencia del Ser Supremo podía demostrarse...
—¡Probar la existencia de Dios!... —exclamó Eimerich—. ¡Ni siquiera fray Tomás de Aquino se atrevió a tanto!
—Así es, Nicolau. Nuestro hermano Tomás de Aquino nunca habló de pruebas, sino de vías que conducen a la afirmación racional de la existencia de Dios, y esa afirmación de Ramón Llull parecían debilitar el valor y el mérito de la fe.
» Así se lo señaló el inquisidor general: «Si Dios es una evidencia demostrada por la razón y la ciencia, la fe se hace superflua, pues no se necesita creer en algo que es evidente». Pero Ramón negó con firmeza esta argumentación, diciendo que la fe siempre permanecería intacta y reforzada a la luz de la Ciencia. Fray Nicolau Rosell le advirtió entonces que aquella era una afirmación peligrosa y le preguntó por las experiencias en las que basaba semejante interpretación de la fe. Ramón confesó no haber encontrado nunca a Dios en sus viajes, pero sí a Satanás. Manifestó haberse enfrentado a sus obras y a sus siervos en un lugar que ninguno de los que estaban allí presentes podría jamás imaginar que pudiera existir sobre la faz de la tierra.
» Estas palabras me impresionaron profundamente, y, contraviniendo lo que era costumbre en los interrogatorios del Tribunal, le pregunté por el nombre de ese lugar y si se hallaba en este o en otro mundo. Ramón contestó que el nombre que se le diera al infierno no era, ciertamente, lo más importante. Lo decisivo era su realidad... Según sus palabras, el Imperio del Mal era tan vasto como un océano sin fin y sin orilla.
» Fray Nicolau Rosell, viendo que iban por buen camino para demostrar la desviación del mallorquín, lo animó amablemente a que siguiera hablando.
» Y así fue como Ramón Llull nos relató la asombrosa aventura de su último viaje.
Principia relativa
Differentia, Corcordantia, Contrarietas, Principium, Medium, Finis, Majoritas, Aequalitas, Minoritas.
1
Constantinopla era una ciudad retorcida y cenagosa: oscuras callejuelas empapadas por una abigarrada mixtura de olores desagradables, una confusión de perspectivas y líneas desconcertantes, viejas y miserables chozas de madera podrida recostadas contra los adornados muros de lujosos palacios de mármol con tejados ruinosos.
Yo, Ramón Llull, atravesaba las calles de la ciudad aquella mañana del año de Nuestro Señor de mil trescientos dos. Iba escoltado por una docena de fieros almogávares vestidos con pieles y cuero. Blandían sus armas mientras miraban con desconfianza a su alrededor. El contraste de aquella absurda mezcla de refinamiento y suciedad podía resultar hasta divertido. La brillante seda de los trajes de los cortesanos que detenían su paso para observarnos estaba salpicada en sus bajos del barro y de las heces de los perros vagabundos que nos ladraban lúgubremente.
Llegamos a las puertas del Palacio Imperial. Un emperifollado chambelán nos esperaba para guiarnos a través de la brutal suntuosidad de las gigantescas salas de mármol. Todo allí era rebuscado y desorbitado: jaspes y cuarzos en lucha cromática con la brillante policromía de las paredes, cubiertas con mosaicos de fondo azul y motivos dorados. La luz, filtrada por el envejecido alabastro de las ventanas, lo impregnaba todo de un enfermizo tono amarillento. Los techos de las salas, recargados, castigados por el peso de los adornos, se desplomaban sobre columnas como huesos enervados. El incienso de mirra y cedro del Líbano se quemaba en grandes pebeteros colgados estratégicamente de las paredes, pero nada podía ocultar el denso olor de la decadencia que impregnaba cada piedra y a cada hombre de la ciudad.
Constantinopla parecía un cadáver hermoso que ya empezara a corromperse.
Embutidos en seda y en bordados de oro, los chambelanes y los altos dignatarios que acudían curiosos a nuestro paso eran como gusanos luminosos arrastrándose por la carne de un cuerpo gigantesco. Los dejamos atrás y descendimos por unas escalinatas cada vez más oscuras hasta el último y más profundo socavón lateral del Palacio. Nos vimos rodeados por paredes mohosas, rezumantes de humedad y olor a fiebre.
Pregunté al chambelán a dónde nos conducía y él respondió simplemente:
—Ya estamos cerca, venerable. El condotiero aguarda.
Quise saber por qué el capitán Roger de Flor me había citado en tan apartado lugar, y se limitó a responder que así lo había ordenado el condotiero en persona.
Todo era muy extraño, pero qué podía hacer yo, excepto seguir dócilmente al chambelán que portaba la única fuente de luz.
Ya era tarde para lamentaciones.
Había pasado un año olvidado en Chipre, intentando encontrar una nave que me condujera a Tierra Santa, cuando un almogávar se presentó en la fortaleza de la Orden del Temple, en Limasol, donde yo era huésped, y me transmitió la invitación de su señor, el megaduque Roger de Flor, de asistir a su boda con la princesa doña María, sobrina de xor Andrónico Paleólogo, emperador del Sacro Imperio Romano.
Yo rehusé, alegando asuntos de mayor interés que requerían mi atención más inmediata, pero el almogávar sacudió torvamente la cabeza y dijo: «Vendrás con nosotros a Constantinopla. Mi señor es conocedor de tu deseo de viajar a Tierra Santa y me ha puesto a mí y a su nave insignia, la Oliveta, a tu servicio. Te conduciremos a donde desees y te daremos escolta y protección en tu viaje. A cambio, mi señor tan solo desea tenerte junto a él durante el breve espacio de tiempo que dure la ceremonia. Tan solo eso, y luego podrás encaminarte hacia tu destino».
—Hemos llegado —anunció, de repente el chambelán.
Se habían detenido frente a una enorme y vieja puerta de roble montada sobre mohosos goznes de hierro toscamente trabajados. Sobre el arco de la puerta distinguí una inscripción tallada en piedra, casi borrada por el paso de los años. Estaba escrita en dialecto jonio, y decía:
Tú has respondido a los que te han llamado. Tú has visto la altura y la profundidad, lo lejano y lo cercano, lo escondido y lo evidente. Y ellos conocen bien la utilidad de tus cálculos.
Sentí un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo, como si aquellas palabras tocaran alguna profunda fibra de mi alma. De algún modo era como si el desconocido autor de aquellas frases, muerto quizá siglos atrás, me hablara desde la distancia del tiempo. Sobre esta inscripción, había sido tallada una media luna y una estrella de siete puntas encerradas dentro de un círculo.
El chambelán empujó la hoja de la puerta, que se abrió sin demasiados chirridos, lo que parecía indicar que había sido usada recientemente. Observé que el suelo, a los pies del umbral, estaba limpio del polvo que cubría con fina capa el resto de aquel sótano. Había luz al otro lado de la puerta, una luz limpia e inesperadamente potente.
El chambelán se hizo a un lado, franqueándome el paso, y dijo:
—El condotiero os aguarda en el interior.
Mi escolta de almogávares se quedó al otro lado de la puerta y yo atravesé solo el umbral, sintiéndome, sin embargo, más tranquilo y confiado. El no tener sus armas cerca y la luz nítida de aquella sala habían espantado los temores de mi mente. Pero esto planteaba un nuevo misterio. Estábamos en los sótanos del Palacio Imperial y era difícil imaginar de dónde provendría aquella luz y cuál sería su fuente de combustión.
Entonces vi algo todavía más asombroso: dos pequeños árboles crecían en sendos jarrones a ambos lados del umbral. A partir de ese punto los arbustos se extendían trepando por las paredes hasta casi alcanzar el techo abovedado. En mis estudios había comprobado cómo las plantas verdes necesitan de la luz del astro solar para mantener su vida y desarrollo, y no les es suficiente para esta función la pobre iluminación proporcionada por candiles o velas. La virtud que da el Sol a la flor es cuestión de lugar, porque su fuego calienta el aire y le da calor al agua, y esta se lo da a la flor.
El techo era una amplia bóveda que se cimbraba sobre aquella sala de planta circular, y en él se había pintado, en fuerte albayalde, un extraño firmamento, síntesis de la ciencia astrológica, semejante al catálogo de estrellas de Ptolomeo trazado por Hiparco de Alejandría. Allí estaban mis viejas amigas: la Ursa Major, el Canes Venatici, la Corona Borealis, Cepheus, Orion y el pentágono del Boyero, rotulando ese planisferio entre mitológico y cabalístico. El vértice de la cúpula era un gran ojo por el que se colaba la luz proveniente del exterior para rebotar en un complejo juego de grandes espejos lenticulares que colgaban sujetos por unos intrincados mecanismos de metal, y que distribuían los rayos solares por el interior de la sala.
¿Qué lugar era aquel? Las paredes curvas estaban cubiertas de estantes, y estos estantes estaban repletos de libros y de redomas de vidrio, alambiques de cobre, morteros de porcelana y panzudos frascos que almacenaban líquidos de colores.
En medio de la extraña biblioteca o laboratorio, una estructura de madera tallada soportaba una gran esfera de unas tres varas de diámetro, de color azul brillante. Y, tras ella, esperaba un hombre zanquilargo y huesudo, con ojos grises de acero un poco hundidos, barba rala y movimientos sedosos y gráciles como los de un gato. Observaba con atención, bañado por la luz teñida de azul que se derramaba desde lo alto y rebotaba en la gran esfera metálica. El reflejo de cobalto ponía tonos mágicos en sus pómulos descarnados, el fondo de sus pupilas fosforecía. Su sombra, alargada y descoyuntada, lamía el muro del fondo. Parecía un lobo curtido tras abrirse camino en la vida a dentelladas y zarpazos.
Era Roger de Flor.
2
—Acércate, Doctor Iluminado —dijo Roger de Flor—. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación.
Caminé hasta situarme a un par de pasos frente al guerrero que iba armado con una ancha espada que pendía desafiante de su cinturón de piel, como si esperara entrar en combate de un momento a otro. Incluso vestía una mohosa cota de malla bajo su lujosa sobrevesta de brillante seda negra, adornada con una gran flor bordada en oro sobre el pecho. Su rostro era agreste y anguloso, como si hubiera sido tallado a machetazos sobre un bloque de madera. Señalando la gran esfera me preguntó:
—¿Qué os parece que representa?
Extrañado, la observé con cuidado. La esfera no era completamente azul, tenía unas amplias manchas de color cobre distribuidas por su superficie. El bastidor de madera sobre el que estaba montada le permitía girar en todas las direcciones, y se deslizaba tan suavemente, sobre sus ejes bien engrasados que era posible moverla con apenas el roce de una mano. Así lo ensayé y la respuesta se iluminó en mi mente.
—¡Dios Todopoderoso! —musité al comprender lo que tenía bajo mis dedos.
Sonriendo satisfecho, Roger dijo:
—Doña Irene aseguró que eres el más inteligente de los hombres. Me alegro de haberle dado crédito.
—¿Doña Irene? —Me sentía tan confuso por todo aquello que creía estar viviendo un sueño.
—Mi futura madre política, la hermana del emperador Andrónico —me explicó—. Una de esas mujeres griegas a las que les gusta leer. Ella me habló de vos, Doctor Iluminado, afirmando que erais cuanto necesitaba y que vuestra inteligencia me guiaría.
Volví a mirar la esfera. Era maravillosa, la más preciosa de las joyas, algo que nunca hubiera soñado ver. Acaricié con mi mano la estrecha mancha azul del Mediterráneo, la deslicé sobre las llanuras de cobre de Argelia y Libia, y situé mi dedo índice sobre la península Ibérica. Allí estaba todo, pero con una proporción extraña y a la vez maravillosa. El tamaño de la península itálica y griega parecía diminuto comparado con las vastas regiones de África y Asia. Los océanos ocupaban la mayor parte de la superficie de la esfera, y en comparación con ellos el Mare Nostrum apenas parecía un pequeño lago. Y desde luego no ocupaba el centro del Mundo.
—El Orbis Terrae magníficamente representado —exclamé.
—Eso mismo afirma doña Irene, pero no la creí —dijo el guerrero—. ¿Cómo algo que es redondo como una bola puede representar a la Tierra?
—¿Y qué forma esperabas que tuviera? Como marino que eres, ¿acaso no observas que los barcos desaparecen en la lejanía, ocultados por la curvatura del horizonte?
—¿Cómo vive entonces la gente que está al otro lado? —dijo— ¿Boca abajo? Yo siempre he oído decir que la Tierra es un elemento situado en el centro del Mundo, como la yema en el centro de un huevo. A su alrededor se encuentra el agua, como la clara que rodea la yema. Por fuera está el aire, como la membrana del huevo, y, rodeándolo todo, el fuego, que encierra el mundo como la cáscara al huevo.
—No seguiré hablando contigo —le interrumpí alzando una mano— si antes no me explicas por qué me has hecho venir a Constantinopla y qué lugar es este.
El guerrero asintió en silencio, como si meditara sus siguientes palabras. Se apartó levemente de la esfera azul, y señaló:
—Es evidente que sabes quién soy...
Por supuesto, asentí. Su nombre llevaba muchos años resonando en todo el Mediterráneo. Pero lo último que había oído decir sobre Roger de Flor era que el gran héroe de la Orden de los Caballeros Templarios había sido expulsado con deshonor, acusado de robar el tesoro que custodiaba durante la evacuación de Acre. Sus fiscales reconocían que Roger salvó muchas vidas cristianas al acudir al rescate con su famosa nave, El Halcón, pero el tesoro templario había desaparecido y muchos juraron haber visto cómo eran cargados varios cofres llenos de joyas en las bodegas del barco.
Sobre cómo había acabado como mercenario, liderando a los feroces almogávares en la decadente ciudad de Constantinopla, era una historia que desconocía.
—Yo, en cambio, nunca había oído hablar de ti —me confesó—. Mi vida ha sido muy azarosa y nunca dispuse de tiempo para el estudio. Por eso te necesito, Doctor Iluminado, necesito a un hombre de ciencia en quien pueda confiar. Andrónico pretende imponerme a su físico, Misser Samuel, pero sospecho que este es un espía a las órdenes de Miguel, el cretino del hijo del emperador.
—¿Por qué necesitas a un hombre de ciencia?
Roger me miró, parecía asombrado de que yo no lo hubiera deducido ya.
—Para que me ayudes a encontrar el reino del Preste Juan, por supuesto.
—¿El reino del Preste Juan? —repetí estúpidamente.
—¿No te parece fascinante? Preparo una expedición al Oriente Asiático, donde se encuentra la ciudad del Preste Juan, con sus infinitas riquezas y sus calles adoquinadas de oro. Una fortaleza inexpugnable, poblada de cristianos descendientes de los que evangelizara el apóstol santo Tomás, próxima a las tierras de los Gog y los Magog, y a otros lugares habitados por criaturas igual de monstruosas.
Lo miré atónito.
—¿Y cuál es el motivo de un viaje tan increíble?
—La situación en Bizancio es desesperada —me confesó con seriedad—. Tras la caída de Acre, nada se interpone entre los turcos y las murallas de Constantinopla. Los otomanos correteaban impunemente por toda Anatolia, saqueando las ciudades griegas sin que nadie sepa mover un dedo en su defensa. Han sitiado Artaki, y cuando caiga esa plaza cruzarán el estrecho mar de Mármara y llamarán a las puertas de la ciudad. Y te juro, anciano, que en toda ella no queda ya ni ímpetu ni valor para defenderla.
—Sigo sin entender por qué me has llamado.
Roger frunció el ceño y se frotó pensativo la barba. Durante un largo y tenso lapso pareció buscar las palabras. Al fin dijo:
—Te hablaré del misterio que rodea este lugar. Un misterio que, al parecer, doña Irene piensa que solo tú puedes resolver.
Intrigado al fin, lo animé a que siguiera hablando.
—Imagino que sabes que, hace seiscientos años, Constantinopla se encontraba en una situación tan apurada como la actual. Los musulmanes habían llegado hasta sus mismas puertas y era cuestión de tiempo su caída.
Por supuesto, conocía la historia. Cualquier estudioso en la cristiandad la conoce.
—Pero la ciudad se salvó casi en el último momento. Por un milagro, dicen.
—Así es, Doctor Iluminado, la ciudad se salvó por un milagro. Un pequeño grupo de hombres, llegados de remotas tierras, lograron eludir el cerco y entregaron a los defensores algo maravilloso: el fuego griego. El auténtico fuego griego, una sustancia blanca y gelatinosa que ardía incluso bajo el agua y que era arrojada desde los barcos y desde las murallas de Constantinopla por sifones con forma de bocas de dragón.
—Había oído esa historia, pero pensaba que era una leyenda.
—Era la verdad —aseguró el guerrero—, y lo sé porque esos hombres llegados de oriente se instalaron aquí, en esta misma Sala Armilar, que fue su laboratorio. Aquí mismo produjeron esa maravillosa mixtura en cantidades suficientes como para repeler a los sitiadores y salvar la ciudad. Cumplida su misión, desaparecieron; y con los años, la fórmula del fuego griego original se fue perdiendo. Y ahora que vivimos una situación de peligro similar a la de aquellos años, necesitamos de nuevo su ayuda.
Miré nuevamente a mi alrededor, contemplando la biblioteca, los árboles y la asombrosa cúpula estrellada. ¿Cuánto de verdad había en las palabras de Roger?
—¿Y por qué piensas que ese reino sigue existiendo? —le pregunté.
Me mostró entonces una carta que el propio Preste Juan envió al Emperador, fechada en el año de Nuestro Señor de mil ciento sesenta y cinco.
—¡Pero de eso hacía más de ciento treinta años! —le hice ver.
—Tanto el Preste Juan como su pueblo son inmortales y el tiempo apenas significa nada para ellos, pues entre las muchas glorias de su ciencia está el secreto de la piedra filosofal. Es decir, la coagulación del mercurio en oro y la vida eterna.
—Nunca he creído en la alquimia. Los principios naturales son más fuertes en su apetito natural que en el artificial del alquimista por conseguir oro.
—Pues ahora creerás, anciano. El secreto está guardado entre estos libros, en estos mapas. Yo no sé interpretarlos, pero tú sí, y lo harás para mí, porque Constantinopla agoniza y esta puede ser su última esperanza. Xor Andrónico quiere que encuentre para él la tierra del Preste Juan, y yo estoy de acuerdo, si esta aventura va a reportarme riquezas sin fin y una vida tan larga como la de los antiguos dioses. Escucha, anciano, y mira a tu alrededor: esta es una ciudad hueca, sin tuétanos. Los genoveses en el interior y los turcos en el exterior exprimen hasta la última gota de las ubres de su decadencia. Pronto no quedará nada que chupar, y algún día, no muy lejano, todo se derrumbará al fin y Constantinopla solo será un solar arruinado... Pero me creo capaz de saber aprovechar algunas vigas de buena madera vieja tras el derribo. Creo que he encontrado aquí mi destino, pero debo ser cauto. Este lugar apesta a conjuras y traiciones y me he ganado el odio del primogénito del emperador. Pero mis catalanes me protegen y en toda Bizancio ya no queda ni la fuerza ni los cojones suficientes como para oponerse a ellos. Yo solo soy un guerrero y para lograr mi objetivo necesito a un hombre sabio en el que confiar. Doctor, ¿te atreverás a acompañarme en mi aventura?
Todo aquello había logrado estimular mi curiosidad, pero aquel cenagoso ambiente cortesano me repelía a mí casi tanto como debía de repeler al propio Roger.
—¿Y si no deseara hacerlo?
El guerrero se encogió de hombros.
—No puedo asegurarme tu lealtad mediante amenazas. Eres un hombre de ciencia y tus valores se escapan a mi entendimiento. Serás mi invitado hasta que se celebre la ceremonia y después, si así lo deseas, podrás marchar. Cumpliré mi promesa, y pondré a tú disposición la Oliveta. Pero te pido que permanezcas aquí hasta el día de mi boda, que estudies estos libros, estos mapas, buscando la localización del reino del Preste Juan, y que cuando lo encuentres decidas si quieres acompañarme o no.
3
La Sala Armilar se convirtió en mi hogar, y la fascinante bóveda luminosa en mi techo y mi fuente de luz. Aquella iluminación casi mágica alimentaba la vitalidad de los dos arbustos que crecían en jarrones a ambos lados de la entrada. Un ingenioso artilugio semejante a una clepsidra se ocupaba de mantener la humedad de los dos maceteros. El agua, al igual que la luz, tenía que provenir del exterior, y era recogida y reconducida hasta aquel remoto sótano. ¿Qué extraordinaria ciencia era esta que, siguiendo los deseos de los hombres que construyeron la Sala Armilar se permitía desafiar a la naturaleza y al Principio de la Oscuridad, reconduciendo la fertilidad del mundo natural hasta aquellas profundidades?
Los dos árboles crecían gracias a este milagro, A la derecha de la puerta, según se entraba, los nervios foliáceos del pistacio therebintus, y a la izquierda un myrthus latifolia. Las dos plantas crecían exuberantes a partir de esos dos puntos, a ambos lados de la entrada, tapizando casi completamente los muros curvos de la Sala, enredándose la una con la otra una y mil veces, en una extraña y onírica comunión.
También observé con cuidado el artilugio que sujetaba las lentes que distribuían la luz por la sala. Una gran lupa convexa ocupaba el centro de la bóveda, pero no estaba fija, sino que colgaba, sujeta por unos tensores, de un gran anillo de cobre de más de cinco varas de diámetro, a su vez, sujeto al techo por unas finas varillas de cobre. A medida que transcurrían las horas en el exterior, estas varillas parecían encogerse y dilatarse, obligando al anillo, y a la gran lente central, a bascular. Muy levemente, pero lo suficiente como para que los rayos del Sol recorrieran lentamente las paredes de la sala y distribuyera la justa ración de luz sobre la vegetación que las cubría.
Sin embargo, la gran esfera que representaba la Tierra, siempre estaba bañada de luz azul, y esto era porque en el gran anillo de cobre se había introducido un pequeño espejo cóncavo, de no más de dos palmos de diámetro, teñido de azogue de cobalto, que recogía la luz rebotada por el lado superior de la gran lente central y la dirigía, con una perfección matemática, hacia la esfera terráquea.
Como marino, Roger de Flor no habría visto otra cosa que los mapamundis TO y los portulanos convencionales. En ellos, el mundo es una plancha plana circular, una O, con los tres continentes dispuestos en forma de T alrededor del Mediterráneo central, el Orbis Terrae Tripartitus. Arriba: Asia, con el presunto emplazamiento del Paraíso, más allá de Mesopotamia, donde nacen los cuatro grandes ríos de Asia, y de donde procede la luz. Aproximadamente en el centro, Jerusalén. En el mango de la T, el Mediterráneo con sus islas perfectamente alineadas: Chipre, Sicilia, Cerdeña, Mallorca... Abajo, a la izquierda, Europa, África a la derecha. Finalmente, sobre el tenebroso océano periférico, enrojecido por el mar Rojo, los doce vientos son orientados según los puntos cardinales.
¡Qué distinta era aquella maravillosa y precisa esfera que tenía delante!
¿Quién habría podido representar nuestro mundo con tanta belleza y claridad, recuperando así los conocimientos casi perdidos de los antiguos?
Alrededor de la base de la bóveda había un anillo adornado con inscripciones doradas. Surgían de él unas finas varillas metálicas que se curvaban suavemente hasta unirse al gran aro de cobre en el ápice de la cúpula. Estas varillas estaban entrelazadas de finos cables dorados, sobre los que se movían, casi inapreciablemente, pequeños discos planos que representaban a los planetas. Era como si toda la bóveda fuera una gran maquinaria de relojería, elaborando una maravillosa y compleja danza.
Reconocí como arcaicos caracteres jonios los símbolos que se dibujaban sobre el anillo dorado. Casi se habían borrado, pero logré leer:
En la Nueva Luna de Shebat del año 673, Calínico, hijo de A [indescifrable, erigió esta cúpula y orientó el anillo graduado hacia los lejanos planetas, aquellos a los que mi Señor alimenta [o aquel cuyo pastor es mi Señor. Él será recordado en presencia del Señor. Y si retuviere el fuego, el anillo será arruinado. Él es el dios que nos conoce.
No estaba muy seguro de esta última frase. También podría traducirse como: «Él es el dios del conocimiento», o «Él es el dios de la ciencia».
¿Pero cuál era el origen de ese tal Calínico y del resto de los hombres que, llegados de Oriente, construyeron aquel fantástico lugar?
Quizá en alguno de los ejemplares de aquella inmensa biblioteca estaba la respuesta de aquel enigma. Pero muchos de aquellos libros habían sido apresados en sus estantes por la vegetación, que había crecido sobre ellos, pudriéndolos y haciendo imposible su lectura. Era como si las raíces se alimentaran, ávidas, del saber encerrado en aquellos tomos, o como si quisieran ocultar sus misterios para siempre.
En una ocasión, al intentar extraer un ejemplar de su anaquel, una sección entera de estantes basculó con un sordo chasquido hacia atrás. Extrañado, cargué mi peso contra esos estantes y empujé. ¡Había encontrado una puerta secreta, y, tras ella, un estrecho pasadizo de piedra! Recogí una linterna de aceite y me introduje en el pasadizo. Los falsos estantes se cerraron tras de mí, pero yo continué mi camino sin inmutarme.
La curiosidad dominaba cualquier temor que pudiera sentir en aquellos momentos, continué por el pasadizo que ascendía sinuosamente por escalinatas estrechas y desgastadas que giraban una y otra vez sobre sí mismas como la concha de un caracol.
Así alcancé en una amplia plataforma bañada de luz solar.
Parpadeando ante aquella inesperada luminosidad, dejé a un lado la linterna que ya era inútil. Un extraordinario espectáculo se presentaba ante mis ojos medio cegados. Una compleja y maravillosa maquinaria dorada ejecutaba una asombrosa danza lenta y majestuosa, iluminada como un sueño por la luz del sol. Miré hacia arriba y vi, a unas diez varas sobre mi cabeza, el final de un gran cilindro de cobre de dos varas de diámetro, cerrado por una brillante esfera de cristal de ese mismo diámetro. Ese tubo conducía la luz desde el exterior ayudado por espejos y lentes perfectas como aquella, de la misma forma que una cañería transportaría el agua. Esto era evidente, pero ¿qué maravilloso artesano podría haber tallado lentes tan enormes con una perfección semejante? Aquella maquinaria que parecía moverse alimentada solo por el calor desprendido por la luz solar, como el artilugio inventado por Herón de Alejandría que abría las puertas de un templo al encender fuego sobre el altar.
Me sentía como una diminuta pulga en el interior de un gran reloj dorado.
Una pasarela de madera comunicaba la plataforma sobre la que se encontraba con un orificio o pozo situado bajo la sección central de la maquinaria. A partir de ese punto se curvaba el suelo formando la cúpula de la Sala Armilar (que ahora veía desde arriba), y aquel orificio era el que permitía el paso de la luz que luego iba a ser distribuida por el interior de la sala. Y, sin duda, aquella maquinaria maravillosa y dorada era el secreto del movimiento de los astros simulados del interior. Pero ni siquiera Herón, ni ningún otro antiguo tratadista griego, ni el oriental Banu Musa, ni el moro español Ahmad al-Muradi, podrían haber concebido mecanismos autómatas tan perfectos como aquellos, capaces de moverse con tanta suavidad y precisión. La técnica de los constructores de la sala estaba más allá de todo lo concebido alguna vez por el género humano. Miré de nuevo hacia aquellas estanterías donde se apilaban los manuscritos y mi alma sintió vértigo, como si estuviese suspendida sobre el tiempo.
La luz enrojecía lentamente mientras la tarde moría poco a poco en el exterior.
4
La ceremonia de la boda de Roger y la princesa doña María se celebró en el mismo Palacio Imperial, una semana después de mi llegada a Constantinopla.
La novia, casi una niña, era muy hermosa. Un adorable rostro ovalado, alto y fino, de línea precisa, una frente bien encuadrada por unos cabellos intensamente negros de brillo azulado y unos chispeantes ojos color de aceituna, llenos de vida. Me pregunté qué pensamientos vivirían tras aquellos ojos en ese instante. Ante la obligación impuesta por razones de estado de contraer matrimonio con un latino, con un bárbaro, ¿se sentiría como una víctima propiciatoria de buenos augurios camino del altar de sacrificio? ¿O, más bien, como un cachorro al que sus padres abandonan para salvarse ellos mismos del acoso de los lobos? Era difícil decirlo contemplando aquellos ojos que tan solo reflejaban belleza y una leal conformidad.
Esa tarde, bajo la mirada del emperador y de su hermana doña Irene, se iniciaron los festejos del acontecimiento en los jardines orientales del Palacio Imperial. Viandas fuertemente especiadas, volatería exótica, pescados del mar negro, frutas azucaradas de Morea. Y vino, mucho vino. Malvasía, Chipre, Chío, Siracusa, Esmirna...
Situados en el centro de la ceremonia, Roger y sus almocadenes se asombraban del progresivo relajamiento de los griegos, desbaratados por el vino. Entre el refulgir del oro y la pedrería, las sedas de las ricas casacas helenas se impregnaron en poco tiempo de un olor mixto de resudación y de la acidez fétida del vómito.
Abriéndose paso entre los cada vez más ruidosos convidados y los atildados servidores, llegó hasta mí la princesa doña Irene, la ahora suegra de Roger.
—Llevo años deseando conocer al hombre que escribió el Ars inveniendi veritatem —me dijo esbozando una amplia y cordial sonrisa.
Irene aún era entonces una de las más bellas mujeres de Grecia. Aún se contaban anécdotas de las pasiones que llegó a suscitar en su juventud entre la aristocracia imperial. Mujer risueña, sabedora de su belleza, con unos ojos negros e intensos y una frente altiva e inteligente, enmarcada por unos cabellos también negros, que apenas empezaban a encanecer. Se decía que jamás se preocupó de esos asuntos que normalmente ocupan y preocupan a las mujeres que han de sacar adelante a una familia, y que prefería, en cambio, seguir la larga tradición de mujeres sabias de los antiguos paganos, la última de las cuales fue la desdichada Hipatia de Alejandría.
Incliné la cabeza respetuosamente y ella siguió hablando:
—He leído todos vuestros libros, incluso las novelas y los tratados de caballería. Aunque algunos he tenido que hacer traducir al latín para poder entenderlos... Decidme, Ramón, ¿por qué ese deseo de escribir en lengua vulgar?
No era la primera vez que me hacían esa pregunta, y yo ya tenía una respuesta preparada para esas ocasiones:
—Mi señora, todos hablamos normalmente en una lengua, y escribimos en otra diferente, en latín, y yo me pregunté por qué tenía que ser así, por qué no era posible algo tan aparentemente lógico como escribir en la misma lengua en la que hablamos.
Se acercó un poco más a mí, y me recitó con voz suave:
—Cantaben los aucells l’alba, e Desperta’s l’amic, qui és l’alba, e los aucells feniren lur cant, e l’amic morí per l’amat, en l’alba...
—El Libre d’Amic e Amat —asentí.
—Son extrañas y turbadoras estas palabras para hablar de Dios...
—Quizá las únicas adecuadas para expresar lo sublime de la experiencia mística.
Doña Irene me ofreció entonces su brazo, y me invitó a pasear por la zona más alejada del jardín, a salvo del bullicio de la celebración. Caminamos entre naranjos de redonda copa y olivos venerables roídos por los años. Las lindes del paseo estallaban de flores silvestres, amapolas, lirios y lentiscos en flor.
Las estrellas empezaban a despuntar tímidamente en el cielo púrpura y violeta. Mirándolas con aire soñador, doña Irene dijo:
—Son hermosas. De niña pasé muchas horas admirando la cúpula pintada de estrellas de la Sala Armilar. No era un lugar donde te permitieran ir, pero yo siempre me las arreglaba para escapar a él. Para mí, aquella cúpula repleta de estrellas, con su luminoso centro iluminándola, tenía una extraña cualidad mágica. Leyendo los libros de la sala descubrí que las estrellas y la media luna simbolizan Constantinopla. Que, muchos siglos atrás, Filipo de Macedonia fracasó en un ataque nocturno a la ciudad al ser descubierto por la luna. Los antiguos lo atribuyeron a su protectora, la diosa patrona de la luna, Hécate. Pero yo imaginé que eran los mismos sabios que habían construido la sala los que habían protegido la ciudad desde un remoto pasado.
—Es posible —aventuré—, pero no he logrado averiguar nada sobre ellos.
Ella me miró. Era una mirada fugaz, casi descuidada, pero algo me decía que esa fracción de tiempo era más que suficiente para que aquellos ojos negros descifraran por completo el mapa del corazón de un hombre.
Pero yo era demasiado viejo para sentirme intimidado por ellos.
—¿Aún no habéis resuelto el misterio de los hombres que trajeron el fuego griego y construyeron la Sala Armilar? —me preguntó.
—Me temo que no. Quizá yo no sea tan sabio como le habéis asegurado al megaduque, pero he encontrado algunos detalles interesantes.
—Contádmelos, os lo ruego.
—¿Recordáis la estrella de siete puntas y la media luna grabadas sobre la puerta que daba acceso a la sala? Representan a Ishtar y a Sin, es decir, a Venus y a la Luna.
—¿En qué culto?
—En uno que tiene su origen en la antigua Mesopotamia y que perduró, al menos, hasta la época en la que fue construida la Sala Armilar.
—He visitado la sala en infinidad de ocasiones, y siempre pensé que la estrella y la luna grabadas sobre la puerta eran las de Constantinopla, y que las estrellas que brillaban pintadas en la cúpula eran las mismas que habían descubierto el ataque de Filipo, que eran sus aliadas y que permanecían allí ocultas...
—Quizá existe una relación entre todo esto. Pero aún no he sido capaz de descubrirla —admití—. Todo esto es muy misterioso.
A lo lejos se oían las roncas campanas de los barcos que esperaban su turno para cruzar el Cuerno de Oro. Desde esa dirección les llegó una brisa fría que olía a salitre. Irene se apretó el manto sobre los hombros y dijo:
—Roger afirma que las gentes del reino del Preste Juan viven jóvenes para siempre. ¿Creéis que eso puede ser verdad?
—Las leyendas son a veces muy hermosas, como las estrellas. Pero también suelen ser tan inalcanzables como estas.
A lo lejos, la celebración proseguía, atenuada por la distancia. Delante de los novios, un brillante grupo de danzantes ejecutaban viejos pasos casi paganos y los cantores entonaban el epitalamio, armónicamente pausado, extraído instrumentalmente del octoechos, los ocho tonos con los que se cantan los himnos en las grandes solemnidades. Los ecos de la melodía nos llegaban como retazos de un sueño casi olvidado.
—Se aman —musitó doña Irene casi para sí.
Desde luego, comprendí, Roger amaba a la joven doña María. De una forma básica, quizá, pero aceptaba sin rechistar aquello que la vida le regalaba. Pero, ¿sentía lo mismo la joven y hermosa princesa? Si aquel matrimonio había sido una imposición de Estado, me parecía lógico que la joven se sintiera infeliz al verse unida para siempre a un bárbaro. Pero durante la ceremonia había percibido algo en los ojos de aquella muchacha. No debería haberme resultado tan extraño, Roger era un hombre fuerte y atractivo, y sin duda estaba rodeado de una aureola romántica a los ojos de una jovencita como doña María que apenas había abandonado el palacio durante toda su vida.
—Es cierto —dije como si lo comprendiera de repente—. Se aman.
Doña Irene me miró de reojo y sonrió. Dos graciosos hoyuelos se formaron en sus mejillas.
—Los libros no contienen el remedio para los corazones, amigo mío —dijo—. Estos solo se curan con la compañía de otros corazones. Es imposible que ese tipo de sabiduría pueda contenerse en los libros. Mientras no se conoce al Amado, los libros ayudan al ser humano. Cuando se conoce al Amado, ya nada más importa.
5
Doña Irene y yo continuábamos nuestro paseo conversando cuando una súbita algarabía nos hizo callar. Ambos miramos desconcertados, buscando el origen de aquel griterío. En las calles colindantes al Palacio, frente a las puertas que daban acceso a los jardines, se escuchaban voces furiosas. Algunos guardias se acercaron a la entrada para averiguar qué estaba pasando, e inmediatamente las puertas se abrieron para dejar pasar a un pequeño grupo de hombres que vestían el llamativo uniforme verde y naranja de las tropas genovesas. Un capitán, no muy alto y algo obeso, iba en cabeza.
Pregunté a doña Irene sobre ese hombre, y ella respondió que se trataba de Rosso de Finar, capitán de la guardia genovesa que era financiada directamente por las donaciones de la mahona, la sociedad de acreedores genoveses que atendía las indemnizaciones de sus socios por daños sufridos en el extranjero
Rosso de Finar cruzó con paso decidido los jardines reales, y se situó frente a Roger en la mesa presidencial. Iba escoltado por diez guardias genoveses perfectamente armados. Las naves genovesas eran, en su mayoría, las velas del comercio pontificio en aquellos mares. Y el Papa era enemigo de Aragón.
Doña Irene y yo nos acercamos para enterarnos de qué iba todo aquello.
—Capitán Roger de Flor —estaba diciendo el genovés con voz altiva y desafiante—, en nombre de la Señoría genovesa, te conmino a que me acompañes hasta el barrio de Pera para responder de los cargos de piratería que...
—Capitán —le cortó xor Andrónico, exasperado. Las venas de su flaco cuello parecían a punto de estallar—. Este no es el momento ni el lugar.
Miré a Roger. Sentado tranquilo junto al emperador, sonreía como si realmente estuviera disfrutando de la ocasión.
—Vete por donde has venido —le aconsejó al genovés, dirigiéndose a él en su lengua—. Aquí no vas a obtener nada... Nada, aparte de un buen palmo de acero catalán dentro de tus intestinos, claro.
El capitán genovés cruzó sus ojos llenos de odio con los de Roger. Al ver la mirada de los dos hombres empecé a temer lo peor, pero ni por un momento imaginé lo que iba a suceder a continuación. Rosso de Finar extrajo de su casulla un trapo cuidadosamente doblado y lo desplegó. Era la Señera de Aragón, que arrojó despectivamente sobre el mantel, frente a Roger y doña María, volcando copas y jarras de vino.
—Tus hombres colgaron esta enseña en la puerta de Blanquernas, pero eres tú quien la debería llevar siempre encima, puesto que haces uso de ella en todas tus incursiones, pirata.
La sonrisa no abandonó los labios de Roger, pero un velo de furia asesina cubrió de inmediato sus ojos grises. En un momento estuvo en pie, con su espada desenvainada en la mano, derribando la mesa del banquete. Al instante siguiente, su acero estaba hundido en el vientre del capitán genovés, tal y como le había prometido.
—¡Desperta ferro! —gritaron entonces los almocadenes de Roger.
Curtidos en hacer rápidamente frente a lo imprevisto, los almogávares pasaron en un instante del blando amodorramiento festivo a la más brutal agresividad. Y la guardia que acompañaba a Rosso de Finar fue también abatida, ante el asombro impotente del emperador y de todos los presentes. Por el griterío que nos llegó del exterior comprendimos todos que los genoveses que habían acompañado al desdichado grupo de guardias habían sido testigos de su rápida ejecución. Las puertas de barrotes de hierro empezaron a doblarse bajo el peso de la furia de los genoveses, y la caballería almogávar, apostada por Roger junto a las puertas para asegurar la seguridad durante la ceremonia, comprendiendo el peligro, cargó violentamente contra la chusma.
Las atormentadas puertas de los jardines palaciegos cedieron al fin, vomitando un torrente de cuerpos humanos y relinchantes caballos. El caos se adueñó de todo: mesas tumbadas, encumbradas damas y altos dignatarios pisoteados, gritos de terror y dolor resonando en la hasta entonces apacible noche veraniega.
Vi cómo Roger de Flor acompañaba a la princesa y a doña Irene hacia alguna de las habitaciones alejadas de Palacio. Y la guardia personal de xor Andrónico me condujo también a la seguridad de una sala situada sobre el jardín.
Mientras, la revuelta en los jardines del Palacio estaba tomando proporciones insospechadas. De uno y otro bando afluía la gente de armas. Gritos, sangre y confusión... Los enfurecidos caballos de los almogávares habían abierto una brecha en las filas genovesas y por ella, en aluvión, entraron los aragoneses espada en mano, tajando y degollando con saña enloquecida. Los restos del banquete, los cadáveres, y las guirnaldas festivas fueron aplastados y macerados por los cascos de los caballos.
Los desdichados genoveses, embotellados frente a los muros del Palacio, entre silbidos de venablos que surcaban el aire y el chirriar de las espadas, apenas podían hacer frente a los fieros montañeses. Algunos, desarmados o mutilados, se arrastraban implorantes sobre los cuidados parterres del jardín, y, antes de que la súplica lograra brotar de sus labios, un espadazo de los almogávares los degollaba.
Roger de Flor regresó después de dejar a las mujeres en lugar seguro. Con su espada ya desenvainada en la mano se dirigió hacia las escalinatas que conducían al jardín, ansioso por unirse a la lucha.
—¿Hasta dónde piensan llegar tus catalanes? —le gritó el emperador, que temblaba como una hoja, tanto por los genoveses como por sí mismo.
—Hasta donde haga falta, mi señor —le respondió Roger—. ¿No creéis que es preferible asegurarse ahora de que los genoveses no vuelvan a molestarnos nunca más en lo sucesivo?
El terror deformaba el enjuto rostro del emperador.
—¡Hay que dar cuartel a los vencidos, megaduque! —gritó.
Pero Roger, que parecía desconocer cualquier autoridad superior, le dio la espalda y descendió por las escalinatas de mármol.
Sus almogávares lo saludaron victoriosos al verlo llegar:
—¡A Pera, a Pera! —gritaron señalando con sus espadas hacia el barrio dominado por los genoveses.
Miguel Paleólogo se encaró con su padre. Era un hombre alto, de porte elegante y rostro moreno y atractivo, pero había algo que enturbiaba su naturaleza, velando sus ojos de algo indefinible y enfermizo. De él había oído decir cosas terribles: que era un depravado al que gustaba infringir dolor a sus amantes, y un cobarde, que en Artaki, ante la presencia del turco enemigo, se había descompuesto y había huido vergonzosamente. También había oído decir que de niño fue enfermizo y melancólico, y que su padre jamás confiaría lo suficiente en él como para entregarle el trono.
Miguel instó a xor Andrónico a que no permitiese que aquello continuase.
—El barrio de Pera es también Constantinopla, padre, Si te cruzas ahora de brazos, algún día el pueblo griego se alzará contra tu cobardía. ¡No olvides que Bizancio entera se sonroja insultada por la presencia y la barbarie de esos latinos aventureros!
El emperador se revolvió hacia su hijo punzado por las vacilaciones:
—¿Y qué puedo hacer yo para detener esta matanza? Dime, ¿qué puedo hacer?
—Yo lo detendré —me escuché decir.
Tan solo pensaba en las familias genovesas que iban a ser masacradas. Era evidente que los almogávares no iban a respetar ni a niños ni a mujeres si llegaban hasta el barrio de Pera en su actual estado de excitación.
Xor Andrónico me dirigió una mirada entre suplicante y agradecida. Es posible que no me reconociese, pero, en aquellos momentos, le importaba muy poco de dónde pudiera llegarle la ayuda.
Descendí por las escalinatas que desembocaban en los sangrientos jardines. Roger de Flor repartía órdenes a sus almocadenes no muy lejos de allí, y me dirigí en línea recta hacia ellos. Distinguí a lo lejos el cuerpo de Rosso, caballero de la Señoría y capitán de acreedores, rodando entre las patas de los caballos almogávares. Su aspecto era lamentable, apenas un guiñapo ensangrentado, empapado de barro y desperdicios del banquete tan salvajemente interrumpido. Sus hombres corrían aterrorizados, abandonando el cadáver a aquellos montañeses que proferían extraños alaridos y los acosaban tenaz y bárbaramente, como una jauría de lobos furiosos.
Algo me golpeó entonces, y di con mis espaldas contra los duros adoquines de granito. Un caballo almogávar, obligado a encabritarse por su jinete, parecía dispuesto a aplastarme bajo sus cascos. Me cubrí el rostro con ambas manos y esperé el golpe.
—¡Alto! —era la firme voz de Roger— ¡Detente!
El megaduque, que había sujetado al caballo por las bridas, preguntó a gritos al jinete:
—¿Qué pasa, cretino?, ¿es que no sabes quién es este anciano?
Luego me ayudó a levantarme.
—¿Qué pretendes, viejo? ¿Acaso deseas morir esta misma noche?
—¡Sujeta a tus hombres! —le dije apenas pude recuperar el aliento— ¡Van a saquear el barrio de Pera!
—¿Y qué tienes eso que ver contigo?
—Génova es amiga del Imperio. Te pedirán cuenta de esta masacre.
—Génova significa una mierda para mis catalanes.
Levantó su espada y volviéndose hacia sus hombres les preguntó:
—¿Cuál es la dirección, mis bravos?
—¡A Pera, a Pera! —clamaron al unísono.
—¡Esto no puede continuar... —le grité a Roger, sujetándolo por el brazo.
Se revolvió hacia mí con la ira encendiendo sus ojos.
—Claro que sí, anciano.
—Si no detienes de inmediato esa matanza, te juro por Dios Nuestro Señor que jamás te acompañaré en tu viaje hacia el reino del Preste Juan.
Roger me observó, evaluándome con una fría sonrisa en sus labios.
—¿Me estás diciendo que me acompañarás?
—Solo si sujetas ahora mismo a tus hombres —le respondí.
Sin decir una palabra más, se volvió y caminó hacia ellos, espada en mano, flanqueado por sus más fieles almocadenes.
—¡A mí, almogávares! —gritó, pero su voz se perdió, aplastándose contra el brutal forcejeo. Y Roger empezó a golpear furiosamente a sus propios hombres mientras bramaba:
—¡Hola, valientes! ¡Atrás, mis fieras! ¡Quietos todos!
Se produjo un movimiento de estupor. Las líneas almogávares se fueron curvando hacia fuera trituradas por Roger y sus capitanes. Dejaron de soplar los venablos y de tajar las pesadas espadas. Allí estaba Roger de Flor, el megaduque, imponiendo a golpes sus órdenes. Y en los brutales rostros de los mercenarios no había un solo gesto de agresividad. En cambio brotó su saludo guerrero:
—¡Aragón, Aragón!
Roger se detuvo admirado por el valor y la fidelidad de sus hombres.
—¡Recoged vuestros muertos y regresad a los cuarteles!
—¿Y Pera, Capitán?
—¡Joder! Me cago en... ¡A los cuarteles he dicho!
Las callejuelas que serpenteaban en los aledaños de Palacio se fueron quedando silenciosas. Los estertores de algunos heridos abandonados añadían una nota lúgubre que no permitía olvidar lo que allí acababa de pasar.
Se amontonaban cadáveres en macabra confusión. Un último grupo de almogávares rezagados fueron despojando cuidadosamente a los caídos de sus armas y ropas.
6
Mientras amanecía en el Bósforo, las galeras de la Gran Compañía Catalana, treinta y dos navíos que transportaban a más de ocho mil hombres, abandonaron los muelles de Constantinopla. Majestuosas, espumando sobre un mar tranquilo, navegaron hacia el alba azul oscura. Eran los primeros días de otoño. Las naves renqueaban, empujadas por vientos suaves. Se movían con torpe lentitud, estibadas atropelladamente poco antes de partir y aparejadas con demasiado poco cuidado. La carga se bamboleaba y castigaba las cuadernas de las naves, haciéndolas crujir lastimeramente y hundiendo demasiado la línea de flotación. En las sentinas, los caballos habían sido colocados demasiado juntos unos de otros y relinchaban inquietos.
Huyendo del excesivo ruido bajo cubierta, me arropé con mi jubón de viaje y, a pesar del frío que cortaba aquella mañana otoñal, salí para contemplar el amanecer.