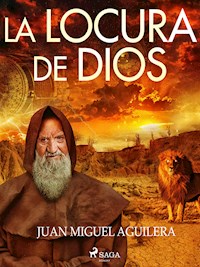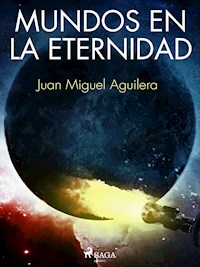Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
La red de Indra es un adictivo thriller tecnológico con toques de ciencia ficción del emblemático autor Juan Miguel Aguilera. El descubrimiento de una geoda de proporciones titánicas llevará a una experta en física a embarcarse en una expedición en meseta Laurentina canadiense. La acompañará su ex marido, miembro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Junto con su ayudante, los tres intentarán desentrañar el misterio milenario del interior de la geoda, sin saber que hay un traidor entre ellos y que el artefacto esconde secretos que les podrían costar la vida. Una novela clave en la historia de la ciencia ficción hecha en España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Miguel Aguilera
La red de Indra
Saga
La red de Indra
Copyright © 2009, 2021 Juan Miguel Aguilera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726705713
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
Muy lejos, en la morada celeste del gran dios Indra, hay una red maravillosa que ha sido colgada por algún ingenioso artífice, de un modo tal que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. De acuerdo con los extravagantes gustos de las deidades, el artífice ha colgado una joya brillante en cada nudo de la red, y como esta es infinita, las joyas lo son también. De noche brillan como estrellas luminosas, y son algo asombroso de contemplar, porque podemos mirar de cerca cualquiera de estas joyas y ver reflejarse en su pulida superficie todas las otras joyas de la red, infinitas en número. No sólo eso, sino que cada una de las joyas reflejadas, refleja a su vez a todas las demás joyas. Toda la red está representada dentro de cada joya, del mismo modo que cada objeto del mundo no es sólo él mismo, sino que incluye a todos los demás objetos y de hecho es todos ellos.
Sutra Avatamsaka
Prólogo
El comunicado llamó la atención del coronel Jim Conrad, por lo inusitado. Se trataba de una petición para enfocar las cámaras del satélite LEO-DV5 a un punto en concreto de los Territorios del Noroeste de Canadá.
—¿De dónde ha venido esto? —le preguntó a su asistente.
María Wasser estudió el papel y frunció el ceño.
—Ha llegado del departamento de geología por los canales reglamentarios, señor. Veamos quién lo firma… Ah, sí, aquí está: Susan Goodman.
La Sala de Mando del SPO estaba localizada en la cara occidental del edificio del Pentágono, en una de las áreas reconstruida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, James Conrad estaba reunido con cuatro de sus colaboradores. Recordaba con nitidez el estruendo que interrumpió su conversación, y cómo a continuación la pared se derrumbaba sobre ellos sepultándolos bajo una montaña de cascotes. Él fue el único superviviente.
La suerte quiso que saliese de aquel desastre sólo con un brazo roto y una neumonía como consecuencia del polvo inhalado. Fue de los primeros trabajadores en regresar a su puesto, el 15 de agosto de 2002, cuando oficinas destruidas en el ataque fueron reconstruidas. Se remplazaron todas las losas que formaban parte de la pared destrozada, menos una, que quedó en pie como un recordatorio de las 189 personas que murieron en aquel lugar.
Nueve años después, Jim Conrad seguía estremeciéndose cuando contemplaba aquel parche oscuro y siniestro en la pared.
La Special Projects Office era una de las ocho oficinas que dependían del DARPA, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. Uno de sus proyectos más importantes era el desarrollo tecnologías enfocadas a la detección desde el espacio de instalaciones subterráneas enemigas. En el mundo de los satélites de vigilancia, los terroristas habían aprendido a esconderse de las cámaras orbitales. Una de las cosas que los investigadores del SPO encontraron en Afganistán, al entrar en las cavernas de los talibanes, fue manuales de instrucción para evitar los satélites americanos. Las instalaciones bajo tierra podían ser utilizadas por los terroristas, o también por las naciones que apoyaban el terrorismo internacional, para la fabricación, almacenamiento y puesta en marcha de armas de destrucción masiva.
Los ingenieros del SPO se estaban enfrentando al problema con el ambicioso programa FIA, Future Imagery Architecture. Había costado mucho, más de treinta mil millones de dólares USA, sin tener en cuenta los gastos de lanzamiento y operacionales diarios. Se trataba de toda una constelación de una veintena de satélites, cuyo objetivo es obtener imágenes de la corteza de la Tierra con una resolución sin precedentes, tanto en el espectro visible como en el infrarrojo, con especial sensibilidad para los campos magnéticos. Un ojo vigilante y multifacético enclavado en el cielo.
El LEO-DV5 era uno de los satélites más avanzados de esta constelación es el. Tenía un rango orbital de 1200 km de altura, lo que significa que poseía periodo de unas 5 horas. Su misión era básicamente detectar “agujeros”. Irregularidades y huecos ocultos bajo la superficie de la Tierra.
Pero, ¿en Canadá? ¿Alguien podía ser tan paranoico como para pensar que en los territorios canadienses se había instalado una célula terrorista?
Jim recuperó el papel y lo volvió a leer con más calma. Conocía Susan Goodman desde hacía muchos años. Era una investigadora seria, y no estaría dispuesta a derrochar recursos de los contribuyentes en una búsqueda absurda. La petición provenía en realidad de la Universidad de Oregón, y que Susan se había limitado a trasmitírsela porque la consideró interesante.
No tenía nada que ver con la búsqueda de terroristas. Al parecer, la Universidad realizaba una investigación sobre la velocidad de desplazamiento del Polo Norte Magnético, que había aumentado significativamente en el último cuarto de siglo, pasando de los 10 kilómetros por año en 1970, a los 40 kilómetros anuales. En la actualidad, el polo norte magnético estaba situado a unos 1.600 km. al sur del polo Norte geográfico, cerca de la isla de Bathurst, en la parte septentrional de Canadá, en el territorio de Nunavut.
La teoría de uno de los investigadores de Oregón era que había algo enterrado a gran profundidad en la Meseta Laurentina canadiense que creaba aquella irregularidad. Una afloración de material radioactivo magnético podría ser la explicación, pero geológicamente era imposible. La Meseta era un escudo granítico, una de las zonas más antiguas y estables de la Tierra.
Jim se detuvo a pensar en aquello. Modificar la órbita del satélite, aunque fuera levemente como era el caso, era muy caro. Luego él tendría que dar cuentas de ese gasto. Y la investigación geológica, por muy interesante que esta fuera, caía fuera de los intereses de su departamento.
Sin embargo hubo algo que captó poderosamente su atención: “material radioactivo magnético”. Los geólogos insistían en que no podían creer que se tratase de eso, pero el hecho de que hubieran mencionado algo tan improbable para ellos demostraba hasta qué punto estaban desconcertados.
Algo desconocido, inexplicable, quizá radioactivo, y tan próximo a la frontera de los Estados Unidos, merecía ser investigado.
Jim Conrad cursó la orden para que se reajustase la órbita del satélite.
Dos días después llegaron los datos y se convocó una reunión de urgencia. Los responsables del departamento de geología del SPO, Larry Kaplan y Susan Goodman, se mostraron atónitos por lo que habían encontrado.
—Verá, coronel —dijo Kaplan—, los datos que estamos obteniendo son todos muy extraños, asombrosos diría yo, pero apuntan hacia una dirección... —Parecía sentirse incómodo mientras desparramaba los informes impresos sobre el escritorio de Jim, y añadió—: Es posible que estemos ante uno de los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad…
—Eso, o nos hemos vuelto completamente locos —comentó Susan con gesto cansado.
El coronel estudió atentamente los diagramas impresos a todo color que llenaban el informe de los dos geólogos, y no sacó nada en claro.
—No lo entiendo, ¿qué es esto?
—Jim —dijo Kaplan con tono solemne—, tenemos evidencias de que el objeto encontrado en Canadá es en realidad un “Artefacto”.
1
La consulta estaba dominada por las líneas rectas. Todo en ella estaba meticulosamente ordenado, incluso los huecos de las estanterías parecían hechos a la medida de cada libro, de forma que los volúmenes encajaran perfectamente y que ni un solo milímetro se desperdiciara.
Laura Muñoz se fijó en el detalle de que también los diferentes objetos dispuestos sobre el escritorio formaban ángulos rectos entre ellos y trazaban perpendiculares perfectas. El doctor Ferrer Masiá se sentó frente a ella y dejó una carpeta de color verde en medio del tablero de roble laqueado.
Mientras la miraba por encima de sus gafas, corrigió la posición de la carpeta para que guardase una perfecta alineación con el resto de los objetos.
—Bien —dijo—, ya tenemos el resultado de la prueba citológica.
Laura Muñoz asintió lentamente y murmuró:
—El papanicolau…
Aquel nombre siempre le había parecido gracioso, pero en ese momento le resultaba tan divertido como un rottweiler enseñándole los dientes.
—Sí, así es…—dijo el médico mientras desviaba la mirada hacia la mesa y abría la carpeta. Hizo una pausa que a Laura le pareció eterna y añadió de carrerilla—: Me temo que no son buenas noticias. Hemos encontrado células cancerosas in situ. Por lo tanto será necesario realizar pruebas adicionales para tener una completa seguridad. Sin embargo...
—¿Qué tipo de pruebas?
Con los codos apoyados sobre la mesa, Ferrer Masiá cruzó los dedos.
—Teniendo en cuenta su edad y los factores de riesgo, yo recomendaría empezar con una conización. Se lo explico: extraeremos una muestra de tejido en forma de cono del cuello uterino para determinar la presencia de células cancerosas en profundidad. Anestesia local. No es doloroso. Le prepararé de inmediato el ingreso en el hospital.
Laura observó al médico mientras escribía. Luego miró a su alrededor, como para asegurarse de que un concepto tan primordialmente caótico como era el cáncer gozaba de existencia real en un lugar tan ordenado como aquel. Tenía casi cincuenta años, aunque sabía que no los aparentaba, y se sentía bien con ella misma y con su edad. Aún mantenía su figura esbelta y atlética de siempre. Muchas veces en la calle, algún muchacho apretaba el paso para adelantarla y ver su rostro. Y a ella le divertía ver su expresión de sorpresa cuando comprendían que podía tener la edad de su madre. Sus ojos eran grandes y negros, algo rasgados, Su pelo era aún más negro, sin canas, muy largo, y lo llevaba siempre recogido a la espalda con una goma.
—¿Qué pasará si la... conización confirma los resultados?
—Entonces ya se quedará ingresada. Verá, ya sé que “cáncer” es una palabra que asusta, que da miedo por sí sola, pero hoy en día podemos curarlo por completo en la mayor parte de las ocasiones. Lo importante es pillarlo a tiempo, y parece que esta vez así ha sido.
—¿No hay otra opción que ingresarme? —dijo Laura con tono confidencial—. En este momento no dispongo de tiempo para hospitales.
El médico levantó la vista de la hoja de ingreso. Parpadeó.
—Perdone, ¿cómo ha dicho?
—Estoy en mitad de algo muy importante... En mi trabajo… Me dedico a la investigación, y es un terreno verdaderamente competitivo. Le aseguro que ahora estoy en un momento complicado, así que...
—Me parece que no me ha entendido. El cáncer cervicouterino empieza creciendo lentamente; pero, de repente, sin previo aviso, las células cancerosas se expanden de una forma invasiva, y se diseminan con mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas circundantes. Por eso es tan importante saber cuánto antes en qué estado se encuentra, para...
Laura había sacado un paquete de tabaco y extraído de él un cigarrillo negro sin filtro. Lo golpeó varias veces contra la cajetilla y buscó con la vista un cenicero encima de la mesa. No lo había, claro. Alzó los ojos hacia el médico que había enmudecido y la miraba con el ceño fruncido.
—Claro, está prohibido —volvió a meter el cigarrillo en el paquete y añadió—: Mire, ahora no puedo perder el tiempo con todo esto.
—¿Perder el...? Estamos hablando de su vida.
Laura tamborileó con los dedos nerviosos sobre el escritorio. Tocó el cortaplumas de acero y lo hizo girar un poco hacia la derecha.
—Sí, pero por lo que he entendido esa prueba no demuestra que el cáncer haya avanzado demasiado aún, así que quizá dispongo de un lapso razonable para terminar mi trabajo. Ya sé que ustedes los médicos quieren siempre curarse en salud, pero le aseguro...
El doctor Ferrer se quitó las gafas.
—No me puedo creer lo que está diciendo. Su vida es lo primero.
—Mi vida es mi trabajo.
—¿Qué es lo que quiere? —preguntó el hombre mientras alargaba la mano y volvía a alinear el cortaplumas con el resto de los objetos de la mesa.
—Podría prescribirme algunos calmantes, de momento —apuntó ella—. En sólo dos meses habré completado mi trabajo y le aseguro que seré una paciente modelo. Me someteré a todas las pruebas que quieran hacerme.
Él asintió con cara de disgusto.
—Claro —dijo. Cogió el taco de las recetas y escribió a toda prisa. Luego arrancó el papel y se lo entregó—. La semana que viene vuelva, repetiremos la prueba para ver cómo ha evolucionado en ese tiempo.
Laura recogió la receta y abandonó la consulta como un torbellino.
Ramón estaba sentado en un banco de metal cromado y cuero de la “sala de espera”, pasando las hojas de un periódico sin prestarle demasiada atención. Sus dos hijas gemelas, Mercè y Pilar, jugaban a esconderse entre los otros bancos. Al verla salir, las dos pequeñas corrieron hacia ella y se engancharon de sus piernas, a la vez que gritaban: ¡Mamáaaa!
—¿Qué te ha dicho? —le preguntó Ramón, dejando el periódico sobre una mesita y acercándose para coger a las niñas de la mano.
—Que estoy otra vez embarazada.
—¿Qué?
—Es broma. Estoy bien. Pero a mi edad hay que cuidarse. Sólo ha sido un chequeo rutinario.
Salieron al exterior y Laura se sorprendió al ver que ya era casi de noche. Era la última semana de octubre, el cambio al horario de invierno había sido justo el pasado fin de semana, y ella aún no se había acostumbrado.
También le asombró comprobar que el mundo seguía adelante, indiferente a los problemas de Laura Muñoz. Encendió su cigarrillo casi antes de que su pie tocase la acera. Aspiró el humo y lo mantuvo en su interior, empapándose bien de nicotina, antes de expulsarlo lentamente. Pensó que si le hubieran detectado cáncer de pulmón se lo hubiera ganado a pulso.
Como papá.Pero en cambio, esto... No tiene sentido.
—¿Qué vas a hacer? —le preguntó Ramón—. ¿Vienes hoy a cenar? He preparado canelones de foie con setas, de los que a ti tanto te gustan.
—Que rico. Pero no tengo tiempo, lo siento. Debo acostarme pronto porque me espera una mañana muy agitada en la universidad.
Se fijó en la acera que estaba al otro lado de la calle, dónde seguía aparcado el Jeep Cherokee negro en el que se había fijado al entrar. Entonces le había llamado la atención el conductor, trajeado y con gafas de sol, como un espía de película barata. Ahora que había oscurecido aún resultaba más ridículo su aspecto. Además, había empezado a hablar por un móvil justo en el momento en el que la vio salir de la clínica.
Que tontería, menudo espía sería ese, pensó. ¿Será que Neko me está contagiando de sus manías conspiratorias?
—¿Quieres que te lleve a casa? —se ofreció Ramón.
—No, no. Tengo el coche aparcado justo a la vuelta —se agachó para besar a las niñas, luego deslizó un rápido beso en la mejilla de Ramón—. Gracias por venir, y diles a las chicas que mamá les manda saludos, y que intentaré pasarme el fin de semana por casa.
—De acuerdo, cuídate.
Laura les dijo adiós con la mano a las niñas mientras se alejaban. Luego se volvió hacia el otro lado de la calle, e intentó recordar dónde había aparcado el coche. El tipo de las gafas de sol había desaparecido, así como su Jeep Cherokee. Lo dicho, Neko la estaba contaminando con sus rarezas.
No dejaba de pensar que la vida era una broma cruel. Ahora que tenía el éxito al alcance de la mano; ahora que todas sus inseguridades eran cosas del pasado, y ya sólo la hacían sonreír cuando las recordaba; ahora, justo ahora, era cuando el interior de su cuerpo decidía rebelarse. No, no era justo.
Caminó hasta el final de la acera y giró la esquina para meterse en un callejón bastante oscuro. Recordó que había tenido que dar un par de vueltas a la manzana antes de encontrar allí un apretado sitio. Pero ahora que había anochecido el lugar se manifestaba bastante tétrico. Un gato saltó de repente desde un contenedor de basura rodeado de bolsas negras y la asustó. Apretó el paso mientras revolvía el interior de su bolso en busca de las llaves.
Ya tenía a la vista el “morro” del Ibiza, cuando oyó a su espalda los pasos apresurados de alguien que intentaba darle alcance. Tuvo un mal presentimiento. ¿Qué más podía salir mal en un día como aquel? Pensó que le podría haber dicho a Ramón que la acompañase hasta su coche, pero siempre quería demostrar lo bien que sabía arengárselas sola. Por eso no sería la primera vez que se encontraba en una situación así. Inconscientemente, se llevó la mano derecha a la cicatriz horizontal que tenía a un lado de la boca, alargándose hacia la mejilla izquierda. A los dieciocho años un tipo quiso asaltarla. Ella, sin pensárselo dos veces, intentó arrebatarle el cuchillo.
Suspiró y se volvió para enfrentarse a quién fuera.
—Mire —empezó—, he tenido uno de los peores días de mi vida, así que si tiene la intención de robarme… ¡Jim!
Se detuvo asombrada, mirando al hombre alto y trajeado que estaba plantado frente a ella. Este se encorvó un poco y levantó las manos como si quisiera disculparse. Su voz era grave, con un fuerte acento anglosajón:
—Perdona mi torpeza, Laura. Me parece que te he asustado.
—No me puedo creer que seas tú de verdad... ¡Jim! ¿Desde cuánto no nos vemos en persona?
—Veintitrés años —sonrió él.
A pesar del tiempo, Jim Conrad seguía siendo tal y cómo ella lo recordaba: Guapo, fuerte y ancho de espaldas, la mandíbula cuadrada, los ojos de un azul intenso. Los únicos cambios eran algunas arrugas alrededor de los ojos, el pelo gris que ahora asomaba por sus sienes, y una fina perilla que dibujaba una línea canosa alrededor de la boca. Vestía un traje azul oscuro de civil, pero todo en su aspecto, en su pose, proclamaba que era un militar.
—Tú... —Laura seguía sin creérselo. La cabeza le palpitaba un poco—. ¿Qué haces en Barcelona?
—¿Te sorprende que quiera volver a ver a mi exmujer después de tanto tiempo?
Casi sin darse cuenta, ella se había tocado el pelo para comprobar que no llevaba ninguna greña suelta. Era consciente de que los años la habían tratado peor que a él, pero no podía hacer nada al respecto. Las arrugas y las canas convierten a los hombres en “interesantes”, y a las mujeres en “machuchas”. Así era el mundo en el que le había tocado vivir.
—Pues sí, me sorprende, la verdad —dijo ella en tono de reproche—. En realidad me deja alucinada que aún te acuerdes de mí. Hace diez años que no recibo ni una llamada tuya, ni un mensaje, y ahora te presentas así…
—No seas tan dura conmigo, desde el 9/11 he estado muy ocupado. Y tampoco me has llamado tú —le recordó Jim—. Ninguno de los dos fuimos nunca exageradamente cariñosos, lo sabes perfectamente.
—De acuerdo. Por eso te repito: ¿qué haces aquí?
—Te necesito, Laura. Estoy en una situación en la que sólo puedo confiar en ti.
—Sólo estás siendo dramático porque quieres conseguir algo.
—Te aseguro que no. Hemos encontrado algo increíble en Canadá…
—¿En Canadá?
Jim Conrad miró a un lado y a otro con aprensión.
—No puedo decirte nada más. No aquí.
—¿Por qué?
—He descubierto que hay un traidor en mi equipo.
Ella abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar, aturdida. De repente se sintió como si estuviera viviendo un sueño. Las palpitaciones de su cabeza se hicieron más intensas.
—Será mejor que vayamos a un lugar tranquilo donde podamos hablar —añadió él.
—¿Te parece bien mi despacho en la Universidad?
Jim asintió con un gesto.
Y, mientras abría la puerta del Ibiza, Laura se preguntó si aquel día le tendría preparadas aún más sorpresas.
2
La mujer conducía a toda velocidad por la Diagonal de Barcelona. Sujetaba con una mano el volante, y con la otra marcaba un número de teléfono en su móvil, a la vez que mantenía un cigarrillo apretado entre sus dientes.
—Mi ayudante se suele quedar hasta tarde —le dijo a Jim Conrad—, chateando o visitando páginas porno, pero no es seguro que a estas horas siga en la Universidad. Neko es impredecible…
—¿Y por qué quieres que esté presente uno de tus ayudantes? —le preguntó Jim mientras se sujetaba con una mano al salpicadero.
Laura realizó un temerario adelantamiento, a la vez que alzaba una mano para pedirle que se callara. Le habló al teléfono:
—¿Neko? ¿Sigues en la UPC?... Bien. Ahora voy yo para allí. Sí, espérame. Luego… luego te lo explico ¿vale? Tú espérame.
Colgó, se volvió hacia Jim y le guiñó un ojo.
—Quiero testigos de nuestra conversación.
—¿Testigos? ¿Por qué? Se trata del SPO…
—Yo no trabajo para el Gobierno Estadounidense desde hace más de veinte años. Sea lo que sea lo que tienes que decirme, lo harás delante de mi ayudante. Me da igual si confías o no en él, porque él es mi equipo. Trabajamos juntos, y de todo lo que me cuentes le informaré cumplidamente. Quiero que eso te quede claro. Así que tú decides si quieres seguir adelante.
—¿Y ese tal Neko es un chaval de poco más de veinte años?
—Así es. ¿Algún problema?
—No, ninguno... Cuidado, el semáforo está en rojo.
—Ya lo he visto —dijo ella frenando bruscamente.
—¿Qué tal está Ramón? —dijo Jim cambiando de tema—. Se llama Ramón, ¿verdad? ¿Y tus hijas?
—Bien. Todos bien, gracias por preguntar. Martita está a punto de acabar la universidad, estudia derecho; Ariadna se ha establecido por su cuenta, un negocio de comidas; y Agnès se casa el año que viene...
—Tengo entendido que Ramón y tú estáis en trámites de divorcio.
—Lo estamos, pero nuestra relación sigue siendo buena. Él siempre se ha ocupado de las niñas y lo sigue haciendo ahora. Qué le vamos a hacer, su instinto paternal está más desarrollado que el mío maternal. Su carrera siempre ha ido más lenta que la mía, por eso decidimos en su día que él se dejaría el trabajo y se ocuparía de la casa. Ahora le paso una pensión, pero lamentablemente no veo a las gemelas tan a menudo como quisiera... Por mi trabajo.
—Detrás de toda gran mujer hay un gran hombre —sonrió él.
Laura metió la primera con un gesto decidido y arrancó.
—En realidad no tiene gracia. Si eres mujer estás obligada a ser maternal, o el resto del mundo te señalará como a una auténtica arpía. Los hombres no tenéis ese problema.
—Desde mi punto de vista, tú has cumplido de sobra. Cinco hijos no están nada mal para una mujer tan ocupada como tú.
—Todo el mérito es de Ramón. Él se ocupó de todo mientras yo trabajaba en la Universidad doce o trece horas seguidas…
—Parece un trato justo. Es una pena que vuestra relación se acabase. ¿Cómo has dejado escapar a un hombre así?
Laura lo miró de reojo, con desafío y cierta cautela:
—Cuando estábamos juntos solías decirme: “El amor puede ser la peor de las cárceles, porque si alguien te ama con mucha fuerza te mantiene encerrado en una jaula de la que no quieres escapar”. ¿No te acuerdas?
—Sí, pero tú no compartías mi opinión. Así que no entiendo por qué...
—Nada de eso es asunto tuyo —replicó ella dando el tema por zanjado—. Y, en este momento, eres tú el que me debe explicaciones. Dime una cosa, ¿cómo sabías dónde encontrarme?... ¡Claro, el tipo del Jeep Cherokee!
—Un agregado de la embajada. Tenía que localizarte para…
—Pues menuda pinta que tenía con el taje negro y las gafas de sol...
—Es un estúpido y esa es su idea de pasar inadvertido... Cuando me avisó, tomé un taxi y me presenté en aquel callejón. De nuevo te pido perdón por el susto. Me dijo que salías de una clínica. ¿Pasa algo?
—Oh, eso... Nada importante, una pequeña inflamación. Cosas de la edad. Dicen que las últimas reglas son las peores... Ya ves que soy vieja.
—Yo te veo tan hermosa como siempre...
—¡Uy, uy, uy! —exclamó Laura a la vez que le daba un puñetazo al volante—. ¡Mierda! Todo esto está empezando a sonarme muy familiar.
—No sé a qué te refieres.
—A que me hiciste seguir, Jim. Es la misma forma de actuar de siempre. Dime, ¿de qué va todo esto? ¿Canadá? ¿Es que los Estados Unidos están intentando relanzar la Guerra Fría? Los dos sabemos que fue un buen negocio mientras duró. Pero, claro, no tiene nada que ver con la situación actual. A lo de perseguir a unos zaparrastrosos talibanes le falta glamour, ¿verdad? Seguro que los contribuyentes se preguntan si hace falta gastar tanto dinero para luchar contra unos enemigos que parecen llegados de la Edad Media.
—¿Qué quieres decir con eso? —Jim parecía francamente confundido.
—No hay más que mirar las noticias: los rusos han vuelto al Caribe. Parece que la Historia se repite una y otra vez. Maniobras militares conjuntas en aguas del Mar Caribe, ahora con Venezuela, y ya no podéis echar mano a la excusa de la ideología, sólo puros intereses comerciales. Como siempre.
Jim Conrad respiró profundamente y la miró a los ojos.
—Estás en un error, Laura. Te aseguro que no tiene nada que ver con todo eso. No intentes imaginarte de qué se trata, porque es imposible que lo logres... Y eso que siempre has tenido una gran imaginación.
—Dime entonces de qué se trata.
—Cuando lleguemos a la Universidad. Es largo de explicar, y no quiero tener que hacerlo dos veces para informar luego a tu querido ayudante.
Ella escrutó los ojos del militar, buscando alguna indicación de si bromeaba o hablaba en serio. No bromeaba, eso le quedó claro al instante.
Y, además, creyó advertir en ellos algo que la llenó de inquietud.
3
Dejaron el coche en la calle de l'Alhambra y cruzaron el Campus Nord, alumbrados por la luz amarillenta de las farolas. A Laura siempre le resultaba extraño pasear por la universidad a aquellas horas, sin el bullicio de las decenas de jóvenes que se dirigían hacia su siguiente clase, o simplemente deambulaban ociosos. Pero ahora todo estaba tan silencioso que no parecía real.
El edificio Nexus II había sido diseñado por Ricardo Bofill. Estaba en lo alto de una loma, rodeado de césped y se llegaba a él por una estrecha escalera. Tenía el aspecto incongruente de una fortaleza japonesa con las paredes de cristal, una combinación que a ella le resultaba odiosa sin saber por qué. Subieron a la tercera planta, que era dónde estaban instaladas las empresas de más alta tecnología. Cruzaron un pasillo con puertas a ambos lados, hasta la última habitación que quedaba a la izquierda de la escalera.
—Debo advertirte algo —dijo Laura con la mano en el pomo, antes de abrir la puerta—, Neko es una persona bastante peculiar. Para que te hagas una idea, es miembro de la Giga-Society, uno de los clubes más exclusivos del mundo (sólo siete contándole a él), pues todos sus asociados deben superar los 190 puntos de CI, o tener un percentil de 99.9999999%. Hizo las carreras de física e ingeniería en la mitad de tiempo y con las mejores notas de su promoción, aunque todos sus profesores, sin excepción, lo odiaban. Es mejor que lo tengas en cuenta, porque, a veces, Neko puede resultar... irritante.
—Anotado.
Entraron en una sala cuadrada iluminada con fluorescentes. A través de los grandes ventanales, que cubrían por completo una de las paredes, los otros edificios de la universidad parecían congelados en una instantánea de postal. Otra de las paredes estaba ocupada por una gran pizarra electrónica en la que estaba desarrollada una variante del algoritmo de Deutsch-Jozsa. Otra por estantes repletos de los más diversos objetos, desde cristales de roca hasta láseres de dióxido de carbono, y también algunos libros en papel. En el centro había varias mesas con ordenadores y pantallas de plasma. Frente a una de ellas se encorvaba un joven de hombros estrechos y pelo descuidado.
—Hola Neko —saludó Laura, cerrando la puerta detrás de ella.
El muchacho levantó la vista y miró con descarada curiosidad al hombre que la acompañaba.
—¿Qué tal te fue en el hospital, doctora? —preguntó.
—Todo bien, pura rutina —se giró hacia Jim, que permanecía silencioso e inmóvil a su lado—. Imagino que te estarás preguntando quién es este tío que me acompaña. No tiene nada que ver con el hospital; es el coronel Jim Conrad, del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Mi primer marido del que nunca he hablado demasiado. Trabajé para él en la época de la Guerra Fría... Ya sabes, hace un millón de años.
Se habían conocido a principios de los años ochenta. Laura era entonces una joven y prometedora física, hija de un profesor de matemáticas exiliado del franquismo. Jim Conrad, un capitán del ejército norteamericano que trabajaba en Seguridad Nacional; en la en la Iniciativa de Defensa Estratégica, la famosa “Guerra de las Galaxias” de Ronald Reagan.
Se enamoraron, se casaron, y tuvieron cinco años de vida en común. Los tres primeros habían sido simplemente malos; los dos últimos, una pesadilla inexplicable para sí misma. Después de divorciarse, harta ya de los militares y de los norteamericanos, regresó a España para quedarse.
Jim avanzó un paso y le tendió la mano al muchacho.
—Encantado... —dijo—. Creo que tu nombre real es...
El joven se puso en pie y cruzó la habitación en dos zancadas. Le dio un flojo apretón de manos al norteamericano.
—Neko, coronel. Y es así como debes llamarme. Nada más.
Jim sonrió a la vez que asentía.
—De acuerdo. Neko.
Tendría poco más de veinte años y debía de medir cerca de los dos metros de altura, lo que hacía que incluso Jim pareciese bajo a su lado. Mirándolo, el militar pensó que sería un buen jugador de baloncesto, aunque su aspecto indicaba que no era precisamente aficionado al deporte. Extremadamente delgado, nudoso, un poco encorvado hacia delante, como si se hubiera acostumbrado a tener que hablar con gente de menor estatura. Tenía la cabeza redonda, los ojos azules y algo saltones, el pelo castaño claro. Una barba deshilachada y escasa le cubría el mentón y las mejillas. Llevaba una camiseta negra, con la foto serigrafiada de un niño de cinco años con el rostro cubierto por una máscara de gas. Y debajo la frase: "Are you my da-ddy?".
—Así que aquí trabajáis sobre la computación cuántica—dijo Jim mirando a su alrededor—, pero no veo ningún modelo de ordenador cuántico.
—Eso está en otra habitación, es tan grande que no cabría en esta —le explicó Neko. Sin dejar de mirarlo, dio un paso atrás y se sentó sobre una de las mesas. Añadió—: Déjate de rodeos, coronel del ejército de los Estados Unidos, y dime de una vez qué es lo que te ha traído por aquí. ¿Es que planeas retomar tu relación con la doctora, ahora que vuelve a estar libre?
—Neko... —dijo Laura con tono de advertencia.
El muchacho alzó una mano pidiéndole calma, y siguió diciendo:
—No, no lo creo. Todo en ti huele a viaje oficial. ¿Me equivoco? Y, además, antes la doctora me llamó para asegurarse de que yo iba a estar presente. Así que imagino que tienes algo que contar. ¿Qué es?
Jim se volvió hacia Laura y asintió alzando las cejas.
—Tenías razón —dijo—. Es muy perspicaz.
—Lo soy. Así que al grano, por favor.
—Verás —intervino Laura dirigiéndose a su ayudante—, cuando trabajábamos juntos, hace más de veinte años, el entonces capitán James Conrad tenía una especialidad que era muy valorada por sus superiores. Era capaz de organizar y dirigir pequeños equipos de investigación que actuasen perfectamente coordinados. Gran parte de su prestigio venía de su talento para escoger a los hombres y mujeres ideales para cada misión, y ser capaz de deducir con una mirada si una persona sería útil o no en el grupo.
—Y así sigue siendo —reconoció Jim—. En ese aspecto es como si el tiempo no hubiera pasado. Sólo que ahora soy coronel y dirijo equipos algo más grandes. Pero, básicamente, mi labor es la misma que entonces.
—Sin embargo —siguió diciendo Laura—, antes de venir aquí, me dijiste que estabas metido en una misión muy importante en Canadá. Y que habías descubierto que uno de tus hombres era un traidor...
—¿Un traidor? —exclamó Neko—. Vaya, esto se pone interesante.
—Así es —dijo Jim—. Tenemos un topo en el equipo que está informando a la prensa de lo que vamos descubriendo.
—No he oído nada al respecto —dijo el muchacho—. ¿En Canadá? No creo, porque yo me hubiera enterado de si allí pasaba algo raro.
Neko mantenía un blog que se llamaba “El acorde de los bosones”, que se había hecho muy popular en el campus. En él trataba los temas más diversos; desde la simbología de la saga Star Wars, hasta encendidas discusiones sobre las diversas teorías conspiratorias que circulaban por la red.
—Lo que hemos encontrado en Canadá es tan extraño, tan difícil de entender, que hasta los periodistas dudan en hacerlo público sin antes asegurarse de que hay algo de verdad en todo ello.
El muchacho abrió mucho los ojos, cruzó los brazos y se sujetó la barbilla con la mano, componiendo una pose teatralmente inquisitiva.
—Felicidades, coronel —dijo—, has conseguido toda mi atención.
—Hace unos meses dirigimos hacia una zona de los Territorios del Noroeste, un nuevo modelo de satélite de observación llamado LEO-DV5.
—Lo conozco —se apresuró a decir Neko abriendo mucho los ojos —. Pertenece a la constelación de satélites FIA, ¿verdad? Un nombre precioso: “Futura Arquitectura para Captación de Imágenes”. Por lo que sé, es un proyecto destinado a la búsqueda de agujeros talibanes en Afganistán. ¿Es que esperabais encontrar una base islamista en la Meseta Laurentina de Canadá?
—El motivo por el que dirigimos hacia allí las cámaras del LEO-DV5 no vienen al caso. Imagino que sabes que el Escudo Canadiense está formado de granito puro. Geológicamente es una de las más grandes extensiones del planeta libre de cuevas. Pero... —Jim buscó en uno de los bolsillos de su traje azul y extrajo un lápiz USB—. ¿Puedo usar uno de vuestros ordenadores?
Laura rodeó una mesa y conectó la terminal de un monitor de plasma de cuarenta y cinco pulgadas. Observó como Jim insertaba el USB.
—Gracias. Encontramos esto —añadió entonces el militar.
Las imágenes aparecieron en sucesión en la pantalla. Brillaban con unos colores asombrosos y extraños, como si fueran pinturas realizadas por un artista abstracto. Los avanzados sistemas de teledetección del satélite registraban partes del espectro electromagnético invisibles a simple vista, y componían bandas espectrales compuestas con falsos colores o colores superpuestos que revelaban información imperceptible para el ojo humano.
—Un momento, detén esa —pidió Laura alzando una mano.
Se acercó a la pantalla y observó detenidamente la imagen.
—¿Las bandas de diferentes tonos de azul y naranja indican las densidades del terreno? —preguntó. En el centro aparecía una nítida mancha negra, perfectamente redonda y tan perfilada como una sombra en la Luna.
—Sí. Exacto.
—¿Puedo ver una escala? —pidió la mujer.
Jim tecleó concienzudamente en la terminal, y en la pantalla aparecieron unas cifras superpuestas a la imagen. Aquello, fuese lo que fuese, era enorme. No sólo grande: enorme. Neko también se acercó para ver mejor.
—Efectivamente —dijo Jim, satisfecho por la reacción de los dos científicos—, se trata de una geoda de dos kilómetros de diámetro, enterrada a gran profundidad en la Meseta Laurentina. Puesto que ningún proceso natural imaginable puede formar una esfera perfecta de ese tamaño, decidimos que era algo que debía investigarse inmediatamente... Y os aseguro que lo que encontramos superó todas nuestras expectativas.
—Adelante, coronel —dijo Neko desviando su atención del monitor—. No siga haciéndose el misterioso y diga de una vez qué es.
—Eso —dijo Jim retirando el USB de la conexión— lo sabréis si aceptáis acompañarme a Canadá y firmar allí los habituales contratos de confidencialidad del SPO. Ahora no puedo deciros nada más.
—No es necesario —dijo Neko con una sonrisa de suficiencia—. Ya has dicho más que suficiente, coronel. “Ningún proceso natural imaginable”, eso significa que pensáis que esa Geoda es artificial. Un Artefacto, de acuerdo con la denominación habitual del Libro Azul. ¿Me equivoco? Dime sólo una cosa más, coronel, ¿a qué profundidad está enterrada esa esfera?
—Lo siento, Neko —dijo Jim encogiéndose de hombros.
—Ya basta —dijo Laura dirigiéndose a su exmarido, a la vez que alzaba una mano para pedirle a Neko que se callara—. Sé exactamente el tipo de asuntos a los que se dedica el SPO, y no entiendo su relación con esa cosa que habéis encontrado en Canadá. Pero sí sé cómo actúa el ejército norteamericano y no quiero volver a enredarme con vosotros. Lo siento, Jim.
—Necesito la opinión de un físico sobre la Geoda, y, dadas las circunstancias, sólo puedo confiar plenamente en mi exmujer —dijo él en un tono que era casi suplicante—. Hay algo asombroso en su interior. Algo que en este momento no estoy autorizado a revelar, pero te aseguro que no querrás perdértelo por nada del mundo. Sólo quiero tu opinión sobre este asunto, sólo eso. Una valoración sin más responsabilidades. Tres días a lo sumo.
—Oh, vamos, doctora —se adelantó Neko antes de que Laura hablara—. Esto parece de verdad fascinante...
—No nos interesa —dijo ella suspirando—. Entre otras cosas, no tenemos tiempo. Ahora mismo estamos a las puertas de un descubrimiento decisivo para que el ordenador cuántico comercial sea una realidad algún día. Y ese es nuestro trabajo, Neko, espero que no lo olvides.
—¿Puedo saber de qué se trata? —preguntó Jim.
—Estamos a un paso de solucionar uno de los principales problemas para que los ordenadores cuánticos se conviertan en una opción industrialmente viable —le explicó Neko—. Se trata de la decoherencia cuántica. Y estamos tocando la solución con los dedos... —hizo un gesto con la mano como atrapase algo pequeño con ella—. Quizá es cosa de días, o semanas, pero vamos a contra reloj porque sabemos que otros laboratorios están también cerca. Y en esta carrera no hay premio de consolación para el segundo.
—Así es —dijo Laura, y fue como si una sombra pasase frente a sus ojos—. Y no tienes ni idea de los sacrificios que he tenido que hacer personalmente para llegar a este punto. No puedo ayudarte ahora, Jim.
—Bien, sabes que yo tenía intención de contratarte sólo a ti, pero no tengo ningún problema en incluir a tu ayudante en el trato. Y, a cambio de vuestro tiempo y dedicación, os puedo ofrecer algo que quizá os sea de utilidad en vuestra investigación. ¿Os interesaría echarle un vistazo al prototipo más avanzado de ordenador cuántico creado hasta ahora?
Neko abrió mucho los ojos y exclamó:
—¡Claro, tú estás hablando de ir a Canadá. Por lo tanto te refieres al que tienen en la sede del D-Wave Systems de Vancouver.
—Muy bien, chaval —dijo Jim con su mejor sonrisa de vendedor de coches—. En realidad, D-Wave Systems tiene un contrato con el Ejército. Así que, con toda seguridad, puedo ofrecerte acceso pleno.
—¡Entregaría mi madre a los muchachos de Al Qaeda por pasar una hora con ese aparato! —exclamó Neko con una mirada ansiosa.
—Déjalo ya, Jim —dijo Laura—. Te lo pido por última vez.
El militar norteamericano se puso una mano sobre el pecho como si fuera a cantar su himno nacional, y dijo muy serio:
—Te juro por Dios que sólo serán tres días, Laura. Además...
Sacó entonces un talonario de cheques y un bolígrafo, y se apoyó en una de las mesas para escribir.
—¿Vas a ofrecerme dinero? —se asombró Laura.
Arrancó el cheque y se lo entregó a su exmujer.
—Esto no es para ti, sino para tu universidad. Para compensar por las molestias que podría causarle vuestro traslado.
Laura bajó los ojos y dio un respingo.
—¡Dos millones de dólares! —leyó.
—Incluso con el dólar devaluado es una cifra importante —asintió él.
—¿Es una broma?
—Es algo muy serio, Laura —dijo Jim mirándola a los ojos—. Te necesito en mi equipo durante un par de días. Al precio que sea.
Ella le devolvió una mirada furiosa. Comprendió que de repente todo estaba ya decidido, y que su opinión había dejado de importar. Porque ni en sueños la universidad iba a rechazar una donación como esa.
Le gustase o no, estaban dentro.
—Sólo hay un problema —dijo Neko—. No tengo pasaporte. Ni siquiera tengo el DNI actualizado.
—No te preocupes por eso, chaval —dijo Jim—, nosotros vamos a ocuparnos de todo... No pongas esa cara, Laura. En unos días estarás de regreso. Y te aseguro que no te arrepentirás de haber hecho este viaje.
Veremos, pensó ella mientras se llevaba la mano al abdomen.
De repente había sentido una sorda punzada de dolor.
4
El Boeing 747 flotaba en un cielo azul oscuro. Destellos dorados rebotaban en el ala y en la barquilla de un motor. Una formación de nubarrones se extendía frente al avión, como un apretado racimo de coliflores de color pergamino. Laura pensó que podrían estar volando sobre Júpiter. Los vuelos siempre le habían producido esa sensación de irrealidad.
Se zambulleron en el manto de nubes, y chapotearon entre ellas durante un buen rato. Al salir colgaban a doce mil metros en un estrato de aire cristalino, diáfano. Era como si no existiera nada más en el universo.
—¿Te sigue gustando mirar las nubes? —le preguntó Jim.
Laura se volvió hacia él.
—Dentro de la cabina no hay mucho que ver, ¿no crees? Sólo gente aburrida con ganas de llegar de una vez a su destino y azafatas estresadas.
Separados del tenue aire helado por la gruesa ventanilla, los pasajeros de primera clase eran la habitual ensalada de cualquier vuelo escogido al azar: ejecutivos bien trajeados, enfrascados en el examen de documentos; yuppies regresando de unas vacaciones en Europa; niños malcriados que ponían a prueba la solidez de los nervios de las azafatas... Todos esforzándose para aguantar lo mejor posible aquellas interminables horas de aburrimiento.
Neko iba en los asientos de delante. Había tenido la suerte de que nadie viajase a su lado, así que se había quitado las zapatillas y se había tumbado tan largo como era para jugar a “Conquista” en su consola portátil.
—Hay algo que no entiendo, Jim —le dijo Laura a su exmarido inclinándose hacia él—. Sé perfectamente el cuidado que pones para escoger a tus equipos. Entonces, ¿cómo es posible que se te haya colado un topo?
—Ni idea, pero es lo que ha sucedido.
Laura notó en su voz lo mucho que aquello le afectaba. “Tiene un olfato especial para la sinergia”, solían decir de él sus superiores. Además, Jim se enorgullecía de conocer bien a su gente; las vidas de cada uno de ellos, sus trayectorias profesionales, sus intereses. Eran más amigos que subordinados. ¿Cómo se le podía haber colado un topo? Laura no podía imaginarlo, pero sí sabía cómo se sentiría él. Era un fallo, una mancha en su expediente, y si había algo que Jim temía por encima de todo era la posibilidad de fracasar.
—¿Y no sospechas de nadie?
Él meditó un instante antes de responder:
—No. Como siempre, los conozco a todos desde hace mucho, y he trabajado con ellos en varias ocasiones... Con la única excepción del biólogo Dick Buckmanster, pero él está libre de toda sospecha...
Ella alzó las cejas asombrada.
—¿Hay un biólogo en el quipo?
—Dos, contando a su ayudante.
—Por Dios —musitó Laura—, ¿qué esperabais encontrar en el interior de esa geoda que precisase los conocimientos de un biólogo?
—Pronto lo sabrás —hizo un gesto enigmático—, no te preocupes.
—¿Por qué dices que ese biólogo está libre de sospecha?
—¿No has oído hablar de los Buckmanster? Es una de las familias más ricas de New York. Y no veo qué otro motivo podría tener el topo para pasarle información a la prensa, aparte del dinero.
—Quizá sea un defensor de la libre circulación de información.
—No lo creo, la verdad.
—¿Y su ayudante? ¿También es de familia rica?
—No, pero con ella sí he trabajado otras veces. Es muy joven y amiga de otro de los miembros habituales de mi equipo, el ingeniero Ingo Kouchi.
—¿Y por qué es tan grave que la prensa se haya enterado? Por lo que he entendido, no se trata de algo relacionado con el terrorismo, o con la Seguridad Nacional. Si habéis encontrado algo extraordinario enterrado, es normal que los medios accedan a esa información tarde o temprano.
Jim resopló:
—No, no lo entiendes. Y no puedo explicarte nada más de momento.
—Ya sé que esto habrá sido un duro golpe para ti. Tu habilidad para seleccionar gente nunca había fallado, pero debes de tener en cuenta que...
—Laura, lo siento —dijo Jim apoyando una mano en su brazo—, pero se me cierran los ojos, querida. Con todo lo del viaje, apenas he dormido nada en veinticuatro horas... ¿Te importa si doy una cabezada?
—No, claro, descansa —dijo ella algo fastidiada.
Mientras Jim echaba hacia atrás su asiento y se acomodaba en la pequeña almohada, Laura conectó el video. Se proyectaba la película “Soy Leyenda”, con Will Smith haciendo del último hombre vivo, que la final resulta que no es el último. Laura se puso los auriculares y e intentó concentrarse en la trama. Neko le había dejado el libro de Richard Matheson hacía unos meses, y a ella le había parecido excepcional. El muchacho también le había definido aquella nueva versión de la historia como “una mierda” sin paliativos.
Desde luego la película era bastante mediocre, pero hubo algo en ella que a Laura le gustó: las imágenes que mostraban a New York vacío de seres humanos, pero con la naturaleza abriéndose paso por las calles de la ciudad. Siempre había creído en eso, incluso cuando trabajaba en la Iniciativa de Defensa Estratégica y veía cada vez más cerca la posibilidad de una Guerra Nuclear con los rusos. Incluso entonces sabía que el ser humano no tiene capacidad real para destruir la Tierra. Sólo para exterminarse a sí mismo.
Al final de “Soy Leyenda”, Jim roncaba suavemente.
Laura recordó cómo después de conocerlo había empezado un fascinante capítulo de su vida. Tras su boda se trasladaron a Houston y sus credenciales le abrieron las puertas de la NASA. Durante un tiempo soñó con la posibilidad de salir al espacio y realizar experimentos en un entorno de microgravedad. Pero todo empezó a fallar casi desde el principio. Sin saber cómo, se vio relacionada con diversos programas militares de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa. DARPA por sus siglas en inglés, aunque por entonces aún se llamaba ARPA, como si quisieran ocultar que formaban parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Participó plenamente en la investigación de armas de Energía Dirigida, y formando parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica. En particular, en el proyecto de crear una cortina de láser de Rayos-X generados por explosiones nucleares en el espacio. Más conocido como Cabra Event, fue uno de los mayores desastres del IDE, y se convirtió en el principal argumento de los críticos con la Iniciativa. Desde su perspectiva actual, todo aquello se resumía como cinco años de su vida desperdiciados.
Horas después, Jim empezó a roncar con más fuerza. Laura le dio un golpecito en el codo.
—Me he dormido —dice él innecesariamente mientras colocaba su asiento vertical— ¿Qué tal la película? ¿Terminó?
—Hace rato. Y ya hemos iniciado el descenso.
—Estupendo. El viaje de ida se me hizo más largo.
—Porque has dormido como un lirón la mayor parte del tiempo.
El tono era de reproche, y Jim le brindó una sonrisa de disculpa:
—Lo siento. Es la costumbre... Intento aprovechar los vuelos largos.
Una azafata tuvo que llamar la atención de Neko para que se incorporase y devolviera la verticalidad a los dos respaldos, pues el muchacho seguía tumbado y enfrascado en su videoconsola.
Mientras descendían hacia el aeropuerto de Dorval, Laura no dejaba de pensar en aquellos cinco años malgastados en desarrollar armas absurdas.
Y se preguntó qué demonios estaba haciendo ahora.
5
Al menos no tuvieron que hacer cola en las aduanas. En lugar de eso, una sonriente joven con traje oscuro y gafas de sol le salió al encuentro.
—Por aquí, por favor —les dijo con alegre amabilidad.
Neko se quedó mirándola embelesado. Era bastante alta para ser mujer, uno ochenta tal vez; pelo rubio cortado en media melena, con raya a un lado; ojos azules y labios apenas maquillados. Vestía un traje chaqueta gris plomo, con una falda estrecha que se detenía un poco por encima de las rodillas. Sus movimientos eran felinos y precisos, propios de alguien que ha recibido un duro entrenamiento físico.
—Mi ayudante, la teniente María Wasser —la presentó Jim.
Ella estrechó la mano de Neko, y cuando le dijo a Laura:
—Tenía ganas de conocerla, doctora Muñoz. El coronel me ha hablado mucho de usted.
Laura la saludó mientras miraba a la joven con algo de descaro. Esbelta y extraordinariamente hermosa, se mirara como se mirara. Así había sido ella cuando Jim la conoció. Pero el tiempo había pasado demasiado rápido. Apartó una greña de su rostro y se arregló el pelo con un gesto nervioso.
María Wasser los condujo hasta una pista privada, dónde los esperaba un extraño avión de color blanco y rojo. Neko lo reconoció al instante, era un V22 Osprey, un convertiplano de despegue vertical. La nave tenía alas fijas convencionales, propulsadas por hélices, pero su eje de rotación era orientable, lo que la convertía en un híbrido entre un avión y un helicóptero.
El piloto esperaba al pie del aparato. Tendría unos cuarenta años, el pelo rizado, y un rostro simpático dominado por una gran nariz. Los invitó a subir y ocupó su puesto en la cabina de mando. Jim se sentó a su lado.
El interior del Osprey era amplio, con espacio para quince o veinte personas, pero carecía de la mínima concesión a la comodidad. Los asientos estaban dirigidos hacia el centro del aparato, y eran de goma áspera. María Wasser se aseguró de que los dos pasajeros se ajustaban correctamente los cinturones de seguridad de cuero, pues las hebillas eran bastante diferentes a las que se usaban en la aviación comercial. Después ocupó su asiento y anunció que estaban listos. Despegaron poco después.
Cuando la velocidad fue lo suficientemente alta para que las alas generasen la sustentación suficiente para mantener el vuelo convencional, el eje de rotación las hélices se orientaron paralelamente al eje longitudinal de la aeronave, proporcionando el empuje de un potente avión de hélice. Sobrevolaron densos bosques de árboles de hoja perenne, píceas, tsugas, abetos Douglas, pinos y cedros. Laura se adormiló cuando los bosques habían dejado paso a la tundra: una vasta extensión de juncos, hierbas y arbustos. Por todas partes se entreveía el brillo de ciénagas y lagos. Y poco más.
—Estamos al Norte del Gran Lago del Esclavo —le explicaba María Wasser a Neko, que se había sentado enfrente de ella.
—Parece despoblado —dijo el muchacho mirando por la ventanilla.
—Bastante. Estos territorios del Noroeste apenas reúnen setenta mil habitantes, principalmente inuits y otros pueblos nativos...
Laura despertó con un sobresalto cuando el Osprey empezó a descender. Miró por la ventanilla que estaba a su derecha. Parecía noche cerrada, el cielo cubierto y sin estrellas. No sabía dónde estaba, pero seguro que lejos de cualquier parte. No pudo distinguir gran cosa a través de los cristales empañados. Una torre de metal recortándose a lo lejos, en medio de la nada, iluminada por unos potentes focos y con luces rojas parpadeantes sobre ella.
Las góndolas que sujetaban las dos hélices de la aeronave chirriaron mientras se orientaban de nuevo hacia arriba, con el fin de aumentar la sustentación y ayudar además en el frenado.
Se posaron en una corta pista de aterrizaje perfectamente señalada con luces. Wasser les entregó unos anoraks de plástico naranja, y les dijo que se los pusieran antes de salir. Laura rió al ver el aspecto de Neko.
—Imagino que todo esto es necesario —dijo el muchacho. A pesar de todo, parecía feliz con la prenda y se dedicó a explorar cada uno de sus bolsillos y compartimentos—. Está muy bien diseñada, incluso tiene una batería minúscula para calentar el forro.
—Cuando estés afuera lo agradecerás —le dijo María Wasser.
Al descender del avión, el viento helado les abofeteó el rostro. Laura se arrebujó en su anorak. Se sentía fatigada, aturdida y demasiado malhumorada para agradecer nada. Aunque habían llegado a Dorval al amanecer, ya casi era de noche. El desplazamiento horario y la corta duración del día ártico habían desorganizado por completo sus ritmos circadianos.
Una alambrada encerraba un especio circular de un centenar de metros de radio, cuyo centro era la torre que había visto desde el aire. Ahora que lo veía desde más cerca reconoció que era el castillete de una explotación minera. Entorno a él se levantaba un grupo de casas de aspecto prefabricado. Había enormes vehículos mineros aparcados por todas partes. El lugar parecía verdaderamente desolado.
A pie de pista les esperaba un todoterreno negro. El conductor era un joven de mandíbula cuadrada que llevaba un anorak similar al de ellos. Al ver acercarse a Jim, se cuadró militarmente y les abrió la portezuela trasera.
—Hola Richard —le saludó Jim. ¿Qué tal todo por aquí?
—Perfectamente, señor.
Richard los condujo frente a un barracón, dónde otros dos hombres vestidos también con anoraks térmicos, y que se comportaban también como militares, los ayudaron a descargar el equipaje.
—Parece el decorado que John Carpenter hizo para “La Cosa” —dijo Neko mirando alrededor con aire desesperanzado.
—Sí, no me extrañaría ver salir al monstruo-planta ardiendo de uno de esos barracones —apuntó Laura.
—Ese era James Arness, en la versión de la RKO de 1951. Bastante inferior a la de Carpenter, a pesar de su inmerecida fama.
Laura se volvió hacia Jim Conrad.
—Nos has traído al fin del mundo. ¿Qué demonios hay aquí?
—Tranquilos —dijo Jim alzando las manos—, esto es sólo apariencia. La mayor parte de las instalaciones están ocultas bajo tierra. Y cuando entréis en los barracones comprobareis que vuestros apartamentos están perfectamente equipados, incluida una red MILNet de alta velocidad.
—¿Y por qué tanto secreto? —preguntó Neko—. Esto pretende ser una mina, pero es sólo un decorado, ¿no es así?
—Mañana os lo explicaré todo, os lo prometo —dijo Jim con una sonrisa tranquilizadora—. Encontraréis unos contratos de confidencialidad sobre los escritorios de vuestros apartamentos. Es importante que los hayáis leído y los tengáis firmados para entonces. Dormid doce horas si es necesario. Ajustaros sin prisas al cambio de horario, y cuando tengáis la mente despejada, os mostraré lo que oculta el interior de la mina... No os arrepentiréis de haber hecho este viaje, eso os lo puedo asegurar ya.
Laura estaba encantada con la posibilidad de descansar por fin. El interior del barracón olía a resina y a humo de chimenea. Un pasillo largo y estrecho comunicaba dos apartamentos, uno tras otro. El suyo era el primero y el del Neko el del fondo. Los interiores eran prácticamente iguales, y no faltaba en ellos ningún detalle; incluido un salón con chimenea, pantalla de plasma y un potente ordenador conectado a la red MILNet. El suelo, las mesas, las sillas, todo estaba hecho de la misma madera oscura y nudosa. El baño estaba equipado con cabina de sauna y jacuzzi. Tal y cómo Jim les había prometido, aquellas habitaciones eran dignas de un hotel cinco estrellas.
—Yo estaré en el barracón de al lado —dijo Jim—. Si necesitáis algo, descolgad el teléfono y marcad “0”. Hasta mañana.
Laura se quedó sola, buscó un cenicero por todo el apartamento. Cómo no lo encontró, cogió un vaso de la alacena que estaba sobre el minibar.
El dolor en el abdomen y la náusea habían regresado durante la última etapa del viaje. Al principio siempre era una molestia suave y poco definida por toda la zona del vientre, como la sensación de “nervios en el estómago”. Algo que estaba justificado por todo el ajetreo del viaje, los aeropuertos que siempre la ponían nerviosa, y todo lo que le estaba pasando de repente.
Pero ahora, sin previo aviso, el dolor se había se convertido en un pulso denso y palpitante debajo de la vejiga. Como un chuchillo bien afilado que se iba clavando poco a poco en sus entrañas. Cada vez más aguzado y penetrante, mientras la náusea ascendía por el abdomen en constantes oleadas.
En la maleta tenía los medicamentos que le había recetado el doctor Ferrer Masiá, pero quería probar algo nuevo. Eran una cajetilla de cigarrillos de cannabis holandeses que había comprado en una tienda naturista. Ya liados y listos para ser fumados, pero “sólo con fines medicinales”, advertía la cajetilla. La primera calada le devolvió a los años de su juventud, cuando todo era más sencillo y los problemas se limitaban a aprobar el siguiente semestre, algo que nunca había sido una dificultad para ella.
Se sentó en la cama y descolgó el teléfono para llamar a sus hijas y a Ramón. Una voz femenina le advirtió, muy amablemente, que toda la conversación iba a ser registrada, y que podían interrumpirla en cualquier momento.
¿Qué está pasando aquí?, se preguntó una vez más mientras marcaba.