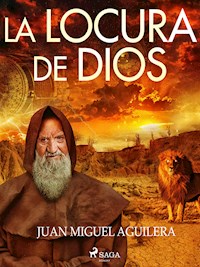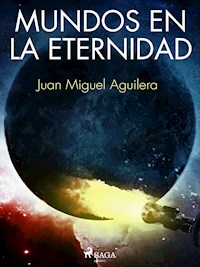Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Escrita a cuatro manos con el autor Javier Redal, Mundos y Demonios supone una piedra angular de la ciencia ficción española de todos los tiempos, una epopeya galáctica escrita con la maestría y la emoción de las mejores space-óperas. En el mundo de Akasa-Puspa se enfrentan tres fuerzas titánicas por el control de un artefacto misterioso del tamaño de todo un sistema solar: el decadente Imperio, los bárbaros de Utsarpini y la enigmática Hermandad, descendientes de humanos. La carrera por controlar el artefacto depara más de una sorpresa, pues éste también tiene sus propios métodos de defensa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Miguel Aguilera
Mundos y demonios
Saga
Mundos y demonios
Copyright © 2005, 2021 Juan Miguel Aguilera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726705706
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Imaginad en el interior de un sólido comparable al globo terrestre, una onda emergente del Polo Sur al Polo Norte. Durante la primera mitad del trayecto (hasta el Ecuador) se dilata, y luego empieza a contraerse sobre sí misma. Pues bien, siguiendo un ritmo muy semejante, se podía decir que se ha realizado históricamente el establecimiento de la Noosfera. Desde sus orígenes hasta nuestros días, la Humanidad ha pasado un período de asentamiento geográfico, en el curso del cual se trataba, en primer lugar, de multiplicarse y de ocupar la Tierra. Y sólo últimamente han aparecido en el mundo los primeros síntomas de un repliegue definitivo y global de la masa pensante en el interior de un hemisferio superior, en el que sólo podrá irse contrayendo y concentrando por efectos del tiempo.
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
Puedo imaginar a seres adaptados a vivir en el espacio vacío y glacial, o en cualquier otra parte, conservando la ventaja de continuar su evolución en condiciones muy críticas para un organismo ordinario. Podrán proyectarse sobre distancias y períodos de tiempo enormes por medio de asombrosos órganos sensoriales. Mientras que su lugar de existencia será el espacio vacío y frío, más bien que las atmósferas calientes y densas de los planetas, su estructura etérea, liberada de todo soporte orgánico será cada vez más ventajosa. Poco a poco conservarán sólo el espíritu, la herencia ancestral de la humanidad y las biologías primitivas se difuminarán. Aparecerá una nueva forma de vida, progresivamente adaptada a una conciencia completamente etérea, independiente de toda estructura ancestral y fundada sobre una disposición específica de partículas que errarán en el espacio, comunicándose por radiación. Esta metamorfosis será tan importante como la aparición de la vida sobre Tierra.
John Desmond Bernal (1901-1971)
PRÓLOGO
—1—
La primera vez que Isa Govinda oyó hablar de la Esfera tenía quince años y hacía seis que había ingresado en el Seth. Un misionero de La Periferia llegó al monasterio con noticias de la guerra; y algo más... Se trataba de un mini-pack de fotografías tomadas por una nave exploradora de La Periferia. Poco espectaculares en realidad, negro sobre negro, y sólo si te fijabas podías ver aquel artefacto esférico que envolvía la luz de una estrella amarilla como un aura de humo negro.
—No hay palabras para describirla —decía el misionero—. Los adjetivos “inmensa”, “grandiosa”, son demasiado comedidos si los aplicamos a la Esfera...
—Pero, ¿qué es? —preguntaron a la vez varios preceptores.
—Parece un objeto astronómico con un radio de doscientos veinticinco millones de kilómetros... Lo que ya de por sí es asombroso, pero, si observamos su infrarrojo —el misionero exhibió una nueva tanda de fotografías, iluminadas ahora con brillantes colores falsos—, vemos algo inaudito: una esfera casi perfecta, un cascarón hueco y oscuro, que envuelve a una estrella amarilla e intercepta casi por completo su luz. No es sólida, pues está formada por asteroides, millones de ellos, alineados en perfectas órbitas coplanales... Ved esto... No puede tratarse de algo natural.
Catecúmenos y preceptores se habían amontonado alrededor de la mesa en la que el misionero había extendido las fotografías.
—¡Y una estrella amarilla tiene que ser, por definición, rica en metales! —exclamó el gurú Kadir, inamovible en su credo mercantilista.
El hermano Mo, un fisiócrata convencido, intentó quitarle importancia al asunto:
—Háblame de hectáreas cultivables, de terrenos aprovechables, y te podré hacer un cálculo bastante certero de su interés.
—2—
Isa Govinda acompañó al hermano negociador a través del estrecho pasillo de la nave cofrade. Las paredes estaban cubiertas de musgo y rezumaban humedad. La luz era escasa, con un componente rojo que resultaba extraño y desagradable. Isa sentía la luz alienígena penetrar por sus pupilas aunque era incapaz de distinguir toda la gama de colores de los objetos que le rodeaban. Los sonidos de la nave también eran extraños, ominosos, y le inquietaban. Pero el olor... El aroma de las cofrades era lo más delicioso que un humano pudiera oler jamás. Era difícil definirlo. Los jazmines en la valla del monasterio, al atardecer; el aroma de la piel limpia, la yerba por la mañana... Era todo eso y mucho más. Pensó con asombro que ese mismo perfume viajaría por siempre entre las estrellas; esa misma sensación sublime saturaría los sentidos de generaciones de humanos que aun estaban por nacer y los haría vibrar con la misma emoción.
Se encontraron con una parte de la Reina apenas doblaron un recodo. Al verlos, el radical giró sobre sus seis patas y corrió hacia el camarote real. Era evidente que La Gran Dama de la nave también estaba ansiosa por hacer negocios.
—Toma, ponte esto —le dijo el hermano negociador.
—¿Qué son?
—Tapones para la nariz. Las cofrades intentan influirnos por medio de los olores. No es una buena idea a la hora de hacer negocios. Póntelos.
Los tapones eran de cera. Isa se los ajustó en los agujeros de su nariz y siguieron a la pequeña criatura que avanzaba con su vientre pegado al suelo metálico.
La vegetación los rodeó húmeda y sofocante; árboles gordos, hinchados de nutrientes, con las ramas enmarañadas y grandes hojas cubiertas de escamas verdes. El fondo del camarote estaba oculto por un holograma que mostraba unas montañas neblinosas, bajo un cielo de color azafrán dominado por un sol rojo. El radical del corredor corría sobre la alfombra de hojas muertas. Llegó a la base de la Reina y se perdió entre la barahúnda que rodeaban al cuerpo de la alienígena.
En aquel momento Isa comprendió que para cualquiera que no perteneciese al Seth, y que, por tanto, no hubiera recibido el adiestramiento adecuado, le iba a resultar muy difícil mantener la concentración en presencia de una cofrade. Había criaturas de seis patas reptando por el suelo, a su alrededor, encaramándose por sus piernas, o entrando y saliendo del caparazón de la cofrade que estaba frente a él.
El cuerpo de la Reina era un tronco de cono de casi dos metros de altura y unos cincuenta centímetros en su diámetro mayor. Originalmente, este tronco poseía una textura escamosa y un color semejante al de los árboles que los rodeaban, pero las cofrades solían decorarlos a lo largo de sus vidas con elaboradas pinturas y valiosos adornos hasta convertirlos en auténticas obras de arte ambulantes. Aunque invisible, Isa sabía que en el interior de aquel tronco había una criatura semejante a un gordo y blanco gusano, del tamaño de un bebé humano, que contenía los órganos sexuales de la cofrade, el estómago y el principal nexo cerebral. Sobre el tronco, alrededor de él, entrando y saliendo por sus aberturas superior e inferior, había un verdadero enjambre de radicales que estaban dotados de pequeños cerebros secundarios pero carecían de órganos sexuales. Cada uno de ellos era semejante a un escorpión de seis patas del tamaño de una mano humana. La cola del radical no terminaba en un aguijón venenoso, sino que estaba recubierta de palpitantes terminaciones nerviosas, que entraban en contacto unas con otras mientras las colas se tocaban y se entrelazaban en complejas permutaciones cuyo significado los humanos apenas lograban adivinar.
—¿Qué tienes para ofrecernos? —preguntó el hermano negociador.
—Información.
—Tenemos un excedente de información. ¿Ofreces algo más sustancioso?
—Esta información es sustanciosa —dijo la Reina.—. ¿Han oído hablar de la Esfera?
—No estamos interesados —replicó el negociador—. Por favor, háblame de otro producto de tu catálogo.
Varios radicales giraron sobre sí mismos, ensayando varios enlaces a la vez.
«¿Un gesto de impaciencia?», se preguntó Isa.
—Hay seis planetas de tipo humano en el interior de la Esfera, girando en una misma órbita entorno a su sol. Su valor como colonias humanas es incalculable.
—Según nuestros datos, la Esfera está situada más allá de La Periferia, en el borde del abismo intergaláctico. Demasiado lejos para establecer colonias viables en ella. Y los mundos más cercanos están en guerra, lo que haría imposible el abastecimiento de esa hipotética colonia... Pasemos al siguiente tema, si le parece.
Pero Isa había dejado de escuchar la conversación entre el hermano negociador y la Reina cofrade. Estaba pendiente de su cuerpo y de la extraña sensación que empezaba a notar en él. A pesar del calor y la humedad que reinaban allí, sólo su lado izquierdo sudaba. El derecho permanecía seco e insensible como una corteza de madera.
—3—
—Se trata de un virus —concluyó el médico—. Pero el contagio es imposible.
—¿Está seguro? —preguntó Isa.
El Seth le había pagado el mejor especialista que era posible encontrar en la Utsarpini, un científico educado en las universidades del Imperio. Le constaba que había analizado exhaustivamente su enfermedad, pero contagiar a su familia de lo que fuera que le estaba atacando se había convertido en su peor pesadilla.
—Completamente. Y eso es lo más extraño. Parece... parece tratarse de algo que hubiera sido diseñado exclusivamente para usted. La degeneración sólo afecta a las neuronas sensitivas y efectoras somáticas. El ADN invasor encaja exactamente con su ADN, por eso es imposible que pueda infectar a otra persona...
Pero a él lo está destruyendo poco a poco. Apenas tenía ya sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo. No sentía el frío ni el calor, no sudaba. Pero lo terrorífico era notar cada mañana como la enfermedad había avanzado un poco más. Comprendió que en esas condiciones pronto se vería obligado a dejar su puesto como piloto del Seth y renunciar a gran parte de sus beneficios discrecionales.
—4—
Después de cenar tranquilamente en compañía de su mujer y de sus hijos, Isa Govinda salió al porche y alzó la vista hacia el cielo de Santamloka. En ese momento parecía una exhibición de rubíes esparcidos sobre terciopelo negro. Era una noche despejada y magnífica, como solían ser las noches en La Periferia. La negrura, extraña en los mundos interiores de Akasa-Puspa, era lo que le confería ese aspecto fantástico.
Pero, sobre todo, era una noche tranquila.
Su instinto buscaba posibles amenazas llegadas desde las estrellas, estelas de naves enemigas dispuestas a bombardear aquel mundo. Pero sólo vio la configuración habitual de Akasa-Puspa: una masa de estrellas rojas, anaranjadas y amarillas; diez millones de soles amontonados en un cúmulo globular de apenas ciento cincuenta años-luz de diámetro, donde los sistemas estaban tan próximos entre sí que el horror de la guerra podía saltar sin dificultad de un planeta al vecino, como las pulgas de una rata a otra.
«Al menos, aquí estamos a salvo.»
Eso es lo que le repetía Benazir cada vez que él se lamentaba de cómo su enfermedad había variado el curso de la vida de ambos y había conducido a su familia hasta aquel lugar. Por lo menos en Santamloka estaban a salvo. Sí, no podía haber un planeta en el universo más aburrido que Santamloka. Vivían en una pequeña casa en las afueras de una ciudad que no tendría más de cinco mil habitantes, situada en un mundo que no superaba los tres millones. Tenía un pequeño terreno y media docena de robots para atenderlo. Cada diez días acudía a la ciudad con una camioneta para comprar víveres y repuestos. Los fines de semana asistía con sus hijos a la oración del Alaya-Vijñana, en el templo situado en la base de la babel.
Una vida aburrida. ¿Qué más podía desear un hombre en aquella era incierta?
Isa Govinda había escuchado varias veces el relato de labios de su esposa. Benazir le describía, estremecida, el momento en que su madre abrió la puerta y los fanáticos arrojaron la cabeza de su esposo a sus pies. Eso fue durante los primeros años de la guerra. El padre de Benazir había sido el gobernador de Sivamloka, el planeta de origen de la familia de ella. Allí el conflicto había dejado un rastro sangriento.
Fue entonces cuando se conocieron, pues él pilotaba una de las naves que participaron en la evacuación de Sivamloka. La operación había sido contratada por los Kharole y contaba tanto con naves de carga privadas, veleros de guerra, o naves de fusión del Seth alquiladas a un alto precio. Cualquier cosa valía. Todos los planetas del sector hervían de conatos de rebelión contra la Utsarpini, que eran consecutivamente sofocados con un saldo de millares de muertos y heridos.
Un recuerdo horroroso, que tal vez pudiera explicar la apariencia fría y contenida que era habitual en Benazir. Isa la amaba con locura, pero a veces tenía la sospecha de que ella le reprochaba en silencio el que se hubieran trasladado a aquel triste mundo de La Periferia, apartado de las principales rutas comerciales, de los beneficios del Seth y del nivel de vida al que ella estaba acostumbrada. Benazir siempre había deseado exiliarse en la capital del Imperio, pero la enfermedad de Isa y su consiguiente paso a la reserva de la orden había supuesto el fin de ese sueño.
A pesar de todo, se las arreglaban lo mejor posible y Benazir se desenvolvía perfectamente en aquella pequeña comunidad. Insistía en mantener una imagen pública de prosperidad (aunque esta se hubiera esfumado hacía mucho) y había conseguido que fueran tratados con la deferencia que se empleaba con las clases elevadas. Tenían los mejores asientos en el templo y siempre recibían una invitación, firmada personalmente por el alcalde, para la fiesta de aniversario de la fundación de la ciudad.
¿Qué más podían desear?
Isa volvió a mirar las estrellas y se preguntó si algún día la guerra también alcanzaría aquel mundo remoto, pacífico y aburrido. Santamloka era tan débil que aquel espejismo de paz se esfumaría al primer embate de los violentos.
Y eso sería el fin de todo.
—5—
Ascendieron lentamente la colina que formaba la base de la babel y sobre la que estaba erigido el templo. Él marchaba despacio, apoyando consecutivamente un pie, la muleta del lado contrario, el otro pie, la otra muleta, con el andar sombrío y concentrado de un insecto. Benazir iba un poco más atrás, ajustándose a su paso, con su hija Laly de tres años sujeta de la mano y Timur, su hijo mayor, junto a ella.
En la puerta principal del santuario estaba clavada la última encíclica de Khan Kharole. Isa Govinda se acercó para leerla. Decía:
«Los clérigos se han enriquecido con las limosnas de los grandes y oprimen a nuestros hijos y a nuestros súbditos. Invocamos el Testimonio de Dyaus Pitar sobre la intención de que la Santa Hermandad regrese a su condición primitiva, cuando llevaban una vida humilde y apostólica. Los clérigos de esos tiempos remotos conversaban con los ángeles, curaban a los enfermos, y reinaban sobre los reyes por la santidad de su vida y no por la fuerza de las armas. Los de hoy en día están entregados al mundo, embriagados por las delicias de la carne, y tienen a demonios como consejeros. Olvidan a Dyaus Pitar porque son demasiados ricos y la abundancia material ahoga en ellos la religión. Es un acto de caridad aliviarlos de esas riquezas que los oprimen y los condenan. Que todos se unan a nosotros, dedicándose a esta obra, que los clérigos abandonen lo superfluo y que se resignen a la simpleza, para mayor gloria de Dyaus Pitar.»
Isa sonrió ante la ironía oculta en las palabras de líder de la Utsarpini. Los clérigos de la Hermandad jamás habían conversado con los ángeles ni habían curado a los enfermos, pero no estaba mal volver contra ellos aquel pasado glorioso del que tanto alardeaban. Observó las paredes de metal indestructible en la que estaban grabadas las Sagradas Sastras. Aquel lugar había sido un santuario de la Hermandad hasta que el planeta se pasó al lado de la Utsarpini. Los hermanos fueron amablemente desalojados y se entregó el templo a una de las sectas protegidas de Kharole.
Antes de entrar en el recinto sagrado, Isa le hizo una señal a su familia y se dirigió a las letrinas. El recuerdo de lo que había sucedido en un aeropuerto de Sivamloka seguía mortificándolo, era una experiencia que no quería repetir, y menos durante una ceremonia religiosa. Se metió en un retrete y colocó el pestillo, luego sacó de su funda una de las sondas que siempre llevaba consigo y la introdujo por su uretra. No era difícil; La sonda era de plástico y estaba embadurnada de lubricante antiséptico. Su total falta de sensibilidad en esa zona también ayudaba. Además, ya era un experto en una operación que estaba obligado a realizar varias veces al día. Su vida había cambiado, ahora tenía que ser tan minucioso en el cuidado de su cuerpo como antes lo era al pilotar una nave espacial.
Una vez vaciada su vejiga, volvió a meter la sonda en su envoltorio, la arrojó al colector de residuos y regresó junto a su familia.
En el interior del templo todos los símbolos de la Hermandad habían sido retirados (la cruz, la rueda y la media luna), pero se veían los huecos y la diferente tonalidad de la pared allí donde habían sido arrancados. Isa caminaba con su familia entre las filas de asientos. Se apoyaba en sus muletas de tenaxcero imperial, ligeras y casi irrompibles, el regalo de sus hermanos cuando abandonó el Seth. Intentaba mantener la espalda recta y disimular la vergüenza que le causaban las miradas hacia su cuerpo enfermo. Su pierna derecha ya era un poco más corta y delgada que la izquierda, y lo mismo pasaba con el resto de su costado en el que los músculos y la propia piel parecían estar atrofiándose.
Una mujer se apartó un poco para dejarles sitio. Isa hizo pasar primero a Benazir y a sus hijos, y luego se sentó él en el extremo del banco.
Un nuevo predicador se encaramó al púlpito; un hombre alto, con el pelo gris y abundante. A pesar de que casi debía doblar la edad de Isa su aspecto era magnífico. Su espalda era ancha y sus brazos musculosos, como si se tratara de un militar acostumbrado a un duro entrenamiento diario y no de un religioso. Su voz era profunda, grave, llena de resonancia, pero equilibrada. Variaba con habilidad la entonación para que su discurso no resultara monótono, sabía como subrayar los momentos de interés con pausas dramáticas o gestos sutiles de su rostro y de sus manos.
Pero lo más fascinante para Isa fueron sus palabras:
—Y cada uno de esos asteroides, está cubierto por árboles de un millar de kilómetros de altura, delgados como algas y capaces de sobrevivir en el vacío, hasta formar un denso tapiz que intercepta y utiliza cada fotón de luz su estrella, como una presa contendría las aguas de un río... Energía sin límite para aquellos que habiten en los seis planetas que se mueven en una misma órbita por el interior de la Esfera...
Isa cerró los ojos mientras el predicador seguía describiendo aquel fantástico lugar en el que aseguraba haber estado. Dejó que sus palabras penetraran a través de él y despertaran el recuerdo de sueños que casi había olvidado.
Cuando terminó la ceremonia, Isa se acercó para hablar con el religioso antes de que este abandonara el templo.
—Santam, sivam, adwaitam —le saludó.
—Lo siento —empezó a disculparse el hombre del pelo gris—, pero tan sólo soy un predicador seglar. Para temas religiosos tendrá que hablar con...
—No quiero hablar de religión —replicó Isa—, sino de la Esfera. Todo lo que ha contado sobre ella es maravilloso. Me ha dejado impresionado, porque si realmente existe un lugar así será un paraíso para aquellos que decidan vivir en ella...
El predicador observó a Isa. Era un hombre pequeño y de rasgos agradables, de unos treinta años, aquejado por algún tipo de enfermedad degenerativa que había paralizado la mitad derecha de su cuerpo. Le recordó a otra persona que había conocido mucho tiempo atrás. Alzó la vista y vio a la que supuso que era su familia, esperando sentados en la primera fila de bancos. Una pareja de niños y una mujer muy hermosa, de pelo largo y negro. Parecían aburridos por aquella ceremonia que no terminaba.
—No es un paraíso, créame —le dijo el predicador cautelosamente—. Yo estuve allí y puedo asegurarle que no lo es. Hay angriffs en la Esfera, más atrasados tecnológicamente que los que deambulan por nuestro espacio, pero igual de peligrosos. También humanos salvajes y supersticiosos. Todo aquel lugar es un inmenso misterio, al igual que la civilización que lo construyó, que tuvo que poseer un poder inconcebible... Pero este se extinguió hace mucho y de su antigua gloria tan sólo queda la Esfera como monumento de hasta donde puede llegar una cultura... y lo bajo que puede caer.
—¡Usted desea regresar allí! —dijo Isa con una inspiración repentina— y yo puedo ayudarle a hacerlo.
—¿Usted?
—Soy... era un miembro del Seth y sé cómo navegar entre las estrellas...
El predicador dirigió una mirada hacia quienes había supuesto que eran su mujer y sus hijos, y dijo:
—¿Es su familia?
Isa se volvió un momento y miro de nuevo al predicador.
—Mi esposa, Benazir, y mis dos hijos, Timur Laly...
—Tenía entendido que los presbíteros de la orden de comerciantes hacen voto de castidad...
—¡Por supuesto! Pero yo era un terciario... es decir...
—Sé a lo que se refiere.
—Puedo pilotar todo tipo de naves —siguió diciendo Isa, cada vez más entusiasmado—; veleros de la Utsarpini y naves con tecnología de fusión, incluso los últimos modelos del Imperio. Sé como trazar una ruta por el espacio. Si usted reúne a un grupo de gente dispuesta a colonizar esa Esfera, yo me ocuparé de llevarles hasta allí.
—¿Por qué quiere hacer algo así?
—¿Acaso no lo desea usted también? Lo veo en sus ojos, quiere regresar a ese lugar. Energía sin límite, eso fue lo que dijo. Como antiguo miembro del Seth, aún soy capaz de husmear las oportunidades de riqueza. Los valientes que se atrevan a realizar ese viaje se encontrarán con seis planetas para colonizar, lejos de la guerra que está arruinando nuestros mundos y que algún día también llegará hasta aquí.
El predicador desvió de nuevo su mirada hacia la mujer y los niños.
—¿Y su familia? ¿Su esposa estará dispuesta a dejarlo todo para empezar de nuevo en un lugar remoto y extraño?
—Lejos de la guerra... Sí —dijo Isa, rígido el semblante. Y añadió, como hablando consigo mismo—: No hemos echado raíces aquí, la guerra nos ha empujado hasta este mundo y nuestra familia ya ha sentido su zarpazo. No tendremos ningún problema en volver a empezar en otro sitio si este nos da una oportunidad de paz.
Había algo más. Isa no lo dijo por temor a que aquel hombre lo tomase por un loco, pero, desde que la enfermedad empezó a destruir su cuerpo, sus sueños le habían mostrado una y otra vez esa misma Esfera inmensa e inconcebible. Cada mañana olvidaba esos sueños, pero el escuchar las palabras del predicador se los había recordado de inmediato. Y ahora sabía que nada podía impedirle ya viajar hasta ese lugar.
El predicador le tendió la mano.
—Mi nombre es Hari Pramha —dijo, mientras Isa se la estrechaba—. Una vez pertenecí a la Hermandad y fui traicionado por mis antiguos hermanos. Sé perfectamente lo que es no tener raíces. Viajaré con usted a la Esfera y quizá encontraremos en ella un rincón al que podamos llamar “nuestro” en medio de este universo desquiciado.
MUNDOS
El apego al Mundo en el cual vive nuestro ser físico, cubre y deja en la oscuridad la belleza y la sabiduría que se oculta dentro de nosotros, nos hace olvidar su origen y nos deja en un estado de completa ignorancia.
—1—
Una corta exclamación de asombro entre las criaturas que permanecían atentas a la pantalla de la sala de mando. Los dígitos alienígenas habían dibujado una cifra junto a la imagen captada por las cámaras de proa: el objeto que estaba frente a la nave alcanzaba la asombrosa cota de cuatrocientos cincuenta millones de kilómetros de diámetro.
Los márgenes de la pantalla eran de color bronce y estaban decorados con tótems de rostros inhumanos, de hocicos afilados como picos y ojos bulbosos; cuellos largos, serpentinos, que se enroscaban en el marco de la pantalla. La sala de mando de la nave alienígena tenía forma de cúpula aplastada, como la cámara de una caverna. Incrustadas en las paredes relucían las otras pantallas de menor tamaño, las luces indicadoras, las terminales de ordenador. Los tripulantes que se afanaban ante los mandos eran criaturas semejantes a los retratos honoríficos de las tallas: cuellos de serpiente, cuerpos ovoideos provistos de brazos con garras y espolones, largas patas traseras flexionadas para saltar. Una de aquellas criaturas, la que se acomodaba en un trípode situado en el centro de la sala, era el prevaleciente de la camada y su nombre era Corva Tres. Habló y su voz fue semejante a un largo chirrido articulado:
—¿Qué dicen los instrumentos, primocruzado #315?
—Las lecturas son muy extrañas, prevaleciente... —respondió el tripulante, que era hijo de un hermano herbívoro de Corva—. No se parece a nada que hayamos encontrado antes... Una estrella amarilla que emite radiación infrarroja a través de ese “cascarón” que la rodea...
—¿Puedes ampliar una sección de él?
#315 dibujó un círculo con su puntero láser y la imagen de su interior se expandió para ocupar toda la superficie de la pantalla. No era muy impresionante, tan sólo un puñado de asteroides velados por una pelusa verde.
—Por supuesto, la Esfera no es sólida —dijo un cognitor herbívoro—. Ningún material imaginable puede ser tan resistente... La fuerza de marea de la arrugaría como si fuera de papel. En realidad está formada por millones de asteroides en órbita...
—Asombroso. Pero, ¿qué son esas cosas verdes que los cubren...?
—Tengo una teoría: árboles. Tienen miles de kilómetros, están adaptados al vacío y capturan la energía de su sol. De una forma muy eficiente, por cierto, pues apenas dejan escapa un ligero rastro de radiación infrarroja...
—Por eso no la habíamos detectado hasta ahora...
—Así es, prevaleciente.
—De no ser por esa señal codificada que interceptamos...
Corva meditó un momento. La señal era de origen humano. De eso no había duda, pero ¿es posible que unas simples presas tuvieran la capacidad de construir algo así?
Descartó la idea con rapidez y dijo:
—¿Qué hay de los rasgos superficiales de esos asteroides? ¿Se detectan armas?
—No se va a ver gran cosa, prevaleciente —dijo #315—. La resolución...
—Inténtalo.
La imagen creció una vez más en la pantalla; uno de los asteroides casi la llenaba, pero se veía con demasiado ruido. Los “árboles” tenían largas y filamentosas ramas plateadas, repletas de corolas de hojas verdes. Corva creyó captar un movimiento entre ellas, algo muy pequeño saltando de una a otra.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó—. ¿Lo habéis visto?
#315 y los otros tres cazadores que estaban en el puente lo miraron confusos. Corva se volvió hacia el grupo de herbívoros que deambulaban por la sala de mando:
—¿Lo has visto tú? —le preguntó a su cognitor de confianza.
Este ejecutó unas confusas señales de asentimiento agitando su cuello.
—Hay criaturas viviendo sobre esos árboles adaptados al vacío. La Esfera está habitada, micazador.
—¡Por la Sagrada Pirámide! —exclamó Corva— La superficie de que disponen es miles de millones de veces superior a la de todos los mundos del Cúmulo juntos...
—¡Un universo de nuevas presas! —añadió #315 con optimismo.
—¡Por los Colmillos de Dios! —susurró otro de los cazadores llamado #312, mientras trazaba círculos en el aire con su cuello—. Esto es más valioso de lo que pensamos.
Corva Tres gruñó, abrió su pico córneo y mostró su doble fila de dientes a la camada. Un gesto que habitualmente era agresivo pero que en aquel momento no pasaba de ser una advertencia; no le gustaba el nerviosismo que empezaba a detectar en el aire cargado de feromonas.
—Lo fundamental ahora es saber si se trata de humanos —dijo.
Se elevó un murmullo de incredulidad entre los cazadores.
—Si esas bestias dispusieran de la capacidad para construir algo semejante —objetó #312—, no se dejarían cazar tan fácilmente.
—No vamos a averiguar nada quedándonos aquí a mirar. Cognitor... ¿Crees que podemos atravesar esa malla de árboles?
—Deben ser tan ligeros como una cortina de humo, micazador —respondió el herbívoro—. En la ingravidez no necesitan de tejidos sustentadores y sería un desperdicio de recursos vitales que los tuvieran. Quizá podamos atravesarla sin problemas, pero la prudencia aconseja que...
—¡El cazador cobarde come carroña! —gritó Corva, citando el viejo proverbio.
Giró su cuello y, mirando uno a uno a los cazadores de la camada, preguntó:
—Solicito un voto de confianza. ¿Sigo siendo vuestro prevaleciente?
Los cazadores asintieron unánimemente.
—Yo, Corva Tres —recitó formalmente—, prevaleciente de la camada de los Merodeadores Nocturnos, del Geno de Látigo Desmembrador, de la Tribu de la Montaña Negra, declaro estado de alerta y mantengo el mando absoluto de la esta nave, la Forzadora Irrebatible. ¡Vamos a entrar en la Esfera!
#315 conectó la alarma de aceleración y la nave saltó hacia delante, empujada por toda la potencia de su pulsorreactor. Los cazadores se retreparon en sus asientos, acomodándose al peso creciente, mientras los herbívoros gemían a causa de que sus gordos cuerpos eran menos adaptables a los cambios gravitatorios que los de sus parientes carnívoros. Pero todos fueron torturados por la salvaje aceleración causada por una explosión nuclear cada tres segundos. Toda aquella impresionante energía era recogida por la gruesa superficie de los amortiguadores de impacto traseros que intentaban traducir las explosiones consecutivas en un impulso uniforme.
—Preparados para el contacto —dijo #315 cuando la tenue maraña vegetal estaba frente a la proa de la nave.
«Ahora comprobaré si mi decisión fue acertada», pensó Corva mientras clavaba imperceptiblemente sus garras en uno de los paneles.
Durante unos interminables momentos vieron abalanzarse hacia ellos la pared verde. Las feromonas de la excitación llenaron los canales odoríferos del prevaleciente hasta que le resultó casi insoportable.
—¡Impacto en el próximo segundo...! —anunció #315—. ¡Ahora!
Y, al instante siguiente, estaban dentro de la Esfera.
—¡Está en llamas! —exclamó #312 mientras doblaba el cuello hasta casi tocar el suelo.
Sus compañeros quedaron también impresionados; aquella escena parecía capaz de paralizarle a uno los corazones. Corva fue el primero en recuperar la compostura.
—Quiero todas las armas preparadas —ordenó—. Desplegad los sentidos electrónicos. ¡Atentos!
No podía permitir que su camada se relajara en ese momento, pero todos contemplaban atónitos el increíble panorama que se reflejaba en la pantalla.
El interior de la Esfera era como una inmensa caverna de paredes deslumbrantes. Pese a que los troncos de los árboles de la “cáscara” no eran más gruesos que un brazo o una pierna, extendían sus tallos miles de kilómetros, hasta alcanzar y enredarse con el árbol vecino, formando así un tupido tapiz que interceptaba la luz del sol y la reflejaba, creando el efecto de que todo el interior de la Esfera se había incendiado.
Horas más tarde, los sentidos de la nave cazadora detectaron seis planetas orbitando la estrella amarilla que brillaba en el centro de la Esfera.
—Se mueven por una misma órbita —comprobó #312—, formando los vértices de una roseta estable.
—La civilización que ha construido la Esfera debe asentarse en esos mundos —dedujo Corva—. Esa formación en roseta es tan artificial como la propia Esfera.
—¡Todo esto es asombroso! —exclamó #315—. Ninguna otra camada ha hecho jamás un descubrimiento como este.
Corva asintió con satisfacción, mientras relamía sus filas inferiores de dientes.
«¡Ninguna otra camada!» Eso significaba mucho.
Era una oportunidad para fundar su propio Geno.
«¡Fuego!», decidió. Ese sería su nombre.
—2—
Faulin se encaramaba sobre los arneses exteriores del juggernaut. Sujetaba con una mano las correas de fibras vegetales trenzadas que colgaban de los asideros de la gigantesca bestia espacial. Su cuerpo delgado, musculoso, estaba estirado al máximo, mientras calculaba mentalmente la potencia justa del salto. Con sus nervios en tensión, se preparó con exquisito cuidado, pues el menor error sería fatal.
Su compañera era una aprendiz de nómada llamada Catare; también estaba dispuesta para saltar y tenía su cuerpo estirado hacia su objetivo, exactamente igual que ella. Aunque Faulin, a pesar del traje espacial y la distancia que las separaba, podía notar el nerviosismo propio de su juventud. Ambas cabalgaban un juggernaut, como dos diminutas moscas encaramadas sobre una inmensa criatura de más de un kilómetro de largo, cuya piel coriácea y rugosa, de intenso color verde, estaba punteada de garfios y enganches. La bestia dibujaba lentamente su trayectoria de aproximación al objetivo.
La nave de metal que parecía surgida directamente de las Antiguas Leyendas. Era solo un pecio destrozado, pero era real. Faulin podía distinguir ya hasta los menores detalles de su casco, las planchas de metal y los puntos de remaches. Al derivar tan cerca de la cáscara podría haber pasado desapercibida por toda la eternidad. Estaba diseñada para girar sobre sí misma y simular así la gravedad, lo que hacía evidente que provenía de un planeta. Tanto daba si era uno u otro de los seis que rodeaban al sol, pues ninguna bosquimana se aventuraría jamás cerca del borde de un pozo de gravedad.
Faulin se estiró un poco más mientras sus ojos recorrían la superficie metálica de la nave en busca de asideros.
«Mínima distancia en treinta segundos» —le anunció a su compañera con el lenguaje de los signos—. «Prepárate.»
Solo tendrían una oportunidad.
Durante un par de segundos, el juggernaut y el pecio se mantuvieron paralelos y con sus velocidades relativas casi igualadas. Y fue en ese breve espacio de tiempo en el que las dos mujeres saltaron a la vez. No hizo falta una señal; cuando la joven bosquimana detectó la leve flexión de las piernas de su señora, supo que había llegado el momento. Ambas cruzaron el vacío que separaba a la bestia espacial de los restos metálicos y, mientras volaban en medio de la nada, desplegaron sus garfios para alcanzar el asidero que cada una de ella había seleccionado. Sus botas se estrellaron casi simultáneamente contra las planchas de metal, y los garfios se enredaron en los salientes. Ambas sintieron la pequeña diferencia de velocidad entre el juggernaut y la nave como un tirón violento que hizo crujir sus huesos. Desde su punto de vista fue como si el pecio cobrara vida e intentara alejarse de ellas. Estaban bien sujetas por los garfios, pero sus cuerpos se rebotaron dolorosamente contra las planchas de metal.
Faulin gritó mientras sentía las articulaciones de sus brazos a punto de desgarrarse. También debió de ser duro para Catare. Aunque, claro, no pudo oír su grito, tan solo la vibración a través del casco del tremendo impacto de su compañera contra el metal. Observó con detenimiento el traje de fibra vegetal de la joven nómada, atenta a la presencia de chorros de vapor congelándose en el vacío que indicasen una fuga. Afortunadamente esta no se había producido y su traje también se había mantenido estanco. En una ocasión sufrió una fuga con descompresión, conocía los inmediatos y dolorosos resultados. Había conseguido sobrevivir, con la pérdida de un tímpano, y había aprendido a respetar aun más al vacío.
Siempre sujeta por los garfios, se plantó sobre la superficie metálica y esperó a que Catare hiciera lo mismo. Cuando estuvo segura que la joven miraba en su dirección le preguntó con el lenguaje de signos:
«¿Todo bien?»
«Un golpe fuerte... Pero estoy bien.»
Faulin asintió y miró a su alrededor. Que nave tan extraña y maravillosa. Que hallazgo tan formidable para su pueblo.
Una pastora había detectado aquel artefacto brillando en la distancia, contra el fondo oscuro de una de las aberturas polares de la Esfera. Podría haberlo confundido con una de las estrellas del Exterior Infinito, pero fue cuidadosa y calculó su desplazamiento angular. Fuera lo que fuera estaba situado en El Interior. Había negociado con esta información y la tribu de Faulin se habían hecho cargo del misterio. La posición de un juggernaut era la apropiada y su trayectoria se había tenido que desviar lo mínimo. Aun así había transcurrido todo un año mientras se acercaban lentamente al pecio y las bosquimanas comprobaban la verdadera y valiosa naturaleza del descubrimiento: metal en abundancia que enriquecería a su comunidad durante una decena de generaciones.
En aquel momento, estaban deseosas de acabar cuanto antes con aquella misión. El juggernaut apenas se había alejado. Estaba frenando sutilmente, dirigiendo sus chorros de hidrógeno hacia su proa, con lo que su velocidad se reduciría lo suficiente como para que el pecio lo alcanzase y las dos mujeres pudieran saltar de nuevo sobre él y regresar así a sus amados bosques. Pero antes había que investigar el artefacto de metal, aquello por lo que habían hecho tan largo viaje. Sólo tenían unas horas antes de que el juggernaut se volviera a situar en paralelo con el pecio. Era necesario apresurarse.
Las dos mujeres empezaron a desplazarse sobre la superficie metálica. Lanzaban con habilidad sus garfios y los recogían con movimientos secos de sus muñecas, para volver a lanzarlos de inmediato. Así avanzaban una junto a la otra, estudiando los detalles de aquella nave tan extraña. Básicamente era un cilindro de metal rodeado por una gran rueda que se unía a este por delgados radios. Su forma sugería la posibilidad de girar sobre si misma para producir gravedad, aunque quizá la función de la rueda fuese otra. La popa continuaba con una larguísima espina de solo medio metro de diámetro pero con un par de kilómetros de longitud.
Fue Catare la que vio la abertura y se la señaló a su señora extendiendo su brazo.
Las dos mujeres se acercaron y Faulin estudió aquello intentando comprender qué había sucedido allí. Se trataba de un orificio irregular cuyos bordes del metal estaban doblados hacia fuera. ¿El resultado de una explosión? Algo así pudo provocar la muerte de todos los que estaban en el interior de la nave.
«Quédate aquí —le dijo a su joven compañera—. Voy a entrar a ver.»
Catare se acercó a Faulin y juntó su casco, hecho con una semilla transparente, con el de ella. De esta forma los sonidos pudieron pasar de una escafandra a otra.
—Creo que es arriesgado, señora —la muchacha, de viva voz—. Parece que han sufrido un ataque.
—Eso parece, sí —le respondió Faulin sin separar su casco del de ella—. Pero estaré solo un momento. Es preciso que averigüemos algo más antes de regresar. Quizás este pecio tenga relación con las Antiguas Leyendas, y en ese caso su valor será muy superior al del metal que contiene.
Catare asintió y se apartó de ella, mientras Faulin intentaba introducirse en el orificio. Con mucho cuidado, pues no quería rasgarse su traje de presión con los afilados bordes de metal. Tras un par de intentos, comprobó que no cabía y que era necesario deshacerse del abultado arnés que cargaba sobre su espalda. Este contenía el racimo de tubérculos de aire, sujetos por una red de fibras, que le permitía respirar y mantener la presión de su escafandra. Faulin calculó que podría aguantar al menos unos minutos con el aire que quedaba encerrado dentro del traje. Soltó uno a uno los conductos que se introducían en sus costados y los selló rápidamente con un poco de engrudo. Al alzar la vista se encontró con la mirada de preocupación de su joven compañera ante lo que estaba haciendo. Le hizo una rápida señal con la mano:
«Tranquila. Regreso ahora mismo.»
Y, sin perder un segundo, se introdujo en la nave.
Por supuesto, el interior estaba completamente oscuro. Faulin sacó de su cinturón un tarro de bacterias luminiscentes y las agitó para que empezaran a brillar. Con aquella fuente de luz verdosa en su mano, empezó a estudiar el caos que la rodeaba. Todo estaba destrozado y revuelto por la violenta descompresión. Las paredes manchadas de hollín señalaban que allí se había desatado un incendio. Pedacitos de cartón quemado y cenizas revoloteaban a su alrededor como una niebla de partículas en las que rebotaba la luz de su tarro, impidiéndole ver con claridad a más de dos metros. Agitó su mano para apartarlas y...
Se encontró frente a frente con una forma humana que flotaba hacia ella.
Con horror observó su rostro agónico y retorcido, reseco por el fuego y la descompresión, con pegotes de sangre liofilizada alrededor de la boca y los ojos. Faulin alzó una mano para retenerla y evitar que chocara contra ella, y la observó detenidamente. Tuvo un presentimiento al estudiar aquellos rasgos atormentados y las guedejas de pelo flotante que surgían de sus mejillas. Con su mano libre, sacó su cuchillo y cortó la ropa allí donde las dos piernas de la momia se unían. Acercó el tarro brillante y a su luz verde comprobó que lo que había supuesto era cierto: aquella criatura reseca había sido en vida un macho. Ahora podía ver sus gónadas con claridad, pero ¿qué explicación había para eso? ¿Quién llevaría testículos a bordo de una nave espacial?
Estaba ensimismada con esta cuestión cuando, a través de uno de sus pies, que estaban en contacto con una de las superficies metálicas de la nave, le llegó una clara vibración. Se trataba de golpes rítmicos, una señal de peligro que solo podía provenir de su compañera. Además, ya era hora de salir, el aire en el interior de su escafandra empezaba a estar muy viciado. Dejó a la momia flotando en su macabra y eterna danza por el interior del pecio y se dirigió inmediatamente hacia la salida.
Catare le esperaba en el exterior, con el arnés preparado para sujetarlo a su espalda. Con movimientos precisos, la aprendiza de nómada conectó los conductos de los tubérculos de aire y Faulin pudo respirar de nuevo profundamente.
—Gracias —juntando su escafandra con la de la joven—. Algo en el interior me desconcertó y fue muy oportuna tu llamada porque me estaba quedando sin aire.
Catare replicó:
—No fue por eso por lo que te llamé, señora. Algo extraño ha penetrado en la Esfera atravesando una zona del bosque. Mira...
La mujer logró distinguir un pequeño lunar oscuro en medio de la superficie perfectamente iluminada que era el bosque de la cáscara. Ese diminuto punto, a la escala de la Esfera, significaba millones de kilómetros cuadrados de bosque quemado. ¿Qué podría haber causado algo así? Por más que Faulin esforzó sus ojos no logró verlo.
—¿Qué...?
—Un momento, señora... Justo ahí...
Un brillante chispazo de luz. Tan potente que relucía incluso sobre el fondo luminoso de la Esfera. Algo así, a aquella distancia, solo podía ser una explosión nuclear.
—Es una nave —le aclaró Catare—. Se desplaza haciendo estallar bombas atómicas tras ella. Ahora se ha movido un poco de su anterior posición, pero al entrar en la Esfera causó ese desastre. Sin duda miles de millones de árboles han sido quemados.
—Violencia —musitó Faulin. Pronunció con precisión la desagradable palabra.
Mientras seguía mirando con una expresión entre furiosa y desconcertada, volvió a estallar otro chispazo atómico.
—El juggernaut ya está igualando de nuevo su velocidad con el pecio —le dijo a su joven compañera sin apartar sus cascos en contacto—. Prepárate. Tenemos un largo camino de regreso al bosque y llevamos un equipaje de misterios. Quizá nunca logremos averiguar la verdad de todo esto, pero debemos advertir a nuestras hermanas de que algo amenazante ha entrado en la Esfera.
Catare asintió y ambas mujeres buscaron la mejor zona para abordar el juggernaut. Prepararon con cuidado sus garfios y esperaron pacientemente a que su transporte viviente se alineara.
Saltaron.
—3—
La mansión de Khan Kharole se alzaba en la cubierta superior de Svayambhuh, un importante centro del tráfico entre sistemas situado en órbita alta entorno a Cakravartinloka, la Capital Imperial.
La mansión se hallaba situada en el borde interior de la mandala, en una extensa zona que en una isla orbital ordinaria se hubiera dedicado a actividades agrícolas. Allí, en cambio, la ocupaba una encantadora y exclusiva zona de parques que recibía luz cenital a través de los “vidrios de invernadero” que formaban el techo. Unas amplias terrazas se abrían en el suelo situado entre los jardines y desde ellas se podía contemplar a vista de pájaro los niveles inferiores de la mandala.
Desde ese mirador privilegiado, Ada Kharole utilizó un telescopio para localizar al ilustre invitado de su padre en la salida del espaciopuerto.
Hasim Sidartani se había vestido con su mejor sari y una suave blusa de encaje estilo “Brazos Espirales”, últimamente de moda. Su maquillaje corporal, dorado y azul, suavizaba sus facciones levemente angulosas y se completaba con una esmeralda incrustada en la aleta de su nariz. Iba escoltado por una docena de guerreros ksatrya entre los que destacaba un hombre de rasgos brutales pero atractivos: alto, musculoso, de piel tostada.
«El comodoro Chac Zar, sin duda», pensó la hija de Khan Kharole.
Nariz ancha, pómulos prominentes, una poderosa mandíbula que sujetaba una dentadura perfecta, y unos ojos helados como el espacio. Con la fama de ser un hombre muy peligroso, como todos los ksatrya.
Samser Kautalya, el anciano consejero personal de Kharole, había acudido al espaciopuerto para recibirlos. Condujo a Sidartani y a su séquito a través de la cubierta media, entre las viviendas alineadas a lo largo de las paredes construidas con roca asteroidal. Llegaron a la línea de ascensores situados al pie de la falsa montaña.
Ada los vio desaparecer dentro del que conducía directamente hasta el interior de la mansión de los Kharole. Se apartó de la terraza y fue a reunirse con su padre.
La sala principal ofrecía un panorama multicolor y abigarrado a los ojos del comodoro Chac Zar. Allí se habían reunido un millar de encumbrados personajes de la corte imperial y jefes militares. Todos ellos invitados personales de Kharole, o más bien refugiados, aunque su lujoso aspecto no dejaba entrever esto último. Exhibían sus ropas de exquisita fibroína, sus anillos, collares, brazaletes, pendientes de oreja o de nariz, y maquillajes corporales que armonizaban con los vivos colores de sus ropas. La mayoría sujetaba alguna bebida en sus manos y contemplaba, a través de los grandes ventanales, el lado nocturno del planeta: una esfera azul oscura salpicada de diminutas brasas incandescentes. Era el aterrador pero fascinante espectáculo de las ciudades de Cakravartinloka, la otrora orgullosa Capital del Imperio, en llamas.
Los sintetizadores de música y aromas trazaban sensuales pinceladas en el aire y colaboraban en recrear un ambiente que subrayara el dramatismo de la escena.
Chac Zar sonrió con desprecio. Algunos carvakas imitaban el corte de pelo habitual en la Armada de la Utsarpini, afeitado sobre los temporales y corto en el resto de la cabeza. Había oído insistentes rumores acerca de la popularidad de los yavanas entre las mujeres imperiales y sin duda que ese era el origen de aquella moda; tan superficial y ridícula, a los ojos del ksatrya, como el resto del aspecto de aquellos petimetres que pretendían imitar a los guerreros que ahora protegían sus culos perfumados.
Cruzaron la sala y se caminaron hacia dos infantes de marina que montaban guardia frente a una gran puerta cerrada. Llevaban los vistosos uniformes amarillo mostaza, blanco y dorado, y tenían el inconfundible aspecto agreste de los soldados de la Utsarpini. Saludaron militarmente y Samser Kautalya inclinó la cabeza en respuesta.
Se volvió hacia sus invitados:
—Por favor, embajador, solo usted y el comodoro. Su guardia ksatrya tendrá que esperar aquí.
Sidartani asintió y los tres penetraron en los aposentos privados de Kharole. El consejero señaló hacia unas butacas con una mano arrugada por la edad y añadió:
—El Chattrapati acudirá de inmediato.
Sidartani esbozó una sonrisa. Sabía que el tiempo que lo tuvieran esperando le iba a indicar con precisión cómo estaban las cosas. Aquella era una vieja táctica de la diplomacia imperial y los yavanas aprendían rápido.
Miró a su alrededor con curiosidad. La habitación era espaciosa, aunque no demasiado grande para ser la favorita de Kharole. El techo tendría cuatro metros de alto y tres de las paredes se hallaban revestidas de estanterías, donde se ordenaban libros de todos los tamaños, formas y colores. Algunos de ellos muy antiguos, aunque también había videocintas y microlibros más recientes. Una galería, a la que se accedía por una escalera estrecha, permitía alcanzar los estantes más altos. Una mesa de despacho y un sobrio sillón giratorio se encontraban al lado del ventanal y recibía la luz por el lado izquierdo. Sidartani se acercó al ventanal y miró por él. Daba al interior de Svayambhuh (lo que era muy prudente), y parecía asomarse a las laderas de un hermoso desfiladero iluminado por la suave luz reflejada en el complejo sistema de espejos que se extendía por los flancos de la mandala. El fondo de aquel valle artificial se hallaba ocupado por un frondoso bosque destinado a la renovación del aire.
El resto del mobiliario se reducía a una mesa móvil con equipo de visión-sonido, un proyector de microlibros, y tres butacones de estructura cromada, tapizados en piel. Estaban un poco amontonados, lo que sugería que aquel espacio había sido pensado para un butacón, o a lo sumo dos.
Sidartani se acomodó tranquilamente en uno de ellos.
—En ese caso, esperaremos.
—Dime cómo estoy —pidió Khan Kharole a su hija—. Quiero tu aprobación.
Ada contempló a su padre. Pese a vestir como un ciudadano común, sin uniforme y sin la coraza con el emblema de su clan, Khan Kharole tenía una dignidad personal que llamaba la atención aun de quien no lo conociera. Se debía en parte, pensaba Ada, a su estatura y anchas espaldas. Rasgos que ella había heredado y con los que no se sentía precisamente feliz. Se acercó a él y le ajustó el fajín de seda azul entorno a su cintura. Ya había superado ampliamente los sesenta años estándar, su vientre era cada vez más abultado como consecuencia las tareas sedentarias y la afición a la buena mesa, pero esto no disminuía en absoluto su prestancia.
—Luces estupendo —dijo Ada con una sonrisa—. Como siempre.
—Bien —Kharole chasqueó los dedos—, vayamos al encuentro de ese carvaka.
Samser Kautalya tosió ligeramente cuando entraron Khan Kharole y su hija.
Hasim Sidartani calculó que no había transcurrido ni un minuto y eso parecía claramente favorable.
—Santam, sivam, adwaitam, embajador Sidartani —saludó Kharole, y luego de dirigió al mercenario—: Tat tvam así, comodoro Chac Zar...
Mientras hablaba se acercó a uno de los estantes y recogió un libro bastante grueso. Luego, caminó con él en la mano hacia sus invitados. Sidartani consiguió leer el título mientras el antiguo líder de la Utsarpini se acercaba: “La Guerra Santa y el Acintya-shakti, por Su Divina Gracia Srila Bhagavata”, y no pudo evitar alzar las cejas.
Kharole observó el gesto y sonrió.
—No es malo homenajear a un enemigo digno... sobre todo cuando está muerto —abrió el volumen, extendiéndolo hacia Sidartani en primer lugar. Las páginas habían sido troqueladas, y en el hueco resultante había—: ¿Un cigarro, embajador?
Sidartani tomó uno y lo olió.
—Gracias, parece bueno —dijo, aunque en realidad no entendía de tabacos.
—Es bueno. De los mejores de la Utsarpini; me los manda mi hijo por correo diplomático. Un verdadero lujo en los tiempos que corren, pero puedo permitírmelo.
Por pura cortesía le ofreció uno al comodoro ksatrya, aunque sabía que este lo iba a rechazar, y así fue. Encendió el suyo con una profunda satisfacción.
—En todo el Imperio no hay nada que se le parezca —siguió diciendo—. Aquí no sois felices si no añadís a todo algún colorante, conservante, espesante o aromatizante sintético. Habéis perdido el gusto por los placeres sencillos y eso no es bueno.
—Es posible... —Sidartani dio una cautelosa chupada a su cigarro—. Pero parece que la amistad del Imperio con la Utsarpini está insuflando nuevos aires a nuestras viejas costumbres.
«Diplomático hasta los tuétanos», pensó Kharole divertido.
Frente a él, Chac Zar hizo un gesto de disgusto ante los aburridos preámbulos que la etiqueta imperial exigía antes de iniciar cualquier conversación importante. Alzó la vista y observó a la mujer que había entrado con Kharole en la sala y se había mantenido discretamente detrás de este. Su rostro tenía unos rasgos correctos, pero era demasiado corpulenta para resultar atractiva. Era casi tan alta como él, vestía el uniforme de gala de la Utsarpini y su abultado busto rompía la perfecta alineación de la doble hilera de botones dorados de la pechera. Llevaba el pelo engominado hacia atrás y recogido en un apretado moño sobre la nuca. Sus ojos tenían exactamente el mismo tono azul pálido que los de Khan Kharole.
—Soy consciente de que somos tan bien acogidos en el Imperio como una manada de phantes en una tienda de loza —estaba diciendo su anfitrión mientras tomaba asiento frente a Sidartani. Se desabrochó el primer botón de su guerrera para estar más cómodo—. Pero la situación actual no nos ha dejado muchas opciones.
Samser Kautalya se sentó junto Kharole. Chac Zar permaneció en pie frente a la oficial de la Utsarpini. Ella mantuvo su mirada durante un instante y luego bajó los ojos.
—Esta revuelta demuestra que los clanes rebeldes son el peligro que sigue amenazando el trono imperial —terció Sidartani—. Pero calculamos que gracias a la inestimable colaboración de las tropas de la Utsarpini pronto estará sofocada.
—¡Revuelta! —exclamó Kharole—. ¡Pero si tenéis el planeta en llamas! Yo más bien diría que es una auténtica revolución.
—Sin posibilidad alguna de triunfar, en todo caso —dijo Sidartani.
La guerra de sucesión entre Whoraide, la joven y ambiciosa viuda del anterior Emperador, y Haz Surab, el hijo de otra de las mujeres de este, se había extendido en un conflicto entre dos facciones del Imperio apoyadas respectivamente por la Hermandad y la Utsarpini. Un enfrentamiento que ya duraba quince años y que parecía muy lejos de concluir. Y todos eran conscientes de que el nuevo emperador no podría mantener ni un día el trono bajo su augusto trasero sin los nuevos y leales guardias imperiales reclutados entre la infantería de marina de la Utsarpini.
—No pensamos así —dijo Kautalya con gravedad. El anciano consejero era treinta años mayor que su señor, pero aparentaba tener incluso más edad. Su piel arrugada y de aspecto quebradizo, sus miembros huesudos, las hilachas de pelo blanco en su cráneo... todo ello daba cuenta de más de cien años de duro servicio a los Kharole. Sin las avanzadas técnicas médicas imperiales difícilmente seguiría con vida—. La Hermandad es el verdadero peligro, y no habrá paz mientras los religiosos sigan intrigando entre los clanes que le son fieles. Podremos derrotarlos una y otra vez en el campo de batalla, pero tienen ganada la guerra en las calles y los templos de vuestras ciudades. Cualquier hombre devoto, cualquier clan que simpatice con la religión, es un traidor en potencia. Una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento...
Hizo una pausa y añadió:
—Y vos conocéis mejor que nadie la verdadera causa de los últimos incidentes...
Sidartani alzó las cejas con un estudiado gesto de desconcierto.
—¿A qué os referís exactamente?
—No os hagáis el ingenuo—dijo Kharole con una brusquedad muy poco diplomática que hizo parpadear a su invitado—. Sabéis perfectamente de lo que estamos hablando.
Samser Kautalya terció de inmediato. Carraspeó para desviar la atención hacia él y dijo con su voz amable:
—Los religiosos han persuadido al Emperador de que lo están hechizando.
Sidartani mantuvo durante un momento, fríamente, la mirada de Kharole y agitó su mano para quitarle importancia al asunto.
—Nada que deba preocuparnos. Un problema que ya está en curso de solucionarse...
—Tenemos datos muy precisos sobre el asunto, monseñor —dijo Kautalya —. ¿Queréis que os lo explique detenidamente?
—No es necesario —respondió Sidartani con una sonrisa amarga—. Ya me habéis demostrado la calidad de vuestros confidentes en la Corte.
Todo había empezado cuando una radharani del monasterio de Sambhavat afirmó que un hechicero de la Utsarpini estaba invocando a Putana para que sedujera al Emperador. Al cabo de poco tiempo, un sanyasin mendicante, de nombre Apasi Hayama, tuvo otra revelación; afirmó que Kharole estaba conspirando para que Haz Surab no pudiera engendrar un heredero y así colocar a uno de sus hijos en el trono imperial. Presuntamente, alguien estaba colocando trozos de sesos y riñones de un ajusticiado en el consomé de pavo al vino blanco que Su Majestad tomaba todos los días. Lo curioso había sido que Surab, que hasta entonces consumía tranquilamente este caldo, estuvo al borde de la muerte con los remedios que le procuraron los Hermanos: beber un litro de aceite consagrado en ayunas... embadurnarse el pelo de estiércol de vaca... comer trozos de papel escritos con versículos de las Sastras... purgas de mostaza... Pero, en vista de los métodos sutiles no funcionaban, emplearon otros más fuertes. Llamaron al mejor exorcista del Imperio, un tal hermano Paribhuh Kayamait de Dureloka. Un tipo de más de dos metros, con unas frondosas barbas y melenas y un tremendo vozarrón, con el que atormentó a Surab durante días y noches. Tras revelarse inútil esta cura, el emperador sufrió un ataque de fiebre y a los Hermanos no se les ocurrió nada mejor que colocar en la cama, a su lado, el cuerpo incorrupto de San Ismas Bagav Aymiyama, muerto dos mil años antes. Todo este asunto había mantenido al emperador encerrado e inaccesible en su palacio, y los rumores sobre que las tropas de la Utsarpini lo mantenían secuestrado fueron la chispa que había encendido toda una oleada de revueltas populares alentadas por la Hermandad y dirigidas por los clanes rebeldes.
—Y así tenemos un bonito estado de peces en el que el emperador es un pelele de los religiosos —afirmó Kharole—. Aunque en estos momentos, y hasta que se sofoquen de una vez los motines, nos convenga a todos que se mantenga el secreto sobre su extraña enfermedad, todo esto nos lleva al importante asunto de que no podemos bajar la guardia ante La Hermandad, y ante aquellos que le siguen siendo fieles...
Inconscientemente, Sidartani se llevó la mano al adorno de oro y piedras preciosas que colgaba de su pecho, la rueda, la cruz y la media luna entrelazadas. Kharole observó el gesto y desvió por un momento la vista hacia la joya. Luego volvió a mirar directamente a los ojos del embajador. En el pasado había sido él quien se ocupó de intoxicar las relaciones entre la Utsarpini y el Imperio. Posiblemente aquel individuo sabía que hubo un tiempo en que figuraba en cabeza de la “lista negra” de Kharole. Estaría muerto de no ser por Kautalya.
«Puede sernos muy útil —le había dicho este—. Perdonad... pero no olvidéis. »
Sidartani recogió el guante con frialdad.
—¿Me estáis acusando de deslealtad? —preguntó.
Chac Zar podía detectar perfectamente como la tensión de la reunión iba en aumento, pero permaneció tan fríamente tranquilo como era habitual en los ksatrya. Pertenecía a una raza de mercenarios, los guerreros más letales que pudiera encontrarse en Akasa-Puspa, y su fidelidad para aquel que le hubiera contratado era absoluta. A pesar de que su escolta había sido obligada a permanecer fuera, Sidartani no estaba en absoluto desprotegido en aquellos momentos.
—No —dijo finalmente Kharole—. Pero la amenaza está ahí, no podemos obviarla. Y no es la primera vez que la religión se entremete entre nosotros...
Un diplomático con menos experiencia o cinismo que Sidartani hubiera tenido la decencia de ruborizarse ante aquella insinuación. Pero él se limitó a sonreír y a decir: