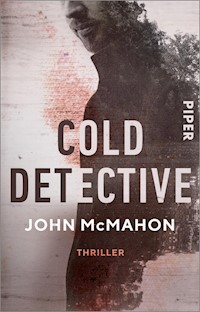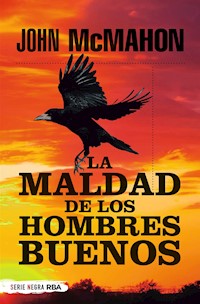
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: P. T. Marsh
- Sprache: Spanisch
El implacable empresario de éxito Ennis Fultz ha muerto asesinado en su hogar. Conforme avanza la investigación, los inspectores P. T. Marsh y Remy Morgan descubren que la lista de sospechosos es más larga de lo que imaginaban. Demasiado para una pequeña ciudad de Georgia como Mason Falls. Sin embargo, Fultz puede ser tan solo el menor de los problemas de Marsh, que ve cómo una tragedia de su pasado vuelve a emerger con fuerza, al estar relacionada con una serie de crímenes. Marsh nunca hubiera imaginado que cruzaría ciertas líneas rojas. Y que eso podría tener consecuencias muy graves.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Título original inglés: The Evil Men Do.
Autor: John McMahon
© John McMahon, 2020.
Todos los derechos reservados incluyendo el derecho a la reproducción
total o parcial en cualquier forma. Esta edición se ha publicado
por acuerdo con G.P. Putnam’s Sons, un sello de Penguin Publishing Group,
una división de Penguin Random House LLC.
© de la traducción: Eduardo Iriarte, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: enero de 2022.
REF.: ODBO992
ISBN: 978-84-9187-977-0
EL TALLER DEL LLIBRE · PREIMPRESIÓN
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
PARA ZOEY Y NOAH, MI FEROCIDAD Y MI CORAZÓN.¿QUIÉN LO TIENE MEJOR QUE NOSOTROS?
1
La niña sabía cosas.
Madre decía que era porque se le daba bien escuchar. No solo las palabras que pronunciaban los adultos, sino las palabras «entre las palabras».
La niña se fijaba en los pequeños movimientos de los contornos faciales que telegrafiaban la mentira de un adulto. Percibía cambios en la música y la cadencia de una voz, como cuando alguien salía de la habitación y los que quedaban decidían que había pasado el tiempo suficiente para que no hubiera peligro en hablar de esa persona.
Pero, sobre todo, sencillamente siempre había sabido más que las niñas de su edad.
En su antigua escuela pública, los profesores la habían adelantado un curso. Luego otro.
La escuela recomendó que adelantara otro, pero Madre dijo que no era natural que una niña de doce años comenzara secundaria, sobre todo teniendo en cuenta lo pequeñita que era.
Así pues, la niña se fijó sin problema en que el vehículo había estado siguiéndolos.
Una camioneta Toyota.
Blanca, con un faro averiado.
Su padre había cambiado de carril dos veces en los últimos diez minutos, y aun así la camioneta blanca seguía detrás, a una distancia de diez o doce vehículos.
La niña iba sentada en el asiento trasero del Hyundai de su familia, jugando al Minecraft en su iPad.
Había calculado que necesitaría mil tablones de madera para construir la casa que quería en el videojuego. Y sabía que de cada tronco de roble salían cuatro tablones, así que se dispuso a talar doscientos cincuenta robles. Una tarea sencilla, venga a mover los dedos de aquí para allá.
Fue entonces cuando la camioneta empezó a acelerar.
Una distancia de ocho vehículos.
Una distancia de seis.
Cuatro.
El conductor hizo entonces una maniobra extraña, acelerando al tiempo que se desviaba de la carretera y salía al arcén. Y la niña no le vio sentido, hasta que el ángulo anterior izquierdo de la Toyota dio un bandazo y entró en contacto con el ángulo posterior derecho del coche de su familia.
Su mundo empezó a girar.
Vio los oscuros pinos de hoja corta del bosque de Georgia a la orilla de la calzada. Vislumbró el río Tullumy allá abajo, al fondo de la pendiente. Y el metal de un quitamiedos cada vez más cerca.
Madre gritó. La niña salió lanzada contra la ventanilla. Y luego hubo una última imagen.
La cara del hombre de la Toyota.
Centrada y nítida. Sin el menor asomo de pánico. Mirándola directamente a ella.
Y entonces el coche de su familia se salió dando tumbos de la carretera.
2
Apreté con el dedo el gatillo de la Glock 42 y surcaron el aire cuatro proyectiles del calibre 380.
Pum, pum, pum, pum. Todo antes de que tuviera ocasión de expulsar el aire que estaba conteniendo.
Era una mañana de martes de mayo, y mi compañera, Remy Morgan, y yo estábamos en el Georgia Safe, un campo de tiro cinco kilómetros al este de Mason Falls.
Me quité la chaqueta de sport marrón y la colgué en el tabique separador entre Remy y yo. Dejé la pistola encima de una pequeña repisa para armas, apuntando hacia el fondo del campo.
Llegaba flotando por el aire el olor a huevos revueltos y filete de pollo empanado desde la oficina del campo de tiro. El propietario, un patrullero retirado que se llamaba Cooz, nunca había probado un plato con salsa de carne que no le hubiera gustado, y tenía una figura que lo demostraba.
—Bueno, Rem —dije—. No me contaste cómo fue tu cita.
Remy llevaba uno de sus conjuntos habituales: pantalón color canela y blusa blanca bien planchada que hacía contraste con su piel marrón oscuro. Lucía gafas de empollona, lo que yo siempre había considerado una treta para disimular un poco su atractivo.
—¿El sábado? —Se encogió de hombros—. Fuimos a Forest Oaks.
Volví la vista hacia mi compañera. Monté una nueva diana en mi calle de tiro y pulsé el botón para alejarla.
—¿Te llevó a un cementerio?
Remy colgó su diana en la calle de al lado.
—Vimos Blade Runner, P. T. Ponen películas antiguas allí. Está de moda.
Había muchas cosas que estaban de moda, pero a mí me traían al fresco. Igual era cosa mía, que no quería acostumbrarme a lo que venía a ser mi nueva vida. Mi vida desde que murieron mi mujer y mi hijo.
Introduje el cargador en la Glock.
—¿Acaso no vamos al depósito de cadáveres suficientes veces al año? ¿Vas a ver tumbas cuando tienes una cita?
Remy puso los ojos en blanco. Yo le llevaba más de diez años a mi compañera de veintiséis.
—No seas vejestorio, P. T.
Se puso los auriculares y encajó el cargador de seis balas en su arma.
—Además, los viejos no suelen ser buenos tiradores —gritó—. Empiezan a perder vista.
Sonreí.
—¿Quieres que apostemos? Porque hasta donde recuerdo, tu compañero sigue siendo el mejor tirador del cuerpo.
Mi móvil emitió un zumbido en el bolsillo, y lo saqué. Tecleé una respuesta breve al mensaje y guardé el teléfono.
—El que pierda invita a la cena —dijo Remy moviendo mucho los labios—. ¿El mejor de veinte? ¿Cuatro rondas de cinco?
Adopté pose de pelea y apunté a la diana con mi Glock 42. Mi compañera puede ponerse un poco terca a veces. Es de esas capaces de empezar una discusión en una casa vacía. Por otra parte, eso es lo que más me gusta de ella.
Disparé: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pulsé el botón para recuperar la diana y me volví hacia Remy, sin mirar siquiera el papel que iba acercándose.
—Me gustan los asadores —dije—. Los asadores caros.
La diana de papel se detuvo y levanté un ángulo de la silueta impresa.
—Cinco de cinco, novata.
Remy ya no era una inspectora novata. Por eso precisamente lo dije.
Adelantó el pie derecho hacia el fondo de su calle y extendió el brazo derecho. Su brazo izquierdo lo sostenía con el codo doblado. Tenía una postura de tiro diferente de la mía. Se le daba el nombre de Weaver y era la que se les enseñaba a los cadetes desde hacía una década.
Remy se retiró el pelo hacia el hombro izquierdo. Mi compañera tenía los pómulos marcados, piel oscura y los rizos ondulados de una modelo de pasarela. Exhaló y apuntó, efectuando cinco disparos rápidos. Pum, pum, pum, pum, pum.
Pulsó el botón con la palma de la mano y la diana vino hacia nosotros.
—Pavo de tofu —dijo.
Los ángulos del papel aletearon por efecto del aire acondicionado en el interior del campo de tiro.
—¿Pavo de tofu? —pregunté moviendo mudamente los labios.
En el centro de la diana de Remy había cinco disparos de cinco. Dos estaban en una zona blanca denominada «diez interior». El centro del centro.
Remy inspeccionó sus resultados. Era la primera ronda, e íbamos empatados.
—Hay un restaurante vegano muy bueno junto a la Ochenta y Cinco —me gritó—. Después de que te dé una paliza, vamos allí. Hacen un pavo de tofu estupendo.
Volvió a vibrarme el móvil, y miré la pantalla para echar un vistazo a los dos textos que me habían enviado en los últimos minutos. Mi compañera ni siquiera era vegana. Solo quería tocarme las pelotas.
—Vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. —Levanté el móvil para enseñarle un texto del jefe.
Recogimos y salimos a toda prisa. E introduje como mejor pude mi cuerpo de uno ochenta y nueve de estatura en el Alfa Romeo Spider del 77 de Remy.
Me llamo P. T. Marsh, y Mason Falls, Georgia, es mi ciudad. Últimamente estamos un poco por debajo de las 130.000 almas. Es un tamaño interesante: lo bastante pequeña para que las familias tengan la sensación de haber escapado del ajetreo de la ciudad cada vez más poblada que es Atlanta, pero lo bastante grande para tener una brigada de homicidios de cuatro inspectores trabajando a destajo y cobrando menos de lo debido.
—¿Qué dice? —Remy señaló mi móvil.
—Deshazte de la novata. Aunque es buena tiradora, más te vale tener como compañero un inspector con experiencia.
Remy me enseñó el dedo del medio de la mano libre, y yo me centré en el móvil.
—El jefe Pernacek tiene un amigo —dije.
Remy sonrió.
—Se le da bien hacer amigos —comentó.
Jeff Pernacek fue nombrado jefe de policía cuando yo era novato, pero se había jubilado hacía una década más o menos. Después de que nuestro reciente jefe abandonara el cargo, el alcalde Stems había recurrido a Pernacek para que volviera en calidad de jefe interino.
—¿Su amigo ha muerto? —preguntó mi compañera.
Aunque Remy se refería a que trabajábamos en Homicidios, también era verdad que Pernacek se había reincorporado al cuerpo con una opinión específica: que en su ausencia nos habíamos vuelto descuidados. Necesitábamos recibir órdenes, y muchas.
Cuando vi su primer mensaje, en el que pedía que pasáramos por el domicilio de un ciudadano para comprobar si se encontraba bien, le había contestado con un texto breve.
—¿Le has dicho que nos estábamos renovando la licencia de armas?
—Sí —repuse, a la vez que revisaba mi conversación con el jefe.
—¿Qué ha contestado?
Le enseñé a Remy la respuesta del jefe, que consistía en cuatro palabras.
Orden equivale a estructura.
Eso quería decir: Haced lo que yo diga, coño, aunque creáis que os envío a un puñetero recado inútil.
Remy pisó el acelerador, y del otro lado de la ventanilla pasó volando un bosque plagado de pinos de la variedad taeda. En primer plano, el kudzu verde y frondoso descollaba de la neblina de Georgia cubriendo los pinos como un calcetín viejo.
Mientras ella conducía, llamé al jefe, que me dijo que su amigo no se había presentado a la partida de bridge que jugaban todos los meses.
—Antes de que hagas algún comentario en plan listillo, P. T. —dijo Pernacek—, debes tener en cuenta que el alcalde y yo llevamos diez años jugando al bridge con Ennis Fultz. En el mismo restaurante. El segundo martes de cada mes.
—¿Y nunca ha faltado a una partida?
—No sin avisar —aseguró Pernacek—. Pero Ennis a veces es un poco excéntrico, y no quiero enviar a un agente de uniforme que no conozca.
—Claro —accedí.
El jefe provisional era un animal político de una variedad específica. Cuando el alcalde decía «rana», él daba un brinco. Pero estaba bien contar con la confianza del jefe. Una breve visita de comprobación y volveríamos al campo de tiro.
Diez minutos después abandonamos la SR-906 y mi compañera aceleró por un camino de grava que no estaba hecho para un cupé deportivo italiano de finales de la década de 1970.
—Bueno, no estamos en mitad de la nada —señalé.
—Pero desde aquí casi se ve —remató mi compañera diciendo lo que yo pensaba.
Aminoró la marcha y el polvo nos dio alcance como un dosel ocre. A través de la calima, se hizo visible una casa.
La edificación era del estilo de una cabaña de troncos construida de encargo en roble rojo. Pero estaba ubicada de una manera extraña. A menos que me hubiera desorientado, el cañón de Condesale estaba unos sesenta metros hacia el norte y ofrecía una vista tan hermosa como cara.
Pero quien construyó la casa, había tomado la decisión de hacerlo de cara al camino.
Aparcamos en una franja de grava justo delante y nos apeamos. Llamé a la puerta de madera de grandes dimensiones.
—¿Cómo has dicho que se llama? —preguntó Remy.
—Ennis Fultz.
Escudriñé el pulcro diseño de la casa. No había sistema de seguridad, ni interfono con cámara incorporada. Y tampoco había un portón que impidiera el paso a la enorme finca de Fultz desde la autopista.
Regresé por la grava hasta donde estaba aparcado el Alfa mientras Remy iba a echar un vistazo a la parte de atrás. Al este y el oeste de la casa había sendas hileras de limoneros Ponderosa con ramas verdes y flores blancas como de cera. Más allá, el bosque se espesaba unos ochocientos metros en ambas direcciones, siguiendo la curvatura de la topografía natural del cañón.
—P. T. —gritó Remy.
Rodeé la esquina de la casa y levanté la mirada. Una escalera subía hasta un pequeño rellano en la primera planta, donde estaba agazapada mi compañera.
—Ven a ver esto.
Subí los peldaños y me encontré junto a la puerta trasera de la primera planta a Remy, que pasó los dedos por la madera en torno al pomo.
Habían roto el marco abriendo un tajo entre dos pedazos de madera. Era un método habitual de forzar puertas con algo tan sencillo como un raspador multiusos de esos que utilizan los pintores.
Llamé con fuerza a la puerta trasera.
—¿Señor Fultz?
No hubo respuesta.
Unos sesenta metros detrás de nosotros, el terreno describía una leve inclinación al principio y luego caía como cortado a pico hasta el fondo del cañón.
—No es exactamente una circunstancia urgente —observó Remy.
Claro, pensé. Pero el jefe llevaba toda la mañana llamando a su colega.
Agarré el pomo por ambos lados y lo giré. La puerta no estaba cerrada con llave.
—¿Señor Fultz? —llamé.
No hubo respuesta.
Me adentré unos pasos en un despacho. La habitación estaba cubierta de punta a punta de madera de roble profusamente ornamentada y barnizada de color café expreso. El techo era de vigas de caja y había una mesa y un armario archivador empotrados.
Crucé el despacho hasta un descansillo de la primera planta. Abajo había un amplio espacio diáfano, una cocina americana y una sala de estar decoradas sin reparar en gastos. Un frigorífico Sub-Zero. Una cocina Wolf.
Al volverme hacia Remy, vi que la puerta de entrada al otro cuarto de la primera planta estaba entreabierta.
Había un hombre que aparentaba cerca de sesenta años, completamente en cueros y tendido boca arriba en una cama de matrimonio extragrande. Tenía la piel pecosa del color de una perla iridiscente.
—Joder —susurré. No me hacía ninguna gracia la perspectiva de llamar al jefe.
Salí y le hice un gesto negativo a Remy con la cabeza.
—Y una mierda —respondió mi compañera. El día había empezado bastante bien y ahora se había torcido. Había un muerto.
Llamé a comisaría.
—Pásame con el jefe.
Mientras estaba en espera, bajamos las escaleras y rodeamos la casa hasta la parte delantera. A lo lejos, se levantaba una nube de polvo. Venía en camino un coche.
—¿Esperas a alguien ya? —indagó Remy.
Negué con la cabeza, sosteniendo el móvil junto a la oreja.
El coche aminoró a medida que se acercaba. Era un viejo cacharro de finales de los noventa. Un Mazda Protegé de color amarillo desvaído.
El jefe Pernacek se puso al aparato.
—¿Qué ocurre? —dijo secamente, como si hubiera olvidado por qué nos había enviado allí.
—Jeff —respondí—, lamento decírtelo. Pero estamos en el cañón. Tu amigo ha muerto.
3
Según su expediente de tráfico, Ennis Fultz tenía sesenta y ocho años, una buena década mayor de lo que había calculado al entreverlo en la habitación de la primera planta.
Para las diez de la mañana, un coche patrulla había aparcado en la franja de grava al lado del Alfa de Remy y el Mazda amarillo. Igual que una camioneta blanca con la leyenda «Médico forense» en el lateral.
Resultó que el Mazda que había venido era de la señora de la limpieza de Fultz, una pelirroja de cerca de sesenta años llamada Louise Randall que respondía al apodo de Ipsy.
Sarah Raines, la médica forense local, subió a paso ligero los peldaños de entrada con su equipo, y Remy le abrió la puerta principal. Sarah iba vestida con un grueso jersey de lana que hacía juego con sus ojos azules pero no favorecía en absoluto su esbelta figura.
—Buenos días —nos saludó a los dos, aunque se demoró un poco más en mí. Sarah y yo llevábamos unos cinco meses saliendo.
Pasamos al interior y subimos al dormitorio, donde eché otro vistazo a Ennis Fultz. Medía uno ochenta y dos, tenía el pelo blanco y barba incipiente de un par de días. Una sábana le cubría la mitad del cuerpo, pero tenía el torso musculoso, los bíceps y el pecho firmes.
Hicimos fotografías del cadáver, rodeando la cama para ver a la víctima desde todos los ángulos.
—¿A vosotros os parece que tiene sesenta y ocho años? —preguntó Sarah.
—Más bien cincuenta y ocho —señalé.
Entre la cama y la pared había una bombona de oxígeno de la que salía un tubo que iba a parar a una mascarilla de plástico transparente de las que se sujetan a la cara con una goma por detrás de la cabeza.
—La posición del tubo —observó Remy.
La mascarilla estaba a unos quince centímetros de la mano derecha extendida de Fultz.
Cogí un inhalador de la mesilla de noche.
—Budesonida formoterol —leí en el lateral.
—El nombre comercial es Symbicort —dijo Sarah—. Reduce la inflamación y la irritación de las vías respiratorias. Puede indicar cualquier cosa desde asma a un problema respiratorio grave.
Remy y yo dejamos que Sarah se tomara su tiempo con el cadáver y nos separamos para inspeccionar la planta superior.
Mi compañera registró el despacho anexo de Fultz mientras yo pasaba al cuarto de baño. En la papelera, encontré un paquete de Trojan y un condón usado.
Los guardé en una bolsa para pruebas mientras echaba un vistazo a los demás medicamentos de Fultz. Prometazina para un catarro hace tres meses. Lipitor para el colesterol. Un frasco de viagra, en el que quedaban dos pastillas. No vi nada que me pareciera sospechoso.
—Momento estimado de la muerte, el lunes 6 de mayo —dictó Sarah a la grabadora que tenía en la mano, refiriéndose a la víspera—. Entre las diez de la mañana y las dos de la tarde.
—¿Tienes una causa de la muerte? —pregunté.
Sarah vaciló mientras se recogía el cabello rubio hasta los hombros en un moño. Era atractiva, eso seguro, pero yo había comprobado lo buena persona que era en las distancias cortas. Me hacía falta alguien así.
Seguí la mirada de Sarah hasta la mano derecha del hombre. La piel en las yemas del pulgar y el índice de Fultz se había vuelto de color azul oscuro.
—Vamos a esperar a toxicología —advirtió.
Sarah dejó la grabadora y cogió una cámara. Tenía las herramientas de su oficio en una caja de señuelos adaptada al uso, y me vi reflejado en un espejo en la cara interior de la tapa.
Llevaba despeinado el pelo castaño ondulado y tenía los ojos azules enrojecidos. Sarah me había zarandeado en plena noche para despertarme dos veces. Estaba gritando en sueños de nuevo.
Le había prometido que los problemas por los que pasé el año anterior no regresarían.
Crucé el pasillo hasta Remy. Mi compañera tenía abierta la puerta de atrás, la misma por la que habíamos entrado antes. En el suelo al lado de la jamba había quince o veinte astillas de madera, justo donde forzaron el marco.
—¿La señora de la limpieza venía dos veces a la semana? —pregunté.
—Martes y jueves —dijo Remy.
—O sea que, si limpió esta parte el viernes, eso nos permitiría establecer la cronología de un posible allanamiento.
Abrí la puerta y eché un vistazo a las escaleras de atrás, al pie de las que había amontonada media docena de sacos de semillas de hierba de la variedad maratón.
Volví a entrar.
Las paredes del despacho estaban cubiertas de portadas enmarcadas de revistas del sector inmobiliario en las que salía la cara de Fultz. EL MAESTRO DE LA TRANSACCIÓN, lo llamaba una. EL HOMBRE MÁS ODIADO DE GEORGIA, decía otra.
—Tenemos que averiguar más cosas sobre este tipo —comenté.
Remy y yo pasamos por delante del cadáver y fuimos abajo para hablar con la señora de la limpieza.
Ipsy Randall estaba chupada a más no poder y su pelo rojizo oscuro tenía las raíces negras. Olía a una mezcla de productos de limpieza Lysol y Marlboro Reds.
—¿Cuánto hace que trabaja para el señor Fultz? —preguntó Remy.
—Dieciséis años —dijo Ipsy, que pasó a explicar cómo había seguido a la familia Fultz de un domicilio a otro. Los había visto separarse y divorciarse. Y a su hijo irse a la universidad.
—Hemos encontrado un condón en la basura —dije—. ¿Vivía el señor Fultz con alguna amiga?
—¿O algún amigo? —sugirió Remy.
—Ja, ja, Dios bendito. Eso le habría hecho gracia —le dijo Ipsy a Remy—. Ennis era encantador, pero nunca vi una mujer aquí los días que venía a limpiar.
—Pero ¿el condón? —Remy señaló hacia la planta superior.
—Había casi siempre uno en la basura los martes —dijo Ipsy.
Remy y yo cruzamos una mirada. «¿Tenía el tipo una chica habitual?».
Me apoyé en la pared. En el otro lado de la sala había una pecera a medida de seis metros de ancho con los laterales de piedra natural.
—¿Qué sabe sobre el estado de salud del señor Fultz? —pregunté.
Ipsy describió los tratamientos respiratorios a los que se sometía Fultz por las mañanas con el tanque de oxígeno, pero nos aseguró que llevaba años haciéndolos y seguía activo.
—De un tiempo a estar parte, la mitad de las veces había salido a caminar cuando llegaba yo.
—Entonces, ¿tiene llave para entrar?
Ipsy asintió al tiempo que la sacaba, y me vino a la cabeza lo de los dedos azules. El término técnico era «cianosis». Esa coloración podía indicar muchas cosas. Incluso muerte natural, si el cadáver permanecía expuesto el tiempo suficiente.
Le preguntamos a Ipsy por la familia del fallecido, y nos facilitó la dirección del hijo de Ennis Fultz, Cameron, que tenía treinta y tantos años. La exmujer de Fultz, Connie, tenía la edad de Ipsy.
—Así que la esposa es diez años más joven que él, ¿no? —confirmó Remy.
—Más o menos. —La señora de la limpieza señaló la puerta principal—. Ya se lo he dicho al patrullero, por cierto. Igual pueden cerrar la casa cuando se marchen. El señor Fultz tenía por costumbre esconder dinero en efectivo por todas partes.
—¿A qué se refiere con «esconder»? —indagó Remy.
—Encontré diez mil dólares en el horno tostador hace unos meses —contestó Ipsy—. Lo veía en la parte de atrás paseando con una bolsa de papel y una pala.
Diez mil pavos eran una razón bastante buena para un allanamiento. Fuimos con Ipsy al despacho y le enseñamos las astillas de madera junto a la puerta de atrás. Le preguntamos si había pasado la mopa por allí la última vez que estuvo.
—Cuando me fui el viernes a las tres, se podría haber comido en el suelo de lo limpio que estaba.
Ipsy nos llevó a algunos sitios donde Fultz podía haber guardado dinero. A medida que los íbamos revisando —una caja de seguridad en su armario, un estante lleno de cajas de zapatos vacías—, los encontramos vacíos por completo. La puerta de la caja de seguridad, entreabierta.
—¿Se le ocurre alguien que quisiera hacerle daño al señor Fultz? —indagó Remy.
Miró hacia las grandes puertas de cristal que daban a la galería de la planta principal.
—¿Les importa si fumo? —preguntó—. Ha sido una mañana de aúpa.
La seguimos a la galería. Allí fuera había un cenicero de motel color salmón, junto con un paquete de Virginia Slims. Imaginé que era su sitio para relajarse, no el de Fultz, porque él necesitaba oxígeno.
Encendió el cigarrillo. Exhaló. Tenía en los dientes manchas amarillas de tabaco más viejas que mi compañera.
—¿Cree que la gente puede cambiar, inspector?
No esperaba una pregunta así.
—Si quieren hacerlo, claro —dije.
—Bueno, el señor Fultz pasó por el hospital el año pasado. Y volvió siendo una persona distinta.
—¿En qué sentido? —preguntó Remy.
Ipsy le dio una larga chupada al pitillo. Formó una pequeña «o» con los labios y expulsó el humo.
—Había una pareja —dijo—. Cuando Ennis construyó la casa aquí, ellos vivían en las tierras, en una pequeña estructura en el linde de la propiedad. La mujer, india; igual su familia había vivido aquí desde siempre. El hombre era tan blanco como usted.
—Vale. —Asentí—. ¿Los echaron? ¿Se enfadaron?
—No, no es eso —dijo Ipsy, a la vez que se pinzaba una pielecilla en el brazo arrugado por el sol—. Ennis los dejó en paz. El hombre mantenía desbrozados los senderos que bordeaban el cañón. Siguió haciéndolo.
—Bien —dije.
—Pero después de que Ennis saliera del hospital, ayudó a la pareja a adoptar una criatura. Se sirvió de su influencia en la ciudad. Hizo lo mismo conmigo. Un día vino con un fajo de billetes. Atrasos, lo llamó.
—¿Cuánto le dio? —indagó Remy.
—Seis mil dólares. —Ipsy aplastó la colilla—. Van a oír historias horribles sobre el señor Fultz —añadió—. Que era un auténtico hijo de puta.
—¿Lo era?
—Para los del ramo, supongo que sí —repuso—. Pero ¿si alguien entró por esa puerta y le hizo daño? —Ipsy señaló hacia arriba—. Por lo que a mí respecta, deberían achicharrarlo.
El ama de llaves cogió el bolso de mano, uno de esos voluminosos de cuero que aparentaba unos veinticinco años.
—Ahora necesito descansar.
Remy le dio a Ipsy una tarjeta de visita.
—No se olvide el tabaco —le advirtió mi compañera.
Ipsy negó con la cabeza.
—Ah, no es mío. Es que estaba nerviosa y necesitaba echar un pitillo.
Mi compañera guardó el paquete de tabaco en una bolsa para pruebas. Aunque las huellas de Ipsy estuvieran por todas partes, podía ser de alguna otra utilidad.
A la espera de la autopsia, Sarah había establecido la hora de la muerte entre las diez de la mañana y las dos de la tarde de la víspera, y pensé en cuánta actividad había habido aquí en mitad de la nada.
Habían dejado seis sacos de semillas de hierba en las escaleras de atrás. Alguien debía de haber forzado la puerta trasera. Y una mujer misteriosa se acostó con Fultz. No teníamos ni idea de cuándo había ocurrido la mitad de estos acontecimientos, pero las últimas setenta y dos horas parecían bastante ajetreadas para un tipo jubilado.
Llegó el jefe Pernacek y se reunió con nosotros en la galería.
En algunos condados, llaman a la policía cuando se da cualquier tipo de fallecimiento, ya sea natural u homicidio. Mason Falls no era uno de esos sitios. Pero si eras rico, famoso, o fallecías de repente, bien podían ir a verte a domicilio dos inspectores y su jefe.
—Supongo que estáis pensando que es un caso de muerte natural —dijo Pernacek, más a mí que a Remy.
—No sé —dije, pensando en el color azul de las yemas de los dedos de Fultz, los daños que había sufrido la puerta trasera y, por otro lado, que el viejo necesitaba oxígeno ya solo para respirar.
—Puesto que conoce a la víctima —preguntó Remy—, ¿quiere hablar con la familia en persona?
Pernacek era alto e insólitamente esbelto, con un aire a lo Ichabod Crane. Le sonrió a mi compañera.
—Creo que es estupendo que ahora haya chicas en la brigada de inspectores, Morgan —respondió—. Aporta una perspectiva completamente distinta. Pero no me he encargado de una notificación desde finales de los noventa.
Remy le sostuvo la mirada al jefe.
Era típico de Pernacek. Ladridos por teléfono. Halagos equívocos a la antigua usanza en persona. Y no alcanzaba a recordar al tío en un solo puñetero escenario del crimen cuando estaba al mando en otros tiempos.
Pensé en las portadas de revistas que había enmarcado Fultz en su despacho.
—¿Hay algo que debamos saber sobre Ennis?
—Era un buen hombre —repuso Pernacek—. Los pulmones jodidos por fin le dieron alcance. Supongo que manejaréis el asunto con respeto. Os pondréis en contacto con su exmujer y le daréis carpetazo al caso bien rápido, ¿eh?
—Claro —dije, aunque no estaba tan seguro de coincidir con él. Ni en que Ennis fuera uno de los pilares de la ciudad, ni en que su muerte hubiera sido por causas naturales.
Pernacek dio media vuelta y salió. Y yo seguí con la vista el polvo que levantaba el viejo Mazda de Ipsy al alejarse.
La casa no estaba diseñada pensando en las mejores vistas. Aquello parecía una guarnición a la espera de que llegaran problemas por ese mismo camino.
—¿En qué estás pensando? —preguntó Remy, siguiendo mi mirada con la suya.
Y el caso es que, cuando estoy en el escenario de un crimen, sobre todo pienso en qué hago allí. No me refiero a ningún rollo esotérico en plan «Por qué estamos aquí». Me refiero a qué hago yo aquí.
He asistido a los funerales de mi mujer y mi hijo. Me han dejado por muerto en mitad de una autopista. Y de algún modo, despierto una y otra vez. Sigo respirando.
Pero este tipo, no.
Ennis Fultz era mayor, pero estaba lo bastante en forma para echar un polvo. Por lo visto era un magnate inmobiliario, pero se construyó una casa de espaldas a una vista de un millón de dólares. Y si se percató del allanamiento, no se puso en contacto con sus amigos del ayuntamiento.
El trabajo de un inspector está bastante claro: ordenar las piezas que conforman una historia y permanecer atento a las que no encajan.
Si la muerte de Fultz no había sido por causas naturales, y esto era un asesinato, quería decir que el asesino entró en la casa entre media docena de visitas. Y de algún modo se escabulló. Arriesgándose a quedar a plena vista. Una persona pequeña en un inmenso espacio abierto.
—¿Crees que el jefe está en lo cierto? —preguntó Remy—. ¿Es una muerte natural?
Titubeé.
—¿Sabes lo que pienso, compañera? —le dije a Remy—. Hay quien los tiene bien puestos.
—Eso está claro, jefe —comentó.
—Pero si esto es un asesinato... —Me quedé mirando la carretera ante nosotros—. Y solo hay un camino de salida de este lugar. Entonces al asesino le hace falta una carretilla para llevar los suyos.
4
La niña abrió los ojos y todo estaba del revés.
Había un ruido bamboleante, como si algo girase en torno a un eje descabalado.
Tenía el cinturón de seguridad ceñido al cuerpo y le oprimía los hombros. La cabeza, boca abajo, le daba vueltas.
Mantuvo los ojos cerrados un momento.
«Pasarse con la imaginación puede ser malo», le había advertido Madre la semana pasada.
La niña abrió los ojos. ¿Estaba soñando?
La Toyota conducida por el hombre estaba aparcada en el arcén del puente, las luces traseras una franja anaranjada en contraste con la negrura de la noche.
Le había visto la cara al hombre. Una expresión tranquila.
La chica volvió el cuello y miró el asiento delantero.
El metal retorcido del quitamiedos del puente había horadado el parabrisas y mantenía el Hyundai en su sitio, evitando que el coche se deslizara colina abajo hasta el río.
Volvió la mirada hacia la Toyota. Sus luces eran ahora de un rojo intenso. Estaba dando marcha atrás, en dirección a ellos.
La niña dejó escapar un grito ahogado.
El hombre había chocado contra su coche a propósito.
Y ahora volvía para terminar el trabajo.
Intentó gritar, pero le quemaba el pecho y no le salió ni una sola palabra.
5
Mientras Remy se ponía en contacto con la familia de Fultz para la notificación, yo conduje al centro de la ciudad y me orienté hasta la primera planta del edificio del Tribunal Penal Lee F. Skirter.
El año después de perder a mi familia, me hundí en lo más profundo de un pantano.
Cuando intentaba abrirme paso entre el fango, me topé con el caso más importante de mi carrera. Y como parte de aquello, maté a un hombre llamado Donnie Meadows.
Hoy su hermana había venido al Tribunal Penal para averiguar cuánto pagaría la ciudad por mis fechorías.
Me senté junto a Liz Yugel, la fiscal del distrito de Mason Falls, en una sala de reuniones revestida de paneles de madera. Yugel tenía treinta y tantos años y su vestido azul de corte conservador habría sido más apropiado para una entrevista.
Frente a nosotros había sentadas dos mujeres.
—Inspector Marsh. —La mayor de ellas sonrió—. Es un placer contar con su compañía otra vez.
A Catherine Flannery se la conocía en su vida profesional como Cat la Tigresa. El apodo era una de esas trivialidades que me había confiado Liz Yugel sobre la abogada de cincuenta y cinco años, junto con un consejo que repitió en múltiples ocasiones la víspera por la noche. «Se trata de una reunión para llegar a un acuerdo, P. T. Sé amable. Muéstrate razonable. No le digas nada a Cat».
El caso contra el cuerpo de policía era por uso de fuerza excesiva.
La policía de Mason Falls tenía un reglamento escrito sobre cómo detener a un sospechoso. Lo que no dejaba claro el reglamento era qué hacer si el sospechoso medía dos quince, pesaba cerca de 140 kilos y estaba sujetándole la cabeza al poli debajo del agua durante largos intervalos.
La mujer sentada junto a Cat Flannery era Tusila Meadows, la hermana del muerto.
Con sus uno ochenta y ocho y más de ciento treinta kilos, Tusila era el miembro más pequeño de la familia Meadows que había conocido. Y había conocido a unos cuantos.
La fiscal Yugel fue directa al grano.
—El juez Crocket nos pidió que viniéramos aquí y presentáramos nuestra mejor propuesta preliminar.
Deslizó una carpeta llena de documentación sobre la mesa.
—Tengo una oferta vinculante por ciento cincuenta mil dólares. También he incluido pruebas policiales que relacionan a Donnie Meadows con dos cargos de rapto, un cargo de asesinato y tres más de homicidio en grado de tentativa.
Cat la Tigresa ni siquiera miró la carpeta.
—¿Saben lo que me encanta de ejercer la abogacía? —dijo—. Cuando se ejerce la abogacía y se gana, se gana. Y cuando se ejerce y se pierde, se pierde.
Cat sacó la carta con la oferta, pero nos devolvió el resto de los documentos.
—Pero cuando un poli se las da de verdugo, no tenemos ocasión de ir ante el tribunal para ver si Donnie era, en efecto, culpable.
Erguí el espinazo en la silla.
Donnie Meadows era culpable. Lo teníamos bien pillado en al menos tres de los cinco cargos, incluidos un asesinato y dos homicidios en grado de tentativa.
Tusila cogió un bolígrafo de la mesa. Llevaba un vestido púrpura con diminutas flores de lis. Cuando pasaba a la segunda página, la fiscal Yugel sacó unos documentos de su carpeta.
—También esperamos que la señora Meadows firme un acuerdo estándar de confidencialidad —dijo Yugel.
Tusila dejó el bolígrafo. Tenía la cara cuadrada y la mandíbula de una yegua.
—¿Qué quiere decir eso? —le preguntó a su abogada—. ¿No se lo puedo contar a mis amigos? ¿A los que saben por lo que he pasado?
—La ciudad no quiere que el público sepa lo que paga para llegar a acuerdos —explicó Cat.
Tusila vaciló, sosteniéndome la mirada.
—Entonces, quiero una disculpa.
—¿Por escrito? —preguntó la fiscal—. No podemos dejar nada por escrito, señora Meadows.
—No estoy hablando de uno de sus papeles. —Tusila fulminó con la mirada a Yugel—. Quiero una puñetera disculpa de él.
Noté que me sonrojaba y apreté el puño debajo de la mesa.
«Una formalidad».
Así se había referido la fiscal a esta reunión. Porque Cat Flannery ya había recibido un correo con esta oferta de acuerdo. Se lo había transmitido a su cliente, que había accedido anoche.
La fiscal Yugel parpadeó.
—¿No va a firmar el documento?
—No lo sé —repuso Tusila—. Ahora tengo que pensármelo.
La fiscal me miró.
Yugel representaba a la fiscalía. Su trabajo no consistía en defender a los polis. Pero el alcalde Stems sabía que estaba familiarizada con el caso, así que le había pedido que solucionara el asunto enseguida. La otra opción pasaba por contratar asesoría jurídica independiente a 350 dólares la hora por letrado.
Cat la Tigresa sonrió, regodeándose en el caos.
—Debe de ser una juerga estar casado con usted, inspector —dijo—, si se muestra tan reacio a decir «Lo siento» cuando solo estamos los cuatro en una sala vacía.
Tusila se removió en el asiento. Al igual que otros miembros de su familia, era una mezcla de samoana y alemana.
—Creo que a mis primos también les gustaría oír cómo se disculpa.
Cat no apartó la mirada de mí.
—Acabo de recordar que ya no está casado, inspector —dijo—. Por eso se puso tan furioso, ¿verdad? Vio a la joven negra con la que estaba Donnie como remedo de su esposa muerta, ¿no? Y perdió los estribos. Dejó de tener presentes cosas como el procedimiento reglamentario. O las pruebas.
Se me formó una gota de sudor en la nuca.
En tanto que inspector, uno conoce a las víctimas en el peor día de sus vidas. Y atrapa a sospechosos que son lo peor que puede ofrecer la sociedad. Y eso es el día a día, ¿está claro? De la mañana a la noche. Una y otra vez.
Pero de vez en cuando, un caso es más que eso. De vez en cuando, uno se ve cara a cara con el auténtico mal.
—Entiendo la importancia de alcanzar una resolución, señora Meadows —dije—. Y su hermano se mezcló con gente muy mala.
—Eso es lo que digo yo. —Tusila levantó las manos.
Por el rabillo del ojo vi que la fiscal Yugel asentía.
«Dilo», imploraba su lenguaje corporal. «Discúlpate».
—Pero hay una pareja que se ha quedado sin su hijo de quince años porque su hermano lo asesinó —continué—. Y eso fue antes de meterle un balazo en el brazo a mi compañera. Y de intentar ahogarme.
Miré a Tusila a los ojos.
—Así que ni de coña pienso decirle que lo siento. Aquí. Hoy. Ante un tribunal. Nunca. Ese dinero es lo mejor que va sacar de esto.
La sala quedó en silencio un momento y Cat se volvió hacia su cliente.
—Ya le dije lo que pasaría si intentaba obtener una simple disculpa, ¿verdad?
La abogada apartó los documentos que tenía delante.
—Solo voy a hacer esta oferta una vez, Liz. Que sean dos de los grandes, y recomendaré a la señora Meadows que firme los documentos ahora mismo.
—Ya sabe que no estoy autorizada a hacer eso —dijo Liz Yugel.
Cat se volvió hacia su cliente.
—¿Nos vamos?
Tusila Meadows se puso en pie sin firmar los documentos. Y entonces recordé algo. La demanda se había presentado contra el cuerpo de policía, pero la fiscal me había dicho que, si no se llegaba a un acuerdo enseguida, yo sería el siguiente. Me vería implicado a título personal en una demanda civil.
Tusila me fulminó con la mirada y por un breve instante entreví cómo podía hacer que todo se esfumara. Podía soltar un puñado de palabras y ella volvería a sentarse, cogería el bolígrafo y firmaría.
Pero al fin y al cabo..., uno es quien es.
—Pues venga —dije—. Si no va a firmar, ¿qué hacen aquí todavía?
Y Tusila y Cat abandonaron la sala.
6
Hacia las dos de la tarde estaba de nuevo en comisaría y me encontré a Remy aparcada en una silla en la sala habilitada como comedor con una ensalada y su iPad.
—¿Qué hay de nuevo? —pregunté.
—Ha llegado el análisis toxicológico —dijo—. No había ninguna sustancia ilegal en el organismo de Fultz.
—¿Te has encargado de la notificación?
Remy asintió.
—El hijo de Ennis Fultz, Cameron. Acababa de volver de vacaciones. Me lo he encontrado cuando llegaba al sendero de acceso desde el aeropuerto. El tipo se ha venido abajo. Se ha echado a llorar.
—Dios —comenté—. ¿De dónde venía?
—De Jacksonville —repuso Remy—. Buen tío. Treinta y tantos. Atlético. —Consultó el iPad—. Pasó los últimos cuatro días en el Sawgrass Marriott con su novia.
—¿Cuándo vio Cameron a su padre por última vez?
—El viernes hará dos semanas. Dijo que el viejo tenía EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Eso explicaba el inhalador de medicamento. Y la bombona de oxígeno.
—Por lo visto el viejo usaba oxígeno para dormir un par de días a la semana —dijo Remy—. También después de sus paseos diarios por el cañón.
—¿Qué decía el hijo sobre su madre?
—Fultz y su ex se separaron hace un par de años. —Remy consultó las notas—. No se dirigían la palabra. El término que utilizó fue «amargo».
Me acordé del condón en la papelera.
—¿Novia?
—Cameron no tenía ni idea de que su padre se estuviera viendo con alguien —respondió Remy—. Y Sarah no sabrá la causa de la muerte hasta última hora de hoy.
Asentí, haciéndome a la idea.
Podíamos hacer hincapié en el asunto del sexo con la familia. Averiguar quién podía haber estado en la casa. Aunque, por otro lado, si Fultz había fallecido por causas naturales, teníamos que andarnos con cuidado de no ensuciar su buen nombre a los ojos del jefe y sus colegas del ayuntamiento.
—Investigaré con discreción a la exmujer —dije—. Podemos llevar a cabo indagaciones básicas sin orden judicial. Si Sarah descubre que murió por causas naturales, me parece que aquí no hay mucho más que hacer, compañera.
Remy se levantó y tiró a la basura el resto de la ensalada de pollo.
—¿Y yo?
—Confirma la coartada del hijo. Su paradero desde el domingo. Un perfil financiero básico.
Volví a mi despacho y abrí el navegador de internet.
Connie Fultz era una mujer fácil de rastrear, y casi siempre salía con vestido de noche. Había galas relacionadas con la Universidad de Athens. Funciones benéficas con el alcalde y el antiguo jefe de policía Miles Dooger.
Era alta y llevaba el pelo castaño recogido encima de la coronilla, lo que hacía destacar en torno a su cuello joyas de esas que te dejaban con cuatro o cinco cifras menos.
Y, en la mitad de las fotografías, Ennis Fultz estaba a su lado. Eché un vistazo a citas destacadas de Ennis y Connie y me dio la impresión de que la misión de Connie era la filantropía, y Ennis la complacía, al menos en esos actos.
Pensé en el allanamiento, si es que lo hubo, y la costumbre de Fultz de esconder dinero en metálico. La zona junto al cañón estaba desierta. ¿Cómo iba a saber nadie cómo llegar allí en coche, ya para empezar?
Busqué un mapa online y empecé a explorar a golpe de ratón hacia el este y el oeste de la propiedad.
A eso de ochocientos metros, vi una gasolinera Valero. Me acerqué a la mesa de Remy y le indiqué que buscara el mismo lugar.
—Si alguien entró por la fuerza en casa de Fultz —señalé—, lo más probable es que pasara por delante de esta gasolinera, ¿no?
—Si venía de la ciudad, sí —contestó Remy—. ¿Crees que en Valero tienen cámaras de vigilancia?
—Ha pasado un día entero —dije—. Si las tienen, es posible que no tarden en borrarlas.
Remy abrió el cajón de la mesa donde guardaba el arma. Sacó la Glock y luego salimos para coger el coche.
—Entonces, ¿el hijo parecía limpio? —indagué.
Remy asintió y me explicó que había comprobado por medio de varias llamadas la coartada de Cameron Fultz.
—Él y su novia, Suzanne, fueron a restaurantes en Ponte Vedra. El spa. Él jugó al golf todas las mañanas en un grupo de cuatro personas, incluido el lunes a las once y media durante el momento de la muerte.
Remy pisó a fondo el acelerador del Alfa, y oí esa especie de gorgoteo gutural procedente del tubo de escape.
—¿Cómo se gana la vida?
—Trabaja para una empresa maderera. Es algún tipo de asesor. Vive en el norte de la ciudad en una casa antigua. Gana mucho y se gasta la mayor parte. Todavía está pagando la hipoteca que pidió para la reforma de la casa. Nada especial.
Media hora después estábamos sentados en una minúscula oficina trasera con la encargada de la gasolinera.
Tamara Bradley era alta, con la piel oscura y cuentas verdes y amarillas trenzadas en el pelo. Localizó la cinta del lunes por la mañana y nos dejó a solas para que viéramos las imágenes.
Cuando llevábamos unos diez minutos, le indiqué a Remy que pulsara el botón de pausa. No había sonido, solo la imagen de una morena de pie en el surtidor número cuatro, llenando el depósito de un BMW Serie 7 blanco.
Connie Fultz.
Tenía cincuenta y un años según nuestros archivos, pero por la figura y el aspecto parecía más joven. Incluso en blanco y negro, se apreciaba el brillo de su Rolex.
El código horario mostraba las 10:18 a. m., el comienzo de la franja que había señalado Sarah como hora de la muerte.
—Bueno, no se lo digas al hijo —advertí—. Pero creo que acabamos de descubrir quién es la chica habitual de Fultz.
Remy manipuló el software hasta que obtuvo una perspectiva diferente.
Connie se montaba en el coche y se marchaba en dirección al domicilio de Ennis Fultz a las 10:19 a. m. del lunes, el día de la muerte de Fultz.
La encargada volvió a la oficina.
—Si quieren, puedo grabárselo en un DVD —se ofreció—. Lo hacemos a menudo para el seguro. La gente se larga sin haber sacado la manguera del depósito.
—Gracias —dije.
Nos dio el DVD y Remy bromeó con que ahora solo teníamos que encontrar un ordenador que aún tuviera unidad de DVD para verlo.
Cuando salíamos, me volví hacia mi compañera y señalé hacia la dirección que había tomado Connie Fultz.
—¿Qué más hay por ahí, Rem? —indagué.
—Aparte de la casa de su exmarido. —Remy aleteó las pestañas—. Nada a lo que no se llegue más rápido por la autopista. El problema es que eso no basta para detener a la exmujer. Sobre todo, teniendo en cuenta los contactos de esta gente.
—¿Quién ha dicho nada de detenerla? —repuse—. Su exmarido ha muerto. Considéralo la segunda notificación.
7
A las tres de la tarde, Connie Fultz se presentó en comisaría y Remy la llevó a la sala de interrogatorios B. Yo me quedé en la pequeña zona de observación desde la que se veían las salas A y B.
Connie llevaba pantalón blanco y una escotada blusa rosa debajo de un jersey ligero. Al igual que en el vídeo de la gasolinera, su cara y su cuerpo parecían más próximos a los cincuenta que a los cincuenta y nueve, una figura probablemente conservada gracias a clases de pilates y entrenadores personales bien caros.
Remy abrió la puerta de observación y me volví hacia mi compañera.
—Es mejor que no hablemos ahí —dije—. Ella no tiene abogado y nosotros no tenemos orden judicial.
Pasé junto a mi compañera y abrí la puerta de la sala de interrogatorios.
—Lo siento —le dije a Connie—. Estamos de renovaciones y no queda ninguna sala de reuniones. Soy el inspector Marsh.
Connie Fultz se levantó y me estrechó la mano.
—Vamos a ir al parque a por un granizado —propuse—. ¿Le importa acompañarnos? Podemos hablar por ahí.
—Claro —accedió Connie, y le indiqué el camino hacia el vestíbulo.
Salimos por la puerta principal y enfilamos la acera.
—Lamento lo de Ennis —dijo Remy.
Ella miró a mi compañera.
—¿Es la inspectora que habló con Cameron?
Remy asintió y cruzamos la calle hasta un parque cercano a la comisaría.
—Crecí en una época en la que un marido era el centro del universo —dijo Connie—. Y Ennis fue el mío durante treinta y nueve años.
Hay un subconjunto de mujeres sureñas —de buena familia, ricas, o las dos cosas— que han aprendido a arrastrar una serie de palabras específicas. Pronuncian «dulce» como «deulce» y «tiempo» como «tiaempo». Surte efecto de sentirse cortejado por una debutante de una época pasada.
—¿Cómo era? —se interesó Remy.
—Ennis era encantador. —Connie titubeó—. Era guapo. Tenía una sonrisa tierna al estilo sureño. Y era un hijo de puta.
Cruzamos a una zona cubierta con ese material esponjoso que hacen con neumáticos reciclados para que los críos no se hagan daño al caer.
—¿Dónde se conocieron? —pregunté.
—En Georgia —dijo, refiriéndose a la universidad—. Había quedado para ir a un brunch en mi primer año. Llevaba mi mejor vestido de verano y estuve esperando a la entrada del comedor durante más de una hora.
—¿La dejaron plantada? —preguntó Remy.
—Pues sí —asintió Connie—. Entonces llegó un hombre atractivo de cerca de treinta años y me preguntó si me encontraba bien.
—¿Ennis era mayor?
—Un estudiante de primer curso de veintisiete años. —Connie sonrió—. Trabajó nueve años en la granja de su padre después de secundaria.
Eso explicaba la diferencia de edad.
—¿Qué ocurrió entonces? —preguntó Remy.
—El resto es historia —dijo—. Me llevó al brunch y me sentí como Cenicienta en el baile.
»Después de la universidad nos casamos y nos mudamos a Atlanta —continuó—. Ennis tenía la teoría de que los cementerios se estaban desplazando a las zonas residenciales de las afueras. El suelo era muy preciado en el centro de la ciudad.
—Estaba en lo cierto.
—Acabamos en el negocio de los cementerios a las afueras de la ciudad y el negocio de los bienes inmuebles comerciales en el centro. Para cuando cumplí los treinta, teníamos un centenar de edificios. A Ennis le gustaban más los cementerios. «Los inquilinos muertos rara vez se quejan», solía decir.
Llegamos al carrito donde un tipo vendía granizados, y saqué un billete de diez. El heladero tomó tres cucuruchos de papel y los llenó de hielo triturado.
Remy pidió sabor a uva y yo, a cereza. Y Connie escogió manzana acre.
Era importante entablar una buena relación, pero ya habíamos estado un buen rato hablando de cosas intrascendentes.
—Nos han pedido que pongamos los puntos sobre las íes respecto a la muerte de Ennis —dije—. Como bien sabe, era fundamental para la comunidad. Ustedes dos son donantes de grandes causas cívicas.
—Se lo agradezco —dijo.
—¿Cuándo vio a su marido por última vez? —indagó Remy.
Connie se sentó en un banco cercano.
—Hace un mes, lo más probable.
Ahí estaba. Desde que recibí mi placa de inspector, había algo invariable: todos mentían.
—¿Y cuál fue el motivo?
—Ennis tenía que firmar unos documentos para una obra benéfica.
—Usted y el señor Fultz se divorciaron hace dos años —dijo Remy—. ¿Le importa contarnos cómo acabó?
Connie ofreció una media sonrisa.
—Nos distanciamos, como muchas parejas.
Hice una pausa, sopesando mis opciones. La esposa tenía buenos contactos en la ciudad, pero también nos estaba vacilando.
—Su exmarido murió el lunes entre las diez de la mañana y las dos de la tarde.
—Ah —dijo.
Le mostré a Connie la foto tomada del vídeo de la gasolinera Valero.
—Esta imagen se grabó a las diez y dieciocho. A kilómetro y medio del domicilio de Ennis.
Connie se quedó mirando la foto.
Al arreciar el viento, se ciñó el jersey y un par de ruiseñores de cuello color rubí se lanzaron en picado contra un seto de dedalera a su espalda.
—Quizá más vale que empecemos de nuevo —propuse—. ¿Cuándo vio a su exmarido por última vez?
Connie se puso en pie.
—Espere un momento. —Cambió de actitud—. Ennis estaba bien cuando me fui.
—¿Cuándo se fue?
—Una hora o así después. —Señaló la fotografía—. Quizá menos.
—¿Qué hacía allí? —preguntó Remy.
—Teníamos que hablar.
—¿Sobre?
—Habíamos prometido donar dinero para el pabellón infantil del hospital. Doscientos mil dólares a lo largo de cuatro años.
—¿Qué problema había?
—Ennis no los había pagado —dijo—. Ese era el problema.
—¿Había un motivo?
—Me dijo que sus prioridades habían cambiado. El problema era que ya habían puesto una placa con nuestro nombre en el edificio. El Pabellón Pediátrico Fultz.