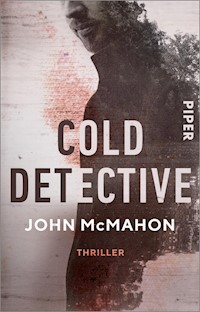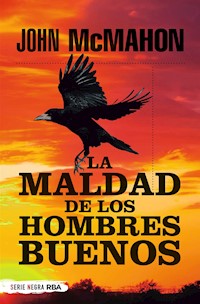9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: P. T. Marsh
- Sprache: Spanisch
¿QUÉ SERÍAS CAPAZ DE HACER PARA VENGAR A LAS PERSONAS QUE AMAS? El inspector P. T. Marsh acude a una escuela donde se ha producido un tiroteo y un hombre retiene a algunos rehenes. Mientras los equipos se preparan, Marsh ocupa el tejado de un cobertizo desde el que puede ver al asaltante. Y, en ese momento, recibe una llamada telefónica que lo precipita todo provocando una muerte que considera justificada. A partir de ahí, empieza para Marsh y su compañera Remy Morgan una investigación en la que surgen preguntas cada vez más incómodas, relacionadas con demonios personales, deudas de sangre y oscuros intereses políticos al más alto nivel. Poco a poco aparecerán indicios de que quizá actuó de forma equivocada. ¿Y si el peso del pasado le ha llevado a cometer un terrible error?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
JOHN McMAHON
UNA MUERTE JUSTA
Traducción de Eduardo Iriarte
Título original inglés: A Good Kill.
© del texto: John McMahon, 2021.
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción parcial o total en cualquier formato. Esta edición a sido publicada gracias a un acuerdo con Putnam, sello de Penguin Publishing Group, división de Penguin Random House L.L.C.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2023.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
© Imagen de la cubierta: Krivosheev Vitaly / Shutterstock (fondo), Chuck Rausin / Shutterstock (cráneo).
© Fotografía del autor: Nathaniel Chadwick, 2018.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2024.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: enero de 2024.
ref.: obdo268
isbn: 978-84-1132-667-4
aura digit • composición digital
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
ÍNDICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Agradecimientos
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Comenzar a leer
Agradecimientos
Colección
para hank.
te echamos de menos todos los días.
1
En tiempos de reflexión, me parece que no recomendaría al prójimo la profesión que escogí. Homicidios es una sección solitaria en un departamento de policía, llena de un tipo particular de personas: alguien que está tan cómodo con los muertos como con los vivos, a menudo es capaz de reprimir sus emociones de una forma que no puede ser saludable.
Mi compañera, Remy Morgan, había llegado a la Escuela Intermedia Especializada Falls, para niños de doce a catorce años, unos veinte minutos antes que yo y estaba parapetada detrás de uno de los seis coches patrulla sembrados por el césped delantero del centro escolar.
Le cogí un Remington 870P a un patrullero y fui corriendo medio agachado, con el rifle sujeto bajo el brazo derecho. Me dejé caer detrás del coche de policía donde estaba Remy.
—Un tirador —dijo mi compañera poniéndome al corriente—. Tiene como rehenes a tres alumnas y dos profesores. Uno de los profesores está herido. Un tiro en el vientre, tenemos entendido.
Tomé prestados los prismáticos de Remy y me llevé los Bushnell L-Series a la cara.
—Los rehenes están en el aula de arte, P. T. —continuó—. En la parte de atrás del edificio. A la derecha del todo. El resto del personal y los alumnos están localizados. Cincuenta y nueve adultos. Trescientos noventa y cuatro chavales.
Escudriñé los terrenos de la escuela. A la derecha del edificio principal había un campo de deportes rectangular, equipado ahora mismo para jugar al fútbol americano, donde no se veía un alma. A la izquierda había una zona de hormigón con dos pistas de baloncesto desiertas y un puñado de mesas de metal naranja para almorzar.
Había mochilas y latas de Coca-Cola abandonadas por el suelo en la zona para comer. Más a la izquierda todavía estaba la nueva biblioteca, donde habían terminado las obras, aunque aún no estaba abierta. Había una pancarta de vinilo colgada delante en la que se anunciaba la fecha de una próxima inauguración.
—Hay otra cosa —dijo Remy—. Una de las tres chicas que quedan dentro puede ser Avis Senza.
Bajé los prismáticos y sostuve la mirada a mi compañera.
Avis Senza era una prometedora artista de trece años que asistía al centro especializado. También era la hija de nuestro superior, el jefe de policía Dana Senza.
—No me jodas —dije. Pero Remy permaneció completamente seria.
Mi compañera llevaba un chaleco antibalas gris encima de una blusa blanca y pantalones color canela. El atuendo contrastaba con su piel marrón oscuro.
—Chaleco —me dijo, dándose unas palmaditas en su protección.
Cogí el mío y tensé las cinchas en torno al pecho.
—El primer informe llegó a la 1:57 —dijo Remy—. Un alumno vio a un hombre en el aula de arte con un arma. El chaval se largó. Activó la alarma contra incendios y salió por patas.
A partir de ahí, los susurros y los mensajes de texto se propagaron por la escuela más rápido que los relámpagos de verano. Enseguida, cuatrocientos chicos cruzaban el aparcamiento a la carrera.
Los alumnos se internaron en el bosque cercano, explicó Remy. Inundaron los vecindarios aledaños.
Me di la vuelta y volví a examinar el campus.
La Escuela Intermedia Especializada Falls, construida en unos terrenos que los de la zona llamaban antes la granja de Sullivan, solo tenía dos años. Cuando era un chaval, había montado en bici todoterreno por allí con mis amigos: un arpón de metro ochenta sujeto con cinta adhesiva al manillar, la barra de metal del instrumento descollando bien alto.
Allí donde estaba el edificio principal había antes un estanque en el que desaguaba el río Cleric. Cuando tenía diez años, en un buen sábado podías pescar un par de percas plateadas y una rana toro.
Apoyé la mano en la culata del Remington.
—¿Tienes identificada el arma, Rem? ¿Para saber con qué nos las estamos viendo?
Remy se volvió hacia un patrullero agazapado junto a ella al otro lado. Mi compañera tenía los pómulos afilados de una modelo y llevaba la melena alisada y cortada en ángulo a la altura de los hombros. Podía resultar intimidante.
—Los alumnos que han salido corriendo de la escuela —le dijo al novato—. ¿Los tenéis en una zona segura en el aparcamiento?
—Más o menos la mitad, inspectora Morgan —respondió—. Hemos estado dejándolos con sus padres.
—Busca al chico que vio el arma —dijo Remy.
El patrullero se alejó de la zona corriendo medio agachado.
Me llamo P. T. Marsh y Mason Falls, Georgia, es mi ciudad. De un tiempo a esta parte somos unas 130.000 almas. Así que no somos lo bastante grandes para que haya más de dos Walmart en la ciudad. Aunque tampoco somos tan pequeños como para no salir en las noticias nacionales cuando hay un tiroteo en un centro escolar.
A lo lejos, unos treinta metros detrás de nosotros, una patrulla había levantado una carpa blanca. Un área de planificación. Más atrás aún, en el aparcamiento de las visitas, una camioneta de la CNN descargaba un equipo de cámara: era la desafortunada circunstancia de estar a noventa minutos de Atlanta. Siempre había una camioneta de la CNN en alguna autopista cercana.
Di un toque al megáfono junto a Remy y ella me explicó cómo había intentado ponerse en contacto con el tirador antes de mi llegada.
—La patrulla también ha llamado a los móviles de los dos profesores retenidos en la escuela —dijo—. No ha habido respuesta.
—¿Y el jefe Senza?
—Seguramente está a unos veinte minutos de aquí —dijo Remy—. Pero el protocolo está claro, P. T. Convencer al tirador de que se entregue. Asegurarse de que nadie más salga herido o algo peor.
Lo asimilé, consciente de que la situación era más delicada debido a que la hija del jefe estaba implicada. Aun así, yo había supervisado la formación de tiradores activos del año pasado, así que sabía las estadísticas mejor que nadie del departamento. En el setenta por ciento de los casos, el calvario solo termina cuando se hace frente al tipo y lo abate la policía o se quita de en medio él mismo.
—¿Recuerdas la charla de prevención de consumo de drogas y violencia que dimos aquí el año pasado? —pregunté.
Remy negó con la cabeza. Llevábamos siendo compañeros año y medio. Un poco menos si se contaba la temporada de tres meses que ella pasó en verano trabajando en la división del condado.
—Los chicos no prestaban atención —le recordé—. Así que el profesor decidió sacar la clase fuera del aula.
—Sí. —Remy asintió. Una mirada de familiaridad apareció en su rostro.
Señalé por encima del edificio de ladrillo de una planta donde estaba el tirador.
—Esos pinos hacia la derecha continúan hacia la parte de atrás. Hay un cobertizo de mantenimiento, bajo un seto de palo fierro.
—¿Qué estás pensando? —indagó mi compañera.
—Voy a rodear el edificio hasta allí —dije—. A ver si puedo ver al tipo desde otro ángulo. Igual me subo al tejado del cobertizo.
Cogí el Remington.
—¿Tienes el walkie? —preguntó Remy.
Bajé la vista. Lo llevaba sujeto al cinturón.
—Y el móvil, por si no quieres usar la radio.
—Si se te pone a tiro… —dijo Remy.
—Creía que íbamos a intentar convencerle de que se entregue.
—Así es —asintió—. Pero si cambian las condiciones y alcanzas a verlo bien… —Remy titubeó, escudriñando mis ojos con los suyos—. ¿Quieres que vaya yo? —se ofreció.
Me alejé sin contestar rumbo a la carpa de la policía. Cuando casi había llegado, me agaché y fui hacia la izquierda en dirección a la zona arbolada entre el centro escolar y la Ruta Estatal 903.
Cuatro meses antes, había tenido a un tipo en el punto de mira. Un asesino que acabó con la vida de doce inocentes. Apreté el gatillo y fallé. Luego volví a fallar. Si mi compañera no hubiera estado presente, ahora estaría muerto. De ahí la pregunta.
Crucé unas frondosas hileras de arces azucareros, la corteza gris plata de cada árbol separada unos dos metros de la del siguiente. Encima de mí, las flores verdes y ocres pendían arracimadas.
El mundo de la actuación policial con un tirador activo se divide entre antes y después de 1999.
Antes de la masacre de Columbine de 1999, la respuesta a los tiradores en los centros de estudios siempre era la misma. Intentar convencerle de que desistiera. Llamar al cuerpo especial de intervención. Y esperar.
Después de Columbine, cambiaron todas las reglas. Entrar rápido y a saco. Y, en caso necesario, abatir al tirador antes de que pudiera herir a ningún alumno.
Pero cuando un tirador toma tres rehenes, no hay más apuestas y es necesario tener paciencia. Tampoco viene mal rezar.
Noté cómo empezaba a aflorar el sudor bajo el chaleco de kevlar y oí que el walkie-talkie emitía un trino. Pulsé el botón dos veces para indicarle a Remy que estaba bien.
—Acabamos de oír algo en los medios —graznó la voz de Remy.
Al volver la mirada, vi que la furgoneta de nuestro equipo de intervención se detenía junto a la carpa.
—¿Qué tenéis? —pregunté por el walkie al tiempo que me detenía a recuperar el aliento.
—Un alumno ha hablado con la CNN. Al parecer, vio el coche del que se bajó el tirador. Un periodista ha comprobado la matrícula.
«Dios —pensé—. ¿Ahora tenemos que enterarnos por los medios?».
—El tirador se llama Jed Harrington —dijo Remy—. Tiene treinta y seis años. Es de aquí.
Miré por entre unas ramas de helecho hacia el aparcamiento, ahora a lo lejos. En los últimos cuatro minutos habían llegado otras dos camionetas de medios de comunicación, a más distancia de la escuela, detrás de la carpa.
Había una periodista de la CNN delante de una cámara y vi una fila de coches que venían de la autopista. Llegaban más padres. El pánico había cundido.
—¿Le tocó alguien las narices? —pregunté—. ¿Tiene antecedentes violentos?
—No tiene antecedentes, P. T. —informó Remy—. Sigue atento, voy a averiguar algo más.
Volví a ponerme el walkie al cinto y avancé otro centenar de metros o así. El bosque se curvaba hacia mi izquierda siguiendo el perímetro de la escuela.
Pensé en Avis Senza, con quien había hablado tres o cuatro veces en comisaría. Una buena chica y la única hija de mi jefe. Sabía por experiencia personal el efecto que tenía en un hombre perdera un hijo. El hoyo en el que Senza podía caer.
Di con el pequeño cobertizo de mantenimiento y fui a la parte de atrás para auparme hasta una unidad exterior de aire acondicionado.
En nuestro equipo de intervención había un tipo llamado Pierce con preparación como negociador en situación de toma de rehenes. Si yo pudiera ser los ojos de Pierce, quizá pusiéramos fin a este punto muerto sin que nadie perdiera la vida.
Desde el aire acondicionado me subí al tejado y arrimé mi cuerpo de uno ochenta y cinco al borde, boca abajo contra la superficie. Los árboles del bosque colgaban encima de mí y las ramas en las que se me enganchaba algún mechón de pelo me rozaban la espalda.
A unos cien metros, vi un ventanal de dos metros por tres del aula de arte, que daba al patio trasero del centro de estudios.
Me llevé los prismáticos a los ojos y el espacio artístico cobró nitidez.
El aula era grande, con todas las paredes cubiertas de cuadros de los alumnos. Había dispuestas por la sala cuatro mesas de trabajo industriales. Tableros altos con banquetas alrededor. Pero no había nadie sentado en ellas.
Escudriñé hacia la izquierda y conté. Una, dos, tres alumnas. Todas chicas, de doce o trece años, con blusa blanca y falda plisada azul y roja. Estaban acurrucadas en un rincón; la primera del grupo era la hija de mi jefe. A su derecha había una morena de treinta y tantos años, la profesora de arte, era de suponer.
También vi al profesor herido, pero el disparo no le había alcanzado el estómago. Le había dado en el pecho y su sangre había empapado un montón de batas blancas hasta teñirlas de rojo ladrillo.
Estaba muerto.
El tirador era blanco y se encontraba junto a la profesora, cerca de la ventana.
Jed Harrington, de metro ochenta y treinta y pico años, tenía la cara en forma de huevo y la piel quemada por el sol. Era guapo a su manera ruda y llevaba camisa de franela a cuadros verdes, vaqueros descoloridos y botas de montaña. Parecía un padre que hubiera ido al instituto a llevar la nota de permiso que había olvidado su hijo.
El móvil emitió un zumbido y me lo acerqué a la oreja. Estaba tendido con el estómago pegado al suelo y el arma delante de mí. Sostenía los prismáticos con la mano libre.
—No vas a creer lo que veo desde aquí —le dije a Remy.
Al principio no obtuve respuesta, así que levanté el móvil y miré la pantalla. El número estaba bloqueado.
—Buenas tardes, inspector Marsh —saludó una voz de hombre.
Una voz conocida.
El hombre al otro extremo era el funcionario público de mayor rango del estado de Georgia, un tipo llamado Toby Monroe. Gobernador Monroe para la gente que lo veía en las noticias o marcaba su nombre en la papeleta de voto.
—Supongo que está en el lugar de los hechos, ¿no? —dijo Monroe—. ¿El que estoy viendo en la tele?
—Así es.
—Gracias a Dios —dijo Monroe—. Alguien en quien puedo confiar.
Pero el gobernador y yo no teníamos lo que se dice una relación de confianza. La nuestra dependía más bien del intercambio de favores. Y yo iba atrasado: le debía uno de los gordos.
—¿Qué necesita? —pregunté.
—Le llamo para facilitarle cualquier cosa que necesite usted —respondió—. A fin de asegurarnos de que ningún niño resulte herido en la escuela.
Mis ojos seguían al tirador, que caminaba de aquí para allá cerca del ventanal.
Todavía no había visto el arma, pero su mano izquierda quedaba por debajo del alféizar. «¿Era zurdo? ¿O había dejado el arma?».
—Ningún niño ha resultado herido —dije.
—Pues sigamos así —repuso Monroe—. Según tengo entendido, su deber en una situación en la que hay un tirador activo es abatirlo. Sin hacer preguntas.
La voz del gobernador podía pasar de sofisticada a típicamente sureña en un abrir y cerrar de ojos. Un truco de político.
—A menos que el pistolero tome rehenes —señalé.
El walkie emitió un chasquido y le dije a Monroe que esperase. Dejé el teléfono, silenciado.
Pulsé el botón del walkie.
—Soy Marsh.
—Acabo de hablar con el chico que estaba en el aula de arte —dijo Remy—. El que vio el arma.
—¿Sí?
—P. T. —continuó—, me ha dicho que el tipo solo tenía un arma. Un Smith & Wesson calibre treinta y ocho.
Un tirador en un centro escolar con una sola arma iba en contra de todos los parámetros habituales por los que se regía la policía en estas situaciones. Más extraño aún, era un revólver. De seis tiros.
—¿Ha visto un petate de lona? —pregunté—. Quizá algún bolso con…
—Solo el treinta y ocho —dijo Remy—. Pero eso no significa que no lleve otras armas o explosivos.
«Exacto», pensé.
—Los del equipo de intervención quieren saber qué ves —dijo Remy—. Van a pasarle un teléfono a ese tipo. Pierce cree que puede convencerlo de que se entregue.
—¿Ha llegado ya el jefe? —pregunté.
—Está a cinco minutos —calculó Remy—. Metido en un atasco de coches de padres.
Me quedé mirando a la profesora, que hablaba con el tirador. Era menuda, con pelo castaño claro hasta los hombros. El pistolero le puso una mano en el antebrazo y ella la miró. Entonces retiró la mano.
—Te llamo enseguida —dije, y Remy desconectó.
Cuando activé el sonido del móvil, el gobernador seguía al aparato.
—¿Cómo están los profesores? —se interesó.
—Uno ha muerto —dije.
—Joder —fue su respuesta.
Usé los prismáticos para examinar el edificio en la otra punta de los terrenos del centro de estudios. La estructura que justo acababa de construirse.
—He leído en el Register que va a venir aquí —le dije a Monroe—. A inaugurar la biblioteca nueva.
—Sí —dijo, ahora en voz más queda.
Escudriñé la pancarta de vinilo colgada a la entrada de la biblioteca y reparé en algo grabado en la piedra encima de la pancarta. El gobernador no solo iba a hablar en la inauguración.
—Su nombre —dije acercándome el Remington para estar preparado—. Está en el edificio, ¿no?
—No llamo por eso —aseguró Monroe.
Pero no quedaría bien. ¿El apellido Monroe en un edificio después de esto? Aunque aún no se supiera cómo iba a acabar esto.
—Mason Falls no es uno de esos lugares donde hay tiroteos en las escuelas —dijo Monroe—. Esas ciudades pasan a ser tristemente famosas. Pero usted y yo podemos cambiarlo, Marsh. En Georgia, actuamos con decisión y rapidez. Protegemos a los niños.
Enfoqué la mira del Remington, tendido en el tejado. Tenía los brazos manchados de gotitas de savia.
—¿Qué quiere? —pregunté.
—No podemos esperar a que ese chalado le haga daño a algún crío —dijo Monroe—. Cárgueselo. Ahora.
—El equipo de intervención pide tiempo —observé.
Monroe adoptó un tono más ronco.
—Por el amor de Dios, acaba de decir que ha matado a un profesor.
—Le van a pasar un teléfono —expliqué.
—Y luego formarán un consejo —dijo—. Marsh, me debe una.
Exhalé por la nariz y emití un leve silbido. Era justo lo que me estaba temiendo desde que había oído la voz de Monroe.
En mayo, el gobernador me facilitó el nombre y la dirección de un tipo al que estaba buscando. El tipo que hace dos años sacó de la carretera a mi mujer y mi hijo; que los mató.
A cambio de esa información, me advirtió que me llamaría en algún momento para pedirme un favor sin hacer preguntas. Y yo accedí.
Me quedé mirando al tirador.
—No voy a obligarle a hacerlo —dijo Monroe, su voz otra vez calmada—. Pero creo que todos y cada uno de los padres del estado respirarán aliviados si se carga a ese asesino.
Vacilé.
Había leído que Monroe no llevaba más que un punto de ventaja en las encuestas. Un punto de ventaja sobre un rival desconocido era un margen estrecho para un gobernador que ya ocupaba el cargo. Si un tiroteo en una escuela se torcía, quizá cayera diez puntos.
—Sepa que, si aprieta ese gatillo —continuó—, usted y yo estamos en paz. Toda deuda habrá quedado saldada.
Entonces se cortó la comunicación y yo dejé el móvil y me centré en el aula de arte.
La profesora le dijo algo al pistolero y Harrington negó con la cabeza: rotundamente, de izquierda a derecha.
Agarró a la profesora por los hombros y luego la hizo girar en dirección a mí, mirando por la ventana.
«¿Me había visto el tirador?».
Me quedé quieto por completo. Situé a Jed Harrington en el centro de la mira telescópica del Remington y esperé. Cuando llevó su arma al cuello de la mujer, confirmé que era una 38.
El pistolero se acercó más al ventanal y arrastrando a la profesora de arte delante de él. Estaba a cuarenta metros. Cincuenta a lo sumo.
Lentamente, metí una bala en la recámara. Busqué la palanca de activación y tiré del percutor de modo que el arma quedara lista para abrir fuego.
La profesora forcejeó para zafarse del tirador y este la soltó. Luego miró hacia el bosque con el 38 apoyado en el cristal.
Fue un momento de calma. «¿Estaba reflexionando sobre algo? ¿Buscando todavía algún movimiento?».
Había pasado la última década de mi vida intentando comprender las maquinaciones de la mente criminal. Por qué corren riesgos que otros no correrían. Su despreocupación por cosas que yo aprecio. Y la verdad es que no había llegado a entender gran cosa. Al final, solo me hacían dudar de la existencia de un poder superior.
El walkie-talkie cobró vida con la voz de Remy.
—P. T. —dijo— la comunicación telefónica está preparada para hacérsela llegar.
Me quedé mirando al pistolero con el índice apoyado en el gatillo y luego un poco más separado. Titubeando. Temblando.
El Remington 870P no es un arma de larga distancia. Es un rifle de culata corta que va de maravilla para despejar una casa y que a los tipos malos les resulta difícil arrebatar de las manos a un poli. Aun así, de caza, he comprobado que un calibre 12 puede ser efectivo a unos ochenta metros. El doble de esta distancia.
Enfoqué el punto rojo del Remington y localicé al pistolero.
Harrington ya había matado a un profesor.
Y, mientras miraba, se volvió hacia las niñas y la profesora de arte con el Smith & Wesson en la mano, apuntándolas.
Por encima de su hombro alcancé a ver a la hija de mi jefe, Avis, la primera del grupo. Tendió la mano con la palma hacia él como para decirle que no.
—P. T. —trinó la voz de Remy.
Apunté. Tomé aire y apreté.
2 miércoles, 11 de septiembre, 2:52 p. m.
Resonó un disparo. Y las tres niñas de séptimo que se habían acurrucado en el rincón del aula de arte chillaron.
—¡No os levantéis! —gritó Kelly Borland.
La profesora de arte se abalanzó a través de la sala y fue a parar encima de las niñas estrechándolas con los brazos para formar un embrollo de pelo, lágrimas y blusas de uniforme.
«Mantén a salvo a las niñas», pensó Borland. «Es tu único deber ahora mismo. Mantenlas a salvo».
El aula quedó en silencio entonces y los ojos de Kelly Borland fueron a parar a Leaf Tanner. «El señor T.» para los chicos. A menudo se hacía referencia al profesor de ciencia de treinta y un años como «Querido».
Pero hoy, su cuerpo de metro setenta y cinco yacía contra la pared opuesta, recostado sobre un montón de batas para pintar. El tejido de las batas estaba empapado del mismo rojo que cubría la camisa de Tanner.
Kelly Borland se miró las manos. Tenía los antebrazos cubiertos de sangre. ¿Suya? ¿De una de las niñas?
Miró hacia el otro lado de la sala.
El tirador que había estado amenazándolas estaba en el suelo. Su cuerpo, inmóvil.
Kelly se puso en pie. Se pasó los dedos por la blusa y la falda para confirmar que no estaba herida.
Luego fue dando traspiés hasta el ventanal.
Algo se movía fuera y miró por un orificio en el vidrio.
Un ganso nival salió de entre los árboles y levantó la cabeza. Se quedó mirando a Kelly Borland.
¿Se había terminado el suplicio?, se preguntó.
¿Se había terminado tan rápido?
3
—Tirador abatido —grité—. Repito. Tirador abatido.
El walkie cobró vida de inmediato.
—Diez-uno-cero-uno —aulló Remy. Preguntaba por mi situación de una manera que los medios tardarían un poco en seguir si estaban a la escucha.
Me serví de los prismáticos para escudriñar la sala de arte. La profesora miraba por la ventana, en la que ahora había un agujero del tamaño de un hueso de melocotón.
—No disparéis —dije—. Las tres alumnas y la profesora están a salvo. Se ha producido una situación de peligro inminente y el tirador ha sido abatido.
—Diez-cuatro —anunció Remy.
Vi que la profesora empujaba el cadáver del pistolero con un tacón alto. No se movió y ella lo miró de una manera curiosa, como si supervisara a un animal que se hubiera encontrado atropellado en el arcén de la carretera. Indicó a las niñas que se levantaran.
Un instante después, tres agentes del equipo de intervención vestidos de negro entraron en el aula de arte. Sacaron a la profesora y a las chicas en tropel como si fueran una única masa, sin dejar de apuntar al muerto en ningún momento.
Volví a pulsar el botón del walkie.
—He disparado —dije—. Así que voy a esperar aquí a Fuller.
—Entendido —respondió Remy.
Cornell Fuller era el único agente de policía que había llevado todos y cada uno de los casos de Asuntos Internos en Mason Falls desde que yo era un novato. Recientemente había cambiado el nombre de su «departamento» a «Unidad de Investigación» o U. I. y exigía que todos usáramos el acrónimo. La mayoría nos negábamos.
Estuve sentado en el tejado veinte minutos esperando a que se me pasaran los temblores. No cejaron.
Sonó el móvil y era Remy.
—Acabo de enterarme por el equipo de intervención de lo que ha pasado —dijo—. Dios, P. T.
Le conté cómo el pistolero había agarrado a la profesora.
—Le apuntaba al cuello con el treinta y ocho —dije—. La ha llevado hasta el ventanal.
—¿Te ha visto?
—No lo sé —respondí—. La profesora se ha soltado y él se ha quedado ahí un momento. Entonces se ha vuelto y ha apuntado a las niñas. He abierto fuego.
Mi compañera no dijo nada y vi cómo los del equipo de intervención iban de aula en aula haciendo gestos con la mano e indicando que cada sala estaba despejada mientras buscaban más armas o explosivos.
—Tengo que dejarte —le advertí al fijarme en que había movimiento entre los árboles al frente—. Viene Fuller.
Colgué y entonces apareció el jefe de Asuntos Internos a través del seto.
—Inspector Marsh —saludó Fuller.
—Pájaro —contesté.
La gente llama a Fuller Pajarraco o Pájaro porque tiene una mata desaliñada de pelo rubio en la coronilla. Es sumamente delgado y me saca diez centímetros buenos.
—Los polis que veo…, los veo a menudo —proclamó Fuller en esa voz nasal que tiene. Se refería a que ya me había investigado antes. Una investigación de la que se me exoneró.
Hice caso omiso del comentario. Señalé la parte de atrás del cobertizo.
—¿Quieres subir o quieres que baje?
—Ya subo yo —dijo.
Fuller se encaramó al tejado como lo había hecho yo, las ramas cubriéndole los hombros. Me hizo una fotografía desde ese ángulo. Luego tomó una instantánea más general de todo el tejado. Se tumbó boca abajo junto a mí e hizo una foto del aula de arte desde mi perspectiva.
—Tu arma —dijo a la vez que se ponía unos guantes y la cogía.
—Es de Gattling —dije. Me refería al agente de uniforme cuyo Remington había cogido prestado—. Tiene una bala en la recámara. —Señalé el arma que había vuelto a cargar.
Pajarraco abrió la recámara y ladeó el arma para que saltara el proyectil sin disparar. Recogió una muestra de mis manos.
—¿Tienes prismáticos?
—Los de mi compañera —repuse—. No son del departamento.
Aguardó y se los tendí. Al hacerlo, pensé en la llamada del gobernador Monroe. «Si Fuller me pedía el móvil, ¿tenía que dárselo?».
—Solo quiero ver lo que has visto tú —dijo Fuller mirando por los prismáticos. Contempló el ventanal de la clase un momento y me los devolvió. Se guardó el casquillo que había quedado en el tejado y me dijo que fuera a la ambulancia a que me echaran un vistazo.
—Y no hables con nadie —me advirtió.
Me descolgué del cobertizo y regresé a la parte delantera de la escuela, cruzando esta vez el campo de deportes en lugar de ir por el bosque. El terreno era de hierba artificial y se habían desprendido pedacitos negros de caucho por efecto de los tacos de los jugadores, que estaban desperdigados por todas partes.
La adrenalina me corría por las venas y el trino de un pájaro real en los árboles cercanos sonaba nítido. Me temblaron las manos durante al menos cinco minutos.
Cuando llegué a la parte delantera, había tres ambulancias aparcadas junto a los coches de policía. Me senté en el estribo trasero de una de ellas y una auxiliar veinteañera me sometió a una revisión básica.
Se acercó un paramédico con un kit para tomarme una muestra de sangre.
—Podemos hacerlo aquí o en el hospital —dijo el tipo. Era una práctica estándar en cualquier tiroteo en el que estuviera implicado un agente. Enviarían mi sangre a toxicología, donde la analizarían en busca de la presencia de alcohol o droga. Cualquier cosa que pudiera haber afectado a mi juicio en el momento de efectuar el disparo.
—Aquí mismo —accedí, y le dejé que se pusiera manos a la obra.
El jefe Senza llegó durante la revisión. Había estado en una vista ante un tribunal y llevaba su uniforme protocolario.
—¿Cómo estás, Marsh?
Iría al psicólogo al día siguiente. Un nuevo requisito en Mason Falls. Dos visitas como mínimo cuando abrías fuego en el cumplimiento de tu deber.
—Estoy bien —dije.
Senza era blanco y tenía la anchura de pecho de un defensa de fútbol profesional. Cosa que había sido, hacía veinticinco años, en Auburn. Parecía un tanto resentido, una respuesta natural en un hombre que probablemente había imaginado lo peor en relación con su hija hacía media hora.
—Fuller me ha advertido que evite hablar con cualquiera —dije.
—Bueno, yo no soy cualquiera —respondió el jefe, que indicó con un gesto la siguiente ambulancia—. Acabo de hablar con la profesora de arte, la señorita Borland. Ha dicho que en un instante Harrington le apuntaba al cuello y al siguiente se ha vuelto para disparar contra las niñas y ha caído al suelo.
Asentí para que Senza lo viese porque era la verdad, al margen de lo que me hubiera pedido el gobernador Monroe.
El jefe se me quedó mirando.
—Que haya acabado así —dijo—, sin que haya resultado herido ningún alumno… Mi familia te lo agradece, Marsh. Mi exmujer, que nunca le da las gracias a nadie… ya ha enviado un mensaje de agradecimiento.
Antes de que pudiera responder, Remy se acercó acompañada de los otros dos inspectores de homicidios de Mason Falls: Abe Kaplan y Merle Berry.
Abe había sido compañero mío antes que Remy. Un poli que no se andaba con tonterías y era como un hermano para mí. Merle es el compañero de Abe: un tipo mayor y corpulento que tendría que haberse jubilado hace cinco años. Merle vestía traje gris y tenía el pelo blanco nuclear en las sienes. Llevaba un puñado de migajas de galleta pegadas a la americana.
—¿Estás bien, compa? —preguntó Abe remontándose a la dicción de su juventud allá en Luisiana.
Asentí y Merle se subió los pantalones tirando de la cinturilla con una mano. Fulminó con la mirada al paramédico, que había terminado de tomarme una muestra de sangre, y no la apartó hasta que el chico se largó.
Abe había estado en el mismo tribunal que el jefe y llevaba un traje de dos piezas. Era medio negro y medio judío ruso, ancho de hombros y con un pelo rizado que le crecía en sitios de lo más curiosos.
Abe nos miró a Remy, Merle y a mí.
—Igual no es el momento indicado —comenzó—. Pero estamos todos aquí, así que podemos hablar de quién se ocupa de qué, ¿no? Con la cantidad de entrevistas que hay que hacer y de llamadas a emergencias de los alumnos, vamos a ir de cráneo.
—Buena idea —convino Senza.
Cuando me degradaron hace cuatro años, Abe empezó a ocuparse del trabajo de coordinar nuestros horarios. Él decidía quién se ocupaba de cada caso. Y con solo cuatro inspectores de homicidios, nos tocaría trabajar dieciséis horas al día después de un acontecimiento como este, lo que sería más duro incluso si yo tenía que cogerme una baja por el tiroteo.
—Bueno —dijo Abe—. La U. I. no querrá que P. T. trabaje en absoluto. Pero no sé cómo vamos a cubrir esto si no lo hace. ¿Usted qué cree, jefe?
Miré al jefe, sorprendido de que la idea de que yo me reincorporara al trabajo se estuviera planteando siquiera.
—¿Quieres tomarte unos días? —me preguntó Senza.
Mantuve la mano derecha pegada al muslo para evitar que me temblara.
—Puedo trabajar —aseguré.
—Ya imaginaba que dirías eso —señaló Abe.
Hizo un gesto señalando alrededor.
—Pero no puedes pasearte por aquí después de haber efectuado ese disparo, P. T. Así pues, propongo que Remy y Merle os quedéis en el escenario y entrevistéis a alumnos y profesores durante los dos próximos días. Que registréis el aula de arte y rastreéis el itinerario de ese tipo por el campus.
—¿Y nosotros? —le pregunté a Abe.
—P. T. y yo indagaremos de dónde salió ese tal Harrington. Cómo se ganaba la vida. Familia. Parientes. Experiencia militar. Cómo y por qué ha venido aquí hoy.
Abe nos miró a los cuatro y luego al barullo de ambulancias y uniformes que nos rodeaba.
—¿Necesitáis más agentes? —le preguntó Senza.
—Sería estupendo contar con algún patrullero lo antes posible —reconoció Abe—. Que nos ayude a reunir a los testigos.
—¿Qué tal Gattling? —sugirió Remy.
Darren Gattling era un patrullero al que yo había hecho de mentor hacía unos años, el agente al que le había cogido prestado el rifle. Era listo y maduro, se le daba bien tratar con la gente.
—Yo me ocupo de hablar con los de patrulla —se ofreció Senza—. También encargaré a dos inspectores de robos que se unan al equipo a partir de mañana. —El jefe nos miró a Remy y a mí—. Pero vosotros dos estáis a cargo de todos los colaboradores adicionales. Bastante trabajo tiene ya Abe.
Llegó Cornell Fuller y la conversación se interrumpió.
Se me quedó mirando, frustrado al no encontrarme a solas.
—Estamos repartiéndonos el trabajo —dijo Abe a modo de explicación.
Fuller, incrédulo, se volvió hacia Senza.
—Jefe —dijo—, no estará pensando en que Marsh se reincorpore al trabajo ahora mismo, ¿verdad? Acaba de matar a un hombre. Tiene que estar de baja administrativa con sueldo.
Senza fusiló con la mirada al Pajarraco.
—No ha matado a un hombre, Fuller. Ha matado a un asesino.
—Jefe —rogó Fuller.
—Tenemos este tiroteo, Fuller. Y dos casos atrasados. Y cuento con cuatro inspectores de homicidios. Así que, si le quema en el bolsillo el dinero necesario para otro hombre, no dude en hacérmelo saber.
El Pajarraco se quedó perplejo y el jefe desvió la vista de él para mirarme a mí.
—Tengo que hablar con los medios dentro de quince minutos —atajó Senza, que nos señaló a Pájaro y a mí—. Os aconsejo que habléis rápido; y, luego, que P. T. se vaya con Abe.
Fuller asintió a regañadientes y Abe dijo que me esperaba en el coche.
Fui con Pajarraco hasta el ventanal que daba al patio trasero, donde inspeccioné el agujero que había abierto la bala.
A través del vidrio también vi a Harrington dentro, en un charco de sangre en el suelo. A tres metros escasos de él estaba el profesor, Leaf Tanner, y nadie iba a tocar ninguno de los dos cadáveres hasta que llegara el forense.
Pero algún agente espabilado había cogido un montón de batas de clase limpias y formado un dique de tela entre los dos hombres de modo que su sangre no se mezclara, en caso de que el suelo no estuviera del todo nivelado.
—Dios —comenté.
—Sí —convino Pájaro.
Me dio cita para hablar con un loquero a primera hora de la mañana siguiente y repasamos los detalles de nuevo. A qué hora había llegado yo a la escuela. Qué me impulso a ir a la parte trasera. Y por qué había efectuado el disparo.
Me advirtió que se reuniría un consejo para estudiar el tiroteo en el plazo de una semana; para confirmar si era una muerte justa.
—Lo de que no trabajes —me dijo Fuller— no es para fastidiarte, P. T. Es para darte tiempo de procesarlo. De recuperarte.
En otro momento o de labios de otra persona, quizá lo hubiera apreciado. Habría asentido para dar a entender que lo comprendía o incluso me hubiese tomado una baja por voluntad propia.
Pero, hacía nueve meses, Fuller se había plantado junto a mi cama y me había acusado de ser un poli corrupto. Me dijo que iba a pudrirme en la cárcel.
—Vete a tomar por saco, Pájaro —dije.
4
El sol se estaba poniendo y en el aire había un dulce e intenso aroma a las lilas del bosque cercano.
Abe tenía la dirección de una propiedad que nuestro pistolero, Jed Harrington, poseía en las estribaciones al sur de la ciudad. Le había encargado a un patrullero en comisaría que escribiera una declaración y se la hiciera llegar al juez.
Cuando me monté en el todoterreno de Abe, me enseñó la orden de registro firmada en la pantalla de un iPad.
Abe siempre había estado chapado a la antigua. Libretas blancas pautadas. Lápices amarillos del número dos.
—¿Cuándo demonios ha pasado esto? —señalé la tableta—. ¿Te has apuntado a la tecnología de 2010?
Abe puso los ojos en blanco.
—Sí, supongo que debió de ser durante alguna de tus suspensiones.
Le sonreí. Touché.
Nos pusimos en marcha sorteando lentamente la manada de camionetas de los medios y coches patrulla diseminados por el aparcamiento desbordado de la escuela. Aquello parecía un zoo y me alegré de dejarlo en el espejo retrovisor, al menos por esa noche.
En la 903 apenas había tráfico. Fuimos por una zona rural llamada Ridge Creek donde había vivido mi mejor amigo cuando éramos adolescentes. Me quedé mirando un Dollar General al que íbamos en bici todas las semanas para comprar comida basura. En Mason Falls, tenemos todo tipo de comercios de baratillo. Dollar General. Dollar Store. Dollar Tree.
Al acercarnos a la casa de Harrington, la conversación se centró en Remy y en mí.
Llevábamos año y medio formando equipo, pero las circunstancias y una suspensión nos habían separado. Luego, la semana pasada, yo dejé de encargarme del papeleo en comisaría y ella acabó su temporada con la división del condado y fue transferida de nuevo a Homicidios.
—Me temo que vamos de mal en peor —dijo Abe—. ¿Estáis Remy y tú preparados?
—Esto es como montar en bici —aseguré.
Entramos en el vecindario de Harrington y la calle residencial estaba atestada de camionetas de los medios. Activé la luz de policía portátil que tenía Abe en el salpicadero de su viejo Lexus.
—Salta a la vista que no eres el único que conoce la dirección de este tipo, Kaplan —comenté.
Abe tocó la bocina con ganas y la gente que había en la calle se separó dejando a la vista dos coches de policía que intentaban mantener a raya al gentío.
Siempre me sorprende la atmósfera después de una matanza. La preocupación y el pánico se esfuman cuando se abate a un tipo peligroso con un arma, y las horas siguientes suelen estar impregnadas de una sensación de júbilo morboso. Remy describió una vez ese estado de ánimo como «circense».
Aparcamos en el sendero de acceso del 2944 de Bluehaven y nos apeamos. Enseñamos la placa a un par de periodistas que se habían apostado en el jardín de Harrington. Los tipos de las noticias se mostraron atolondrados y señalaron la casa igual que corredores de apuestas que estuvieran examinando un caballo.
Indiqué con un gesto el equipo de grabación.
—En la acera o la calzada, chicos —dije—. Si no, voy a tener que avisar a los de patrulla para que os detengan y os incauten los trastos.
Abe había encontrado una llave de la casa en el bolsillo del tirador en la escuela y los agentes de patrulla ya habían despejado el domicilio.
—¿Algo que declarar sobre el tiroteo, Marsh? —preguntó un periodista de nombre Raymond Kirios del Mason Falls Register. Pasé de él y Abe cerró la puerta de la calle a nuestra espalda.
Dentro de la casa, Abe encendió las luces. El ruido de los medios quedó amortiguado y Abe y yo desenfundamos las Glock, solo por si acaso.
—Policía —anunció, volviendo siempre a comprobarlo todo en una situación así—. ¿Hay alguien en casa?
No hubo respuesta.
Estábamos en el recibidor embaldosado. Algunas luces iluminaban el interior. Nos habían dicho que Harrington era soltero y vivía solo, y los patrulleros lo habían verificado con un vecino antes de recorrer la vivienda habitación por habitación hacía diez minutos.
A nuestra izquierda había un pasillo que llevaba a los dormitorios. A nuestra derecha se veían la sala de estar y la cocina, ambas vacías.
La casa era de estilo ranchero, con dos dormitorios. La primera habitación daba al jardín delantero y era la principal. Un dormitorio sencillo. No había nada en la cómoda salvo un reloj digital y el soporte negro de un iPhone. En un rincón había un juego de palos de golf; la cama estaba deshecha.
El segundo cuarto era el de invitados y estaba empapelado en plan anticuado. En el armario vimos ropa de mujer. Dos o tres prendas de talla pequeña. Dos faldas informales y una blusa. Nada más.
Miré la etiqueta de una de las faldas y vi las palabras «Rebecca Taylor». No es que estuviera muy puesto en cuestiones de moda, pero calculé que cada prenda debía de costar entre trescientos y cuatrocientos dólares. Alguien moderno, con buen gusto, aunque no forrado.
«¿Tenía Harrington novia? ¿Una compañera de piso?».
Oímos un ruido y cruzamos la sala de estar hacia el fondo de la casa. Al otro lado de una puerta corredera vi un perro que arañaba el cristal. Era una mezcla de retriever y husky. En torno a quince kilos. De color canela con una franja blanca alrededor del cuello.
Abrí la puerta unos centímetros. El perro gimoteó y meneó el rabo. Tenía las patas blancas y una mancha también blanca en el morro.
—¿Cómo te llamas, colega? —pregunté.
No podía dejar que el animal entrara en el escenario, así que salí. Me agaché y miré la chapa de identificación.
«Beau», decía la chapita de metal en forma de hueso, junto con un número de teléfono.
Al incorporarme reparé en un cobertizo al fondo. Se había puesto el sol y empezaba a refrescar. Había una luz encendida dentro de la pequeña estructura y la puerta estaba entreabierta. Me pregunté si los de la patrulla habrían despejado la casita.
—Abe —grité, y fui hacia el cobertizo. El perro me siguió y no enfundé la Glock.
—Policía de Mason Falls —anuncié al tiempo que cruzaba una amplia zona cuadrada de tierra y garranchuelo.
—Te sigo —dijo Abe acercándose por detrás.
Abrí la puerta con el zapato de calle escudriñando el habitáculo con la Glock. Estaba vacío, pero habían dejado una televisión encendida con el volumen a cero. La estructura era pequeña, pero había sitio suficiente para una persona, quitando, eso sí, las cincuenta cajas de archivos apiladas en mitad de la estancia.
—Esto pide a gritos salir en un episodio de ese programa sobre gente con síndrome de Diógenes —bromeó Abe.
Rodeé las cajas, que estaban amontonadas en tres niveles. También había en el cuarto un sofá cama, un escritorio americano de roble y un armero vertical de madera con cinco armas tras una puerta de cristal.
La televisión emitía las noticias de la cadena local de Fox.
El gobernador Toby Monroe parloteaba con semblante afligido, un gesto que seguramente había ensayado delante del espejo. Vi unas imágenes de la Escuela Especializada Falls y subí el volumen para oír a Monroe.
«Y, aunque lamentamos la pérdida de un gran educador —decía el gobernador—, somos afortunados de contar con policías como el inspector P. T. Marsh, que vio cómo ese chalado estaba a punto de matar a tres niñas y cumplió con su deber de mantenerlas a salvo».
Miré de soslayo a Abe. No era una buena política de comunicación identificar a un poli por su nombre, en especial en semejante día.
—¿Lo has oído? —pregunté con los ojos entornados.
—Tu coleguita. —Abe meneó la cabeza—. Todavía está colado por ti.
Abe estaba al tanto de los asuntos que me había traído con Monroe en los dos años anteriores.
Pero no sabía lo del incidente en mayo, cuando le pedí al gobernador que usara su influencia para ayudarme a localizar la dirección del hombre que mató a mi familia. Nadie, salvo Monroe y yo, lo sabía.
Apareció en pantalla una foto mía. Una foto de hacía cinco años. Estaba delante del palacio de justicia en la calle Cinco con pantalón y una chaqueta de tweed con coderas.
—Se te ve bien —dijo Abe—. Joven. Cachas. —Me dio unas palmaditas en el estómago—. ¿Qué pasó?
Apagué la tele y fui al armero. A través del cristal se veían dos Ruger, un AR-15 y dos pistolas.
—¿Todavía tienes las llaves? —pregunté.
Abe revisó el llavero de Harrington hasta dar con la indicada.
Abrió el armero y le recordé a Abe que con el tiroteo en la escuela llamarían a los federales. Y que quizá deberíamos esperar a que registraran ellos las armas.
—¿Por qué no le mandamos una foto a Senza? —propuse—. A ver con quién se ha puesto en contacto ya.
Le enviamos un mensaje de texto al jefe. Luego decidimos que Abe inspeccionaría los dormitorios mientras yo registraba las zonas comunes de la casa y el cobertizo allá atrás en el jardín.
Nuestro objetivo era sencillo.
El asesino ya estaba muerto y no habría juicio. Pero los tiroteos en centros de enseñanza entran dentro de una categoría que requiere explicación. La pregunta del móvil seguía sin respuesta.
«¿Tenía alguna cuenta pendiente Harrington con la escuela?».
«¿O era con ese profesor de ciencias, Leaf Tanner, y el centro no era más que el lugar donde se produjo el enfrentamiento?».
Abe y yo regresamos a la casa y empecé por la cocina.
Examiné los armarios de la despensa hurgando con los dedos enguantados entre latas de chile y salsa de espaguetis y botes de Pringles.
Cuando pasé a la sala de estar, no encontré notas de ningún plan que tuviera Harrington de atentar contra la escuela. Ni diagramas ni fotografías del centro. Un puñado de revistas cubría la mesita de centro y en las estanterías había libros de ficción en tapa dura: lo último de B. J. Graf y Karen Dionne.
Antes de que saliera al cobertizo, Abe asomó la cabeza.
—¿Algo?
—De momento, cero patatero —dije—. ¿Y tú?
Negó con la cabeza.
—Ninguna foto de alumnos del centro de estudios. Ningún pariente o familiar que fuera al Instituto Falls.
Hacía rato que no miraba el móvil y vi el iPad de Abe conectado en la cómoda del dormitorio.
—¿Nos han enviado algo Remy o Merle?
—Sí. —Abe asintió a la vez que cogía la tableta—. ¿Quieres oírlo?
—Desde luego.
—El nombre completo del pistolero es Jedidiah William Harrington —leyó—. Se crio en Macon. Fue al instituto allí. Después se licenció en Periodismo.
—¿Dónde?
—En Tulane —dijo Abe—. Trabajó en Atlanta en el AJC. Luego pasó a The Washington Post.
—Impresionante.
—Estuvo «incrustado» —continuó Abe—. Durante cuatro años, a intervalos, con las tropas en Afganistán.
—Cuatro años son muchos —señalé—. Tenía un amigo que estuvo incrustado. Después de doce meses no pudo aguantarlo más. Empezó a ver fantasmas, ¿sabes?
—¿A qué te refieres?
—Las caras de gente muerta —dije—. Pero en quienes lo rodeaban. Desconocidos en la calle. Solo que las caras eran diferentes.
Abe lo asimiló, asintiendo.
—¿Dónde trabajaba Harrington últimamente? —pregunté.
—No trabajaba —respondió Abe—. Llevaba dos años en paro.
Abe desplazó la pantalla para leer más notas.
—No se había casado. Es copropietario de esta casa con su hermana, Maryanne.
Pensé en las prendas en el cuarto de invitados.
—¿Esas cosas son de ella? —pregunté—. ¿Las del armario?
—Supongo —dijo Abe—. He echado un vistazo en Facebook. Es menuda, y todas las prendas eran de talla pequeña. Merle se ha puesto en contacto con ella. Vive en Oklahoma y viene mañana en avión.
Abe dejó el iPad. Tenía los pómulos marcados y altos, y cada uno de ellos albergaba unas seis o siete pequitas rojas. Cuando éramos compañeros, una vez oí a una chica elogiarle las mejillas. De hecho, le ofreció gratis sus servicios. Cosa que mi compañero rehusó, al menos delante de mí. Igual luego volvió por allí.
—Vale —respondí—. Voy ahí atrás. Si necesitas algo, grita.
Salí al patio de atrás donde Beau, el perro, me estaba esperando. Tenía un ojo azul y el otro castaño.
Por encima de la casa, de una planta, se veían las luces de las cámaras de los informativos y se oía el murmullo de los periodistas que seguían en la parte delantera.
Plantado en el umbral de la casita, contemplé las cuatro docenas de cajas de archivos en mitad del cuarto. Me pregunté si sería ahí donde Harrington investigaba y escribía.
Empecé por la mesa: tomé asiento y fui abriendo los cajones.
En el de arriba encontré una vieja agenda giratoria como las de antes, con tarjetas individuales en orden alfabético sujetas sin mucha rigidez a un eje central. Saqué una tarjeta y me quedé mirando los garabatos que la cubrían. La escritura era una combinación de números y letras. Algún código que seguramente utilizaba Harrington para ocultar los nombres de sus fuentes. Un sistema de periodista, secreto y a la antigua usanza.
Seguí hojeándolas.
No todas las fichas eran así. En una encontré el nombre de su hermana, Maryanne Harrington Liggins, junto con varios números de teléfono, algunos tachados a lo largo de los años. La tarjeta del índice estaba descolorida por el sol y ni siquiera estaba seguro de que se tratara de un sistema que Harrington hubiera estado usando recientemente.
Pasé al segundo cajón y vi un marco de foto de cerámica formado por dos letras B en la parte inferior y un recuadro grande en la superior. El vidrio dentro del marco estaba agrietado, pero debajo había una fotografía de Jed Harrington junto con su perro, Beau.
En la foto, Harrington vestía una camiseta de Tulane con un peto y tenía una Ruger de cañón largo en la mano. Reconocí el lago June al fondo.
Me pregunté quién habría hecho la foto. Quién iba de caza o de acampada con Beau y Jed. ¿Era su hermana? ¿Podría ella decirnos qué le había hecho perder la cabeza a su hermano?
Según mi experiencia, las familias de los delincuentes suelen estar tan confusas como todos los demás en lo que respecta a la evolución de sus hijos e hijas criminales. Una madre ve la vida de su hijo a fogonazos: su hijo de pequeño, gateando por la alfombra. Luego un niño de tercero, contento de ir al cole. Y de pronto un chico de diecinueve años, detenido sin derecho a fianza por matar a su mejor amigo en una discusión por veinte dólares.
Saqué más artículos de los cajones. Cuadernos y bolígrafos y chismes reunidos con el paso de los años. Ninguno indicaba la menor conexión entre Harrington y el centro de estudios; alguna razón para que estuviera en la Escuela Falls.
Luego pasé a las cajas, llenas de carpetas que correspondían a artículos diversos que había escrito Harrington a lo largo del tiempo. Iban de investigaciones sobre corrupción y tráfico de drogas a artículos acerca de las vidas de soldados que intentaban adaptarse después de regresar de Oriente Medio.
Me acordé del profesor muerto y le envié un mensaje de texto a Remy para averiguar si Harrington y Tanner se conocían. La respuesta llegó enseguida:
No hay nada que lo demuestre.
Y nadie en la escuela reconoce a Harrington.
Después de revisar el montón de cajas de la derecha, inspeccioné la docena de la izquierda, más cerca de la puerta. Todas tenían las mismas iniciales en la parte superior: M. G.
Esas cajas estaban todas vacías. No había carpetas de color salmón ni ningún otro documento.
Fui a la agenda giratoria y busqué por la M.
En una ficha había escrito con rotulador rojo M. G. en el ángulo superior. Pero en esa tarjeta no figuraba nada más, aparte de unos garabatos que parecían dos marcas de patas.
Miré todas las cajas de archivos, ahora dispersas por el cuarto. Entre todos los artículos de investigación que había escrito Harrington, no encontré ninguno sobre corrupción en ninguna junta escolar. Nada sobre enseñanza de ciencias que lo vinculase con el profesor de ciencias muerto.
Oí un ruido y salí al jardín.
El amanecer olía a jazmín de floración nocturna y en el cielo cobalto se apreciaban pequeñas explosiones de color amarillo. Siempre me sorprende cuánto tiempo transcurre en el escenario de un crimen. Ahora, casi a las seis de la mañana, venía hacia mí un rostro conocido.
Mandelle Clearson era un inspector de policía de Atlanta al que conocía de dos casos anteriores.
En el primero, le ayudé a dar con un sospechoso de asesinato que se escondía en Mason Falls pensando que la zona era muy rural para que la policía de Atlanta lo persiguiera. Luego, a principios de esta primavera, Mandelle me devolvió el favor y me ayudó con un caso allá en Little Five Points, su distrito de origen.
—Mandelle —dije cuando se acercaba. Tenía cerca de cincuenta años y mi constitución, con el pelo entrecano—. ¿Qué haces aquí?
Mandelle me explicó que formaba parte de la docena de inspectores de Atlanta que ejercían de enlace con la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, una división del Ministerio de Justicia.
—Cuando surge un caso prominente en el que hay un arma de fuego de por medio —dijo— me pagan las horas extra y me envían de aquí para allá por todo el estado.
—Así que oíste que el tiroteo fue en Mason Falls, ¿no? —pregunté.
—Así es. —Mandelle asintió—. Supuse que te vendría bien que se encargara de rastrear el arma una cara conocida.
—Desde luego —convine.
Mandelle me dijo que acababa de venir de mi comisaría, donde había inspeccionado el 38 con el que Harrington había matado a Leaf Tanner. Ahora el jefe Senza lo había enviado aquí para que echara un vistazo al resto del arsenal del periodista.
Le enseñé a Mandelle el armero y él me explicó que, una vez tuviera los números de serie, se pondría en contacto con el personal de la ATF en Martinsburg, Virginia Occidental. Localizarían a los fabricantes de las armas, que les informarían del comercio o distribuidor que las vendió.
—A partir de aquí, todo se hace a la antigua usanza —continuó Mandelle—. Con un formulario en la tienda de armas. El 4473.
—¿Cuánto se tarda en llevar a cabo una investigación así? —pregunté—. ¿De principio a fin?
—Unas dos semanas, por lo general —dijo Mandelle al tiempo que dejaba las armas sobre las cajas de archivos blancas—. Pero como es una matanza en una escuela, tendremos los resultados en veinticuatro horas.
Mi móvil emitió una vibración.
Al mirar la pantalla vi un mensaje dirigido al grupo que formábamos Remy, Abe, Merle y yo. Lo enviaba el jefe Senza y nos pedía que estuviéramos todos en comisaría dentro de una hora.
—Aunque me parece que tuvisteis suerte —comentó Mandelle.
—¿Y eso?
—Con este arsenal… —Señaló el AR-15 en particular—. Si hubiera llevado dos de estos cualesquiera a esa escuela, habría salido herida mucha más gente. Alumnos. Profesores. Polis.
—Sí.
Lo que me llevó a preguntarme: «¿Por qué no se armó mejor Harrington?».
Le dije a Mandelle que tenía trabajo y encargué a un agente de uniforme de los que estaban en la parte delantera que fuera a vigilar el cobertizo y se asegurara de que ningún periodista saltase una verja y se pusiera a hacer fotos.
Antes de irme, regresé a la casita. Mandelle anotaba los números de serie.
—Esas veinticuatro horas para rastrear las armas —le dije—, ¿no podrían quedar en doce de alguna manera?
—Haré todo lo posible —aseguró, y asentí para darle las gracias a la vez que marcaba el número de Remy camino ya de la casa.
Una línea eléctrica cruzaba el jardín y llevaba electricidad hasta el cobertizo. En el cable estaba posado un ratonero de cola roja que lo combaba hacia la mitad, mirándome fijamente.
Mi compañera contestó al primer tono y me di cuenta de que estaba al volante.
—He visto el mensaje —dijo—. Voy a pasar por casa para darme una ducha rápida.
Llevaba trabajando veintitrés horas seguidas y también andaba bastante desaseado.
—Oye, aquí hay un perro, Rem —dije—. Un chucho muy majo. Como estuviste trabajando con animales en la división del condado, ¿no hay nadie a quien puedas llamar para que se encargue de recogerlo?
Mi compañera había pasado los últimos tres meses como agente de refuerzo en una división temporal de Protección de Animales creada después de que en mayo hubiera un escándalo en torno a peleas de perros.
—Puedo llamar a algún colega —dijo—. Pero están desbordados, P. T. Lo más probable es que le apliquen la eutanasia en un par de días.
—A ver qué puedes hacer, ¿vale? —repuse, y Remy asintió.
Llené un cuenco de agua, cogí comida para el perro y busqué a Abe dentro de la vivienda. Después me dejó en mi casa y fui directo a darme una ducha de agua helada.
No hay reposo para el cansado.
No se puede dormir cuando hay que resolver un crimen.
5
Llegué a comisaría a las ocho menos cuarto de la mañana, me preparé un café en la cocina y fui a la sala de reuniones principal antes de que apareciera nadie más.
Alguien había dejado una caja rosa de dónuts y abrí la tapa. Dos rosquillas y uno relleno de mermelada. El azúcar se había cristalizado, lo que indicaba que eran las sobras de ayer.
A través de la ventana, el cielo era azul y estaba despejado, pero las palmeras plataneras en la zona cubierta de hierba delante del edificio eran como estatuas, de modo que el viento debía de haber amainado durante la noche.