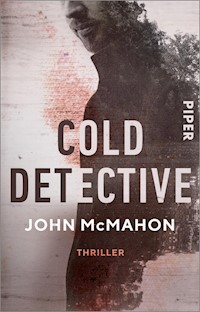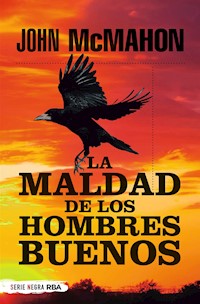9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: P.T.Marsh
- Sprache: Spanisch
Para el inspector P. T. Marsh, el último año ha sido una pesadilla después de haber perdido a su mujer y a su hijo en un accidente de tráfico. Refugiado en el alcohol, una noche agrede a un neonazi que maltrata a su pareja. Al día siguiente, este hombre aparece muerto y el policía no sabe si la culpa es suya. Mientras avanza una investigación que podría tenerle a él como objetivo, Marsh y su compañera Remy Morgan afrontan otro caso muy perturbador. La aparición del cadáver calcinado de un joven negro en un campo despertará viejos demonios en una ciudad como Mason Falls, en Georgia, donde el color de la piel siempre ha sido motivo de controversia, violencia y dolor. Abrumado, el inspector deberá resurgir de sus cenizas o se hundirá definitivamente, no hay término medio. Esta novela fue incluida en la lista "Las 10 mejores novelas policiales" del año por The New York Times Book Review. Su debut fue finalista tanto del Premio Edgar como del Premio Thriller a la mejor primera novela.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Título original: The Good Detective
© John McMahon, 2019.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO767
ISBN: 9788491877158
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Dedicatoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Agradecimientos
John McMahon
PARA MAGGIE, PORQUE LA FE Y LA PACIENCIA
NO SON PEQUEÑECES
1
Un puño golpeó la ventanilla del lado del conductor y los ojos se me abrieron de par en par. Me precipité a por la Glock 42 y a punto estuve de volarme el pie de un tiro.
Dos globos oculares blancos me fulminaron en la oscuridad.
Horace Ordell.
—¿Estás bien, P. T.? —gritó.
Lo primero que hay que saber de Horace es que tiene el culo del tamaño de una nación pequeña, así que para ponerlo en movimiento es necesario un acto de guerra.
Miré el reloj de mi Ford F-150: las 2:47 de la madrugada.
—Estabas gritando en sueños —dijo Horace. El cuerpo del hombretón se situaba a un palmo de mi portezuela—. Se te oía desde la hostia de lejos.
Se me fue la mirada hacia el taburete de gorila donde residía Horace la mayoría de las noches. Un letrero de neón encima rezaba THE LANDING PATCH, y dos franjas de luz torneadas mostraban de manera muy poco sutil lo que parecían ser las piernas de una mujer que se abrían y se cerraban. Y se abrían y se cerraban otra vez.
Aspiré el olor a plantas de tabaco después de la lluvia. El aroma a tierra de la vieja Georgia.
—¿Todo bien dentro del club? —pregunté a la vez que abría la puerta de la camioneta.
Horace movió arriba y abajo la cabeza calva, su piel oscura como la noche. Había jugado en la línea ofensiva del equipo de Alabama hasta que se jodió la rodilla.
A su espalda, el club de estriptis estaba en una antigua serrería ubicada en territorio protegido del condado a orillas del río Tullumy. Lo que antaño fueran ventanas para la ventilación habían sido cubiertas con letreros de metal oxidado para que no entrara luz. BEBE COCA-COLA, decía uno. COME PATATAS UTZ, se leía en otro.
Me miré en el espejo retrovisor antes de apearme. El pelo castaño ondulado. Los ojos azules enrojecidos.
También vi la parte de atrás del taxi, donde estaba tumbado Purvis. Purvis, qué encanto: mi bulldog de siete años. De un tiempo a esta parte me lanzaba siempre la misma mirada: «Vas dando palos de ciego desde que ella no está, P. T. Agárrate a algo».
Pero yo no soy de esos que se acercan y se agarran. De abrazos, por ejemplo. Nunca he sido mucho de abrazar. Ni siquiera antes del accidente de mi mujer.
Me bajé de la camioneta y Horace siguió murmurando.
—No era que gritaras un poquito, P. T. —dijo—. Era más en plan The History Channel, como esa mierda de flashbacks de los veteranos de guerra.
—Ya puedes volver a tu puesto, Horace —le ordené—. Me encuentro bien.
No me encontraba bien, claro. Estaba como a cinco condados de encontrarme bien.
Horace se quedó mirando el suelo, rumiando algo.
—O igual puedo llamar a alguien, ¿no?
Tenía una expresión extraña. Una sonrisilla nerviosa, quizá.
—¿Como a quién? —pregunté.
—No lo sé. —Se encogió de hombros—. ¿A otro poli? Sé que te has tomado un par de copas. Igual viene y te hace andar en línea recta. ¿Te pone las esposas? —Titubeó—. O puedes darme una propina, ¿no? Mucha gente me deja propina.
Casi sonreí. Un canalla de mierda como Horace amenazando a un inspector que había pasado por lo que yo había pasado. Si los sesos fueran cuero, este tipo no tendría suficiente ni para ensillar un escarabajo.
Me volví hacia el interior de la camioneta y Horace reculó un paso, cauteloso. Entonces vio el vaso de whisky que tenía en la mano. Me lo había traído antes de The Landing Patch y seguía lleno.
Le tendí el vaso y me monté de nuevo en la camioneta. El cielo nocturno era de un tono violeta, con cúmulos de color gris púrpura que parecían cojines con demasiado relleno.
—En vez de propina, te voy a dar un consejo —le dije a Horace—: No confundas la tristeza con la debilidad.
Arranqué el motor y un papel emitió un leve crujido en el bolsillo de mi camisa de franela bajo el cinturón de seguridad. Al desdoblarlo, me quedé mirando una sola palabra mientras Horace se alejaba.
«Crimson».
La caligrafía era de lo más pulcra, teniendo en cuenta que la habían escrito con lápiz de ojos y en la oscuridad.
Le di la vuelta al papel. En el otro lado había una dirección: 426 E, 31.º, «B».
«Maldita sea», dije al acordarme de la estríper y de su historia de la noche anterior. Era una pelirroja con las piernas cubiertas de arriba abajo de moratones. Le había prometido que me pasaría y dejaría que mi placa se viese bien. Acojonaría vivo al mierda de su novio maltratador.
Notaba los globos oculares como flotando y tenía que ir al servicio. Me incorporé a la I-32.
Me llamo P. T. Marshall, y Mason Falls, Georgia, es mi ciudad. No es un sitio enorme, pero ha crecido hasta alcanzar un tamaño considerable en la década pasada. Recientemente llegamos a ser unas ciento treinta mil almas. Buena parte de ese crecimiento se debe a que dos líneas aéreas se establecieron aquí para restaurar aviones comerciales. La mayoría de esos aviones se repintan y se venden de nuevo a aerolíneas extranjeras de las que nadie ha oído hablar. Pero algunos acaban de vuelta en los acogedores cielos que surcan nuestra cabeza. Es algo así como la cirugía plástica en los barrios más favorecidos de Buckhead. Una mano de pintura y unas alfombrillas nuevas, y nadie se percata de lo desgastadas que están las carcasas.
Atravesé las áreas más visitadas de la ciudad. Las zonas en las que, durante el día, los turistas curiosean por las tiendas en busca de jarrones de la época de la guerra de Secesión. En las que los universitarios comen filetes de pollo fritos y se emborrachan a fuerza de cubos de cerveza Terrapin Rye.
Luego, llegaron las calles numeradas y, con ellas, las zonas de la ciudad donde viven los que trabajaban en esos aviones. Los limpiadores, los tapiceros y los pintores.
Dejé atrás la calle Quince, la Veinte, la Veinticinco. Había llovido mientras dormía delante de The Landing Patch y se habían formado algunos charcos en las calles aledañas mal asfaltadas.
Aparqué la camioneta detrás de un establecimiento Big Lots en una bocacalle de la Treinta y me apeé para cruzar a pie el vecindario en penumbra.
Unos minutos después encontré la dirección del papel, una casa deteriorada de estilo bungaló. Habían pintado con espray en el sendero de acceso la letra B y una flecha que señalaba hacia una estructura trasera independiente.
El domicilio de Crimson.
Había unas lucecitas blancas de Navidad en una ventana, el único indicio de las festividades que estaban a punto de comenzar. Me acerqué. El dormitorio tenía una entrada directa desde el sendero de acceso. A través de la puerta mosquitera alcancé a ver a Crimson, boca arriba en la cama.
La pelirroja estaba allí tendida con unos vaqueros cortados y una camiseta con cuello de pico sin sujetador. Las mejillas mostraban magulladuras recientes y la camiseta llevaba el dibujo de la cara de los Georgia Bulldogs de color rosa. Le había dicho que me pasaría en plan oficial, con un coche patrulla, el día anterior.
«No hagas promesas que no puedas cumplir, P. T.».
Lo que oí era la voz de Purvis. Es un bulldog pardo y blanco con la dentadura inferior mal alineada, claro está, y lo había dejado en la camioneta delante del Big Lots. Así que quizá fuera mi voz y su cara. Los caminos del subconsciente son inescrutables. ¿O eso es Dios?
Accedí al interior, apresurándome a comprobar si Crimson estaba viva. Me incliné sobre ella y le tomé el pulso. Le habían dado una paliza de mil demonios, pero aún seguía respirando.
La zarandeé para despertarla y le llevó un momento reconocerme.
—¿Está tu novio? —pregunté.
En la luz tenue, señaló hacia la sala de estar.
—Está durmiendo.
—¿Tienes alguna amiga con la que te puedas quedar un par de horas? A ver si consigo hacerle entrar en razón a ese.
Crimson asintió mientras cogía la sudadera y el bolso de mano.
Pasé a la sala de estar y mis ojos se adaptaron a la oscuridad. El novio de Crimson había perdido el conocimiento sentado en el sofá con una camiseta sin mangas sucia y unos vaqueros.
Había un ladrillo de hierba en una mesita de madera al lado del sofá, y el novio tenía una mano vendada con una gasa. Una franja de sangre reseca cruzaba el tejido.
Esto va así.
Pasas los primeros treinta y seis años de tu vida aprendiendo un sistema de valores. Lo que está bien. Lo que está mal. Y cuándo decir: «Al cuerno con todo», y dejar las reglas de lado.
Pero también acumulas cosas. Una casa. Una hipoteca. Una mujer y un hijo. Y en algún momento por el camino, esas responsabilidades adquieren mayor importancia que el bien y el mal. Porque hay consecuencias. Hacer el bien absoluto puede acarrearte problemas a ti y a tu familia. A tu carrera.
En mi caso, ese era el camino que había seguido. Una esposa preciosa. Un hijo pequeño. Y estaba más feliz que unas putas pascuas siguiendo ese sendero.
Pero vino alguien y me arrebató mis responsabilidades. Me arrebató a mi familia. Y lo único que me dejaron fue la justicia absoluta.
Alumbré el pecho del novio con la linterna. Aparentaba treinta y pocos. Uno ochenta y forrado de músculos. La cabeza rapada y perilla rubia. Llevaba tatuado un 88 en el bíceps. La octava letra del alfabeto, H. Dos haches, de Heil Hitler.
«Así que eres un neonazi que da palizas a estrípers».
El tipo tenía la boca abierta y le colgaba un hilillo de baba por la comisura. Una botella de Jack medio vacía asomaba por debajo de su brazo derecho.
Me senté en una butaca a un palmo de él. Cogí un trapo que había cerca y me envolví el puño con el suave tejido.
—Eh, capullo —dije.
Los párpados le aletearon al abrir los ojos y se incorporó. Miró hacia el dormitorio. Igual tenía un arma allí. O igual se estaba preguntando si yo había visto en qué estado había dejado a Crimson.
—¿Quién coño eres tú? —masculló desorientado. Olía a pomada y tabaco.
—No te preocupes —respondí—. Ha llegado la poli.
2
Le di un puñetazo bien fuerte, en toda la cara.
—Joder —exclamó a la vez que se llevaba la mano a la nariz. La sangre le brotó a chorro entre los dedos y le cayó en la camiseta.
Me fulminó con la mirada, despertando por fin.
—No podéis meteros en casa de la gente así sin más...
Volví a pegarle. La primera vez fue por Crimson; la segunda, para dar énfasis a la situación. La cabeza se le fue hacia atrás y golpeó el sofá.
—¿Qué quieres?
Sorbió por la nariz. Tenía una franja de sangre sobre los dientes.
Paseé la mirada por la vivienda, asimilando hasta el último detalle.
Hubo un tiempo en que el Mason Falls Register me describía como «un inspector que no pasaba nada por alto». Y luego, un tiempo más reciente en el que un caso no fue muy bien y usaron la palabra «descuidado». Supongo que uno no puede estar siempre en su mejor momento.
—Que me prestes toda tu atención —solté.
El novio seguía a la defensiva. Miró de soslayo un arpón para pescar ranas apoyado en la pared del fondo. Igual se estaba planteando ensartarme en el astil de dos puntas.
Cogí un mechero de la mesa y prendí una esquina del ladrillo de hierba.
—A los dueños de eso —dijo— no les importará quién coño seas...
—Chissst. —Me incliné hacia delante y apoyé el cañón de la Glock en sus vaqueros, justo encima de la rótula—. ¿Me estás prestando toda tu atención?
—Sí —dijo, y le di unos golpecitos en la rodilla con la pistola.
—Tócala una sola vez. —Señalé hacia el dormitorio—. Hazle un moratón por pequeño que sea, y cojo ese puño ensangrentado que tienes y te vuelo todos y cada uno de los dedos. Uno tras otro. Me gusta el tiro al blanco. ¿Lo has entendido?
Asintió lentamente, y me puse en pie para salir de allí.
3
Recibí la llamada a las ocho de la mañana mientras aún seguía durmiendo.
—Tenemos uno de los buenos —dijo Remy Morgan.
Remy es mi compañera, y suelo decirle que huele a leche. Es la manera que tengo de darle a entender en broma que es joven. En torno a veinticinco años. También es afroamericana, por lo que a veces me advierte: «No digas leche chocolateada, P. T., o te pateo el culo».
Retiré las sábanas que me cubrían la cabeza.
—¿Qué caso es? —pregunté por el móvil con voz ronca. Seguía con los vaqueros puestos, aunque no llevaba camiseta ni la camisa de franela.
—Tenemos un tipo muerto —contestó Remy.
Miré a mi alrededor en busca de la camisa, pero no la vi. Me sacudí a Purvis de encima de las piernas. Sería el tercer caso de homicidio de Remy, y aprecié en su voz la emoción del inspector novato.
—¿Un tipo muerto o un tipo malo muerto?
—Un tipo malo muerto —puntualizó—. Y con toda probabilidad golpeado hasta morir por otros tipos malos. Paso a recogerte.
En cinco minutos me había duchado. Me puse unos pantalones grises y me remetí los faldones de una camisa blanca con botones en el cuello.
Entreabrí la nevera en busca de algo para comer. Estaba siguiendo una nueva dieta a base de comida rancia, moho y un montón de cereales calientes al instante. Noté que se avecinaba algo gordo. O quizá no fuera más que un virus estomacal.
Un coche tocó la bocina fuera y miré a través de las cortinas azules que mi mujer, Lena, había colgado antes de Acción de Gracias del año pasado. Eso fue cuatro semanas antes del accidente.
El Alfa Romeo Spider de 1977 de Remy estaba junto al bordillo. Me apresuré a salir y me acomodé como mejor pude en el asiento del acompañante.
—¿Dónde está el escenario? —indagué.
—En las calles numeradas —dijo.
Lloviznaba por el camino, y los árboles en la mediana de Baker Street se combaban bajo el peso del agua. Remy me contó que durante el fin de semana había quedado en segundo puesto en una prueba de atletismo extremo por el barro.
—¿No es emoción suficiente ser poli durante la semana? —pregunté—. ¿Tienes que pagar para que alguien te ensucie y provoque explosiones falsas?
Remy arrugó el entrecejo. Tenía los pómulos esculpidos como una modelo de pasarela.
—No me seas antiguo, P. T.
Ya sabía lo competitiva que era Remy.
—Bueno, si tú quedaste segunda, ¿quién ganó?
—Un bombero de Marietta.
Remy se encogió de hombros antes de esbozar una sonrisa.
—Ganó dos veces, en realidad. Le di mi número.
Sonreí al oírlo mientras abría un poco la ventanilla de mi lado. El tiempo lluvioso había comenzado el domingo, y la humedad entre una tormenta eléctrica y la siguiente había teñido el azul del cielo de Georgia y lo había tornado todo de un apagado gris de campaña.
Cuando nos acercábamos a la calle Treinta vi el Big Lots donde había aparcado la noche anterior, y se me empezó a hacer un nudo en la garganta. En parte porque no creo en las coincidencias. Pero sobre todo porque no hay coincidencias.
Estacionamos delante de la casa de Crimson, en la Treinta y uno, y el aire húmedo que entraba por la ventanilla me obligó a tragar saliva. La casa tenía peor aspecto incluso a la luz del día. La fachada había perdido más pintura de la que le quedaba.
Remy se apeó del coche. Llevaba una blusa de raya diplomática y pantalones negros. Intenta disimular lo atractiva que es con unas gafas de empollona y trajes de oficina. Pero entre los dos formamos la pareja de inspectores más interesante de la ciudad. En la sección de homicidios solo hay otra, claro, pero menos es nada.
Remy me tendió unos guantes de látex azules y enfilamos el sendero de acceso. Dejamos atrás la letra B y la flecha.
—¿La víctima es hombre o mujer? —pregunté.
—Hombre —respondió Remy—. De veintinueve años.
«Cuando te fuiste de aquí, P. T., seguía vivo».
Calla, Purvis. Debo concentrarme.
—¿Tenemos algún testigo que presenciara el asesinato? —la interpelé.
—De momento no —contestó Remy—. Pero el día no ha hecho más que empezar. Todavía no hemos ido puerta por puerta.
Miré a mi alrededor. La casa del vecino de al lado tenía las ventanas laterales cubiertas con madera contrachapada. Había gruesos nudos oscuros empapados de lluvia por los que se arqueaba la madera.
Saludé con un ligero movimiento de cabeza a Darren Gattling, que estaba junto a la puerta de entrada. Darren es un poli de uniforme al que le había hecho de mentor cinco años atrás.
—¿Está la médica forense? —pregunté, buscándola con la mirada.
—Dentro —dijo Gattling.
Crucé la puerta principal y vi la habitación desde una perspectiva diferente de la de la noche anterior.
El cuerpo del novio muerto de Crimson se encontraba sentado, igual que cuando me fui. Tenía círculos azules y negros en torno a ambos ojos. La sangre reseca le taponaba las fosas nasales.
Examiné la estancia, reparando en detalles que no había visto en la oscuridad. Había grandes bolsas llenas de basura por los rincones. Junto a la ventana, colgaba del techo un saco de boxeo Everlast.
Inclinada sobre el hombre estaba Sarah Raines, la médica forense del condado, que iba vestida con el mono azul de la policía científica.
—Inspector Marsh —saludó la forense sin levantar la vista.
Sarah rondaba los treinta y cinco y era rubia. Había tropezado en el pasillo conmigo hacía un par de semanas y me había invitado a cenar. Desde que yo había rehusado amablemente la propuesta, no la había visto mucho por mi ala del edificio.
—Doctora —saludé.
Remy se incorporó junto a mí. Tenía un iPad mini en el que tomaba notas y con un dedo enguantado las iba ojeando.
—Se llama Virgil Rowe. —Remy indicó el cadáver—. Cumplió siete años en Telfair por agresión con agravantes. Llevaba once meses en libertad, sin trabajo.
Alargué una mano enguantada y cogí el ladrillo de hierba. Pesaba algo menos de kilo y medio.
—Parece que trabajaba por su cuenta —observé—. ¿Qué valor crees tú que tiene esto en la calle, Rem? ¿Dos de los grandes?
Remy lo cogió.
—Más bien tres mil quinientos. —Arqueó una ceja—. Pero el que lo mató, sea quien sea, no se lo llevó.
Me volví hacia Sarah.
—¿Tienes una hora aproximada de la muerte?
La forense llevaba el cabello rubio recogido hacia la nuca con una cinta púrpura, pero le caían unos cuantos mechones sobre la cara.
—Yo diría que ha muerto hace entre cuatro y seis horas.
—Así que entre las dos y las cuatro de la madrugada.
Remy tecleó en el iPad.
Me tomé un momento para calcular a qué hora me había ido de allí anoche. Debían de ser las tres y media.
—¿Quién lo ha denunciado? —pregunté.
—Corinne Stables —dijo Remy, que me enseñó una foto en la pantalla—. Es la novia de Virgil.
Me quedé mirando el iPad. Corinne era el nombre legal de Crimson, lo que convertía a Crimson en su nombre artístico.
—¿Está aquí? —me interesé.
—Sí, está aquí. Y le han dado una paliza de aúpa —respondió Remy—. Parece que Virgil le dio un buen repaso. Y luego alguien se lo dio a él.
Mi reflejo se combaba sobre las vetas doradas de un espejo en mal estado en la pared del fondo. ¿Había vuelto Corinne después de marcharme yo y se había cargado a su novio? ¿O se había quedado más de lo que yo recordaba?
El patrullero Gattling estaba parado en el quicio de la puerta.
—La tenemos en un coche patrulla en la calle, P. T., pero ya ha pedido un abogado.
Dios mío. ¿Corinne estaba fuera?
—¿Y Rowe? —Miré a la forense—. ¿Qué sabemos de sus heridas?
—Tiene la nariz partida. Unas costillas rotas. —Sarah rodeó el sofá por detrás—. Y está esto. —Indicó su cuello—. La C5 y la C6 fracturadas. Sabré algo más cuando lo tenga en la mesa de exploración, pero yo diría que lo estrangularon.
—Entonces, ¿dos tipos? —pregunté—. Uno golpeándolo desde aquí. ¿El otro estrangulándolo por detrás?
Sarah se encogió de hombros.
—También podría haber sido uno solo. Le rompe la nariz y unas costillas. Luego, una vez tiene a Rowe noqueado, viene aquí atrás y lo remata.
Debajo de la mesita de centro asomaba la esquina de un encendedor amarillo. Era el mismo con el que yo había prendido el ladrillo de hierba hacía cinco horas.
«Tus huellas están en ese mechero».
—¿Ha registrado el dormitorio la patrulla? —pregunté.
—Han echado un vistazo —respondió Remy.
Cuando se dirigió hacia el dormitorio, oculté debajo de la mesa el encendedor con la punta del mocasín.
Entré en el dormitorio con Remy y me fijé en que Corinne lo había ordenado un poco.
—La señorita Stables ha pasado toda la noche en casa de una amiga —leyó Remy de las notas de la patrulla—. Ha llegado a casa hacia las siete y ha encontrado a su novio así. Ha llamado a emergencias a las siete y tres minutos.
Desde la ventana del dormitorio vi que Alvin Gerbin, nuestro técnico criminalista, entraba por la puerta principal. Gerbin es un hombretón, rubicundo y de Texas. Por lo general se alcanza a oír su voz un minuto antes de que llegue a cualquier parte.
Gerbin se dejó caer en la butaca en la que yo me había sentado hacía cinco horas. Vestía unos pantalones de color caqui y una camisa hawaiana barata.
—Si has terminado —le dijo a la forense—, voy a ponerme a tomar todas las putas huellas de esta casa. Empezando aquí mismo, en el epicentro.
Salí por la puerta lateral al sendero de acceso.
—¿Algo no encaja? —preguntó Remy.
Volví la vista hacia la casa. La botella de Jack de anoche había desaparecido. Alguien había pasado por allí después de marcharme yo. Mató a Virgil y luego se llevó el whisky, pero no la hierba.
—Hay muchas cosas que no encajan —dije, y di unos pasos sendero abajo hacia la calle.
Me quedé allí un minuto entero. Corinne estaba encorvada en el asiento de atrás de un coche patrulla, su cuerpo menudo en el vehículo blanco y negro.
—Jefe —gritó Remy, y me volví.
Mi compañera había recorrido el sendero de acceso en sentido contrario. Tenía abierta la puerta del garaje y estaba en cuclillas poniéndose unos guantes nuevos.
Tenía que contarle a Remy lo de la estríper antes de que el asunto se complicara demasiado.
—Hemos de hablar —dije, caminando en dirección a ella.
Pero, al acercarme, el olor a gasolina me produjo un escozor en las fosas nasales. Había nueve bidones de veinte litros de gasolina alineados nada más traspasar el umbral.
—Cinco están llenos —observó Remy—. En los otros no queda ni una gota. —Miró a su alrededor—. No hay cortacésped. Ni generador de gasolina. Nada que requiera tanto combustible.
Detrás de los bidones de gasolina había litro y medio de aguarrás. Algo de queroseno. Y seis latas de butano, del mismo tamaño que los espráis de pintura.
Remy cogió una lata de butano y la agitó para que yo comprobase que estaba vacía.
—¿Has visto las noticias de este fin de semana?
—Tengo la tele averiada —dije, cosa que en teoría era cierta. La había atravesado de una patada como respuesta a un programa de reconstrucción de actuaciones policiales que me había recordado la muerte de mi mujer.
Señalé sendero abajo.
—La conozco.
—Ayer hubo un incendio provocado cerca de la estatal 903 —continuó Remy—. Un fuego originado con gasolina, con butano como acelerante. Ardieron diez acres.
Había leído algo acerca del incendio. En los servicios de The Landing Patch estaba el Mason Falls Register y había ojeado los titulares. Incendio en una granja cercana. Chico desaparecido. Roban de Walmart una remesa de dispositivos electrónicos.
Pero entonces Remy se acordó de lo que había dicho yo antes.
—¿A quién? —preguntó—. ¿Conoces a la estríper?
Estaba intentando ganar tiempo. Pensando.
Recordaba haber golpeado dos veces a Virgil Rowe. Pero luego nada más hasta que me había llamado Remy hacía una hora. Cuando desperté, habían desaparecido la camiseta y la camisa de franela. También se había esfumado la botella de Jack Daniel’s de Virgil Rowe.
«¿A qué te suena eso?», preguntó Purvis en el interior de mi cabeza.
Ya sabía a qué se refería mi bulldog. Alguien a quien le gustaba la priva, pero que no hacía ni caso de la marihuana. Y que quizá me había quedado más rato de lo que recordaba. Había estrangulado a Virgil hasta matarlo mientras saboreaba su whisky de Tennessee.
—P. T. —dijo Remy—, ¿conoces a Corinne Stables?
—No, a la forense —contesté a la vez que señalaba hacia la casa—. Sarah me invitó a salir hace un par de semanas. No quería que se diera una situación incómoda... si no tenías conocimiento de ello.
Remy me miró con la cabeza ladeada y casi sonrió.
—¿Estáis saliendo tú y la forense?
Me notaba mareado y necesitaba comer algo.
—No estaba preparado —dije.
Mi compañera asintió arrugando el ceño sin acabar de entender por qué demonios lo había mencionado entonces.
—Ese tipo muerto podría ser nuestro pirómano, P. T.
Remy tamborileó sobre uno de los recipientes vacíos.
—Igual hay más implicados..., uno de ellos quiso asegurarse de que no se fuera de la lengua después del incendio. Vinieron aquí. Lo estrangularon.
Tenía la cabeza hecha un lío.
—No lo sé —respondí.
—No son más que conjeturas. —Remy se incorporó, su voz vacilante de pronto—. Siempre me has dicho que elabore una teoría del crimen. Pero que esté abierta a cambiarla.
—No, está bien —contesté.
Vi un cubo de basura junto al garaje y me acerqué, pensando en la botella de Jack y en la camiseta desaparecida.
«No pierdas los nervios, P. T. Tu camisa no está en ese cubo. Tú no mataste a ese capullo».
Abrí el cubo de basura, y Purvis estaba en lo cierto. No había ninguna camiseta ni camisa de franela dentro. Ni una botella de Jack Daniel’s.
—¿En qué piensas? —preguntó Remy.
—Intento que encajen todos estos detalles —dije—. Le has visto el tatuaje, ¿verdad?
Me quité los guantes, los tiré a la basura y volví a entrar.
—Neonazi —dijo—. Sí.
—Y el ladrillo de hierba —añadí—. El que lo mató, fuera quien fuese, ¿no se lo llevó?
Me dirigí a la sala de estar con Remy tras mis pasos.
—Sí —afirmó—. Aún no le he encontrado sentido.
Me senté en la butaca al lado de Gerbin, el técnico de la científica.
—¿Estás bien? —preguntó—. No tienes buen aspecto.
—No me siento bien —repuse.
Apoyé los codos en las rodillas y agaché la cabeza mientras contaba hasta tres. Luego, alargué la mano y recogí el mechero. Lo dejé encima de la mesita de centro. Apoyé las manos en el borde de la mesita, al lado de Gerbin, y esperé.
—Jefe —dijo Remy—, ¡los guantes!
Gerbin se me quedó mirando fijamente.
—Joder —exclamé—. Me los he quitado fuera. Estaba mareado y tenía que sentarme.
Gerbin lo estaba catalogando todo.
—Has tocado el encendedor, el tablero de la mesa, los brazos de la butaca. Probablemente el pomo de la puerta lateral.
Pensé en todas las zonas con las que había tenido contacto anoche.
—Lo siento —me excusé con Gerbin.
—Alvin puede excluir tus huellas, inspector —dijo Sarah, la forense.
Remy me entregó unos guantes nuevos y me los puse.
—¿Por qué no vas a que te dé un poco de aire fresco, inspector? —dijo Sarah—. Siéntate en un coche patrulla. Pon bien fuerte el aire acondicionado.
Miré el ladrillo de hierba y pensé en Corinne.
—Estoy ahí fuera —dije.
Salí por la puerta y fui sendero abajo hasta donde se encontraba el coche patrulla. Remy estaba confusa. No sabía si seguirme o no.
—Registra hasta el último cajón, Rem —le aconsejé a mi compañera—. Encuentra algo sobre esta chica.
Remy asintió, y me volví hacia el agente junto al coche patrulla.
—Date un garbeo, ¿quieres, colega?
Ocupé el asiento del acompañante del vehículo.
Corinne Stables estaba en el asiento de atrás con las manos esposadas por delante. Era el protocolo en situaciones de violencia doméstica.
A la luz del día, los moratones tenían peor aspecto que por la noche. Bajo un leve maquillaje, le vi una marca púrpura encima del ojo derecho. Olía a una mezcla de Chanel Nº 5 y vaselina.
—Confío en que no esperes que te dé las gracias. —Corinne me fulminó con la mirada.
Había diferentes maneras de tomarse el comentario, pero ninguna buena.
—Yo no le hice eso a tu hombre —aseguré—. Solo hablamos.
—Bueno, yo tampoco —repuso Corinne—. Así que, a no ser que quieras acabar aquí atrás conmigo, más vale que me libres de estas esposas.
Me volví para mirar hacia delante, comunicándome con Corinne a través del espejo retrovisor.
—¿Cuánto hace que vives aquí, Corinne? —pregunté.
—Dos años.
—¿Figura tu nombre en el contrato de alquiler o el de él?
—Los dos —respondió Corinne, que no veía adónde quería ir a parar.
Hice una breve pausa. Me mordí el labio.
«Vaya fiasco», pensé. Y me refería a mí mismo, no a ella. Tendría que haber ido a que me revisaran la cabeza por creer que iba a poder ayudar a esa chica. Me contó un cuento triste mientras me fumaba un pitillo en la puerta de un club de estriptis. Mientras tanto, ¿estaba enamorada del paleto racista de su novio y tenía un contrato de alquiler a medias con él?
—¿Entiendes las normas que atañen a la posesión de marihuana frente a la venta en el estado de Georgia? ¿Desde cuándo se encuentra en tu casa un ladrillo de ese tamaño?
—No es mío —aseguró Corinne.
—Da igual —dije—. Semejante cantidad de hierba supone intención de distribuir para cualquiera que figure en ese contrato. Condena por delito grave. Un año como mínimo. Diez como máximo. Una fianza de cinco mil dólares.
—La hostia —exclamó.
—Exacto. La hostia. —Señalé la casa—. ¿Quién es el propietario?
—Un tipo a un par de manzanas de aquí —contestó—. Randall Moon. La casa roja de la esquina.
—Voy a tener que ser yo quien hable con él —repliqué—. Para preguntarle por el alquiler de la propiedad.
Corinne lo captó.
—¿Es un tipo listo, Corinne? ¿Sabe moverse en la calle?
—Sí.
—Porque voy a decirle que si me presenta un contrato con tu nombre su apartamento pasará a considerarse un punto de venta de droga. Su propiedad quedará clausurada un año durante el juicio, lo que supone que no recaudará nada de alquiler.
—Pero ¿y si solo está el nombre de Virgil en el contrato? —indagó Corinne.
—Bueno, Virgil ya no está para ponerle pegas, y eso significaría que tú habías venido a pasar la noche. Y ya no eres un camello camino de la cárcel. ¿Sabes lo que le harían a una monada como tú en la cárcel de mujeres de Swainsboro?
—¿Qué quieres? —preguntó Corinne.
—No me conoces de nada.
—Por mí, encantada —respondió.
—Y lárgate de la ciudad —añadí—. Si eres de alguna parte, regresa allí. Si eres de aquí..., es hora de marcharse.
Sus ojos castaños no se despegaron de los míos en ningún momento. Yo seguía dándole vueltas. «¿Lo hice? ¿Lo maté?».
—¿Tienes alguna pregunta?
Titubeó.
—¿Para ti? ¿Por qué iba a preguntarte nada? Si no eres más que un madero cualquiera. No te conozco.
—Bien —afirmé, y me apeé del coche.
4
Remy desvió su deportivo hacia el arcén de la ruta estatal 903 en una zona conocida como Harmony, a unos treinta kilómetros del centro de Mason Falls.
Había pasado una hora, y habíamos embolsado todas las pruebas y habíamos abandonado la casa donde había sido asesinado Virgil Rowe.
Un día antes ese paisaje era precioso. Retazos de algodón silvestre y follaje creciendo justo en el borde de la carretera. Y madreselva. Uno no ha vivido de verdad si no ha sido un chaval en el sur y se ha vertido néctar de madreselva en la boca.
Mirábamos por la ventanilla abierta de Remy. Los diez o quince acres entre la autopista y la granja cercana eran un borrón negro como resultado del incendio del fin de semana.
Remy había insistido en venir hasta aquí mientras esperábamos a que la médica forense examinara a nuestro neonazi muerto. Tenía la corazonada de que la muerte de Virgil Rowe y los recipientes de combustible podían estar relacionados con el incendio. Yo me inclinaba por apoyarla, pero al mismo tiempo era su mentor. Me pagaban por sacar faltas a las decisiones que ella tomaba.
—Tú te criaste aquí, ¿verdad? —pregunté.
—A unos tres kilómetros en esa dirección —señaló Remy.
La zona quemada mostraba una distribución extraña. Unas extensiones del terreno estaban arrasadas por completo. En otras zonas aún quedaban hierbajos verdes de tres palmos de alto con la parte superior apenas tiznada de negro.
—Bueno, dime lo que estás pensando —la insté.
Remy se mordisqueó el labio, los dos todavía estábamos dentro del vehículo.
—Bueno, es evidente que Rowe es un supremacista blanco, y la mayoría de los que viven en Harmony son negros —explicó—. Esta graja es propiedad de blancos y da empleo a gente de la zona. Igual Rowe decidió que eso no le gustaba.
Una tira de cinta amarilla marcaba el perímetro del escenario desde una valla de pino al oeste de donde nos encontrábamos, un centenar escaso de metros a lo largo de la autopista. Los tramos flojos de la cinta se mecían al viento.
—Vale —dije. Era un comienzo.
Remy bajó del Alfa Romeo y se aproximó unos pasos hacia el campo.
—¿Y si encontramos el mismo tipo de lata de butano aquí? —se planteó.
—No nos vendría mal —respondí al tiempo que me bajaba también del coche—. Pero que haya puré de patatas no quiere decir necesariamente que haya salsa de carne.
Remy señaló hacia un punto determinado.
—Porque ahí brilla algo metálico.
Titubeé, explicándole a Remy que el escenario del delito pertenecía a los otros dos inspectores de la ciudad. Kaplan y Berry. A mí no me haría ninguna gracia verlos inmiscuirse en un caso que fuese mío.
—No son más que treinta segundos, P. T. —observó Remy, que me tendió un par de guantes.
Asentí, y Remy pasó por debajo de la cinta. Husmeé el aire.
—Huele raro.
—¿Cómo de raro? —preguntó, abriendo camino.
—Como a pies.
—Cinco horas de lluvia ayer, te presento la mierda de vaca —bromeó—. Mierda de vaca, te presento cinco horas de lluvia.
Me volví en dirección al olor y me desvié hacia mi derecha.
El terreno se veía menos quemado y más cubierto de hierbas. El espeso kudzu me llegaba a la altura de las rodillas.
—Esto no es más que una lata de refresco vieja —gritó Remy.
Nos habíamos apartado alrededor de unos veinticinco metros y aminoré el paso cerca de un alto pino de la variedad taeda.
Unos tres metros más allá, descubrí lo que había olido.
Había un cuerpo medio enterrado entre un montón de ramas chamuscadas, a un par de metros de la base del pino.
Saltaba a la vista que era un niño, pero el cadáver estaba negro por el hollín del incendio. Al ir acercándome, vi que el pecho y las manos tenían un color más oscuro por efecto de las quemaduras y que la cabeza estaba deformada.
Paseé la mirada por el cadáver de la víctima y me detuve en una zona de piel sin quemar a lo largo de la pierna derecha, medio oculta bajo las ramas.
Un chico negro.
Entorné los ojos, aproximándome.
Se oía el ruido de una cosechadora a lo lejos; pero aparte de eso, reinaba un silencio de muerte.
—Joder —me lamenté.
—¿Qué pasa? —gritó Remy.
Fijé la vista en un grueso pedazo de soga de nailon que se había quemado hasta adquirir un color marrón oscuro. Estaba atada al cuello del chico.
Un chico negro.
Linchado.
Me pasé la mano por el pelo. Tragué saliva.
Escudriñé el tronco del pino taeda hasta una rama alta, a todas luces partida. Las hojas y las ramas caídas debían de haber impedido que alguien encontrara antes el cadáver.
—Dios santo —exclamó Remy. Ahora estaba plantada a mi lado con una mano sobre la boca—. Mi abuelita me hablaba de estas cosas, pero...
Mis ojos analizaron la cara del chico. El fuego le había ennegrecido la mejilla izquierda, pero en el lado derecho le faltaba la carne en torno a la boca, lo que dejaba a la vista los alambres del corrector dental.
—Debe de tener trece o catorce años —supuse.
A mi espalda, Remy empezó a tener arcadas.
Pensé en mi propio hijo. Mi dulce Jonas. Nunca le había hecho nada a nadie y me lo arrebataron.
A través de las ramas calcinadas que cubrían las piernas de la víctima, distinguí que los pantalones cortos del muchacho habían logrado sobrevivir al fuego. Me quedé mirando la franja de piel sin quemar que aparecía justo por debajo de la rodilla derecha.
—La espinilla y la rodilla —señalé—. Las tiene intactas.
Remy escupió algo que tenía en la boca.
—Qué extraño, ¿verdad?
«Más bien imposible», puntualizó Purvis.
Miré a mi alrededor. Colina arriba había hileras de pacanas que se combaban sobre el horizonte, pero la zona donde nos encontrábamos estaba sin plantar. ¿Cómo es que no había ardido más terreno? ¿Tan rápido habían llegado las brigadas antiincendios?
—¿Qué ocurre? —preguntó Remy.
—Un poli de uniforme mató a un viejo por aquí cuando yo era un novato —respondí—. La ciudad lo ocultó. Pusieron una demanda.
—Lo recuerdo —asintió Remy—. Yo iba a secundaria.
Las líneas de alta tensión zumbaban a lo lejos, susurrándole al viento en algún idioma extranjero. Había dejado de llover y bajé la vista. Las manos me temblaban.
¿Y si esto había sido obra de Virgil Rowe?
¿Había asesinado a un chico inocente?
¿Y si Rowe era el único que tenía información sobre este niño y el motivo por el que lo habían ahorcado en el incendio?
¿Y si yo había estrangulado a Rowe hasta matarlo?
5
Cuando el muchacho se despertó, le metieron un trapo en la boca, y él lo escupió, moviendo rápidamente los ojos a derecha e izquierda.
Se encontraba tendido boca abajo en la oscuridad, y todo el suelo a su alrededor estaba cubierto de agua enfangada.
Olía a menta de tabaco de mascar.
«¿Quién anda ahí?», gritó el chico.
Entonces sintió el intenso dolor. Tenía el brazo derecho ardiendo.
Luego, notó presión en el brazo izquierdo cuando una cuerda a su espalda tiró de ambos hacia atrás.
Le levantaron las manos más aún y sintió que la espalda se le arqueaba y el dolor se hacía más intenso.
Un estallido seco resonó en las paredes a su alrededor, y los brazos se le cimbrearon de una manera forzada desde los músculos desgarrados de los codos, como si fueran de gelatina.
Unos fogonazos de un color blanco vivo le surcaron el envés de los ojos, y el chico aulló de dolor.
Gritó, pero no alcanzó a oír sus propias palabras.
Y en alguna parte, en algún lugar en la oscuridad, un hombre se rio entre dientes.
6
Mientras permanecía inmóvil en aquel campo, me vino algo a la cabeza.
Ayer había desaparecido un chico, y se emitió una alerta ámbar. Lo había visto en el periódico de The Landing Patch, pero también en un boletín de la policía que había ojeado en el móvil mientras Remy conducía esa mañana.
—Kendrick Webster —dijo Remy, mirando su móvil.
Me fijé en la foto del anuncio de la desaparición. Kendrick era guapo, con la piel de color caramelo y el pelo corto a lo afro.
—¿Crees que es él? —preguntó Remy.
Me encogí de hombros. En el estado en que se encontraba el cadáver, era imposible saberlo.
Mi primera llamada fue a mi superior, el jefe de policía Miles Dooger. Le conté cómo nos habíamos topado con el cadáver.
—¿Qué edad tiene?
—Si es el chico desaparecido —dije—, quince.
—Jo-der —exclamó Miles, la cadencia de su voz me era familiar después de tantos años trabajando juntos. El jefe fue mi mentor cuando entré en el cuerpo, y estábamos muy unidos—. Los medios nos van a devorar en la comida, en la cena y en el postre, P. T.
Miles me pidió que me ocupara de la investigación del incendio provocado, que ahora sería incendio provocado y homicidio. Él pondría sobre aviso a los inspectores Kaplan y Berry, que vendrían a facilitarnos la información que tuviesen sobre el incendio hasta el momento.
Remy y yo subimos por un sendero de acceso de grava hasta la casa principal de Granjas Harmony y nos presentamos a Tripp Unger, el propietario del lugar.
Unger era blanco y pasaba de los sesenta años, con el pelo castaño rojizo del color de la hierba agostada de las pampas. Poseía el cuerpo de un corredor de fondo y vestía vaqueros viejos y una camiseta verde con el logo de John Deere.
Le explicamos lo que habíamos encontrado, pero omitimos lo de la soga al cuello del cadáver. El granjero se quedó cabizbajo.
—No lo entiendo —aseguró—. Ayer hubo polis y bomberos por aquí jugándose el pellejo. ¿No vieron a ese chico?
—Seguimos revisando los detalles —dije a la vez que buscaba la foto de Kendrick de la alerta ámbar—. ¿Le suena de algo este joven?
Unger negó con la cabeza.
—¿Es él?
—Todavía no lo sabemos —añadió Remy.
Me volví un instante para comprobar la perspectiva que había desde la casa hasta el lugar donde estaba el cuerpo de la víctima. Con respecto a la elevación, la casa de Unger estaba más alta que la mayor parte del terreno circundante. Vi el deportivo de Remy allá junto a la carretera; desde ahí arriba parecía un coche de juguete.
—¿Fue usted quien dio parte del incendio? —pregunté.
—No —respondió Unger—. Mi mujer y yo habíamos ido a misa al amanecer en Sediment Rock. Alguien llamó a emergencias.
Sediment Rock estaba a treinta minutos hacia el este, en el linde de un bosque protegido. El lugar tenía unos asombrosos picos de cuarzomonzonita de los que se servían grupos religiosos.
—¿Van a esa misa todos los domingos? —se interesó Remy—. ¿Están ausentes todas las semanas a esa hora?
Mientras el granjero asentía, miré colina abajo. Teníamos que estar en el escenario del crimen cuando llegaran los patrulleros para acordonar la zona. Antes de que la situación se saliera de madre.
—¿Y qué Iglesia es esa? —preguntó Remy.
—La del Primer Hijo de Dios.
—No he podido evitar reparar en ello, señor Unger. —Señalé hacia la falda de la colina—. La zona quemada está allí abajo en un extremo alejado, sin plantar. ¿Afectará el incendio a su negocio?
—Lo más probable es que no —respondió Unger—. Apenas podemos permitirnos cultivar la mitad de las tierras.
Le dimos las gracias y le pedimos que no hablara con ningún medio.
Cuando bajábamos la colina, un atisbo de relámpago iluminó el campo, enmarcando un imponente roble cercano. El árbol mostró una docena de retazos de musgo de Florida que se mecían a la luz de la mañana igual que una familia de fantasmas. Era una imagen inusual, un árbol así tan hacia el interior. Lejos de lugares como Savannah, donde era más común.
Un momento después, volvió a restallar un relámpago, pero esta vez alcanzó la tierra en seis o siete lugares al mismo tiempo. Una sacudida de electricidad se desplazó por el terreno y se diseminó por mi cuerpo. El hormigueo me llegó a los dedos de las manos y noté en todo el cuerpo una extraña sensación vibrante.
—¿Lo has notado? —le pregunté a Remy.
Pero no contestó. Miraba hacia el lado contrario. Un coche patrulla venía a toda leche por la 903, kilómetro y medio más allá. Otros dos coches seguían al primero.
Regresamos hacia el borde de la carretera y me puse en cuclillas junto al cadáver del chico.
—Haz unas fotos de esto, ¿quieres, Rem? —Indiqué la soga en el cuello de la víctima—. Lo bastante buenas para que sirvan como prueba.
Remy sacó el móvil y empezó a tomar fotos. Yo hice lo propio con el mío.
—Dentro de cinco minutos habrá por aquí una treintena de polis —afirmé.
Remy me miró ladeando la cabeza sin saber adónde quería ir a parar.
—Voy a quitarle la soga —dije—. Con tanta gente... ¿Snapchat? ¿Twitter? Tendremos disturbios en media ciudad antes del anochecer.
—Me parece que ya sé a qué media ciudad te refieres.
Retiré la soga en torno a la cabeza deformada del chico y Remy la guardó en una bolsa para llevar la prueba al coche.
—Esto va a ser chungo, ¿verdad? —comentó a su regreso—. ¿Este caso?
—No —mentí.