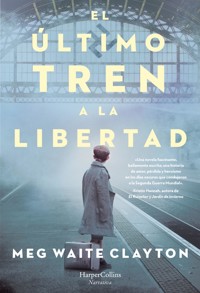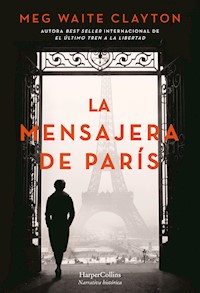
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La autora de El último tren a la libertad, best seller de The New York Times, visita de nuevo los oscuros primeros días de la ocupación alemana en Francia en esta evocadora novela que gira en torno a una joven heredera norteamericana que ayuda a artistas perseguidos por los nazis a escapar de una Europa rota por la guerra. Nanée, bella y adinerada, nació con espíritu aventurero. Para ella, aprender a volar equivale a libertad. Cuando los tanques alemanes cruzan la frontera y llegan a París, esta mujer, con un perro adorable y un corazón generoso, se suma a la Resistencia. Conocida como «la mensajera» porque parte de su trabajo consiste en pasar información a gente que vive escondida, Naneé utiliza sus encantos y sus habilidades para dar cobijo a los perseguidos y conducirlos hasta un lugar seguro. El fotógrafo Edouard Moss ha huido de Alemania con su hija pequeña y acaba recluido en un campo de trabajo francés. Su vida colisiona con la de Nanée en este arrebatador relato de amor y peligro que se desarrolla con el telón de fondo de un mundo en llamas. Inspirada en la vida real de Mary Jayne Gold, una rica heredera de Chicago que trabajó con el periodista norteamericano Varian Fry para sacar a escondidas de Francia a artistas e intelectuales, La mensajera de París es la cautivadora historia de una mujer indomable cuya fuerza, valentía y amor fueron un rayo de esperanza en tiempos de terror. «Clayton describe con experiencia el papel que desempeñó una valiente norteamericana en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. […] La prosa lírica de Clayton invita a pensar e insufla vida a sus personajes. Su admirable retrato de una mujer compleja destaca con creces por encima de la mayoría de la ficción contemporánea de la Segunda Guerra Mundial». PUBLISHERS WEEKLY «Una potente y evocadora historia de amor cargada de heroísmo e intriga. La película Casablanca si Rick se hubiera dedicado al mundo del arte…». SAN FRANCISCO CHRONICLE «Un relato arrebatador de perseverancia y coraje con el telón de fondo de la Europa de la época nazi, La mensajera de París es ficción histórica de la mejor calidad: una historia compleja e intrigante que subraya un momento poco conocido del pasado y resuena con fuerza en el presente, recordándonos que la intolerancia solo podrá desaparecer cuando la gente esté dispuesta a defender sus ideas». CHRISTINA BAKER KLINE, AUTORA DE EL TREN DE LOS HUÉRFANOS, BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES «Muy admirada por sus anteriores novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, Meg Waite Clayton regresa triunfante con La mensajera de París, una historia sobre la heroica misión de una mujer consistente en ayudar a los olvidados de la Francia ocupada. Investigada de forma impecable y bellamente escrita, esta novela de iniciación, valentía y corazón es el mejor trabajo de Clayton hasta la fecha». PAM JENOFF, AUTORA DE LA MUJER DE LA ESTRELLA AZUL, BEST SELLER DE THE NEW YORK TIMES
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
La mensajera de París
Título original: The Postmistress of Paris
© 2021 Meg Waite Clayton
© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
© De la traducción del inglés, Isabel Murillo
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Joanne O’Neill
Imagen de cubierta: © Mark Owen/Trevillion Images (mujer); © Interim Archives/Getty Images (París)
ISBN: 978-84-9139-822-6
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Citas
Primera parte. Enero de 1938
Lunes, 17 de enero de 1938. En el cielo, sobre París
Lunes, 17 de enero de 1938. Gallerie des Beaux-Arts, París
Martes, 18 de enero de 1938, cinco de la mañana. Apartamento de Nanée, París
Martes, 18 de enero de 1938, seis de la mañana. Apartamento de Nanée, París
Miércoles, 19 de enero de 1938. Sanary-sur-Mer
Veinte meses después. Martes, 5 de septiembre de 1939. Gare du Nord, París
Sábado, 14 de octubre de 1939. Sanary-sur-Mer
Domingo, 15 de octubre de 1939. Camp des Milles
Domingo, 15 de octubre de 1939. Isla de San Luis, París
Ocho meses más tarde. Miércoles, 5 de junio de 1940. Avenue Foch, París
Jueves, 6 de junio de 1940. Camp des Milles
Jueves, 6 de junio de 1940. Avenue Foch, París
Lunes, 17 de junio de 1940. Dinard
Lunes, 17 de junio de 1940. La Bourboule
Lunes, 17 de junio de 1940. En una carretera de Bretaña
Martes, 18 de junio de 1940. Brive
Martes, 18 de junio de 1940. Amboise
Sábado, 22 de junio de 1940. Camp des Milles
Sábado, 22 de junio de 1940. Biarritz
Segunda parte. Dos meses después
Jueves, 5 de septiembre de 1940. Marsella
Miércoles, 11 de septiembre de 1940. Oficina del CAS, Marsella
Miércoles, 11 de septiembre de 1940. Camp des Milles
Lunes, 30 de septiembre de 1940. Oficina del CAS, Marsella
Domingo, 20 de octubre de 1940. Oficina del CAS, Marsella
Viernes, 25 de octubre de 1940. Tranvía de la línea 14, Marsella
Lunes, 28 de octubre de 1940. Barrio del Panier, Marsella
Jueves, 31 de octubre de 1940. Camp des Milles
Viernes, 1 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Viernes, 1 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 2 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 2 de noviembre de 1940. Camp des Milles
Domingo, 3 de noviembre de 1940. Camp des Milles
Domingo, 3 de noviembre de 1940. Camp des Milles
Domingo, 3 de noviembre de 1940. Camp des Milles
Domingo, 3 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 3 de noviembre de 1940. El sótano de un burdel
Domingo, 3 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Tercera parte. Noviembre de 1940
Lunes, 4 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 4 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Martes, 5 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 10 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Miércoles, 13 de noviembre de 1940. Sanary-sur-Mer
Miércoles, 13 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Jueves, 14 de noviembre de 1940. Consulado de los Estados Unidos en Marsella
Viernes, 15 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Viernes, 15 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 16 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 24 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 25 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 25 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Miércoles, 27 de noviembre de 1940. Amboise
Miércoles, 27 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Miércoles, 27 de noviembre de 1940. Amboise
Jueves, 28 de noviembre de 1940. Amboise
Jueves, 28 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Jueves, 28 de noviembre de 1940. Château de Chenonceau
Jueves, 28 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Jueves, 28 de noviembre de 1940. Château de Chenonceau
Viernes, 29 de noviembre de 1940. Château de Chenonceau
Viernes, 29 de noviembre de 1940. Consulado de los Estados Unidos en Marsella
Viernes, 29 de noviembre de 1940. Tumba de Madame Dupin
Viernes, 29 de noviembre de 1940. Vichy
Viernes, 29 de noviembre de 1940. Lyon
Sábado, 30 de noviembre de 1940. Villa Air-Bel
Cuarta parte. Diciembre de 1940
Domingo, 1 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 1 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 1 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 2 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 2 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 2 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Lunes, 2 de diciembre de 1940. La Évêché, Marsella
Martes, 3 de diciembre de 1940. A bordo del SS Sinaïa
Miércoles, 4 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Miércoles, 4 de diciembre de 1940. A bordo del SS Sinaïa
Jueves, 5 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Jueves, 5 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 7 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 7 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 7 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Sábado, 7 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Quinta parte. Diciembre de 1940
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Marsella
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Montpellier
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Perpiñán
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Domingo, 8 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Banyuls-sur-Mer
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Lunes, 9 de diciembre de 1940. Los Pirineos
Martes, 10 de diciembre de 1940. Villa Air-Bel
Miércoles, 11 de diciembre de 1940. Lisboa
Domingo, 2 de febrero de 1941. Marigold Lodge, Míchigan
Nota de la autora y agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Para Anna Tyler Waite, que no nació heredera, pero que construyó su propia fortuna a su propia manera
«La “esperanza” es esa cosa con plumas que se posa en el alma».
EMILY DICKINSON
«He viajado por muchos países y he aprendido a esconder mis pensamientos en muchos idiomas».
HANS SAHL
Lunes, 17 de enero de 1938 En el cielo, sobre París
El cielo que se extendía al otro lado del techo de cristal del Vega Gull tenía la misma tonalidad carmesí que el aeroplano. Más allá del parabrisas y del torbellino grisáceo de la hélice, diez mil toneladas de hierro se entrelazaban con el sol poniente. Nanée alzó la voz por encima del rugido del motor Gipsy Six:
—La Dame de Fer à son meilleur niveau! ¡Ese es el tipo de arte que amo!
Se lo decía a Dagobert, su único pasajero, que meneaba su despeinada cola de caniche mientras daban vueltas en círculo alrededor de la Torre Eiffel. «La Dama de Hierro a su mejor nivel».
Siguió volando por encima de los meandros del Sena hasta que dio media vuelta para volver hacia París y visitar la Exposition Internationale du Surréalisme, trescientas obras de arte que representaban insectos gigantes, estrafalarias cabezas flotantes y cuerpos desmembrados o profanados cuya intención, sabía bien, no era otra que provocar la mente pero que siempre le hacían sentirse poco sofisticada y demasiado norteamericana. Del Medio Oeste. Ni siquiera de Chicago, sino de Evanston. Se aflojó el pañuelo blanco de seda que llevaba al cuello e inició un descenso controlado desde mil pies a ochocientos, seiscientos, quinientos, para sobrevolar zumbando su apartamento vacío en Avenue Foch. Amaba París, pero tenía solo veintiocho años, vivía sola y sería aún mejor si sus noches de invierno no fueran tan largas.
Desaceleró hasta dejar el motor al ralentí y extendió los flaps por encima del Bois de Boulogne, iniciando el descenso hasta doscientos pies para aproximarse entonces al lago del parque, su pequeña cascada y el encantador y reducido Quiosco del Emperador. Desde el aire, no se oían las quejas sobre el primer ministro Chautemps, que había excluido a los socialistas del gobierno francés, ni a los hermanos que seguían matándose entre ellos en Barcelona, ni a Hitler afirmando estar deseoso de paz mientras Europa temblaba. Inclinó el aeroplano para tener mejor vista, para poder ver el goteo del agua sobre las rocas del lago helado y…
¡Dios! A las diez en punto, unas alas negras extendidas en toda su envergadura, hasta mostrar incluso las plumas blancas de sus puntas. Un pico rojo abierto que lanzaba un grito de alerta que el motor hizo inaudible. Pulsó el acelerador al máximo y echó hacia atrás la palanca para virar a la derecha y ascender rápidamente con el fin de evitar el impacto contra el cisne negro, que ya había iniciado un picado para esquivarla.
Pero el morro del avión subía demasiado rápido. Velocidad vertical: mil quinientos pies por minuto. Al otro lado del parabrisas, únicamente cielo. El indicador de velocidad aerodinámica se desplomó hasta llegar a la velocidad de entrada en pérdida.
Las alas empezaron a sacudirse por la pérdida de sustentación del avión.
La sirena de velocidad de pérdida entonó su alarmante alarido.
Empujó la palanca hacia delante, para romper con ello el viraje, proyectar el morro hacia abajo e intentar recuperarse de la pérdida.
Dagobert rodó hacia delante cuando el altímetro empezó a girar y el avión inició un descenso vertiginoso; solo se veían la hélice y el lago helado.
¡El hielo!
No había espacio de maniobra.
El pobre Dagobert empezó a gimotear.
El indicador de velocidad aerodinámica indicaba cuarenta y cinco nudos.
Nanée tenía los dedos doloridos de sujetar la palanca con tanta fuerza.
—Tranquilo, Daggs.
El cuerpo totalmente tenso, a punto de hacerse añicos.
Cincuenta nudos.
Cincuenta y cinco.
Animó mentalmente al indicador de velocidad aerodinámica para que se moviera más rápido y de este modo poder remontar el vuelo antes de estamparse contra el hielo.
¡Más rápido, maldita sea!
Sesenta.
¡Sesenta y cinco!
Tiró de nuevo de la palanca hacia atrás.
La punta del morro empezó a levantarse.
El indicador de altitud se desplazó hasta quedar equilibrado.
Volaba tan bajo que casi rozaba la superficie helada del lago.
Tenía los nudillos blancos de mantener la palanca presionada con tanta fuerza, pero había conseguido detener la pérdida. Estaba volando recto y a altura constante.
El indicador de velocidad estaba situado ahora a setenta nudos.
Replegó una pizca los flaps. El avión descendió levemente, y el estómago de Nanée lo imitó. Hizo retroceder un poco más la palanca, manteniendo la altura.
Dagobert la miró con ansiedad desde el suelo.
Otra pizca con los flaps. Otra pizca con la palanca. Iniciando el ascenso.
Cuatrocientos pies. Quinientos.
Un poquito más, hasta alcanzar por fin una altura estable, a seiscientos pies, con tiempo para recuperarse de cualquier cosa que pudiera ir mal.
De nuevo a mil pies, empezó a dar vueltas en círculo, a la espera de que su maldito corazón dejara de intentar escapar de su maldito pecho. El Sena serpenteaba tranquilamente desde el oeste hacia el sur y luego hacia el este, hacia otra vista de la Torre Eiffel, ahora más alejada.
El lago helado, que podría haberse convertido en su gélida tumba y también en la de Dagobert y del cisne, volvió a visualizarse en uno de esos círculos.
—Muy bien —le dijo a Dagobert, que seguía agazapado en el suelo, tan alterado como nerviosa estaba ella.
Inició de nuevo el descenso hacia el lago, esta vez hasta alcanzar unos menos atrevidos quinientos pies, recorrió el perímetro del agua, pasó de largo la cascada y dejó a su izquierda la isla y el Quiosco del Emperador, con su esperanzadora y pequeña cúpula azul.
Y entonces lo vio, en el extremo norte del lago: el cisne negro, posado sano y salvo sobre el hielo.
No debería haber volado tan bajo, pero era lo que más le gustaba: el cielo alto y abierto, sí, pero también la caricia de la tierra.
«Esa hija tuya prefiere ser una salvaje aun con el riesgo de acabar rompiéndose algo. ¿No te preocupa que pueda acabar sola?».
—Pero no estoy sola, ¿verdad, Daggs? —Dio unas palmaditas al asiento anatómico de su lado, intentando olvidar las palabras de su padre—. Te tengo a ti.
Dagobert se incorporó a regañadientes, se acurrucó en el asiento y escondió la cabeza entre las patas. Nanée tiró de una de sus orejas aterciopeladas y el perro meneó la cabeza, como hacía siempre que ella se las tocaba.
—No era mi intención asustarte, pero no quería hacerle daño —dijo, girando hacia el este, hacia la pista de aterrizaje de Le Bourget—. Y este es su mundo. Su mundo está aquí arriba.
Paró el avión en la pista y saltó de la cabina al ala, se quitó rápidamente de las gafas y el casco de cuero y sacudió el cabello. Cogió a Dagobert en brazos para sacarlo del avión. El pobre perro temblaba aún un poco y Nanée le dio un besito en el morro, negro y frío. Lo depositó en el ala, sacó los esquís y su pequeña maleta. Solo entonces se atrevió a mirar el reloj de la torre abovedada del aeropuerto. Iba con un retraso terrible.
Saltó a la pista, apoyó los esquís en el ala y descansó sobre ella la maleta, al lado de Dagobert. El perrito la observó con atención mientras abría la parte superior, que contenía un espejo, cambiaba su cazadora de aviador por una chaqueta de lana de color morado con apliques y botones dorados y la complementaba con una pulsera peluda. Hacía frío, pero al menos no había por allí nadie que pudiera verla. Se miró en el espejo y rápidamente se despojó de la chaqueta y la pulsera y las dejó también en el ala. Se decidió por un viejo vestido negro de Chanel en el que confiaba ciegamente y se lo pasó por la cabeza, se quitó la blusa antes de pasar los brazos y dejó que la seda se deslizase por encima del pantalón de aviador de cuero. Mejor. No era caliente, pero mejor. Se puso de nuevo la cazadora, para no pasar frío. ¿Y si se dejaba los pantalones de cuero y las botas con el vestido? Al fin y al cabo, era una exposición de los surrealistas.
Dagobertse puso cómodo, apoyó la cabeza sobre las patas mientras ella se cambiaba las medias de lana por unas de seda. Se puso tacones. Añadió unas perlas. Más perlas. Más. Se recogió los mechones sueltos del pelo con un pasador joya grande, plateado, con toques de baquelita roja, y desplegó un tejido doblado que se transformó en un elegante sombrero. Se aplicó unos toques de perfume en el cuello y las muñecas y se envolvió con la bufanda de aviador. No mejor, pero sí más caliente. Volvió a ponerse la pulsera peluda, sintiendo un escalofrío cuando la parte interior metálica le rozó la piel. Se pintó los labios y cogió la carita de Dagobert entre ambas manos.
—A mí tampoco me apetece ir, pero lo hago por Danny.
Danny Bénédite, su hermano francés; Nanée había estado viviendo con su familia cuando vino por primera vez a Francia unos años atrás para estudiar en la Sorbona. Danny hacía muchas cosas buenas para mucha gente.
Le dio dos besos a Dagobert, a la manera francesa, dejándole la cara manchada de rojo.
—De acuerdo —cedió—. Te dejaré en casa.
Dagobert empezó a lamer la piel de la pulsera.
—¡Es una Schiaparelli, Daggs!
La mirada de Dagobert: podía envolvérselo en su muñeca siempre que quisiera, y a un precio mucho menor.
Lo cogió en brazos para sacarlo del ala y dejarlo en el suelo.
—Eres tremendamente suave y precioso —dijo—, pero no pienso ponerte nunca jamás en mi muñeca.
En el patio interior de la Galerie des Beaux-Arts, Nanée admiró El taxi lluvioso, de Salvador Dalí, un Rolls-Royce de 1933 cubierto con hojas de parra, con el asiento del conductor ocupado por un maniquí chófer con cabeza de tiburón y gafas de protección, y en el asiento de atrás, otro maniquí, esta vez de una mujer, con vestido de noche, empapado de agua y con caracoles vivos recorriéndole el cuerpo. Un empleado de la galería le hizo entrega de una linterna y le abrió la verja que daba acceso a una «calle surrealista», flanqueada por más maniquíes femeninos vestidos —mejor dicho, poco vestidos— con los fetiches de artistas destacados, uno con una cinta de terciopelo amordazándole la boca, otro con una jaula en la cabeza. Risas inquietantes parecían poseer el salón principal de la casa, una habitación oscura y llena de polvo que recordaba una cueva, con centenares de sacos de carbón colgados del techo, una cama de matrimonio en cada esquina y un suelo que emulaba un estanque, con hojas y musgo aunque sin estar mojado. El origen de las risas, descubrió, era un gramófono que devoraba las piernas de uno de los maniquíes y que llevaba por título Jamais. Nunca. Nanée no podría estar más de acuerdo.
Alrededor de unas puertas giratorias colocadas sin ningún tipo de marco en el centro de la oscura habitación, que hacían las veces de expositor de fotografías, se había congregado una pequeña multitud. Y allí estaba Danny, con el pelo perfectamente engominado hacia atrás, gafas redondas de montura negra, nariz larga, pulcro bigote y su barbilla con un hoyuelo, con T a su lado, más menuda incluso que su marido, con su cabello oscuro cortado a lo chico y sus enormes ojos de color avellana, más bellos que bonitos.
Nanée abrazó a Danny e intercambió unos besitos con T. La bise.
—Mírala ella, qué chic —dijo T.
Nanée, que se había olvidado por completo de quitarse la cazadora de aviador y la bufanda, replicó:
—¿Te gusta? Lo llamo «Aero-Chanel». —Sonrió con ironía—. Disculpad el retraso. Soplaba un viento feroz.
—¿Acaso hay algún momento en tu vida en el que no soplen vientos feroces? —dijo Danny bromeando.
El escritor francés André Breton estaba al lado de las puertas giratorias con fotografías, uniendo y separando las manos, a punto de terminar su presentación de la obra y pidiendo a todo el mundo que se uniera a él para darle la bienvenida a Edouard Moss.
—¡Edouard Moss!
Las fotos de Edouard Moss que Nanée conocía eran las que publicaban periódicos y revistas: una niña adorable con coletas saludando con entusiasmo a Hitler; un hombre al que le estaban midiendo la longitud de la nariz con un calibrador metálico; un hijo bien afeitado cortándole la barba a tijera a su padre judío ortodoxo, que mantenía una expresión cruda y desgarradora. El fotoperiodismo de Edouard Moss y su arte habían puesto a Hitler contra él y lo habían obligado a huir del Reich.
—He pensado que Edouard te gustaría —dijo Danny.
—¿Edouard? Lo dices como si fueseis colegas de toda la vida, ¿no? —bromeó Nanée.
A Danny le encantaba entablar amistad con los artistas a los que ayudaba, puesto que utilizaba discretamente su posición para gestionar con la policía de París permisos de residencia para refugiados como Edouard Moss.
T alisó la solapa de uno de los bolsillos de la cazadora de Nanée.
—Yo he pensado que Edouard te gustaría —dijo.
Edouard Moss se acercó en aquel momento, con la corbata torcida y su pelo oscuro encantadoramente despeinado. Cara cuadrada. Un lunar en el extremo de la ceja izquierda. Finas arrugas marcando su frente y su boca. Llevaba de la mano a una niña de dos o tres años, con el pelo de color caramelo cuidadosamente trenzado y abrazando un canguro de peluche. Pero fueron los ojos del fotógrafo los que pillaron desprevenida a Nanée, de color verde sauce y cansados, pero tan intensos que al instante comprendió que el estado natural de aquel hombre era mirar, observar, preocuparse por los demás.
Puso mala cara al fijarse en una de las fotografías del expositor de las puertas giratorias, no la imagen central, que era la de un caballo de tiovivo captado en un ángulo aterrador, distorsionado y rabioso, sino una foto más pequeña, tal vez la espalda de un hombre desnudo haciendo flexiones. A menudo, Nanée no sabía muy bien cómo interpretar el arte surrealista, excepto en aquellas ocasiones claras en las que el artista quería que te enterases, por ejemplo, de que había cortado el cuerpo de una mujer por la mitad. La fotografía, improbablemente tierna, dejó a Nanée inmersa en una sensación que podía ser de vergüenza, de pena o de remordimiento. De dolor, habría afirmado, de no haber resultado ridículo. Ver toda aquella piel, la sombra ocultando el trasero… Era una imagen desesperadamente personal, como la espalda de un amante descendiendo para unir su cuerpo vulnerable al de ella.
Edouard Moss le dijo algo a André Breton, tan bajito que resultó imposible oírlo, aunque su expresión era de insistencia. Cuando Breton intentó responderle, Moss le cortó, y la cabeza de león de Breton dirigió un gesto a uno de los empleados de la exposición indicándole que retirara la fotografía de aquel hombre haciendo supuestamente flexiones.
Cuando el sonido de la galería se apaciguó, Nanée le dijo al oído a Danny:
—Tengo champán, si quieres invitar a tus amigos después para celebrarlo.
No sabía por qué acababa de hacer aquella invitación; su intención era pasar simplemente a saludar y largarse pronto, volver a casa y ponerse el pijama. Aunque ella siempre tenía champán.
Volcó de nuevo su atención en Edouard Moss.
—Mutti! —gritó la niña que lo acompañaba, y su rostro se iluminó de sorpresa y alegría.
Nanée miró a su alrededor, segura de que la madre de la niña debía de estar por allí.
Se volvió de nuevo hacia Edouard Moss, quien la miró durante un momento tan terriblemente largo y desconcertante que todo el mundo se volvió también para ver lo que él estaba viendo. Y todo el mundo fijó la vista en Nanée.
Moss esbozó una sonrisa incómoda, como queriendo disculparse —dirigida a la gente o quizá solo a ella—, y se agachó hasta quedarse al nivel de la niña para poder cogerle la carita entre las manos.
Aquel simple movimiento, el de un padre acuclillándose hasta ponerse al nivel de su hija, le removió las entrañas a Nanée. Aunque tal vez ni siquiera fueran padre e hija. La niña bien podía ser una sobrina o incluso la hija de un amigo. Había muchos padres que no podían o no querían huir de Alemania que estaban enviando a sus hijos a vivir con los familiares que pudiesen tener en el extranjero.
—Non,ma chérie —le dijo a la niña, y su voz sonó con la tonalidad de barítono de un violonchelo, casi sin rastro de acento alemán—. Souviens-toi, Maman est avec les anges.
«Recuerda, mamá está con los ángeles».
—Mutti ist bei den Engeln —dijo.
Lunes, 17 de enero de 1938Gallerie des Beaux-Arts, París
Luki estrechó entre sus bracitos a Pemmy, consolada por el roce de la cabeza de canguro de la Profesora Ellie-Ratona, por su olor a lana caliente. Deseaba ir con su mutti transformada en ángel y preguntarle dónde había estado todo aquel tiempo, pero recordó la calidez de las manos de su papá, que le estaban acariciando la cara. Su papá siempre sonreía cuando hablaba de mutti, pero no se iba con ella. ¿Sería ahora un ángel como los de los cuentos? Y si la tocaba, ¿desaparecería? Luki no quería que desapareciese. Pemmy tampoco.
El ángel se parecía a mutti aunque era distinto, porque mutti vivía ahora con los ángeles, como cuando vivían en su antigua casa con mutti y hablaban con las palabras de antes, aunque ahora siempre hablaban con esas palabras nuevas, excepto cuando su papá quería asegurarse de que había entendido bien lo que le estaba diciendo. Luki normalmente lo entendía, pero le gustaba oír las palabras de antes, las palabras de mutti.
—Maman est avec les anges, Moppelchen —repitió su papá—. Mutti ist bei den Engeln.
—Pero mutti podría venir con sus amigos ángeles, papá, para ver tus fotografías —dijo Luki—. Y los ángeles podrían también venir luego a casa con nosotros. Les dejaría mi cama. Y yo podría dormir con mutti y contigo.
Martes, 18 de enero de 1938, cinco de la mañanaApartamento de Nanée, París
Estaba amaneciendo al otro lado de las ventanas en arco del elegante apartamento, pero Edouard seguía teniendo cosas que decir, por encima del sonido de fondo del champán descorchándose y de la cacofonía de voces hablando en francés, alemán, inglés y en el idioma compartido de las risas.
—¿Puedo? —le preguntó a Nanée, señalando la pulsera peluda diseñada por Meret Oppenheim que André Breton acababa de devolverle.
André. ¿En qué demonios estaría pensando ese hombre al colgar el Salvador en la exposición y rebautizándolo como Desnudo, inclinado, un título tan prosaico? Y después de retirar la fotografía, Edouard se había vuelto hacia ella y se había encontrado con la cara de Nanée mirándolo, como el fantasma de Elza. No era de extrañar que Luki se hubiera mostrado tan confusa.
Edouard cogió la pulsera y captó la calidez de la mano de Nanée al entrar en contacto, el aroma de ella en sus manos. Acercó la piel a la mejilla de Luki, antes de pensar que podía ser un gesto inapropiado.
—Dice Meret que lo que la inspiró para crear su taza de piel fue oír a Picasso bromeando en el Café de Flore.
—Esa taza me echó a perder durante meses el placer de tomar el té —dijo T—. Incluso hoy en día, cuando me llevo a los labios una taza de porcelana de primera calidad, no puedo dejar de imaginarme la boca llena de pelos.
—Y T se pone de un humor de perros cuando no puede disfrutar de su Earl Grey —dijo Nanée con sorna.
Con luz y sin el sombrero que llevaba en la galería se parecía menos a Elza —más rubia—, pero tenía la misma curvatura en la frente, la misma naricilla encantadora, la misma boca pícara, la misma mirada directa cuando miraba cómo él la miraba, la misma ignorancia de su propio encanto.
—Pero precisamente esa obra fue la que dio fama a Meret —dijo—. El hecho de que no puedas quitarte de la cabeza su taza de pelo…
—El objetivo del surrealismo es provocar —los interrumpió André, apartando la atención de Nanée de Edouard para devolverla hacia él, como llevaba haciendo toda la noche.
Breton estaba casado con una pintora maravillosa y de enorme talento, Jacqueline Lamba, su segunda esposa, y tenían una hija más pequeña incluso que Luki, pero el matrimonio no era una barrera para un surrealista, puesto que la monogamia no era muy apreciada por un movimiento en el que era el mismo André el que fijaba las reglas.
—Buscamos derribar los límites de la sociedad…
—… para descubrir las maravillas del mundo —dijo André, interrumpiendo de nuevo—. Solo lo maravilloso es bello. Y la belleza es convulsiva. La belleza es un desorden desorientador y sorprendente de los sentidos. O es veladamente erótica, siempre explosiva, mágica de forma circunstancial, o no es.
Nanée sonrió, una sonrisa cálida y lenta, y a la vez desafiante.
—Creo que podría sentir más simpatía hacia el movimiento —le dijo a André— si alguien pudiera explicarme por qué «lo maravilloso» presenta mujeres desnudas con la cabeza dentro de jaulas o con el cuerpo desmembrado, mientras que los hombres siempre están intactos y vestidos.
André se inclinó hacia ella y dijo:
—Ah, me parece que tendríamos que presentarte a nuestra amiga Toyen, que cambió de nombre porque en su idioma checo nativo el apellido identifica a una persona como hombre o mujer, y lo que ella quiere simplemente es pintar, no ser una «pintora».
—Has esquivado mi pregunta —se quejó Nanée—. ¿Por qué las mujeres aparecen desnudas y desmembradas mientras que los hombres lo hacen con el cuerpo entero y totalmente vestidos?
—La respuesta, por supuesto —respondió Edouard, antes de que le diera tiempo a André de hacerlo—, es que nosotros somos hombres.
Incluso André se echó a reír, pero Nanée se limitó a decir «pfff», con ese estilo que empleaban las francesas para decirlo. Porque ella era norteamericana y no lo era, del mismo modo en que él era alemán y no lo era.
—Estás pensando que esto no es una respuesta, lo de porque somos hombres —dijo Edouard—. Pero es simplemente una respuesta que no te apetece oír. De un modo similar a Freud, estamos interesados en explorar, sin ningún tipo de juicio moral, la obsesión, la ansiedad, incluso el fetiche.
Nanée cambió de postura, a todas luces incómoda, una incomodidad que Edouard no pretendía provocar, incluso siendo un surrealista.
André le pasó a Edouard un papel y le sugirió iniciar una ronda del Cadáver Exquisito, un juego inventado por el mismo André en el que los jugadores dibujaban por separado una parte de un cuerpo, una cabeza, y unas piernas o una cola, sin ver cuál era la contribución de los demás, para acabar creando una criatura compuesta que siempre resultaba de lo más extravagante. André justificaba sus juegos surrealistas como una manera de desbloquear mentes creativas, pero Edouard tenía la sospecha de que eran la excusa de su amigo para sacar a relucir las vergüenzas de los demás y que todo el mundo pudiera verlas. Edouard le devolvió a Nanée la pulsera de pelo y aceptó una pluma Waterman, de ágata color verde musgo con clip dorado y tapón mordisqueado y adornado con una banda de oro, y empezó a buscar con la mirada alguna cosa que copiar, para de este modo poder jugar al juego de André sin revelarse. Vio dos fotografías encima de un escritorio estilo Luis XV que había junto a la ventana; una enmarcada, con la imagen de Nanée mucho más joven junto a una diana, sujetando un trofeo y una pistola, y con su orgulloso padre a su lado; y la otra, una foto que había al lado de un sobre, reciente, de Nanée con atuendo de aviador. Le quitó el tapón a la pluma y acercó la punta al papel, empezando con la larga línea del cuello que imaginó, cubierto por la bufanda en la foto, dibujando mal, puesto que siempre tendría la excusa de que Luki se había dormido en su regazo.
—Creo que los dos habéis dado con algo —dijo Nanée mientras Edouard dibujaba los huesos de las cavidades del globo ocular de ella consiguiendo, con la implacable tinta negra, un efecto ligeramente esquelético—. Y pienso que la respuesta a mi pregunta es que los hombres no estáis dispuestos a permitir que vuestras deficiencias se muestren al lado del ideal.
—¿Un ideal que no es otro que el cuerpo de la mujer? —replicó Edouard.
—Un ideal que es el cuerpo perfecto de un hombre, que es tan «maravilloso» como el de una mujer —sentenció Nanée—. Es una cuestión de ansiedad, como decís vosotros.
Todos se echaron a reír, y la atención de todos los reunidos se centró en la conversación al tiempo que Edouard procedía a dibujar los pómulos de ella y su barbilla, normal y corriente. Luki se agitó en sueños, no por el ruido, sino por la tensión que debió de percibir en la musculatura de su padre.
Añadió una jaula con filigrana al dibujo para que la cara de esqueleto de Nanée asomara por la puertecilla abierta, acatando, supuso, la tendencia de que las jaulas estaban de moda entre los surrealistas, pero imaginando también montañas de negativos flotando por encima de la cabeza exenta de Nanée en el interior de la jaula, libre de su cuerpo mortal.
—Si examinas tus palabras, Nanée —dijo—, verás que tu argumento apoya mi respuesta, que somos hombres.
—¿Eres entonces un surrealista? No he visto ningún órgano sexual femenino aislado en tus fotos.
Edouard volvió a mirarla, evaluándola de nuevo —¿una mujer que era capaz de pronunciar el término «órgano sexual» sin sentirse turbada?—, mientras envolvía el cuello de su esqueleto enjaulado con una bufanda similar a la que Nanée llevaba, dejándola volar como si estuviera a merced de un fuerte viento. El tipo de fotos que acababa ella de mencionar no le interesaban en absoluto. Lo que le atraía, o lo que solía atraerle cuando se dedicaba a la fotografía, nunca era el pecado, original o no. Ni siquiera el poder central, la tragedia, el desastre o la violencia. Eran los espectadores, los que se situaban al margen y nunca se imaginaban lo implicados que llegaban a estar.
Volvió a doblar el papel por el pliegue y le dio la vuelta, y asombrado descubrió que el esqueleto que le observaba desde el dibujo no era el de Nanée, sino el de Elza. La mandíbula de Elza. La nariz de Elza. Los pómulos de Elza. Elza. Su esposa, a la que todo el mundo describía como «perdida», como si pudiera encontrarla en cualquier otra parte que no fuera encerrada en una tumba. Lo miraba igual que en sus sueños, exigiendo saber por qué había permitido que su hijo muriera. No acusándolo de su propia muerte, ni siquiera de la de su hermana, sino llorando por su hijo nonato, el hermano que Luki nunca tendría.
Edouard cogió la pluma y rápidamente dibujó unas gafas de aviador sobre los ojos, volvió a doblar el papel y se lo pasó a André, que empezó a añadir un cuerpo sin pensárselo dos veces.
—Pensándolo bien —dijo Nanée—, no he visto ni un solo cuerpo desnudo en tus fotos, Edouard.
—Desnudo, inclinado —dijo André, sin levantar la vista.
Edouard se enfureció otra vez al escuchar la mención de aquel título para Salvación, pero corregir a André solo habría servido para llamar más la atención hacia una fotografía que no pretendía que viera nadie.
—Ni un solo cuerpo de mujer —continuó Nanée.
Ahora sí que André levantó la vista.
—¿Qué viste en esa foto, Nanée? —Hizo la misma pregunta que se estaba formulando para sí Edouard.
—Veamos… ¿Los hombros de un hombre inclinados hacia delante? ¿Haciendo flexiones, quizá?
—A veces, el espectador no ve todo lo que contiene el arte —dijo Edouard, silenciando a André—. A veces, ni siquiera lo ve el artista.
—Eso es lo mejor del arte —dijo André—, el subconsciente sin censura expresándose a sí mismo. —Dobló el papel y se lo pasó a Nanée—. Veamos qué más escondes sobre ti. ¿Habías jugado antes al Cadáver Exquisito? En esta versión, dibujamos les petits personnages. No pienses. Tú limítate a dibujar lo que se te pase por tu hermosa cabeza.
Nanée, de nuevo con la pulsera peluda en la muñeca, dudó unos instantes, pero enseguida aceptó la pluma.
En otro rincón de la estancia se oyó un fragmento de conversación: «Revelación del alma racial judía». Reinó de repente el silencio, incluso el tranquilo perro de Nanée, que estaba escondido debajo del sofá, movió la cabeza al oír la voz.
—Estábamos hablando sobre la guerra que ha emprendido Hitler contra el «arte degenerado» —dijo el hombre en tono jocoso. Como si no pudiera ni imaginarse la posibilidad de que aquella locura nazi pudiera llegar hasta Francia.
«Revelación del alma racial judía». La frase era la leyenda pintada en una de las paredes de la exhibición nazi Entartete Kunst («Arte degenerado»), en la que alrededor de seiscientas obras de arte moderno y abstracto —en su mayoría retiradas de las paredes de museos alemanes con la excusa de que insultaban los sentimientos alemanes, socavaban la moral del público o simplemente carecían por completo de arte— se presentaban con el único propósito de invitar al ridículo. Edouard no tenía ni idea de dónde habían sacado las dos fotos de su autoría que formaban parte de la «exhibición» de Múnich, una de ellas colgada entre otras obras de arte agrupadas bajo la leyenda «Naturaleza vista por mentes enfermas» y la otra en el apartado «Insulto a la feminidad alemana».
—Y ahora que la muestra ha terminado, piensan destruir todo ese arte —dijo Danny.
—Estoy segura de que lo venderán discretamente fuera de Alemania para llenar las arcas de Hitler —dijo Nanée—. Lo que los nazis quieren destruir es a los artistas.
—Razón por la cual todos los aquí reunidos con una pizca de sentido común habéis huido del Reich —dijo André, y todos se echaron a reír, ya que era mucho más fácil afrontar la verdad con risas. La mitad de los artistas presentes en el apartamento eran refugiados alemanes.
Edouard, al ver que Nanée doblaba el papel del Cadáver Exquisito y se lo devolvía a André, dijo:
—No muerdas la pluma.
—¿Morder la pluma? ¿Yo?
Edouard le cogió la pluma y le dio la vuelta para enseñarle el otro extremo, las marcas de los mordiscos.
—¡Oh! —Rio con ganas—. Era de mi padre. Cuando era pequeña siempre lo espiaba mientras estaba sentado en su mesa, en la biblioteca. Y mordisqueaba la pluma. Lo había olvidado por completo.
—¿Espiabas a tu padre? —preguntó André.
—¿Tan raro es eso? —Nanée cerró la mano sobre la pluma, como si quisiera esconderla.
—¿Y espiabas a alguien más? —continuó André.
Sin esperar su respuesta, abrió el papel doblado que contenía el dibujo y enseñó a todo el mundo la extravagante criatura con tres partes: la cabeza de esqueleto de Edouard, metida en la jaula, con gafas de aviador y la bufanda de Nanée en el cuello; el cuerpo de pulpo de André sujetando con sus tentáculos pinceles, escopetas, esvásticas y una cabeza cortada de Hitler chorreando sangre; y las caderas, piernas y rodillas nudosas de personaje de cómic de Nanée, con la entrepierna cubierta con una hoja de parra, zapatos muy similares a los de Edouard pero con los cordones atados entre sí y, en el suelo, al lado de la criatura, un canguro de peluche.
Mientras Edouard intentaba digerir la sorpresa de aquel pequeño canguro, André dijo con guasa:
—Ah, por lo que parece estoy en medio de algo.
Todo el mundo rio a carcajadas cuando André empezó a hablar de lo que parecía la cabeza de Nanée y la mitad inferior de Edouard con sus brazos entremedias. El ruido agitó a Luki, que se medio despertó y sonrió, adormilada.
—Mutti, ¿me cantas un poco? —le dijo a Nanée.
Edouard se alegró de que las risas sonaran tan fuerte, se alegró de que nadie excepto Nanée hubiera oído aquello. Acarició el cabello de Luki hasta que se quedó de nuevo dormida, una niña que se parecía en todo a su madre y en nada a él, y que era todo lo que le quedaba de Elza.
Se levantó para marcharse y le dijo a Nanée:
—Lo siento. Te pareces mucho a Elza y por eso está tan confusa. —Miró fijamente a Nanée, consciente de que estaba siendo maleducado pero incapaz de apartar la vista. También él estaba confuso—. Tendríamos que irnos marchando —dijo—. Gracias.
En la puerta, Edouard mantuvo en brazos a Luki, que seguía dormida, mientras Nanée le ayudaba a envolverla en su abrigo rojo favorito y luego le pasaba a él su abrigo. Le hizo entrega también del sombrero que tanto adoraba Elza y que tenía sus iniciales marcadas en la banda, como si él fuese el sombrero y el sombrero, él.
—Veo que no tiene ningún bebé —dijo Nanée—. La canguro. La bolsa está vacía.
Incluso dormida, Luki seguía abrazando con fuerza a su pobre canguro de peluche. La cría había desaparecido en algún punto del trayecto entre Viena y París y, por mucho que la habían buscado, no habían logrado encontrarla. Luki se había quedado desconsolada con la pérdida —«¿Se ha ido el bebé también con los ángeles?»—, y Edouard se había sumado a aquel desconsuelo pensando que perder la cría de canguro era un presagio aterrador. Porque si el destino se había llevado ya a la madre de Luki, ¿qué otro suceso aún peor podía presagiar aquello?
—Bueno, pues adiós —le dijo a Nanée.
Nanée se quedó mirándolo con expresión interrogativa. ¿No pensaba comentarle nada sobre la cría de canguro, o tal vez fuera que era incapaz de hacerlo?
—En Francia decimos au revoir —replicó, con un tono de voz más dulce de lo que él jamás se habría imaginado. No solo en voz baja, sino también dulce—. Hasta la próxima.
Martes, 18 de enero de 1938, seis de la mañanaApartamento de Nanée, París
Mientras la fiesta continuaba detrás de ella, Nanée vio a Edouard aparecer en la acera de abajo y echar a andar, con su hija en brazos, por Avenue Foch. Desde la ventana, lo que podía observar era su espalda, la cabeza de la niña descansando sobre su hombro y el sombrero de fieltro gris, un sombrero que habría podido llevar a la perfección su padre, con su cinta de Petersham y su fina banda de cuero grabada con sus iniciales, «ELM», igual que estaban grabadas en el robusto y bello árbol al que ella solía trepar de pequeña.
T apareció a su lado y miró también por la ventana. Le dijo en voz baja:
—Sabía que este te gustaría.
—No lo dirás en serio —replicó Nanée, sin dejar de mirar a Edouard—. Tal vez tenga la costumbre de «sabotearme a mí misma con el amor», como a ti te gusta decir, pero no estoy tan loca como para enamorarme de un hombre que acaba de perder a su esposa.
Acercó la mano al cristal. Estaba frío, nada que ver con la sensación caliente de la piel de Edouard cuando la había rozado al devolverle la pulsera de pelo, después de haber acariciado con ella la vulnerable mejilla de la niña.
—No me sigues el juego —dijo T—. Cuando un hombre no te importa mucho, siempre me sigues el juego.
—Pfff.
—A los buenos los rechazas. Y los egos de los hombres son más frágiles de lo que tú les permites que sean.
—¿Que lo he rechazado? ¿Cómo?
Ahora que Edouard y su hija se habían perdido de vista, al doblar la esquina en dirección al metro, Nanée se volvió para apartarse de la ventana.
T la miró fijamente.
—¿Cómo? —repitió Nanée.
T le mostró el dibujo del Cadáver Exquisito que había quedado olvidado entre botellas y copas de champán: la cabeza —¿la cabeza de Nanée?— en la jaula, el pulpo intermedio, la entrepierna con la hoja de parra y las rodillas nudosas que ella había dibujado.
—¡Edouard me ha dibujado la cabeza metida en una jaula, por el amor de Dios! —exclamó Nanée, protestando pero sin levantar la voz, para no llamar la atención. Porque había algo que había aprendido hacía ya un tiempo: cuándo llamar la atención y cuándo evitarla. Las Reglas de Evanston.
Las Reglas de Evanston no estaban restringidas a Evanston, por supuesto. Aplicaban también a Marigold Lodge, la casa de verano de treinta y cuatro habitaciones que tenían en Míchigan, de estilo pradera, con chimeneas y buhardillas en ladrillo rojo, dos comedores, una biblioteca, porches soleados. Aplicaban asimismo a Nueva York. Y aplicaban a Miramar, la mansión de Newport diseñada siguiendo el proyecto de una amiga de su madre que había sobrevivido al Titanic mientras que su esposo y su hijo no lo habían conseguido, donde Nanée había pasado sus últimos meses en los Estados Unidos. Las páginas de los ecos de sociedad informaban de la llegada de su familia a Nueva York aquel junio de 1927 «de camino a un verano en Rhode Island, este año, en vez de en Míchigan», pero, de hecho, veranear en Miramar era la excusa y Nueva York el objetivo del viaje, para consultar a un especialista que pudiese explicar por qué los periodos de Nanée se habían interrumpido por completo.
No había mantenido aún relaciones íntimas con ningún hombre y le había sorprendido que sus padres imaginaran que sí, que hubieran consagrado todo un verano a protegerla contra el rumor de que su única hija podía estar embarazada. Sí, evitaba los corsés, pero es que los corsés eran cosa de la generación de sus padres, tanto como la idea de que una mujer no debería votar o de que, si lo hacía, debería votar lo mismo que votaba su marido. Su padre siempre había fomentado su independencia, y Nanée había emulado a su hermano mayor, Dickey, en todas las cosas, desde aprender a navegar hasta montar a caballo y practicar el tiro. Había leído las historias del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda porque Dickey las leía, aunque ella se había quedado sola en el intento de confeccionar una armadura con cartón, pegamento y una cantidad exorbitante de papel de estaño de la US Foil Company que, a pesar de todos sus esfuerzos, no paraba de arrugarse. Había seguido el ejemplo de Dickey y había empezado a fumar. Y a beber traguitos del bourbon de su padre (ilegal debido a la prohibición, pero lo que era bueno para los trabajadores no era necesariamente bueno para el jefe). Y a salir a hurtadillas por la ventana por las noches. Sí, sabía que su madre nunca lo había aprobado, pero el coche que conducía era un regalo de su padre y no lo prestaba nunca; conducía por las carreteras oscuras, deteniéndose a veces en el aparcamiento de algún tugurio de jazz para escuchar las suaves notas de los saxofones y los clarinetes, y a las mujeres cantando. Un tipo de música que dejaba a Nanée respirando un aire de libertad similar al que respiraba ahora a bordo del Vega Gull.
El discreto médico de Nueva York había asegurado a su padre y a su madre que su hija seguía «intacta». No sabía explicar el motivo por el cual su periodo había cesado ni si podría tener hijos. Nanée había permanecido sentada en silencio mientras el médico respondía a todas las preguntas de sus padres y ella se imaginaba un futuro en el que las partes más íntimas de su cuerpo quedarían eternamente expuestas y examinadas por metal frío y manos frías. Aún podía oír la voz de su padre, mientras viajaban en un vagón privado de Nueva York a Newport, diciéndole a su madre: «Lo que quiero decir es que si Nanée no es capaz de proporcionar un heredero a un hombre…». Y luego la réplica de su madre: «Un baile de debutantes no es una transacción comercial, por el amor de Dios. La incapacidad de tu hija para tener descendencia, si al final resulta que es eso, no arruinará tu reputación de fabricante de productos de confianza».
Pero en cuestión de días, su padre lo había dispuesto todo para enviarla a estudiar al Collegio Gazzolo, una escuela de élite italiana dirigida por una condesa que conocían. Nanée tenía un cerebro muy bien amueblado; habría preferido ir a Radcliffe, a Wellesley o a Smith, pero no le habían dado oportunidad de elegir. La enviaron a Europa para aprender a dominar poca cosa más que una buena postura, cómo lucir un vestido de noche y preparar un menú, además del elegante arte de no decir absolutamente nada de relevancia y conseguir al mismo tiempo que el hombre adecuado se sintiese importante y se quisiera casar con ella. «Para expulsar este salvajismo de su organismo en privado», le había insistido su padre a su madre, como si el exilio de Nanée a un país donde la familia fuera menos conocida pudiera salvarlo de la vergüenza. «Esa hija tuya prefiere ser una salvaje aun con el riesgo de acabar rompiéndose algo —había dicho su padre—. ¿No te preocupa que pueda acabar sola?».
Y había resultado que Nanée era la menos salvaje de todas las chicas de la contessa, la única que nunca había sobrepasado los límites excepto en su imaginación. A pesar de la influencia de sus compañeras, se portó tan bien que cuando terminó el curso su padre decidió que volviera a casa. Pero ella tenía en mente irse a vivir a París, simplemente para desafiarlo, dijo su padre. ¿Pero cómo pretendía mantenerse?
Al final su padre accedió a un año de estudios en la Sorbona con la condición de que viviera con la familia de Danny. Entonces fue cuando su padre ingresó en el hospital para someterse a una intervención quirúrgica menor de la que nunca se recuperó. 3 de noviembre de 1928.
Por aquel entonces no existía aún la hidrocanoa Clipper de Pan Am, no había otra forma de volver a casa que no fuera mediante un largo viaje en barco hasta Nueva York y luego en un tren hasta Chicago. Su madre le dijo que no volviera, que cuando estuviera en mitad del Atlántico su padre ya estaría más que enterrado. Nanée comprendía ahora que su madre se había sentido libre por primera vez desde el día de su boda y que no quería que su hija viese la verdad que escondía detrás del velo de viuda. Tal vez su madre imaginaba que Nanée sentiría la misma indecorosa sensación de libertad. Tal vez eso era parte de lo que había sentido, parte del motivo por el que no había vuelto corriendo a casa.
Y lo que había hecho su madre era viajar a París. Había reservado habitaciones en el Hôtel Meurice y Nanée se había instalado allí. De entrada, le había gustado lo de ponerse vestidos de noche y joyas y frecuentar lugares como Bricktop’s o Le Boeuf sur le Toit, donde el maître siempre encontraba una mesa para ellas. Pero cuando su hermano se les sumó para ir a esquiar por Navidad del año siguiente, ya se había cansado de todo aquello. O tal vez se hubiera cansado de Misha, un conde ruso exiliado que andaba en busca de una heredera norteamericana para recuperar su riqueza y con el que a su madre le gustaba ir de clubes, emborracharse y pelearse.
Habían esquiado en St. Moritz y, sorprendentemente, Nanée se había aficionado a aquel deporte, que le exigía estar todo el día al aire libre y pasando frío. Se había quedado allí hasta la primavera, hasta mucho después de que su madre volviera a los Estados Unidos con su ruso, que, al ser un conde de un país que ya no permitía la monarquía, fue recibido por la sociedad norteamericana con un baile organizado por todos los amigos. Y ahí fue cuando Nanée tuvo su primer amante, después de la segunda boda de su madre. Aunque tampoco volvió a casa para el acontecimiento. Siguió esquiando en los Alpes suizos mientras su madre y Misha disfrutaban de la confortable vida que su padre les había legado y ella se metía en la cama con un tipo al que creía amar. El gusto de Nanée por los hombres resultó ser tan nefasto como el de su madre, y carecía además del sentido común que había tenido su madre para sentar cabeza con el primer sinvergüenza que se había encontrado, que, al ser un conde, no había causado el escándalo que Nanée habría causado de casarse con alguien que no fuera un chico de buena familia de Evanston, Newport o Nueva York. Pero las Reglas de Evanston eran más condescendientes con el segundo amor de una viuda rica y madura que con una hija con la perspectiva de realizar su primer recorrido por el pasillo que la llevaría al altar.
T dejó el dibujo del Cadáver Exquisito en el escritorio de Nanée, al lado de la fotografía de Nanée vestida de aviadora que le había enviado otro de sus encantadores sinvergüenzas. ¿Era la suya la cabeza que había dibujado Edouard? Las gafas de aviador y la bufanda, sí, pero un artista con el talento que tenía él era capaz de dibujar una cabeza que fuera sin duda alguna la de Nanée, si esa era su intención. Con el papel cuidadosamente doblado, ella tampoco había sabido qué había dibujado él antes de dibujar la que era, inequívocamente, la mitad inferior prácticamente desnuda de Edouard.
—Me ha dibujado la cabeza metida en una jaula —repitió, oyendo de nuevo su voz: «La obsesión, la ansiedad, incluso el fetiche». Sin embargo, lo que había sentido al ver el dibujo había sido, curiosamente, entendido. Como si Edouard pudiera ver cómo se sentía ella a menudo, mirando el mundo a través de los barrotes de una jaula dorada de la que había conseguido abrir la puerta pero de la que, por algún motivo, se sentía incapaz de marchar—. De todos modos, nunca se puede conseguir a un hombre haciéndole saber que te sientes atraída por él.
Ese era el discurso de advertencia de la contessa —Non puoi procurarti un uomo facendogli credere che sei attratta da lui—, siempre acompañado por su insistencia en que las chicas debían casarse con alguien de su «propia clase», puesto que solo los hombres ricos y socialmente adecuados se casarían con ellas por amor y no por su fortuna.
—Yo le escribía a Danny cada día desde Londres —dijo T.
—Eso es distinto: la ventaja de un amor con un mar de por medio. —Nanée recordaba muy bien cómo Danny volvía cada día corriendo a casa con la esperanza de que en la bandejita azul del recibidor le estuviera esperando un sobre remitido desde Inglaterra—. Él quería estar contigo, pero no podía. Y eso es justo lo que se necesita. Hacerle desear algo que no puede alcanzar.
—Y no arriesgarse a querer vivir feliz para siempre jamás cuando podría tratarse de un tipo realmente horrible cuyo único atractivo es que no iba a provocar un escándalo en Evanston.
—No soy ni mucho menos la esnob que te imaginas —protestó Nanée.
—Por supuesto que lo eres —dijo T, pero con cariño.
Deslizó el dibujo del Cadáver Exquisito por encima del escritorio para acercárselo a Nanée mientras a sus espaldas se descorchaba una nueva botella de champán. Las rodillas huesudas que había dibujado tenían perdón, pero lo del canguro… Era como si Nanée estuviera viendo ahora el dibujo con los ojos de T. Y se daba cuenta de que era despiadadamente cruel, por mucho que esa no hubiera sido su intención.
—Me recordaba a mi padre. —La confesión la sorprendió más a ella que a T—. La forma en que Edouard Moss se acuclilló para ponerse al nivel de su hija. Su forma de hablarle con aquella dulzura.
—Me parece una visión de tu padre más diáfana incluso de la que tu madre tendría.
—Era cuando estábamos en Marigold Lodge —continuó Nanée, recordando la cuidada península cubierta de césped y los sauces llorones que llegaban hasta las aguas de Pine Creek Bay y el lago Macatawa. «Para mi chica valiente», había dejado escrito su padre en el testamento, sorprendiendo a todo el mundo al legar la casa de verano de la familia a Nanée—. En Míchigan, mi padre era una persona distinta.
—Incluso así, Nan, tienes que abandonar esta búsqueda de un hombre que imaginas que lo habría hecho sentirse orgulloso de ti.
—Yo no hago…
—Lo haces. Estás tan ansiosa por no dejarte cazar por uno de tus «terribles sinvergüenzas» que ni siquiera te paras a pensar qué te gustaría realmente.
Nanée volvió a estudiar la cabeza metida en la jaula, las rodillas nudosas y el canguro que ella había dibujado, aquel animalito tan querido abandonado en el suelo por temor a que su necesidad de amor se reflejara negativamente en su padre.
—Ese hombre haciendo flexiones… ¿Por qué supones que le pidió a André que retirara la fotografía?
Lo dijo pensando en que preguntaría por la foto en la galería y que la compraría si era posible. También la había dejado con la sensación de ser comprendida, en un sentido que le resultaba imposible describir.
—Mañana marcha a Sanary-sur-Mer —dijo con delicadeza T—. Edouard, me refiero.
Miraron las dos de nuevo por la ventana, la amplia avenida vacía y el sol que ya empezaba a clarear.
Nanée dobló otra vez en tres partes el dibujo del Cadáver Exquisito, luego volvió a doblarlo en tres más y lo encerró en el hueco de su mano.
—Hoy a última hora —dijo T corrigiéndose—. Esta noche, en el tren nocturno.
—Sanary-sur-Mer —repitió Nanée.
Era uno de los lugares más soleados de Francia.
Miércoles, 19 de enero de 1938 Sanary-sur-Mer
El tren trazó una curva y allí, bajo la luz del amanecer, el mar empezó a extenderse infinitamente, azul y blanco espumoso. Edouard abrió la ventana y aspiró el humo del carbón y, por debajo de él, captó lo salobre del mar y la intensidad de los pinos, y también unas notas de aroma a tomillo silvestre. Cogió rápido su Rollei en cuanto oyó que el revisor anunciaba: «Gare d’Ollioules, Sanary-sur-Mer». El pequeño pueblo de pescadores de la Provenza se había convertido en un lugar de reunión de escritores y artistas. Aldous Huxley había escrito allí Un mundo feliz, y a su estancia se le habían sumado con entusiasmo D. H. Lawrence, Edith Warton y otros escritores y artistas refugiados y antinazis, tal cantidad que en los últimos años el lugar había empezado a ser conocido como «la nueva capital del arte y la literatura alemanas». André Breton había encontrado una casita para Luki y Edouard a orillas del Mediterráneo y le había asegurado que las ventas que resultaran de la exposición servirían para cubrir el precio de compra. Tal vez, rodeado de otros artistas, Edouard podría empezar de nuevo con sus fotografías.
—Ya hemos llegado, Luki —dijo sacudiendo a su hija cuando el tren empezó a aminorar la marcha hasta detenerse en un pequeño cobertizo que hacía las veces de estación, donde encontrarían un autocar que los conduciría, a ellos y a su equipaje, hasta su nueva casa.
Luki le dirigió una sonrisa adormilada, tan similar a la de Elza que Edouard pensó que rompería a llorar.
—¿Dónde está mutti? —preguntó la niña.
Se colgó la Rollei al hombro y se levantó, luego cogió a Luki en brazos y se incorporó al grupo de pasajeros que esperaba para bajar del tren; el peso del dolor de su hija se le hacía insoportable. ¿Cómo hacerle entender a una niña a quien su madre le había enseñado a bailar incluso antes de que empezara a caminar que nunca jamás volvería a bailar con ella? ¿Cómo hacerle entender a una niña que la pérdida no era culpa suya, que ella no había hecho nada malo y que por muy bien que se portara no conseguiría que su madre volviera?
—Mutti te quiere más que a nadie —dijo—, pero tiene que quedarse con los ángeles. Me ha encargado que cuide de ti. Y ahora vamos a nuestra nueva casa, ¿lo recuerdas?
—¿Y yo tengo que cuidarte a ti? —preguntó Luki.
Edouard pestañeó para contener las lágrimas.
—¿Hueles eso, Luki? Es olor a tomillo.
Chanel N.º 5. Ese era el aroma de aquella pulsera de piel. El perfume que utilizaba Elza, y que utilizaban muchas mujeres más.
—¿Y cómo nos encontrarán? —dijo Luki.
Edouard se quedó mirando la cara expectante de su hija, intentando entender qué le estaba preguntando.
—¿Los ángeles?
—Sí. ¿Cómo nos encontrarán para traer a mutti a nuestra nueva casa?
Alguien en el andén gritó el nombre de Edouard. ¿Lion Feuchtwanger?