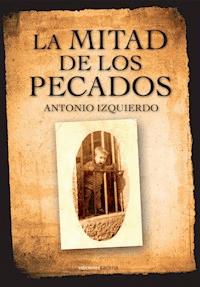
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carena
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La envidia es peligrosa porque es ingobernable. No es un defecto, una debilidad del espíritu o un pecado. Es una pasión con la que nace quien la sufrirá el resto de su vida. Quien envidia, siente amargura porque el otro tiene algo que él no posee, pero eso no significa necesariamente que desee poseer ese bien o esa cualidad. Quien envidia, siente tristeza o desasosiego por el bienestar o por la felicidad que imagina en el envidiado. No quiere obtener lo que tiene el otro, sino que el otro deje de poseerlo. Quizá sea que el que envidia quiera ser el otro. Eso es imposible, y de esa impotencia nace el resentimiento.
CRÍTICAS
La mitad de los pecados fue finalista del Premio Azorín de Novela 2010
EL AUTOR
Durante los últimos 30 años ha presentado y dirigido espacios informativos y de debate en la radio y en Antena 3 Televisión. Fue corresponsal diplomático y enviado especial en la cobertura de conflictos como la primera guerra del Golfo Pérsico, los Balcanes, Afganistán y Ruanda. Durante diez años condujo Punto de mira, programa de reflexión sobre asuntos sociales que emitía Antena 3 Internacional. Actualmente es consultor de comunicación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A ellos, por darme la vida. Y a ella, por darme el aliento.
Es en nosotros un deber de humanidad tener a disposición de todos los bienes que Dios quiso fuesen comunes, ya que a todos los hombres entregó la tierra para que se sustentaran con sus frutos y sólo la rabiosa codicia pudo acotar y acaparar para sí ese patrimonio divino, apropiándose de los alimentos y las riquezas dispuestas para todos los humanos.
De rege et regis institutione. Juan de Mariana
NOTA DEL AUTOR
Me pregunto en qué medida aquel suceso cercenó su capacidad para ser feliz. No me lo parece. Vivió como montaba en la bicicleta que usaba las noches de invierno de su juventud para cruzar Madrid, de vuelta del trabajo, entre Ventas y Delicias. Él siempre contaba que en las manos le salían sabañones como moras, que el frío era peor que el cansancio, peor que el hambre. Si se paraba, se caía. Como su vida. Por eso nunca se detuvo a pensar si había merecido la pena.
Arrastró un gran secreto que sólo desveló al final, pocas semanas antes de morir, y me lo desveló a mí. Pasó medio siglo ocultando algo que hizo y que contravenía los cimientos sobre los que edificó su vida y las de sus hijos.
Podría no haber escrito esta historia y dejarla en el limbo en el que siempre estuvo, pero estoy convencido de que haciéndolo le compenso.
También la cuento porque él ha muerto.
EL RECUERDO
En aquellos años, la idea de la libertad era una sensación que aún no tenía nombre para mí, un cosquilleo de impaciencia que me invadía siempre en la misma fecha, al amanecer del día uno de julio.
Cuando el Aplastapiedras abandonaba lentamente la avenida Ciudad de Barcelona y entraba en la glorieta de Atocha yo sabía lo que iba a ocurrir. Hoy, cuarenta años después, quiero imaginar que mi padre, al volante, sonreía porque estaba a punto de hacer aquello de nuevo. A su lado, mi madre se preparaba para seguirle la corriente y, en el asiento de atrás, mis hermanos y yo esperábamos en silencio.
Cuando el semáforo que daba entrada a la glorieta se ponía en verde, mi padre iniciaba la marcha muy despacio y preguntaba:
—¿Ya lo habéis pensado? ¿Dónde queréis ir este año? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste?
—¿Qué hay en el norte? —se adelantaba cualquiera de los de atrás.
—Francia.
—¿Y en el sur?
—África.
—¿Y en el este?
—Valencia.
—¿Y en el oeste? —preguntábamos ya todos sin ningún orden.
—Al oeste está Portugal —respondía él.
Mi madre no quería ir a Valencia y los demás queríamos ir a cualquier lugar. Mi padre hacía que el Aplastapiedras circunvalara una y otra vez la plaza —tan silenciosa en aquellos amaneceres —mientras se sometía a nuestras preguntas sobre lo que encontraríamos si fuéramos a África, a Francia o a Portugal.
—Más allá de Francia está toda Europa. Amsterdam tiene canales y la gente vive dentro de los barcos -contaba mi padre mientras daba vueltas.
—¿Y en África?
—En África hay camellos, sobre todo.
—Y moros —decía mi hermana Isabel.
—Sí, y moros.
Discutíamos adónde ir, pero poco, porque, en realidad, lo que nos fascinaba era sentir que el mundo era nuestro. Y entonces ocurría: el Aplastapiedras dejaba la glorieta de Atocha y nos íbamos a Francia a comprar una vajilla verde de duralex, a África a mirar con ojos como platos a los hombres con chilaba, a Portugal… O a Bilbao, a Málaga, a Santander…
Tenía ocho años. Éramos casi pobres, pero yo no lo sabía. Además teníamos un coche, el Aplastapiedras. En él mi padre me enseñó la idea de la libertad. Entonces sólo era, para mí, una sensación sin nombre.
* * * *
CAPÍTULO 1 COMIENZA LA DESPEDIDA
No es el regalo que esperaba en su cumpleaños, pero reconoce que la vista desde la ventana de la habitación es espectacular. Más allá de los tejados de Madrid se intuye, entre la calima de mediados de julio, una llanura imposible de abarcar. Lo peor es el alféizar sobre el que se apoya el ventanal, un lugar idóneo para que descansen las palomas.
—Ya verás cómo vienen las palomas y se pasan el día holgazaneando en la ventana.
Tiene razón, claro. La primera paloma tarda un minuto en posarse, mira fijamente el interior, se desentiende de nosotros y se queda haraganeando.
—¿Ves? Las palomas son como ratas con alas y, además, se cagan siempre donde no deben.
Mi padre se equivoca como todo el mundo, pero no suele fallar en sus juicios sobre las cosas pequeñas.
Mira a su alrededor y, como no sigue protestando, deduzco que la habitación le gusta. Es amplia, casi cuadrada, con las paredes enteladas entre un verde y un marrón que no parece una cosa ni otra; una cama más grande de lo que se puede esperar muy cerca de la ventana y, a los pies, una mesa con una pequeña televisión. Junto a la cama, un gran sillón articulado y, adosado a la pared, un mueble que contiene otra cama accesoria.
—Esto no parece un hospital —dice.
Eso significa que le gusta más de lo que había previsto y que se va a contentar. Tardo nada y menos en deshacer su equipaje: un pijama, sus zapatillas de andar por casa, la bolsa de aseo, dos estuches de gafas, la radio pequeña y cinco libros: Saramago, Bryce Echenique, Delibes, un ejemplar de La canción del mirlo, de Jennifer Lauck, y uno de esos bestsellers que de vez en cuando devora. Llevo la bolsa de aseo al baño. Los baños de las habitaciones de los hospitales sí dejan ver que no son más que eso, por mucho que la propia habitación parezca la de un hotel. Después meto las gafas en el cajón de la mesilla y dejo sobre ella los libros y el transistor.
—Te toca cambiarte —le digo —¿Te ayudo?
—¿Cuándo viene tu madre? —pregunta.
—En cinco minutos. Se ha quedado abajo rellenando los papeles del ingreso. Venga, te cambias y así, cuando suba, ya te ve instalado.
Está sentado en la cama y me mira cómo pidiéndome más tiempo.
—Cuando me ponga el pijama sí estaré en un hospital.
—Mamá siempre te ha comprado pijamas que están muy bien. A ver si me dice dónde se los agencia. ¿Vamos?
—Vamos —responde.
Se levanta y le ayudo a quitarse su eterno chaleco cerrado de punto. Azul, como toda su ropa: azul marino, azul cielo, azul suave, azul intenso, azul oscuro, jaspeados azules, todo azul. Se desabrocha la camisa azul claro y me pregunta:
—¿Me quito también la camiseta?
—Las enfermeras preferirán que te la quites, pero haz lo que quieras, como estés más cómodo —le digo.
—Pues que arreen las enfermeras, me quedo con la camiseta.
Se desabrocha el pantalón azul y vuelve sentarse en el borde de la cama; me arrodillo y tiro despacio de las perneras. Siempre ha tenido las piernas tan delgadas que me pregunto cómo han podido soportar tanto peso. Él sabe que está gordo, pero siempre ha sido ágil. Todos dicen que cada día me parezco más a él, aunque mi madre se pasó los años de mi infancia asegurando que quien se parecía como una gota de agua a mi padre era mi hermano mayor. Ahora creo que todos los demás tienen razón y que quien se parece a él soy yo. También tengo las piernas delgadas y desde hace unos meses me duelen siempre las rodillas por la mañana. Él lleva años quejándose de su artrosis. Tiene 77 años, es casi tan alto como yo, más grande, más sólido, con su nariz prominente, su cara como una luna, pero expresiva —tan fácil para la risa hasta hace no mucho—, su boca a la que faltan algunas piezas porque nunca quiso una dentadura postiza, sus ojos pequeños, sus arrugas alrededor. Como seré yo dentro de treinta años, si llego.
Le apunto las perneras del pantalón del pijama, tiro para arriba, se levanta y termina de colocarse la prenda. Le cuesta moverse, como siempre, pero ahora más. Por eso estamos aquí.
Se supone que es un anciano, aunque a mí no me lo parece. Cuando miro a otros de su edad sí comprendo que son hombres en retirada, pero a él le conozco tanto, que sólo veo al hombre activo que siempre fue. No le siento como un anciano, aunque sí está más viejo que ayer y que la semana pasada, cuando vino a mi casa por última vez antes de ingresar. Me pregunto por qué no me di cuenta de que estaba tan enfermo. Cuando llegó le propuse que me acompañara al vivero a comprar petunias. Se resistió, pero accedió y nos fuimos en el coche. Al aparcar, me dijo que me esperaría, que no quería entrar porque se cansaba. Casi le obligué porque sólo había veinte metros desde el coche hasta la entrada del vivero. Dos días después fue al médico por eso, porque se cansaba, y hoy está aquí, instalándose para pasar una temporada.
De pequeño siempre estaba tumbado en el suelo, a sus pies. Le tocaba ser mi héroe, incluso cuando mi pasión se convertía en un espectáculo. El verano de mis seis años lo pasamos en una casa prestada de la sierra. Durante aquellos dos meses, mi padre, que seguía trabajando en Madrid, subía el sábado en su vespa con sidecar y se volvía a marchar el domingo por la tarde. Yo no comprendía por qué tenía que dejarnos y cada tarde de domingo se producía la misma escena: mientras él tomaba el café, yo aprovechaba para salir de la casa y me tumbaba en el suelo con el cuello pegado a la rueda delantera de la moto. Cuando mi padre y mi madre salían para despedirse yo comenzaba a insultarle. Le llamaba cabrón por irse y le retaba a que pusiera la vespa en marcha, a ver si se atrevía a pasarme por encima.
Poco después, muy a mi pesar, me resarció de aquellas semanas de ausencia con una lección de tenacidad que sólo comprendí siendo ya adulto. Durante el otoño de 1965 llovió tanto en Madrid que parecía que el mar estaba encima y no el cielo; y justo un mes después de comenzar el invierno ocurrió la gran inundación. Aún tengo una portada del ABC en la que se ve a toda página a dos hombres navegando en barca por el puente de Vallecas y, al fondo, cuatro o cinco coches sumergidos hasta las ventanillas. Uno de ellos era el nuestro. El Aplastapiedras, un Seat 1400 C, había sido taxi durante muchos años antes de que mi padre se lo quedara. Le había cambiado el color negro por otro marfil, la línea roja se la había pintado de un azul desvaído y, ya puesto, había terminado de recubrir el techo del mismo azul. Siempre habíamos tratado al Aplasta como a uno más de la familia y allí estaba, inundado de agua y de barro. Tenía 300.000 kilómetros y había sucumbido al lodo. Cuando las aguas se retiraron, encontramos dentro una botella de aceite vacía que nadie había puesto allí. El Aplasta era un coche popular en el barrio de Tejar de la Pastora, nuestra calle, y nadie supo adivinar qué es lo que pretendía mi padre cuando, tres días después de la inundación, apareció en una grúa que remolcaba el coche moribundo. Lo dejó aparcado junto a la fuente de la calle de la Vuelta y se subió a casa a comer.
—El Aplasta no se va al desguace —dijo mientras mi madre ponía el postre sobre la mesa—. Lo voy a arreglar y este verano nos iremos a los Picos de Europa y a ver Covadonga.
Se mondó una naranja, la desgajó y se la comió con cara de estar pensando cómo solucionaría aquel embrollo en el que se había metido él solo.
Desde enero hasta junio del año 66, mi padre hizo lo imposible: descompuso pieza por pieza el Aplastapiedras, comenzando por el motor. Desencajó juntas, bielas, bombines, manguitos, pistones, filtros, válvulas, bombas, frenos, embrague, amortiguadores, discos y, luego, el cárter, los depósitos del aceite y del agua, el radiador, la caja de cambios, la culata, el árbol de levas, el eje de balancines, los engranajes de la distribución y mil y una tuercas y arandelas. Cuando sacaba una pieza la ponía bajo el grifo de la fuente, la lavaba a conciencia y se subía a casa para secarla con el secador de pelo de mi madre. Sólo debió sustituir las juntas y algunos elementos definitivamente inservibles. Hubo un momento, allá por mediados de marzo, en que el Aplasta era una carcasa sin alma y todo el mundo pensaba que permanecería así para siempre. Menos mi padre. A principios de abril comenzó a resucitar. Primero, el cuerpo del motor, ahora limpio —aunque ya nunca reluciente—; después todos los manguitos que iban a distribuir los fluidos y más tarde el resto de las piezas periféricas. Una vez montado el motor, Pablo tuvo unos días de dudas: ¿y si no arrancaba? Se distrajo aquel tiempo montando el cuentakilómetros y cuatro adminículos más del salpicadero. A esas alturas, yo llevaba sumadas incontables horas a pie parado junto al Aplastapiedras, esperando que Pablo me pidiera una llave, un destornillador, la tercera bujía o la tapa de cárter; porque lo que no soportaba mi padre era trabajar solo: necesitaba un hijo al lado que le mirara, que le esperara, que se aburriera, que jurara por lo bajinis mientras veía a sus amigos irse con el balón al descampado. Ese hijo solía ser yo.
Finalmente, con el coche aún sin asientos porque los habíamos desmontado para secarlos y limpiarlos de lodo, Pablo decidió que probaría a ponerlo en marcha. Era un sábado por la tarde y, mientras salía del portal junto a mi padre, pensé que un rato después comenzaría el partido que cada semana solíamos jugar los de Tejar de la Pastora contra los de Palomeras Altas. También pensé que cuando llegáramos a la calle de la Vuelta, donde estaba aparcado el Aplasta, había dos posibilidades: si arrancaba, él me abrazaría, me diría varias cosas que sugerirían su pericia y nos subiríamos de nuevo a casa a contar la buena noticia. Si no arrancaba, me esperarían tres o cuatro horas de pie dándole la llave del siete y soportando sus rezongos.
Arrancó. ¿Cómo no iba a arrancar? ¿Acaso había olvidado que el dueño de los pies que yo veía sobresalir de los bajos del Aplastapiedras desde hacía tres meses era mi padre? Él nunca trabajó tanto tiempo para nada. A la tercera, pero arrancó. Y sonaba tan bien que parecía que el diluvio universal no le hubiera pasado por encima; sonaba grave, lento, calmado, como si le quedaran otros 300.000 kilómetros por delante.
Pablo me abrazó y… nos quedamos dos horas más comprobando, ajustando, afinando, comprobando, ajustando, afinando; él con la cabeza junto a la bomba del agua y yo pasándole la llave del siete. Ese día el equipo de Tejar de la Pastora perdió por tres a cero.
El resto fue fácil. Mayo y junio sirvieron para limpiar por dentro el Aplastapiedras, pulir más o menos la pintura, sustituir las dos ruedas delanteras, cambiar las lámparas de los faros, los intermitentes y las luces de posición y para visitar dos o tres desguaces de coches en busca de un tubo de escape y dos arandelas de dientes para la manillas de las ventanas traseras.
A finales de junio, el Aplastapiedras era un coche nuevo, y el uno de julio, al amanecer, estábamos entrando en la glorieta de Atocha para nuestro rito anual. Ese año todos sospechábamos que terminaríamos en la carretera de La Coruña rumbo a Asturias, como así fue. Lo que nunca se le quitó al Aplasta fue un tufo a lodo reconcentrado que le acompañó el resto de sus días y que provocó más vomitonas de las esperadas en cada viaje.
* * * *
—¿Qué hace uno cuando llega al hospital? ¿Se acuesta? — dice mirando la cama con ganas.
—Yo también me lo pregunté aquella vez que me ingresaron
—le respondo.
—Es que meterse en la cama a las doce de la mañana es ridículo.
—Ya, pero estamos en un hospital.
—Pues me meto.
—Pues hala.
Abre la cama, se sienta en el borde, gira unos grados sobre sí mismo y le ayudo a subir las piernas; se acomoda y le tapo con la sábana y la colcha blanca.
—¿Te subo un poco el somier? —pregunto.
—¿De dónde?
—Ya sabes, doblar el colchón para que se eleve.
—Ah, pues sí, a ver lo que pasa.
Esas cosas le fascinan como si fuera un niño. Hago girar la manivela que mueve el mecanismo articulado de la cama y, poco a poco, mi padre pasa de estar tumbado a estar casi sentado.
—Para, para ya. Así vale.
—Te he dejado las gafas en el cajón de la mesilla, para que las tengas a mano, y los libros ahí encima, como en casa. Ya verás cómo mamá se queja de que tienes todo lleno de libros.
—Su mesilla está más llena que la mía.
—Pues tienes razón.
Ahora pienso que debería haber sido yo quien se hubiera quedado abajo haciendo el papeleo; mi madre estará ahogándose con los formularios.
No necesito que ningún médico me diga lo que tiene mi padre, pero cuando me lo dicen siento el vacío dentro. Casi nadie piensa lo que significa la palabra desesperanza cuando la pronuncia. Desesperanza es lo más cercano a un espacio vacío; tan vacío que ni siquiera hay espacio, ni siquiera paredes que contengan esa nada. La verdadera desesperanza es la nada porque significa que no hay futuro. Para él ya no lo iba a haber.
Le miro durante su segunda noche en el hospital y le reconozco el sueño: duerme como siempre, apasionadamente, roncando con todo su ser, la nariz buscando aire, con ese aspecto de ausencia que tienen los que aparentan dormir bien; sin saber que dentro de pocos días tendrá que comenzar a despedirse.
Me pregunto si seguirá teniendo el don en las manos. Sólo lo conocíamos sus hijos y su mujer porque él se ocupaba muy mucho de advertirnos de que no se lo contáramos a nadie. A Pablo, los curanderos le parecían unos sacacuartos y unos ignorantes quienes acudían a ellos, pero a él le hervían las manos cuando nos tocaba para curarnos el dolor de cabeza, el tobillo magullado, la espalda dolorida o la rodilla golpeada. Cubría con sus dos zarpas la zona y no hacía nada, sólo le miraba a uno y sonreía levísimamente, igual ni siquiera sonreía y sólo dejaba notar un cierto bienestar. Después, se levantaba y se iba a lavarse las manos dos o tres veces con jabón y mucha agua. Descubrió aquel don sin querer.
Años atrás, mi madre comenzó a sufrir un sarpullido en los antebrazos que fue a más. En pocas semanas, los granitos se convirtieron en heridas abiertas y en costras que nunca terminaban de cerrar antes de caerse y dejar a la vista eczemas con aspecto repulsivo que le provocaban una permanente sensación de quemazón. Después de muchas pruebas, los médicos decidieron que aquello, con peor aspecto cada día, no podía ser otra cosa que una reacción alérgica muy violenta contra algo. Ella sufría y bromeaba con que sería alergia a su marido. Le recetaron cremas, ungüentos y pastillas, pero la situación sólo empeoraba. Hasta que una noche —así me lo contó ella— Pablo se despertó a su lado y supo que no podía dormir. Encendió la luz de la mesilla, se incorporó y miró sus brazos, vendados para evitar rascarse en la desesperación. La convenció para que le dejase desliar el vendaje y, cuando lo hubo hecho, se sintió especialmente conmovido. Sin pedirle permiso, con todo el cuidado del mundo, rodeó con su manaza el pequeño antebrazo izquierdo de mi madre y lo dejó ahí sin hacer ni decir nada más. A los pocos minutos, ella sintió mucho calor en la piel cubierta por la mano de Pablo. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo, mirándose a los ojos de vez en cuando y compartiendo la sonrisa de mi padre, tan tenue que sólo él sabía si era o no sonrisa.
A la mañana siguiente, las heridas purulentas de mi madre se guían allí, con el mismo aspecto de siempre, pero no picaban. La segunda noche repitieron aquella escena y mi padre le colocó las manos, pero ahora en los dos antebrazos, primero uno y después el otro. Hubo una tercera y una cuarta noche, y una quinta, los dos en la cama, de madrugada, con la luz de la mesilla encendida. Mi madre ya no sentía ninguna comezón durante el día ni durante la noche, ya no se desesperaba. Dos semanas después, las costras no se caían antes de cerrarse. Un mes más tarde, sólo había costras. Cuando pasaron dos meses ya no había nada. Dos meses con todas sus noches.
Lucía se convirtió en una propagandista de las virtudes manuales de mi padre y él le repetía cada vez que si se atrevía a contarlo fuera de casa, se atuviera a las consecuencias. Ella fue fiel a su compromiso, pero cuando alguno de sus hijos les veía sentados muy juntos y mirándose de reojo ya sabía dos cosas: que a mi madre le dolía algo y que mi padre se estaba ocupando de ello.
Mi primer recuerdo de los brazos de Lucía debe de ser de la época en que yo tenía seis o siete años. Por las tardes, mi madre sentaba a mi hermana pequeña sobre la encimera de la cocina de nuestra casa de Vallecas y le daba de merendar jamón de york. Arrancaba trocitos y se los iba dando uno a uno en la boca para que aquella niña que no comía nada se alimentara como es debido. Yo estoy de pie al lado de Lucía, mi madre, y me agarro de su brazo izquierdo, casi me cuelgo. Toco por encima del codo hasta su axila. Ella cree que le estoy pidiendo un poco de jamón, pero sólo quiero tocar su brazo, la zona posterior de su brazo. Aquellas tardes, mi madre es el brazo de mi madre porque no hay otro igual. Me gustaría morderlo un poco, pero no llego. Es la misma madre que, cuando llego a casa con las manos descarnadas por las piedras después de haberme caído de la bicicleta birlada al hijo tonto de la portera, me coloca delante del fregadero, me lava a conciencia mientras me da collejas y me echa una bronca que le sirve para descargar su propio susto. Es un tipo de bronca distinta a las que suelo recibir por las noches, tan sutiles que ni siquiera me doy cuenta de que lo son. Mi padre me mandaba a la cama sin cenar un minuto después de mi trastada. A mí me da tiempo a encerrarme en mi habitación llorando y odiando el mundo, ponerme el pijama, llorar un poco más fuerte por si no me han escuchado, meterme en la cama, dejar de llorar y prometerme que no voy a querer a nadie nunca más. Justo entonces se abre la puerta y ella se cuela en la penumbra de la habitación, se sienta en el borde de la cama y todo comienza. En las manos lleva algo parecido a lo que yo no he cenado y que no pienso comer.
—¿Has visto el disgusto que le has dado a tu padre? —me dice.
Y durante los siguientes diez minutos se produce un fenómeno que aún no he llegado a destripar. Habla quedo, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo —lo tiene para mí—, y me va ablandando. Sufro mucho cuando te veo así, tienes que ser menos rebelde, tu padre sólo quiere lo mejor para ti, ¿quieres que me vaya a la cama llorando?, anda, come un poco, tienes que ser menos rebelde —eso lo decía a menudo-, anda, come y te remeto las mantas. Un beso en mi frente y otro más. Y yo, dejando caer mi mano en su brazo, entre el codo y la axila. No sabes cuánto te quiero, hijo.
Cuando ella cierra de nuevo la puerta de la habitación, yo me he comido aquello parecido a lo que no había cenado, he perdonado a mi padre y todo está bien, quizá porque yo tengo seis años y ella tiene los brazos más perfectos del mundo.
Pablo y Lucía formaron un buen equipo. Un buen equipo es aquél en el que, cuando uno se conforma con lo que hay, el otro se rebela y se convierte en el motor hasta que el primero comprende que aún tiene fuerzas para seguir. Eso ocurrió cuando mi casa se convirtió en una playa llena de arena. Todos íbamos descalzos y yo me tumbaba a los pies de mi padre, con una toalla debajo. Durante más de un año, el salón fue nuestra playa particular, especialmente agradable cuando, en primavera, entraba el sol por la terraza. No era exactamente arena aquello que pisábamos, sino tierra traída a cubos desde el descampado en el que después se construiría la primera carretera de circunvalación de Madrid. Tierra tamizada con una criba.
La historia había comenzado tres años antes. A finales de los cincuenta se declaró una epidemia de poliomielitis paralítica. Cayeron miles de niños y cayó mi hermano pequeño. Algunos se morían y los que sobrevivieron tuvieron que aceptar que el futuro iba en silla de ruedas o con muletas. A mi hermano le desahuciaron cuando tenía dos años, como a tantos. Había podido andar durante unos meses, desde que había aprendido. Y se acabó. Pero se olvidaron de desahuciar a Lucía y a Pablo. Un día, cuando ya no había nada que hacer, se presentaron ambos en el hospital de San Rafael con el niño en brazos y se comportaron como padres desesperados. Recorrieron pasillos, subieron escaleras, entraron en las consultas, bajaron, pidieron y buscaron durante varias horas. Años después me contaron que fue un acto ciego. Cuando quedaron agotados, se sentaron en un banco del vestíbulo de entrada del hospital y lo que ocurrió entonces pasó a formar parte de la épica familiar. Alguien con bata blanca pasó por delante de ellos, se fijó en ellos y preguntó qué le ocurría al niño. Sé que no es raro que un doctor pase al lado de uno, si uno está dentro de un hospital, ni que pregunte por la dolencia de alguien incluso fuera de la consulta, pero estoy seguro de que aquel médico no se paró por casualidad. O quizá sí.
—Tiene la polio —respondió Lucía—. Pero no puede quedarse así. No se va a quedar así.
El doctor, seguido por mis padres, volvió sobre sus pasos y les invitó a entrar en la consulta. Estuvieron casi una hora dentro y, cuando salieron, sólo tenían grabada en la cabeza una frase:
—De este niño me encargo yo.
Entonces comenzó una historia heroica. Durante los dos siguientes años, el facultativo sometió a mi hermano a siete operaciones en las piernas. Quito huesos, cosió repuestos, trasladó piezas desde la rodilla derecha al tobillo izquierdo, desechó parte de la tibia de una de las piernas y la cambió por una barra de metal, suturó, escayoló… Una de aquellas veces, el chico entró en el quirófano con las piernas arqueadas como un cowboy y salió de allí con las piernas dobladas justo en el sentido contrario; tanto, que mi padre se asustó y se preguntó si aquel doctor no se estaría excediendo en su empeño. Entre operación y operación, mi hermano pasó de los dos a los cuatro años escayolado desde la cintura hasta los pies. Completo. Había que cambiar la escayola cada cinco días y, cada cinco días, mi madre, tan pequeña, se colocaba a aquel niño tan grande en la cadera, con su escayola, pesando como no pesaba nada en el mundo, y salía de casa. De casa a la parada del autobús, de allí hasta el hospital de San Rafael; cambio de escayola y vuelta al autobús y a casa. Ella tan pequeña y él ya tan grande. Pasaron aquellos años de escayolas y llegó otro año de arnés metálico, de la cintura hasta los pies, otra vez. Mi hermano era como un robot, con las piernas rodeadas de barras metálicas y correajes de cuero marrón. Hasta andaba como un robot, porque mi hermano reaprendió a andar con aquel arnés. Ya tenía cinco años y yo tenía grabada la frase que mi madre repetía cada día varias veces.
—No se va a quedar así.
Llegó un día en que acabaron las operaciones y hasta le quitaron el arnés, y entonces aquel médico hizo su primera recomendación chocante:
—El niño tiene que andar sobre arena todo el tiempo posible. Sobre arena de playa.
No hubo mucho que pensar: mi casa se convirtió en la única playa privada de Vallecas. Durante varios días, mi padre y mi madre salían de casa al amanecer y se acercaban al descampado cercano con una carretilla prestada, una pala y una criba. Con la pala sacaban la tierra, la tamizaban e iban llenando la carretilla. Volvían sobre sus pasos hasta el portal e iban subiendo la tierra con cubos hasta el cuarto piso. Por las escaleras. Día a día, cubo a cubo, hasta que nuestro salón se convirtió en una playa. Yo tenía entonces siete años y aún recuerdo la sensación en mis pies.
Después de aquel año, mi hermano andaba como cualquiera, ni una sombra de cojera. Si se le subía la pernera del pantalón se le notaban algunas cicatrices, pero nada especialmente llamativo. Años después, en su adolescencia, fue campeón escolar de judo.
Ni Pablo ni Lucía parecían dar a las cosas más que su importancia justa; por eso los años posteriores a la enfermedad de mi hermano, los últimos de mi niñez, fueron felices para mí. Mis padres nos educaron como se hacía entonces, sin darse cuenta. Hacían, aconsejaban, ordenaban, reñían, daban un pescozón o arrojaban la zapatilla cuando mandaban los cánones. Todo el mundo sabía cuándo tocaba lo uno y lo otro. No se solía mandar a nadie a su cuarto cuando hacía una trastada, sobre todo porque el cuarto estaría ocupado por otros dos o tres hermanos que nada tenían que ver con el desaguisado. Más bien caía un cachete. Los padres de entonces tenían la ventaja de saber que, cuando sus hijos no estaban con ellos, la educación era asumida por el primer adulto que pasara por allí y nadie dudaba de que el criterio sería coincidente. Las cosas eran fáciles: si uno faltaba al respeto de un mayor, ese mayor u otro se encargaba de poner las cosas en su sitio antes de amenazar con llevarle a uno ante sus padres. En los casos más graves se cumplía la amenaza y el resultado siempre era el mismo: los padres estaban de acuerdo con el adulto y éste lo estaba con los padres. Las reglas estaban claras para todos. Y si pasaba un cura por la acera junto a la que estábamos jugando al encintado, el partido se paraba y los catorce niños íbamos a besar la mano del sacerdote. Todo claro.
Había una excepción, aunque sólo era una anécdota. Cada domingo por la mañana nos reuníamos los siete de la banda en mi portal, el número 2 de Tejar de la Pastora. Tocaba nombrar a dos comisionados para ir a misa. Ellos tenían la misión de acudir a la iglesia, intentar enterarse de qué iba la lectura anterior a la homilía, memorizar el color de la casulla del cura y volver inmediatamente al punto de encuentro para contárselo a los demás, que saldrían corriendo hacia sus casas para informar de los detalles a sus padres y demostrar así que habían ido al oficio. A toda aquella maniobra —que duraba media mañana del domingo —yo sólo asistía como invitado de piedra porque era el único de la banda que no tenía el deber de asistir al rito. Nunca sabía si sentirme liberado gracias a mis padres o un bicho raro por culpa de mis padres. Pablo nunca dijo nada de los curas excepto que las cosas de los curas eran de ellos y que con su pan se lo comieran. Lucía sí decía más cosas y su marido se limitaba a no llevarle la contraria.
Hice la primera comunión porque a nadie se le ocurrió que podría no hacerla; pero ni a Pablo ni a Lucía les preocupó que aquélla fuera también última vez que comulgué en mi vida. El cura que me confesó el día anterior tuvo la culpa. A los siete años recién cumplidos, y después de pasar un curso entero de catequesis, uno tiene claro que lo importante de la confesión es el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. La tarde de sábado previa a mi comunión yo esperaba en la fila de los aspirantes a recibir su primera hostia previo paso por el confesionario. Cuando me tocó el turno de arrodillarme en el tablón adosado a la cabina en la que me esperaba el sacerdote yo llevaba bien aprendida la lección.
—Avemaríapurísima.
—Sin pecado concebida —escuché desde detrás de la celosía —¿De qué te acusas?
—Padre, me acuso de no ser obediente.
—Sigue.
—Y de pegar a mi hermana pequeña.
—¿Y de qué más?
—Y de no hacer bien los deberes.
Hasta ahí, el guión se cumplía al pie de la letra, tal y como el catequista nos había anunciado.
—¿Y de qué más?
Yo no había previsto que aquella pregunta se repitiera más de tres veces y, por tanto, mis recursos se acababan de agotar. Tenía siete años y, siendo realistas, a esa edad la lista de pecados se consume con una facilidad pasmosa. Entonces comenzó mi bajada a los infiernos.
—Y robo los lápices a mis compañeros del colegio.
—¿Y qué más?
—Y le miro las bragas a la Maricarmen.
—¿Y qué mas?
—Y la semana pasada ahogué en el arroyo a tres gatos pequeños.
—¿Y qué más?
—Y…
—¿Y qué más?
—Y le he dicho puta a mi madre.
—¿Qué les has dicho a tu madre?
—Puta.
—Hijo, eso es muy grave.
—Ya, pero es que me puse nervioso.
—Pero ése es un pecado muy grande.
—Ya, si ya…
—Te me vas a rezar siete padrenuestros, siete avemarías y dos credos.
—Vale.
—No se dice vale. Lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Te arrepientes?
—Sí.
—Se dice: “Sí, padre”.
—Sí, padre.
—Ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti.
—Amén.
Volví derrotado a mi sitio: ¿siete padrenuestros, siete avemarías y dos credos? ¿Robar lápices y ahogar gatos? ¿Llamar puta a mi madre? La primera vez que yo había pronunciado en voz alta esa palabra había sido justo en aquel confesionario hacía un momento y pensé que si mi madre se enterara algún día de que yo había mentido en confesión asegurando que le había insultado de ese modo, las cosas se pondrían cuesta arriba para mí; no por haber mentido al cura —que a ella ni le iba ni le venía—, sino porque esa palabra era demasiado grave como para estar en el diccionario de mi casa.
Lo cierto es que yo había pecado mientras me confesaba y el cura no se había dado ni cuenta. Aquello rebasó mi capacidad de niño y renuncié para siempre. La ventaja sobrevenida fue que, en aquellos años, si no te confesabas no podías comulgar, así que tampoco comulgaría nunca más, excepto al día siguiente, el de mi primera comunión. Además, el credo no me lo sabía entero, lo que me impidió cumplir la penitencia en sus debidos términos. Sólo debo decir, en defensa de aquel sacerdote, que su tercer “¿y qué más?” me ayudó a recordar un pecado que sí había cometido repetidamente: el de las bragas de la Maricarmen.
La Maricarmen era fácil. Seguramente era la única que sabía cuál era el último objetivo del juego que en primavera, día sí día también, organizaba yo en mi portal. Me sentaba en el suelo, contra la pared, y las chicas tenían que bailar. La que diera más vueltas, bailaba mejor. La que bailaba mejor, ganaba. Yo intentaba verles las bragas y lograba vérselas sólo a las que daban muchas vueltas. La Maricarmen era como una peonza. Corrían muchas leyendas sobre ella. Dejaba que los gitanos del descampado que había detrás de la vaquería le dieran pastillas para los burros, lo que le ponía en trance mientras ellos la metían mano. Leyendas así. Se iba con cualquier grupo de chicos, se subía la falda, se bajaba la braga y les permitía que miraran de cerca aquel misterio. A decir verdad, esto último no era una leyenda. Fue mi primer misterio desvelado.
El único problema que tenía la Maricarmen era su padre, un ser de otro mundo: tan alto, tan grande, tan fuerte, tan moreno, con esas manos que parecían cazos, con ese camión del ejército de Tierra que aparcaba al mediodía frente al portal. Aparcaba, bajaba y aquel padre parecía más grande que el camión, con su camisa abierta como si fuera un legionario. Quizá era legionario y yo no lo sabía pero, en cualquier caso, según le veía me prometía a mi mismo no volver a mirar las bragas de su hija.
Pero no era la imagen de la Maricarmen con la que yo me dormía cada noche. Era la de Julita. La hermana mayor de mi amigo Juancar también era de otro mundo, pero no del mismo que el del padre de la Maricarmen. El de Julita debía de ser un mundo de ángeles rubios, tenues, sonrientes, tímidos, con el pecho apuntando como no queriendo apuntar, con el pelo largo, sin pies, porque flotaban, excepto la vez que fui a buscar a mi amigo Juancar y ella estaba en combinación planchándose un vestido. Aquel día sí tenía pies y piernas. Y muslos.
Administrar los placeres y los anhelos siempre es menos complejo que negociar con la frustración o con los temores; por eso solemos buscar menos apoyo para los primeros que para los segundos. Sin embargo, siempre pensé que del mayor miedo que sufrí durante mi infancia no me salvó nadie más que yo. Ahora sé que me equivocaba y que lo superé aplicando, sin saberlo, una ecuación que escuchaba a menudo en casa. Mi madre descubría un raspón en mi pierna, cualquier pequeña herida, una magulladura que no estaba ahí el día anterior; me preguntaba y yo le mentía con cualquier cosa.
—No te metas en líos —decía ella.
—Pero si te metes, arréglalos —decía mi padre.
Aquélla era la ecuación: no meterse en líos y, si llegaban, arreglarlos y no dejar que se pudrieran.
¿He hablado de miedo? A ése le conozco bien. Mi miedo de hombre es morir antes de tiempo sin haber aprovechado el pastel hasta el final. Y, como todos, tengo miedo a las cosas que no han ocurrido. No temo no ser querido, porque no me siento querido; tampoco al silencioso derrumbe físico, porque lo tengo delante de mí, cada día, en el espejo de mi baño. No temo la sensación de fracaso personal, porque coqueteo con ella desde hace años. Temo que el futuro se parezca demasiado al presente. Y temo empobrecerme tanto, que no pueda más que vivir refugiado.
Mis miedos de niño los tengo en la catacumba de la memoria y el más rotundo es el que creía más olvidado. De vez en cuando, como si fuera la patada de un elefante, me golpea el recuerdo de un terror que me acompañó durante casi cuatro años, día tras día, cada noche antes de dormir y, sobre todo, cada mañana cuando bajaba la escalera de mi casa. No me paralizaba, puesto que seguía yendo al colegio solo y saliendo a jugar con mis amigos; me paralizaba por dentro. Un miedo, como todos, apoyado en lo desconocido, en lo que me podría ocurrir si el hecho temido se concretara un día, pese a que la rutina me indicaba que era improbable que ocurriera. Aún así, yo imaginaba tan grande el desastre, tan funestas las consecuencias, que el miedo me mantuvo el alma en un puño durante un tiempo en el que fui mucho menos feliz de lo que me correspondía.
Mi miedo se llamaba Ramón, el Gallego.
Me pregunto si seguirá vivo y deseo que no, tal es la desazón que aún siento cuando le recuerdo. Escribo su nombre, pero creo que nunca desde entonces lo he pronunciado completo, con el apodo, en voz alta. Me crucé con él una de esas tardes casi perfectas de primavera en Tejar de la Pastora, cuando los chicos del barrio volvíamos a encontrarnos. Me preguntó dónde nos metíamos durante el invierno. La calle sin asfaltar, que daba al descampado en el que se encontraba la serrería, el poblado de gitanos y la vaquería, nos reunía a todos los que vivíamos en aquellas tres manzanas del Puente de Vallecas, pero también a los que vivían en la Vuelta y en el rascacielos, un edificio un poco más alto adosado a nuestra hilera de casas de cuatro pisos. Siempre era igual, las golondrinas y los estorninos como locos por encima de nosotros, y, envolviéndonos, el olor a basura quemada que yo no identificaba entonces, pero que formaba parte de la primavera y que se confundía a veces con el tufo de la vaquería. Pedro Ángel, Juancar, Quino y yo nos volvíamos a hacer amigos del hijo de la portera porque era el único que tenía bicicleta, intentábamos convencer a las chicas para jugar al rescate o a churro mediamanga mangaentera, que daba más de sí que el escondite inglés; o echábamos un partido al encintado; o negociábamos la posibilidad de conseguir una propina para ir al puesto de pipas —pipas, palolú, chicles bazooka, pastillas de leche de burra, pastillas de regaliz, pipas de calabaza— y, más entrado junio, al puesto de los helados —polos de palo de pela de limón, de fresa o de menta—. No íbamos casi nunca porque no teníamos dinero y porque las madres no se ponían de acuerdo para lanzarnos la merienda. Salía una madre a su balcón, llamaba al hijo o a los hijos que le tocaban y lanzaba el bocadillo envuelto en papel de periódico, bien envuelto para que no se despanzurrara con el golpe sobre la tierra. Cada madre tenía sus ritmos y cuando Quino ya había hecho la digestión de su merienda, Pedro Ángel piaba esperando que su madre se dignara. Así se iban las tardes, sin acercarnos al puesto de pipas para ver qué no íbamos a comprarnos ese día.
El día que conocí a Ramón, el Gallego, mi madre me había lanzado —o quizá sólo lo dejaba caer contando con que vivíamos en un cuarto piso— mi eterno bocadillo de aceite con azúcar: un churrusco de la barra vaciado de miga, empapado de aceite por dentro, ración de azúcar y vuelta a poner la miga para tapar. Me lo acababa de terminar casi todo y, como siempre, el último trozo, el más duro, serviría para darle cuatro patadas no sin antes besarlo. Es pecado tirar el pan —decía la madre—, que no te vea yo, pero, si lo tiras, dale un beso antes.
Ya he chutado el churrusco para que lo remate Quino cuando, justo por delante de mi portal, pasa, montado en una bicicleta desahuciada, quien se iba a convertir en mi pesadilla. Pequeño y flaco, con los ojos claros y nerviosos —como buscando —, con la cara alfombrada de pequeñas costras y una cicatriz enmarcando la ceja derecha, y con la cabeza rapada al cero, la señal con la que salen de la comisaría los pillos a quienes les sorprenden robando. El Gallego se cruza conmigo y me le quedo mirando, pero juro que sólo es un segundo, dos como mucho. Me sobrepasa e, inmediatamente después, oigo un grito —quizá Juancar— que me hace volverme y ver la bicicleta en el suelo y al Gallego con una piedra lo suficientemente grande como para tenerla que sostener con sus dos manos. Justo antes de lanzármela le escucho decir:
—¡Por mirarme!
La lanza y pesa tanto que se queda a medio camino, pero la mirada de odio del Gallego me da de lleno. Él ya está frente a mí con su navaja en la mano. Soy yo quien da el primer puñetazo y el segundo. Es él quien sabe que ya tiene que tirar de navaja; soy yo quien pone el brazo izquierdo tapando mi estómago y es él quien abre una herida limpia justo debajo de mi codo. Soy yo quien se encabrita, le tira al suelo y le suelta no menos de cinco o seis hostias. No te metas en líos —dice la madre—, pero si te metes, arréglalos —dice el padre—. Por eso salgo corriendo antes de que el Gallego pueda levantarse del suelo. Salgo huyendo como si me hubiera dado él la paliza y hubiera aprovechado una pausa entre golpe y golpe. Salgo corriendo.
Aquella noche me dormí muy tarde porque mi cabeza estaba llena de las costras de la cara del Gallego, de su cicatriz en la ceja, de la cabeza calva y de su mirada verde, llena de agua; y ahora que escribo esto mi memoria me retumba en el estómago, el último recipiente del miedo. La herida de mi brazo no fue nada, sólo un corte superficial del que no se dio cuenta ni mi madre. Al día siguiente, Juancar, Quino y Pedro Ángel me vienen con el recado del Gallego:
—Que cuando te vea te mata, que te cose con la navaja. Y que vendrá con sus amigos.
Pasé una semana sin encintado, sin escondite inglés, sin churro mediamanga, sin estorninos locos sobre mi cabeza, y mi madre no necesitó lanzarme el pan con aceite y azúcar porque yo estaba en casa asegurándole que me aburría con mis amigos y que no tenía ganas de salir, hasta que la tentación de ver de lejos a Julita jugando con sus amigas fue más fuerte que mi aprensión. Salí, pero aquella tarde no vi al Gallego, ni la siguiente. No lo vi hasta diez o doce días después, mientras jugaba yo solo al balón debajo de los soportales del rascacielos. Ni siquiera pasé miedo viéndolo llegar porque cuando quise darme cuenta él estaba allí, a un metro de mí, con tres o cuatro amigos.
—No os metáis —ordenó el Gallego a sus compinches, y se dirigió a mí:
—¿Llevas navaja?
No me salió el aire del cuerpo. Él sacó la suya. No era precisamente un cuchillo de monte, pero yo podía adivinarla muy afilada porque el corte que me produjo la vez anterior fue impecable. Lo que mejor recuerdo de aquella navaja es su mango verde, pero estoy seguro de que mi imaginación ha inventado ese dato, puesto que es improbable que yo viera justo el mango, oculto por su mano. El Gallego amagó con el arma y yo retrocedí con los brazos en alto. Amagó otra vez y otra y, a la tercera, mi patada en su estómago lo tumbó. No repetiré la historia de la pelea callejera porque fue casi idéntica la anterior. Como había perdido la navaja en la caída, le zumbé en el suelo justo hasta que comprendí que la neutralidad de los amigos del Gallego se convertía en impaciencia; así es que comencé a correr, a correr… Siempre he intentado racionalizar aquel miedo. Durante cuatro años hubo no menos de ocho peleas, todas parecidas y con el mismo resultado, pero yo seguí teniendo miedo del Gallego, aún cuando estaba demostrado que era perverso, pero no especialmente peligroso en el cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que temía yo de verdad? Creo que temía su mirada verde y sus costras en la cara, ésas que tantas veces machaqué con mis puños. No te metas en líos, pero si te metes, arréglalos. No sé si arreglé aquello. Quizá sólo pasé cuatro años huyendo y colocando remiendos mientras le daba palizas que yo no buscaba. Hasta que el Gallego no volvió más.
* * * *
Mi padre, mi madre y yo somos ya parte del paisaje del hospital. Han pasado cinco días desde el ingreso, pero parecen más. Él dormita y, a ratos, lee el periódico y sus libros. Ella hace lo que mejor sabe hacer, conquistar al resto del mundo sin darse cuenta. Va y viene, habla, coloca un ramo de margaritas junto a la ventana, habla, dice Pablo no duermas tanto, habla, me pregunta por mis hijas, arregla un poco el baño, habla, se ríe por un chiste mío, habla, me dice que me vaya a comer, hace como que lee su libro o cualquier revista del corazón, se levanta, vuelve a sentarse, recibe como si fuera la primera vez a la enfermera que entra cada diez minutos a ver si está todo bien o para regular el paso del suero, habla, enseña las fotos de sus nietas a cualquiera que se cruce con ella por el pasillo, se hace amiga íntima varias veces de la señora de la habitación 1.817 y escucha la historia del señor de la 1.815. Sabe que en un par de horas subirán los médicos y nos darán la noticia que ya conocemos ambos, pero no mi padre.
Cuando ocurre, le veo llorar por primera vez en mi vida. Los médicos han sido exquisitos y han empleado toda la panoplia de términos que amortiguan la mala nueva, pero la última pregunta de Pablo sólo puede ser respondida con un sí o un no. Llora como lloraré yo cuando esté a punto de morirme por algo parecido, como un niño al que le han quitado de golpe el pastel que le estaba sabiendo a gloria, sin pudor, como se llora cuando uno sabe que se acaba lo mejor de la vida, la vida misma; como lloran las personas que se quieren y que se respetan a sí mismas. No sé por qué razón recuerdo en ese momento lo que él siempre me decía cuando era pequeño:
—No llores. Un hombre llora sólo cuando se le muere la madre.
O cuando se va a morir uno mismo, padre.
Lucía y yo pasamos el resto de la tarde buscando huecos para llenarlos de cierta esperanza que él rechaza con su silencio, haciendo como que dormita. Nos esperan varios días de duelo por lo que aún no ha ocurrido, los mismos que mi padre empleará en ponerse al día con su memoria y aceptar que la carrera está terminando.
La noche ha oscurecido la pantalla al mundo que es, durante el día, el ventanal de nuestra habitación del piso dieciocho. Sólo si se acerca uno al cristal ve con detalle las luces del barrio que rodea el hospital; caminos de farolas que permiten adivinar una u otra calle. Imagino que hay luces en las casas, pero sólo puedo intuirlas porque nosotros estamos mucho más altos; no hay más edificios de dieciocho pisos alrededor del hospital. ¿He dicho nuestra habitación? Es correcto, de hecho la habitamos los tres, pero no esta noche. Hoy sólo estamos él y yo; él, esperando, y yo esperándole a él. Quiero que salga del marasmo en el que se ha sumido desde que sabe que se va a morir. Sólo llevamos siete días recluidos y es la primera noche que he logrado convencer a mi madre para que se vaya a casa a dormir, a recoger cosas, a regar las plantas, a descansar, a tirar comida para que no se ponga mala, a lo que sea para sacarla de la burbuja.
—¿Tienes miedo?
Le hago la pregunta a bocajarro para que no pueda obviarla, excepto si está dormido de verdad.
—¿Tienes miedo? —insisto.
La mayor parte de la gente cree que un minuto se pasa volando. Es mentira. Un minuto es una eternidad. Es lo que tarda él en contestar:
—¿A morirme? —me pregunta.
—Sí, a que todo se acabe.
Sigue tumbado de lado en la cama, con su brazo derecho debajo de la almohada, dándole consistencia, como un bloque — brazo, almohada, cabeza— que me permite reconocer su postura desde que, cuando era pequeño, entraba en su habitación por la mañana y le encontraba leyendo y escuchando la radio a la vez: brazo, almohada, cabeza, libro.
—No tengo miedo de nada, pero no quiero morirme.
Y otro silencio largo que araño para respetarle, deseando que quiera hablar más y que no me deje otra vez en medio de la nada. Esta vez no me deja.
—Tú no sabes lo que es el miedo —dice de pronto, sin que yo pueda prever si va a seguir hablando, porque mi mirada está fija en ese ventanal oscuro de calles iluminadas por farolas.
—Yo he pasado miedo muchas veces —le respondo.
—¿Cuándo?
—De pequeño.
—Pues no se te notaba.
—Porque yo me lo guardaba.
—¿Qué era lo que te daba miedo?
—Ramón, el Gallego.
Y le cuento la historia de mi miedo de los nueve y los diez y los once y los doce años. No sé por qué lo hago, quizá para llenar el miedo ante su silencio. Le cuento mi versión mientras temo que él haya pasado de disimular que duerme a dormir de verdad. Y cuando termino, me callo.
—Todos tenemos nuestro Ramón. El mío se llamaba Manuel.
—¿Manuel?
Y otro silencio, tan largo esta vez que termino por desistir. Apago la única luz y me tiendo en la cama supletoria. Ojalá se haya quedado dormido de verdad.
Me despierta a media noche.
—¿Estás dormido? —pregunta.
Abro los ojos y noto en mi cabeza que deben de ser más allá de las cuatro.
—No. ¿Qué necesitas?
—No me pasa nada. Sólo quiero decirte lo que quiero que hagáis conmigo.
—¿Ahora?
—Cuando me muera.
—No pienses esas cosas.
—Las pienso porque me salen.
—¿Y qué quieres que hagamos?
—Quiero que me incineréis.
—¿En serio?
—Siempre he pensado que querría estar en una tumba como es debido, pero no quiero pudrirme. Quiero que me incineréis y que enterréis mis cenizas en Aranjuez.
—¿En Aranjuez?
—En los jardines del Príncipe, allí he paseado mucho con tu madre.
Estoy sentado en el borde de mi cama, ya despejado, en esa oscuridad casi completa de la que se sirve mi padre para hablarme. Siempre ha sido un tímido. Él y mi madre han pasado largas temporadas en una casita que se compraron en Aranjuez hace seis o siete años. Solían volver a Madrid hablando de la tranquilidad de los jardines del Príncipe.
—Quiero que enterréis mis cenizas al pie de algún árbol grande, junto a cualquier arroyo del jardín.
—Eso está prohibido —le respondo.
—¿Y qué?
—Me pondrán una multa o algo así.
—¿Y qué?
—Pues también tienes razón.
Y se calla de nuevo, pero sólo unos segundos durante los que, como no le veo, no sé si tiene cara de estar pensando.
—Voy a ver si duermo un poco.
—Hasta mañana.
—En los jardines del Príncipe —remata. Y ahora sí, se duerme.
Empiezo a darme cuenta de que Pablo se muestra más abierto a la charla después de anochecer. Durante el día mantiene silencios tan tozudos como él, y prefiere dormitar o leer. Sabe que le cuesta dormir y se organiza la noche como si fuera de día. Por eso hoy dejo que caiga el sol y ruego silenciosamente para que me conteste:
—¿Quién era Manuel?
—¿Qué Manuel?
—El tuyo. El otro día me dijiste que todos tenemos un Ramón y que el tuyo se llamaba Manuel.
—Te lo dije cuando me hablaste del miedo, ¿no?
—Eso es.
—Pues eso, que todos pasamos miedo.
Y otra vez, su silencio, que empieza a desesperarme. Aguanto un poco más y le digo lo que pienso:
—Yo creo que porque estés aquí, en un hospital, y porque sientas mucha pena de ti mismo, no deberías tratarme así.
—¿Cómo te trato?
—Como si fuera un mueble. Me hablas cuando te da la gana, como si yo no contara, como si no estuviera. Y no me lo merezco.
—¿Para qué quieres saber quién fue Manuel?
—Porque quiero saber si tu miedo fue como el mío.
—Tu miedo era un miedo de niño; el mío era un miedo de hombre.
—¿Temías que te matara o algo parecido?
—Le temía porque me demostró de lo que era capaz.
—¿De qué era capaz?
—De matar a la gente en vida, de acabar con ella como si la matara.
—¿Lo hizo?
—Lo hizo muchas veces y con muchas personas.
—¿Y contigo?
—Casi lo consiguió.
Un silencio, sólo una pausa, y continúa:
—No te puedo contar quién fue Manuel como tú me has contado quién fue para ti ese Ramón. No es una historia más. Tendría que contarte media vida.
—No tengo prisa, además muchas veces me has contado cosas sobre cómo era tu vida antes de nacer nosotros.
—No conoces algunas cosas. Sólo las conocemos tu madre y yo.
—Y tú no piensas contármelas.
—Pregúntame mañana.
El día siguiente pasa más lento que los demás porque creo que he encontrado una fisura en el autismo de mi padre y me gana mi impaciencia por retomar nuestra conversación. No se había hecho el dormido simplemente; incluso me dejó una puerta abierta para volver sobre el asunto. Hasta quiero pensar que sonó como una orden —“pregúntame mañana”—. Y lo hago un rato después de que se haya ido el sol:
—¿Has pensado si me contarás quién fue Manuel?
—Apaga la luz, que me molesta.
Lo hago y nos quedamos en una penumbra imprevista gracias a la luz de la luna, redonda y brillante como si quisiera ser sol. Él, de costado en la cama, con el delgado tubo transparente que sale desde debajo de la sábana encimera y que le drena el pulmón izquierdo. Yo, a su lado, en el sillón. Y su voz nasal suena casi en mi oído:
—No tienes ni idea de lo que me estás preguntando.
—Tengo idea de que es algo importante, de lo contrario no le estarías dando tantas vueltas. Me dijiste que te preguntara hoy y eso hago. Además, yo creo que quieres contármelo porque, de lo contrario, te harías el dormido.
Me parece que dibuja algo parecido a una sonrisa. La identifico porque en las dos últimas semanas no creo que haya sonreído ni un par de veces.
—He pensado que quizá sí te mereces saber lo que ocurrió.
—¿Con Manuel?
—Con mi vida.
—Si quieres, cuando me lo hayas contado, lo olvido.
—A veces no eres tan listo como pareces. Si te lo cuento es para que nunca te olvides y para que lo comprendas.
—¿Quieres comenzar ahora?
Ya no me importa que se duerma porque me ha dicho que me contara lo que quiere contarme y nunca rompe una promesa. En eso somos iguales, convertimos cualquier palabra en deber y entonces ya no se trata de cumplir con el otro, sino con uno mismo y con el deber que asumimos. Deja su postura de costado y, trabajosamente, se va colocando boca arriba mientras me levanto del sillón y me ocupo de que el tubo del drenaje no se estrangule con el movimiento de su cuerpo. Ahora sí noto el cansancio en su cara, pero también esa determinación que se le ha dibujado siempre en los ojos cuando tiene un plan.
—Mañana ve a casa. En el mueble del salón está el cofre pequeño. ¿Sabes dónde?
—Sí, lo sé.
—Debajo de los papeles hay una llave. Es la de la cómoda de mi dormitorio. Abre el primer cajón empezando por abajo. Ahí encontrarás un mazo de hojas. Son bastantes, pero están todas sueltas.
—¿Qué quieres que haga con ellas?
—Quiero que no leas lo que hay escrito. Mételas en alguna carpeta y me las traes. Pero no quiero que leas nada.
—No lo leeré.
—Ya lo sé.
Y yo sé que mi padre se siente conmovido porque ya ha puesto su plan en marcha y porque eso le ha hecho sentirse más cerca de mí.
—Duérmete ya si quieres —le digo.
—Hoy tengo más sueño que otras noches.
Ni siquiera una hora después le oigo roncar.
Al día siguiente no tengo impaciencia cuando abro la puerta





























