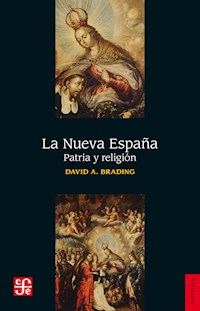
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La religión en la Nueva España fue un elemento fundamental en la conformación social, política y económica de la sociedad novohispana. Con esto en mente, David Brading presenta en esta obra una serie de artículos que abarcan temas que van desde el asentamiento de las órdenes religiosas en el nuevo mundo hasta el origen del culto a la virgen de Guadalupe, todo ello con el fin de mostrar las diversas facetas del catolicismo novohispano y cómo formó parte sustancial en la construcción de una identidad americana, que a la larga sería muy importante en el proceso de independencia de México.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAVID A. BRADING (Londres, 1936), historiador formado en la Universidad de Cambridge, ha dedicado su vida a la historia de México. Su profundo interés por el pasado de nuestro país se ve reflejado en los diversos temas que ha estudiado: desde la minería en la época borbónica hasta los principios del nacionalismo mexicano y los actores de la Revolución mexicana. Su prolífica trayectoria ha sido laureada con el ingreso a la Academia Británica y en 2002 con la Orden del Águila Azteca. Entre sus obras más importantes están Mito y profecía en la historia de México, Los orígenes del nacionalismo mexicano, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), La Virgen de Guadalupe: imagen y tradición y Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867.
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
LA NUEVA ESPAÑA
Traducción DENNIS PEÑA JOSÉ RAGAS FERNANDO CAMPESE MARÍA PALOMAR ELENA ALBUERNE
Revisión de la traducción FAUSTO JOSÉ TREJO
DAVID A. BRADING
La Nueva España
PATRIA Y RELIGIÓN
Primera edición, 2015 Primera edición electrónica, 2015
Diseño de portada: Paola Álvarez Baldit Imagen: Cristóbal de Villalpando, La lactación de santo Domingo, óleo sobre tela, finales del siglo XVII. Sacristía de la iglesia de Santo Domingo, Ciudad de México. Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015. Fotografía: Imago Tempo, S. C.
D. R. © 2015, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3401-6 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
I. Las dos ciudades: san Agustín y la conquista española de América
II. Entre el Renacimiento y la Ilustración: la Compañía de Jesús y la patria criolla
III. Peregrinos en su propia patria: patriotismo criollo e identidad en la América española
IV. Presencia y tradición: la Virgen de Guadalupe de México
V. Miguel Godínez, S. J., misionero y místico
VI. Psicomaquia indiana: Catarina de San Juan
VII. Sacerdotes e indios: el ministerio parroquial
VIII. Devoción y desviación católicas en el México borbón
IX. La ideología de la Independencia mexicana y la crisis de la Iglesia católica
I. LAS DOS CIUDADES: SAN AGUSTÍN Y LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA*
I
Rastrear el legado de san Agustín en lo que respecta a sus puntos de vista sobre la sociedad humana es un tema extenso y supone una empresa peculiarmente difícil. Pues si bien sus agudas intuiciones sobre el origen y el ejercicio del poder político habrían de resonar a través de los siglos, con frecuencia eran separadas de su matriz teológica y, de hecho, en ocasiones eran invocadas para servir a causas filosóficas diametralmente opuestas a las doctrinas cristianas de carácter primordial en las que estaban arraigadas. Incluso en lo que respecta al siglo XVI, el argumento a favor de una herencia o influencia directa debe ser manejado con suma cautela, ya que a menudo la autoridad de san Agustín era invocada para resolver cuestiones muy alejadas del contexto y las controversias en los que se basaban sus ideas. Además, en todo momento existieron tradiciones teológicas alternativas en las cuales se podía fundamentar un enfoque cristiano de la política y la sociedad. En este ensayo me propongo examinar el grado en que los juicios de san Agustín sobre la política, la guerra y el imperio influyeron en la manera en que se interpretó y justificó en España el descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Para indicar la dimensión de esta influencia, consideremos que en 1531 un fraile dominico, entonces residente en la isla de La Española, dirigió un severo memorial al Consejo de Indias, advirtiendo a los ministros encargados de gobernar el imperio de ultramar que enfrentaban la condenación eterna si permitían que continuara la destrucción del Nuevo Mundo. La Santa Sede le había encargado al emperador Carlos V la conversión de los indios americanos, asignándole el papel de otro José sobre un nuevo Israel; sin embargo, hasta ese momento, sólo ladrones, tiranos y asesinos habían incursionado en las Indias: oprimían y practicaban la tortura, siendo el resultado la muerte de millones de infelices nativos. Miles de espíritus, “llamados por Cristo a la hora undécima de la tarde para salvarles eternamente”, se habían perdido. Para su denuncia de un imperio creado a través de tan brutal conquista, Bartolomé de Las Casas se inspiró en La ciudad de Dios. Porque en ese memorial de 1531 escribió: “Que veamos no son los reinos grandes sin justicia, sino grandes latrocinios, según San Agustín, que quiere decir moradores de ladrones”. En resumen, el santo africano emerge aquí como una poderosa influencia en la primera gran campaña emprendida contra los efectos devastadores del imperialismo europeo.1 Si santo Tomás de Aquino ha sido llamado el “primer liberal”, hay motivos para llamar a san Agustín el primer radical, aunque, por lo que sospecho, se trata de un radical conservador. Para explicar cómo fue que La ciudad de Dios ejerció una influencia verdaderamente central en la política imperial de la España del siglo XVI es necesario primero examinar sus propuestas principales, poniendo de relieve su naturaleza peculiar mediante la comparación con teorías rivales. Nos tomará algún tiempo volver a América.
II
El radicalismo esencial que trasunta el enfoque de san Agustín sobre la sociedad humana y las distintas clases de política que prosperaron en ésta puede observarse mejor al leer el pasaje citado por Las Casas en toda su extensión:
Sin la justicia qué son los reinos sino unos grandes latrocinios? Porque aun los mismos latrocinios qué son, sino pequeños reinos? Porque también ésta es una junta de hombres, goviérnase por su caudillo y príncipe, está entre sí unida con el pacto de la Compañía y la premia la reparte, conforme a las leyes y condiciones que entre sí pusieron. Este mal quando viene a crecer con el concurso de gente perdida, tanto que tenga lugares, funde asientos, ocupe ciudades, y sujete pueblos, toma otro nombre más ilustre, llamándose Reinos, el qual se le da ya al descubierto, no la codicia que ha dejado, sino la libertad, sin miedo de las leyes que se le ha anidado.
Esta descripción, que podría pensarse que es aplicable sólo a ciertos enclaves piratas, obtuvo una significación casi universal por la historia teñida de ironía que Agustín añadió inmediatamente a modo de ilustración. Evocaba la famosa conversación entre un pirata capturado y Alejandro Magno en la que, en respuesta a la pregunta: “¿Cuál es su intención al asolar los mares?”, el pirata respondió: “La misma que tiene usted al asolar la tierra. Pero dado que yo lo hago en una pequeña embarcación, me llaman pirata, y puesto que usted tiene una enorme armada, lo llaman emperador”.2
Para san Agustín, atacar al vecino en la guerra o someter a pueblos remotos era poco más que un imponente acto de bandolerismo, la criminalidad a escala mayor, justificada por la posteridad sólo gracias a su resultado exitoso. En pocas palabras, todos los imperios derivaban de conquistas armadas y, como tal, su origen era sanguinario; todos se basaban en el deseo de dominación. A los ojos de san Agustín, Roma no quedaba exenta de esta acusación, ya que —según argumentaba— las guerras y conquistas que le habían proporcionado el dominio del mundo mediterráneo se habían acompañado, también, de un gran costo en términos de sufrimiento y pérdida de vidas humanas. Al comentar que el historiador Salustio había descrito a Julio César como alguien motivado por la ambición y el deseo de gloria, san Agustín observó que la causa principal de la expansión imperial era el ansia de dominio, sólo mitigada, y no extinguida, por su preocupación por el renombre y la virtud. En dos ocasiones distintas citó las famosas palabras de Virgilio, en las que el poeta describe a Júpiter profetizando el aumento del poder romano, tomándolas como prueba de la naturaleza siniestra de su espíritu motivador.3 “Pero tú, romano, pon tu atención en gobernar a los pueblos con tu dominio. Éstas serán tus artes: imponer las normas de la paz hasta convertirlas en una costumbre, perdonar a los vencidos y derrocar a los soberbios.”
Por otra parte, a san Agustín le preocupaba de la misma forma tanto condenar la virtud republicana como el vicio imperial. Por supuesto, él no negaba que muchos de los primeros líderes de la república temprana hubieran sacrificado sus vidas en servicio de su país. Las hazañas de los Horacios, de Junio Bruto y Cincinato, alabadas en Tito Livio, constituían una imagen demasiado contundente como para ser negada, hazañas más tarde transformadas al verso inglés por lord Macaulay, con un aval nostálgico que no deja de ser sorprendente en tan apasionado liberal:4
Entonces nadie estaba para celebraciones;
Entonces todos daban lo más de sí al Estado,
Entonces el grande prestaba ayuda al pobre
Y el pobre amaba al grande
[...]
Los romanos eran como hermanos
En los valerosos días de antaño.
Sin embargo, esto no le impresionaba a san Agustín, pues declaraba que “la conducta inmaculada” y “las cualidades admirables” de estos héroes tenían como meta el poder, el honor y la gloria, en tanto que la valentía militar y las grandes hazañas allanaban su camino hacia la fama personal y, por lo tanto, eran virtudes en esencia egoístas. En todo caso, su reputación terrenal era suficiente recompensa. Para el cristiano, siempre debe despertar sospechas el afán de conquistar las alabanzas de otros hombres; el mártir que busca la vida eterna en el cielo siempre debe ser considerado superior a estos héroes republicanos.5 Asimismo, la virtud y la unión de la república temprana pronto dieron paso a un periodo en el que la ambición y la codicia provocaron una serie de guerras civiles y levantamientos armados en los que patricios y plebeyos andaban a la greña. A decir verdad, la decadencia moral de la república era tan grave que César y Augusto tuvieron que imponer su autoridad para rescatar a Roma de la disolución interna y el colapso.
En este contexto, sin duda es significativo que Agustín también haya criticado los ideales morales del estoicismo, el credo que más atrajo a los estadistas de la república tardía. Basados en el supuesto de que la mayoría de los vicios se derivan de la influencia del cuerpo sobre la mente, los estoicos abogaron por que el filósofo buscara tal dominio racional sobre las pasiones como para alcanzar la apatheia, la indiferencia ante las emociones que amenazaban con perturbar su buen juicio. Numerosos apologistas cristianos, por supuesto, percibían a dicho código ético como acorde en su esencia, y ciertamente en su efecto, con la moral cristiana. Sin embargo, san Agustín condenó la premisa central del sistema argumentando en primer término que el pecado deriva de la mente y no del cuerpo, siendo el orgullo su móvil principal. Por añadidura, citando a san Pablo, afirmó contundentemente que el cristiano debía experimentar todos los sentimientos humanos: debía amar a Dios, desear la vida eterna, temer a la tentación, sentir el horror en el arrepentimiento del pecado y regocijarse en la confraternidad.6 El cuerpo como creación de Dios era inherentemente bueno y, de hecho, la raza humana no podría ser concebida sin él, de modo que en la resurrección final la humanidad habría de preservar su forma corpórea, manteniendo la diferencia sexual incólume. En resumen, Agustín sostuvo la supremacía de la mente sobre el cuerpo, pero, dentro de la mente, señalaba también el poder determinante de la voluntad sobre la razón.
¿Fue acaso gracias a que definió al hombre como una criatura más impulsada por la voluntad que por la razón que san Agustín se mostró tan escéptico ante todas las formas de autoridad política? En un pasaje polémico que reverberaría a través de los siglos declaró que Dios, al crear al hombre.
no deseaba que el ser racional, creado a su imagen, tuviera dominio sólo sobre las criaturas irracionales, esto es, no veía con buenos ojos el dominio del hombre sobre el hombre, sino el del hombre sobre las bestias. De ahí que los primeros hombres sólo se establecieran como pastores de rebaños, y no como reyes de hombres.
En cambio, elogió la armonía natural que debía prevalecer en el hogar, donde el padre ejerce la autoridad movido por la preocupación diligente que le inspira el bienestar de sus miembros, sin albergar orgullo o deseo de mandar. Sin embargo, san Agustín no acogió ninguna visión patriarcal de la autoridad política de acuerdo con la cual el monarca figura como un padre a escala mayor. Por el contrario, argumentó que la servidumbre, y aquí implícitamente define la servidumbre como todas las formas de subordinación política, era la consecuencia del pecado, el resultado inevitable de la naturaleza pecaminosa del hombre. El mundo habría sido un lugar mucho más feliz si se hubiera dividido en una multitud de pequeños reinos, cada uno en paz con sus vecinos, en lugar de siempre luchar por el dominio a través de la guerra. Es cierto, él admitía que en ocasiones la “dura necesidad” ha llevado a los hombres a la guerra justa, emprendida para defender su libertad y sus posesiones de la agresión no provocada; no obstante, los imperios surgidos a consecuencia de tales guerras en lo esencial no eran más deseables que aquellos basados en la expansión por sí misma.7
Fue su desconfianza en los motivos que impulsaban a los hombres en la política y su aversión al proceso de sometimiento violento en el que se originaba el poder político, todo ello combinado con su énfasis en la voluntad y no en la razón, lo que impulsó a san Agustín a cuestionar y rechazar el principio sostenido generalmente de que sin justicia no podía existir una verdadera república o comunidad. Era un principio enunciado por Platón en su República y repetido después por Cicerón en su tratado Sobre la República. Era, también, un principio aceptado por la mayoría de los pensadores cristianos, tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Por el contrario, san Agustín sostenía que las pruebas aportadas por Salustio y Cicerón demostraban claramente que la república romana tardía no se había caracterizado ni había sido alentada por la justicia; sin embargo, a pesar de su corrupción e injusticia, ésta seguía siendo una comunidad que ejercía su autoridad sobre un círculo cada vez más amplio de provincias conquistadas. La justicia no podía servir de criterio para definir forma de gobierno alguna. En cambio, san Agustín declaró: “Un pueblo es la asociación de una multitud de seres racionales unidos por un acuerdo común sobre los objetos de su amor”. Por lo tanto, no era un conjunto de leyes, racionalmente acordadas, lo que sentaba las bases de la unión política, sino, más bien, el mutuo acuerdo sobre objetivos comunes. Es una definición, debemos notarlo, que cubre tanto bandas de criminales como corporaciones industriales y conventos de monjas.8 En tiempos modernos destaca la voluntad general de la nación en contra de cualquier preocupación relacionada con la maquinaria del Estado y las leyes que protegen los derechos e intereses individuales.
Si san Agustín ofreció tan poderoso desafío a los tópicos filosóficos del mundo clásico fue porque escribía como teólogo cristiano animado por el dualismo radical que había inspirado a la Iglesia en África del Norte casi desde sus inicios. Ya en el siglo III su principal apologista, Tertuliano, había exclamado: “¿Qué tienen en común Atenas y Jerusalén, la Academia y la Iglesia?”, y agregó en otro lugar: “Nada es más ajeno a nosotros que el Estado”.9 Era una aproximación tanto al modo de argumentar como a la realidad que san Agustín perseguía instintivamente, pues escribía: “La antítesis ofrece las figuras más atractivas de la composición literaria... hay una belleza en la composición de la historia del mundo que surge de la antítesis de los contrarios; una especie de elocuencia manifiesta a través de eventos, en lugar de mediante palabras”.
Inspirado en parte por la exégesis bíblica del teólogo donatista Ticonio, san Agustín abrigaba la doctrina de las dos ciudades: la ciudad terrena y la ciudad de Dios, llamadas simbólicamente Babilonia y Jerusalén, una antítesis ya expuesta en varios libros de la Biblia, desde Isaías y Ezequiel, hasta los Salmos, las epístolas de san Pablo y, en particular, el Apocalipsis atribuido a san Juan. También expresó la distinción paulina entre la carne y el espíritu. El conflicto entre las dos ciudades comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y se consumó con la rebelión de Adán y Eva en el jardín del Edén.10 Si la encarnación y la resurrección de Cristo alteraron drásticamente los términos del conflicto, sin embargo, la lucha continuaría hasta la segunda venida de Cristo y la resurrección final de los santos. Así, cada ciudad se componía de espíritus y de hombres, siendo la humanidad sufriente nada más que una simple porción de cada sociedad, aunque situada en la primera línea de batalla. La fuerza vinculante, la base ontológica de estas dos grandes asociaciones de seres racionales eran el amor y la esperanza escatológica...11
La ciudad mundana fue creada por amor propio casi hasta el punto del desprecio a Dios; la ciudad celestial, por el amor de Dios llevado hasta el desprecio a uno mismo. De hecho, la ciudad mundana se vanagloria de sí misma; la ciudad celestial alaba al Señor... En la primera, el ansia de dominación se enseñorea tanto de sus príncipes como de las naciones que subyuga; en la otra, tanto las figuras de autoridad como sus súbditos se sirven los unos a los otros con amor, los gobernantes con su consejo y los súbditos al ser obedientes.
Por lo tanto, para san Agustín el pecado capital era el orgullo, y en toda comunidad humana el orgullo de inmediato se ponía de manifiesto en la búsqueda del poder sobre otros hombres. El pecado encuentra su expresión más potente en la acción política. Si la moral cristiana y la ética política, por lo tanto, tenían que ser tratadas como dos esferas distintas de comportamiento, era porque el Estado estaba contaminado radicalmente por los motivos de los hombres a su servicio, y por su origen en la violencia y el sometimiento.
San Agustín tampoco dudó en ofrecer testimonio histórico y bíblico que apoyara su doctrina. Valientemente identificó la secuencia de los imperios descritos en la Biblia —Asiria, Persia, Macedonia y Roma— como personificaciones de la ciudad mundana, siendo sus sucesivos ascenso y caída expresión de la evanescencia y las divisiones internas de esa ciudad: “La sociedad humana generalmente se divide contra sí misma, y una parte de ella oprime a otra cuando se halla más fuerte. La parte conquistada se somete al conquistador, eligiendo naturalmente la paz y la supervivencia a cualquier precio...” Así también, ningún reparo mostró san Agustín en identificar el imperio en el que él mismo habitaba con la ciudad mundana, y al respecto escribió: “La ciudad de Roma fue fundada como otra Babilonia”.12 Huelga decir que su objeción a estos Estados no surgió simplemente de una crítica por su origen en la guerra y la vanagloria, sino igualmente de su adopción de la idolatría, una prueba clara de su inserción en la ciudad mundana. Pues si los primeros dioses pudieron haber sido reyes o héroes o fuerzas de la naturaleza deificados, sus imágenes y culto habían sido invadidos y capturados por demonios, los agentes de Lucifer, quienes usaron su influencia maligna para corromper y traer desorden a la humanidad al incitar tanto a los soberbios como a los débiles a que les rindieran adoración, y al fomentar la discordia, la obscenidad y la ambición. La ciudad mundana se componía tanto de hombres como de demonios y sus encarnaciones paganas de corte imperial eran, por lo tanto, verdaderos reinos de oscuridad.
Por contraste, Agustín remontaba el comienzo de la ciudad celestial en la tierra a los patriarcas bíblicos, haciendo hincapié en la antítesis entre Caín y Abel, Isaac e Ismael, Jacob y Esaú. Luego, con admirable compresión, describía la secuencia de los patriarcas, jueces, reyes y profetas de Israel, alabando más a David como el autor profético de los Salmos que como rey, y elogiando a Moisés como “nuestro auténtico teólogo”. El desarrollo de la ciudad celestial culminó con la venida de Cristo, pero a partir de entonces continuó en el seno de la Iglesia, definida como “incluso hoy en día el Reino de Cristo y el Reino de los cielos”. Por encima de todo, san Agustín caracterizó la ciudad de Dios en la tierra —pues también comprendía ángeles y santos en el cielo— como un rebaño de peregrinos que incluía en su redil a hombres de todas las naciones y costumbres, todos ellos forasteros en un mundo todavía dominado por la ciudad mundana, y a cuya autoridad se ceñían, observando sus leyes con el fin de obtener paz y armonía, y mostrando un comportamiento social caracterizado por la humildad y la búsqueda común de la vida eterna con Dios.13
Consciente de los peligros del maniqueísmo, que consisten en representar el universo como un lugar regido por la oscuridad y la luz, dos potencias equivalentes, san Agustín se esforzó en insistir en que el mal no era una entidad, sino “simplemente el nombre de la privación del bien”, y sostuvo que aunque el pecado había corrompido la creación angélica y humana de Dios, en su origen y en su naturaleza subyacente su creación era buena. Además, insistió en la doctrina de la predestinación: que todo el curso de la historia, con su intrincada mezcla del bien y del mal, ya era conocido por Dios antes de su comienzo, una doctrina que él interpretó para indicar que desde el principio de los tiempos algunos hombres habían sido predestinados a la salvación y otros a la condenación, y que todos los grandes giros y cambios en la historia humana tenían que ser aceptados como el designio de Dios para el mundo. Al mismo tiempo, confiaba en que del conflicto y la discordancia de ambas ciudades surgiría una armonía final:14
Dios es el Gobernador inmutable puesto que Él es el Creador inmutable de las cosas mutables: ordena todos los acontecimientos en su Providencia; y así será hasta que la belleza del transcurso cabal del tiempo, del cual son partes componentes las dispensaciones adaptadas a cada edad sucesiva, se haya completado, como la gran melodía de algún inefablemente raro maestro de la canción.
Para apreciar la naturaleza radical del rechazo de san Agustín por la autoridad secular humana y sus ideales, basta con mirar hacia el este, a la Iglesia griega y a la escuela de Alejandría, donde toda la atención se centraba en la armonía interior del dogma y la moral cristianos con la filosofía y la ética griegas. La metafísica platónica y la ética estoica se combinaban para ofrecer una imagen del filósofo como el amante de la sabiduría divina, aquel cuyas pasiones físicas están sujetas a la apacible autoridad de su razón, y cuyas obligaciones sociales se hallan cubiertas por el servicio público desinteresado, un concepto basado en la premisa de que la felicidad más grande del hombre consiste en la contemplación de la bondad y sabiduría divinas. Este énfasis en la armonía interna llevó a la exclamación: “Después de todo, ¿qué es Platón sino Moisés en griego ático?”15 Cuando este enfoque encontró su expresión en la política dio lugar a una celebración inmediata de los emperadores cristianos. Un siglo antes de la composición de La ciudad de Dios, Eusebio de Cesárea empleó su erudición histórica y su elocuencia literaria para dilucidar la importancia cristiana de Constantino el Grande. A una distancia polar de san Agustín, tanto en términos de estilo como de doctrina, el obispo griego declaró que los primeros patriarcas habían poseído la única religión verdadera: adoraban a Dios y se adherían a los dictados de la moral natural.16 Por el contrario, la dispensación mosaica se originó de la necesidad de aplicar castigos severos para mantener a los judíos en el camino de la virtud, quedando así subsumido el valor del Antiguo Testamento en su anunciación de Cristo, cuyo advenimiento marcó el resurgimiento y el retorno de la religión patriarcal. Expresada en términos teológicos, la Encarnación cumplió la promesa inherente de la creación. El hecho de que el nacimiento de Cristo haya ocurrido cuando el Imperio romano estaba a punto de unificar el mundo conocido fue un acto de la providencia; el imperio preparaba así el camino para la propagación del evangelio. Mejor dicho, Eusebio interpretó la conversión de Constantino y su supresión de la idolatría como el cumplimiento de las profecías bíblicas reveladas a Abraham: que en su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. La historia humana y la Encarnación experimentaban de esta manera su culminación en el establecimiento de la comunidad cristiana universal, el reino manifiesto de Dios en la tierra.
En su panegírico de Constantino, pronunciado en el trigésimo aniversario de su ascensión al trono, Eusebio elevó su adulación al nivel de la metafísica, elogiándolo en términos que recuerdan los títulos una vez aplicados a los monarcas “divinos” de la época helenística, en los que el emperador figura como el homólogo terrenal del gobernante de los cielos:17
Un Vencedor en la verdad, que ha logrado la victoria sobre las pasiones que subyugan al resto de los hombres; cuyo carácter se forma a partir del original Divino del Supremo Soberano y cuya mente refleja, como en un espejo, el resplandor de sus virtudes. Por lo tanto es nuestro emperador perfecto en discreción, en bondad, en justicia, en piedad, en devoción a Dios: es único y verdadero filósofo, puesto que se conoce a sí mismo y es plenamente consciente de que llueven sobre él toda clase de bendiciones desde una fuente externa a sí mismo, incluso desde el mismo cielo.
Lejos de las pasiones y los intereses mezquinos que impelen a los demás hombres, el emperador figuraba así como intermediario casi divino que sostenía el universo y vivía en comunión con su homólogo celeste. En estas declaraciones fervientes nos encontramos con el nacimiento de Bizancio, la ciudad santa, que habría de sobrevivir, envuelta en sí misma, por otros mil años, bien resguardada de cualquier duda agustina sobre la legitimidad misma de la autoridad política.
De este modo, si La ciudad de Dios puede interpretarse en parte como un tratado en contra de Eusebio, también fue dirigida contra las doctrinas apocalípticas de la Iglesia donatista, la fuerza dominante en el cristianismo africano en los primeros días de san Agustín como obispo católico. Nacidos en una época de persecución y martirio, los donatistas insistieron en la separación radical de la Iglesia y el imperio, identificando a sus miembros como los elegidos de Dios. El fundador de esta secta denunció los intentos de los emperadores cristianos por resolver disputas doctrinales entre las iglesias, alegando: “¿Qué tiene que ver el emperador con la Iglesia?” Así también, un obispo donatista condenó a los reyes de este mundo por ser los principales enemigos del pueblo elegido de Dios, y, a modo de prueba, adujo el ataque griego contra los macabeos y la persecución romana de los cristianos. Por otra parte, los donatistas se asociaron con movimientos populares en el campo, donde bandas errantes conocidas como circunceliones saqueaban los bienes de ricos terratenientes y proclamaban el advenimiento del reinado del Espíritu Santo. Tal parece que este dualismo radical de lo secular y lo espiritual se justificaba en parte al recurrir al Libro del Apocalipsis y a las profecías que se encuentran en el Libro de Daniel, pues en ellos el Imperio romano figuraba como el cuarto gran imperio, después de Asiria, Persia y los griegos, y también como la encarnación definitiva de Babilonia, que pronto habría de enfrascarse, por lo que se pensaba, en la batalla final con la Jerusalén celestial. Había una línea en la teología apocalíptica según la cual Cristo volvería como Mesías triunfante para derrocar a la Ramera y a la Bestia mencionadas en el Libro del Apocalipsis y así inaugurar un reinado de mil años, la quinta y última gran monarquía en la historia del mundo; este milenio terrenal sería anterior al Juicio Final y al Último Día. Los sucesos que según la audaz interpretación de Eusebio se habían cumplido por obra de Constantino, a saber, el establecimiento de una comunidad cristiana universal, se proyectaron aquí hacia el futuro, con la suposición de que el reino de Cristo en la tierra se acompañaría del derrocamiento violento de las fuerzas de la oscuridad encarnadas en el Imperio romano.18
Dicho de esta manera, de inmediato es evidente que san Agustín estaba más en deuda con los donatistas que con Eusebio. La similitud de enfoque se puede observar en su tratamiento de los emperadores cristianos y en la conversión del Imperio romano al cristianismo, pues san Agustín no atribuía significado teológico consustancial alguno a la creación del imperio cristiano. Es cierto, él elogió a Constantino y a Teodosio por su supresión del paganismo y desde luego invocó la ayuda imperial en su propia campaña para suprimir a la Iglesia donatista. Sin duda era una gran mejora que la autoridad secular tuviera gobernadores cristianos, tanto por la ayuda que prestaban a la Iglesia como porque uno podría justamente esperar que su ejercicio de la autoridad resultara más benevolente. Sin embargo, las estructuras de dominación política seguían manchadas por su origen en la ciudad mundana, y en ellas el ejercicio del poder iba acompañado de “necesidades dolorosas” muy alejadas de los objetivos de la ciudad celestial. El cristiano que entraba al servicio del Estado se tenía que esforzar por comportarse en un espíritu de humildad y servicio, no de orgullo y vanagloria, a pesar de las dificultades intrínsecas de tal propósito. San Agustín instaba a los emperadores cristianos a gobernar de acuerdo con los dictados de la justicia, recordándoles que no eran más que hombres y que “la cumbre más alta del poder” no era sino “una niebla pasajera” en comparación con la vida eterna que le esperaba al humilde creyente, una aseveración que distaba mucho de la exaltación eusebiana.19
Donde san Agustín rompió con los donatistas fue en su insistencia en que las dos ciudades no se definían por sus manifestaciones sociológicas o institucionales, sino por el sesgo y la dirección del amor que animaba a sus miembros. Así, aunque Roma y la Iglesia ciertamente podían ser aceptadas como realizaciones visibles de sus respectivas ciudades, cada una de ellas alojaba forasteros. En este mundo las dos ciudades se entremezclaban y sólo Dios conocía la afiliación verdadera y final de cualquier individuo; al fin y al cabo, en el Antiguo Testamento la figura de Job suponía claramente que los hombres que no fueran judíos pertenecían a la ciudad celestial. Asimismo, san Agustín afirmaba que la ciudad mundana alojaba “amigos predestinados”, hombres en ocasiones enemigos de la Iglesia cuya vocación celestial les era desconocida incluso a ellos mismos. De igual importancia, la Iglesia visible contenía claramente tanto a los elegidos como a los réprobos, el trigo como la cizaña, cuya separación esperaba el Juicio Final. Así, san Agustín conservaba el énfasis donatista en los elegidos predestinados, pero los distinguía claramente de la masa de cristianos profesos. Ésta fue una distinción que lo llevó a defender una Iglesia amplia que abarcara tanto a los pecadores como a los indiferentes, y ofreciera a todos sus miembros los medios para su salvación.20 La misma doctrina justificaba su confianza en que la autoridad imperial bastara para aplastar a los donatistas y obligarlos a entrar en la Iglesia católica.
Si Agustín se negaba a admitir la identificación eusebiana del imperio cristiano con la ciudad de Dios, por lo tanto también negaba el valor de la teología apocalíptica. Las historias del Antiguo Testamento, afirmaba, eran “acontecimientos históricos y, no obstante, también eran acontecimientos con sentido profético” cuya importancia se encontraba en su prefiguración y profecía de Cristo; el Nuevo Testamento revelaba así el significado verdadero y central del Antiguo Testamento. En contraste, con el advenimiento de Cristo se cumplieron todas las profecías: la quinta monarquía del Mesías ya había comenzado, el reino de mil años mencionado en el Libro del Apocalipsis ya estaba en marcha, encarnado en la Iglesia. En resumen, con la encarnación, la pasión y la resurrección de Cristo, el tiempo ya no poseía ningún significado profético; la historia humana ya no tenía mayor sentido que el de registrar el lento progreso de la ciudad de Dios, a la espera del cataclismo final que marcaría la llegada de los Últimos Días y la Segunda Venida, eventos cuya fecha era desconocida para todos.21 Aquí, al igual que en su acercamiento al imperio cristiano, san Agustín mostró un agudo escepticismo: mediante su doctrina de las dos ciudades minó el triunfalismo cristiano y la expectativa apocalíptica al tiempo que puso en duda la legitimidad moral de la autoridad política.
III
Aunque se acostumbra describir a la Edad Media como un periodo dominado por la autoridad de san Agustín, en lo que respecta a sus puntos de vista sobre la autoridad política y la sociedad humana hay poca evidencia directa que apoye esa hipótesis. De hecho, los cambios en el contexto social y político fueron tan grandes que volvieron incomprensible o inaceptable su sistema altamente idiosincrático. La ciudad de Dios sirvió más como un libro de referencia sobre información general y argumentos particulares; pocos pensadores se detuvieron a examinar los fundamentos de su síntesis delicadamente equilibrada. Es cierto, Otón de Frisinga, un obispo y cruzado de principios del siglo XII, compuso una gran crónica de la historia mundial titulada The History of the Two Cities, basada en parte en san Agustín. Sin embargo, a pesar de que siguió la secuencia de cuatro imperios esbozados por san Agustín y estuvo de acuerdo con san Jerónimo en que el Imperio romano, transmutado en Bizancio y en el Sacro Imperio Romano Germánico, duraría hasta el fin del tiempo, admitió que, tras la conversión de Constantino, su historia sólo se ocupaba de una ciudad.
Ya que no sólo todas las personas, sino también los emperadores (salvo algunos) eran católicos ortodoxos, me parece haber compuesto una historia no de dos ciudades, sino prácticamente de una sola, a la que yo llamo la Iglesia. Pues, aunque los elegidos y los réprobos están bajo un mismo techo, aun así no puedo decir que son dos ciudades, como lo hice anteriormente; debo llamarlas correctamente una sola; compuesta, sin embargo, como el grano que se mezcla con la paja.
La Ciudad de la Tierra había sido sepultada, ya que el ascenso del Islam y la supervivencia de otras naciones gentiles eran insignificantes, tanto a los ojos de Dios como a los del mundo.22 En pocas palabras, el obispo no podía comprender las implicaciones del prolongado conflicto planteado por san Agustín entre el ansia de dominio y la humildad cristiana.
Como Otón de Frisinga dejó claro en los últimos capítulos de su obra, la división básica en la sociedad occidental, identificada como la ciudad de Dios en la Tierra, estaba entre el emperador y el papa, entre los guerreros y los sacerdotes, cada segmento a su vez apoyado por juristas, teólogos y cronistas, y el premio en juego era el patrimonio de Constantino, el liderazgo sobre la comunidad cristiana. Tanto el papa como el emperador reclaman al final el título de Vicario de Cristo, sucesores de un Mesías triunfante, el Señor del Universo, si bien su autoridad está más sostenida por principios extraídos del derecho romano que por la filosofía neoplatónica favorecida por Eusebio de Cesarea. Aunque el papa Gregorio VII ciertamente citó a san Agustín cuando denunció las tiranías del emperador Enrique IV —según él, un despliegue de bandidaje a gran escala—, su elevación de la jurisdicción espiritual sobre todas las autoridades seculares debe poco al santo africano. Cuando los canonistas construyeron su sistema de derecho fueron cuidadosos de citar la invocación de san Agustín del gobierno imperial para aplastar la herejía, tomada de sus tratados contra los donatistas, pero encontraron poco grano para su molino legal en La ciudad de Dios.23
Hacia el siglo XII las doctrinas de san Agustín ya no eran simplemente ignoradas o incomprendidas; más bien, eran desafiadas enérgicamente. El estímulo aquí era simple. La naturaleza se extinguiría y el tiempo recuperaría su significado. Con la recepción de Aristóteles, la naturaleza fue reconocida como una esfera autónoma, con sus propios fines, derechos y ramas del saber que, aunque incompletos y, de hecho, en parte debilitados al hallarse sin la gracia divina proporcionada a través de la revelación cristiana y la Iglesia, todavía conservaban, sin embargo, su valor intrínseco. El principal defensor de este punto de vista, santo Tomás de Aquino, hacía hincapié en que el hombre había sido creado a imagen de Dios, de manera que, a pesar de la Caída en el pecado, su naturaleza conservaba todas las características de la mano de su creador. Por otra parte, en lo que se refiere a la autoridad política, siguió y desarrolló a Aristóteles al identificar al hombre como “un animal social y político”, definiendo de este modo las asociaciones políticas como algo necesario y bueno. Una vez más, la justicia volvía al centro del escenario con el estado de derecho, tanto natural como positivo, postulado como la característica de la sociedad humana, que existía para promover el bienestar mutuo de sus miembros. Por el contrario, la tiranía fue considerada un tipo de gobierno en el que lo más importante era el beneficio del gobernante conseguido a través de la explotación de los gobernados; un régimen por lo general asociado con el ejercicio arbitrario del poder sin la limitación de la ley. De paso, podemos observar que santo Tomás de Aquino declaró a la ciencia política como la rama más importante del aprendizaje humano que el teólogo debía dominar, y en la práctica se decantó por una constitución equilibrada que incorporara elementos de la monarquía, la aristocracia y la democracia. El principio que dominó su acercamiento a la política y a la sociedad humana era la máxima: “La gracia no destruye a la naturaleza, sino que la completa. Por tanto, la razón natural favorece la fe como el deseo de la voluntad es el trasfondo de la caridad”.24 En lugar del dualismo dinámico e histórico de san Agustín, encontramos aquí una jerarquía estática equilibrada de niveles ascendentes de actividad humana y divina.
Si la Naturaleza recuperó así su dignidad, el Tiempo una vez más fue investido con sentido profético. El logro de los primeros mil años de la era cristiana impulsó una renovación en la expectativa apocalíptica y los libros de Daniel y el Apocalipsis fueron escudriñados una vez más en busca de iluminación. A finales del siglo XII, un abad calabrés, Joaquín de Floris, presentó un escenario histórico que simplemente ignoraba la identificación de san Agustín de aquellas profecías con la verdadera llegada de Cristo. Joaquín reinterpretó las escrituras; insistió en el paralelo preciso entre el Antiguo y el Nuevo Testamento; declaró que la época actual no era más que la quinta en una serie de siete; y anunció que las profecías del Apocalipsis habrían de ser representadas en la sexta, una época que pronto comenzaría. Ésta sería una época de conflictos y expansión de la fe cristiana sin precedentes, con un Anticristo, posiblemente en forma de un diabólico emperador o papa, al que se oponían dos órdenes de hombres espirituales dedicados a la renovación apostólica de la Iglesia. Superpuesta a esta secuencia de siete eras, de las cuales la última sería el milenio terrenal presidido por Cristo en su gloria, se encontraba la división de toda la historia en tres grandes etapas, cada una animada por un integrante de la Trinidad. Si Dios el Padre había inspirado la dispensación mosaica y su Hijo la época cristiana, la tercera etapa, que debía comenzar durante la agitación de la sexta edad, pertenecía al Espíritu Santo. Así, mientras que san Agustín había apaciguado la expectativa apocalíptica al despojar a la historia cristiana de cualquier significado teológico, Joaquín de Floris les confirió significado cósmico y espiritual a los acontecimientos históricos, iniciando así un ciclo de expectación febril que habría de rondar la mente evangélica de Europa en los años venideros y alcanzaría su clímax en los siglos XVI y principios del XVII. Huelga decir que estas doctrinas inspiraron en primer lugar a aquellos cristianos que estaban profundamente insatisfechos con el orden imperante, que condenaban la corrupción de la jerarquía eclesiástica y de sus instituciones y que habían reestablecido la idea de una comunidad de los elegidos separada de la Iglesia oficial y de sus contrapartes seculares. Paradójicamente, estas creencias a menudo se acompañaron de la esperanza de que un emperador mundial o un papa angélico pudieran emerger para dirigir la gran renovación del universo cristiano.25 A finales de la Edad Media, como también había sido el caso durante el judaísmo posmacabeo y el cristianismo primitivo, la expectativa apocalíptica de los elegidos espirituales se fijó en el advenimiento de un triunfante Mesías terrenal que redimiría los tiempos e inauguraría el reinado del Espíritu.
Sin embargo, en un principio el mensaje de Joaquín de Floris fue incorporado dentro de los límites de la Iglesia visible por el reconocimiento del papa a san Francisco de Asís y a las dos órdenes de hombres espirituales, los franciscanos y los dominicos, que se habían inspirado en su vida. El “doctor seráfico”, san Buenaventura, audazmente nombró a san Francisco como el ángel del apocalipsis elegido para abrir el sello de la sexta edad. Por otra parte, tanto por precepto como con su ejemplo, san Francisco inspiró a varias generaciones de cristianos para que abandonaran todos los enredos mundanos y abrazaran a “Nuestra Señora de la Pobreza” como su ideal social primario. Aunque se ha puesto de moda hacer hincapié en el amor de los santos por la naturaleza y por la alegre celebración de la belleza de la creación, hacemos bien en recordar el desprecio ascético que él enseñó hacia todos los bienes materiales y el confort humano, un mensaje radicalmente más dualista que cualquier cosa concebida por san Agustín, ya que exigía que los elegidos trataran de imitar a Cristo en su pasión misma. Como peregrinos y mendigos, los primeros frailes de hecho personificaron la visión agustiniana de la ciudad de Dios como un grupo de viajeros siempre ajenos al reino terrenal en el que habitaban. Se discierne mejor la calidad radical del abandono franciscano de las comodidades en un diálogo entre el santo y su discípulo Leo; según se lee en las Fioretti:26
“Padre, por el amor de Dios, dígame, ¿dónde puedo encontrar la dicha perfecta?” San Francisco le contestó así: “Cuando lleguemos a Santa María de los Ángeles, mojados por la lluvia, congelados por el frío, sucios por el fango y atormentados por el hambre; y cuando llamemos a la puerta y el portero venga furioso y nos pregunte: ‘¿Quiénes son?’ y nosotros respondamos: ‘Somos dos de sus frailes’, y él responda: ‘No es verdad; más bien son dos canallas que van por el mundo engañando y robando las limosnas de los pobres, ¡váyanse!’, y no nos abra la puerta y nos haga quedarnos fuera, hambrientos y con frío toda la noche, bajo la lluvia y la nieve; entonces, si sufrimos con paciencia tal crueldad, tal abuso y tal rechazo insolente sin quejarnos ni murmurar, y creemos humilde y caritativamente que el portero en verdad nos conoce por lo que somos y que es Dios quien lo hace despotricar contra nosotros, oh, fraile Leo, ésa es la dicha perfecta”.
Aquí observamos los imperativos de la perfección cristiana elevados a un nivel casi intolerable, un nivel que pocos de sus seguidores demostraron ser capaces de mantener. Sin embargo, la imagen de santidad presentada por san Francisco de Asís pronto se convirtió en el paradigma católico de lo que significaba ser un santo. No obstante, entre sus discípulos más fervientes, los espirituales y observantes franciscanos, florecieron de nuevo las expectativas apocalípticas y milenaristas, y su radicalismo en ocasiones los expuso a la persecución por parte de la jerarquía eclesiástica.
Fue en la Italia del siglo XV, y en particular en Florencia, que el rechazo a las doctrinas de san Agustín llegó a un punto crítico. La reactivación del aprendizaje, patente en el estudio de los clásicos griegos y latinos y de los Padres de la Iglesia, inspiró a un círculo entero de neoplatónicos cristianos a buscar una vez más la reconciliación entre la filosofía griega y la revelación cristiana, haciendo hincapié en sus puntos en común en la sabiduría divina. Más importante en el contexto de nuestro argumento, la experiencia política de la república romana parecía ofrecer instrucción y ejemplo para las ciudadescomunas independientes del norte de Italia. Los héroes de Tito Livio fueron vistos una vez más como ejemplos morales, y las hazañas de César fueron celebradas nuevamente. En pocas palabras, surgió una escuela de pensamiento, hoy llamada humanismo cívico, que afirmó el valor de la patria —el lugar de origen o país natal— y exigía que los ciudadanos estuvieran dispuestos a dar sus vidas en su defensa. La gloria terrenal, ya fuera obtenida mediante las letras o las armas, habría de ser ganada en el nombre de la patria, el principal foro de la acción humana. El principal teórico de esta escuela fue, por supuesto, Maquiavelo, quien, al ser visto desde la perspectiva agustiniana, emerge como el primer ideólogo moderno de la ciudad mundana. Lo extraordinario es que el intelecto escéptico del humanista florentino lo haya llevado a promover ideas acerca de la autoridad política y la conducta social en gran medida similares a las doctrinas sombrías del santo africano. Preocupado sobre todo por afirmar la primacía de la política en la existencia humana, Maquiavelo aceptó que los hombres buscan el poder con el fin de satisfacer su ambición y ansia de dominación, al mismo tiempo que juegan con los miedos, los celos y las debilidades de sus conciudadanos y súbditos. Para alcanzar el poder o mantenerse en el cargo era imposible observar los dictados de la moral cristiana. En cambio, el príncipe tenía que estar listo para mentir, engañar, asesinar y, de hecho, cometer cualquier crimen que resultara necesario, mientras que en la superficie buscaba preservar una reputación de virtud. Todo lo que san Agustín había condenado como los principios determinantes de la ciudad mundana fue tranquilamente aceptado por Maquiavelo como declaraciones de hecho y recibió fuerza prescriptiva. La doctrina de la raison d’état, que la política se rige por un código de comportamiento distinto de la moralidad del individuo, ascendió esta idea a una justificación estándar para el engaño y la agresión públicos.27 Una vez más, se definió al Estado en términos de voluntad y no de razón, de dominio y no de ley, con la guerra y la conquista como su primer objetivo y justificación.
Huelga decir que no todos los humanistas siguieron a Maquiavelo en su aceptación pagana de la bajeza humana y en su resolución de abocarse a la gloria terrenal. El círculo de hombres próximo a Erasmo buscó una reforma de la cristiandad a través del renacimiento de las prácticas y la teología de la Iglesia primitiva, esperando así evitar las complejidades onerosas de la escolástica. Como es bien sabido, tanto Erasmo como Moro condenaron el ciclo de guerras dinásticas al que, por el dominio de Italia, fue empujada Europa Occidental como resultado de los reclamos rivales de España y Francia. Ambos hombres cuestionaron el ideario moral de la caballería medieval y la literatura popular que celebraban los hechos de armas como la fuente de mayor gloria del hombre, y describieron a la clase guerrera como una carga ociosa para la sociedad. En esta crítica del Estado dinástico y de la clase que lo sustentaba, recurrieron a san Agustín y a La ciudad de Dios en busca de inspiración. La magnitud de su deuda se revela mejor en la obra de Juan Luis Vives, un humanista español de origen judío —la Inquisición quemó a su padre por considerarlo judaizante— que fue amigo y protegido de Erasmo y Moro, y pasó la mayor parte de su vida adulta en Flandes e Inglaterra. Hacia 1519-1521, Vives editó La ciudad de Dios para su publicación y añadió un extenso comentario que habría de ser traducido y reimpreso hasta bien entrado el siglo XVII. Declaró en sus notas a esa obra: “el mundo... está bañado en un mar de sangre mutua. Cuando uno mata a un hombre es un crimen, pero cuando muchos lo hacen juntos es una virtud. Por lo tanto, no es el respeto a la inocencia, sino la grandeza del hecho, lo que lo libera de la sanción”.28
Cualquier duda sobre la inspiración agustiniana de la condena hecha por el humanista del norte a la guerra y al ethos militar queda disipada al examinar Concordia et Discordia, un folleto escrito por Vives en 1529 y dirigido al emperador Carlos V en la cúspide de su prestigio, cuando parecía que había sido elegido por Dios, según afirmaba Vives, para “algún designio grande y maravilloso”. La preocupación fundamental del folleto recae en su crítica contundente a las guerras que entonces afligían a Europa, las cuales derivaban del “infinito deseo de tener poder y dominar al mundo”, y, sin embargo, eran “más propias de bestias que de hombres”. A través de repetidas citas de san Agustín atribuyó la prevalencia de la guerra al orgullo o al amor propio, los cuales conducían a la búsqueda de gloria militar. Alejandro y César figuraban aquí, junto a los últimos duques de Borgoña, como archivillanos, cuya ambición había causado la muerte de miles de personas. Detrás de la concentración en la guerra yacía todo el sistema de honor y nobleza, en el que el orgullo por el linaje estaba basado en un orgullo por antepasados que jamás tuvieron profesión útil alguna y fueron simples bandidos. Antes de la aparición de las artes y las ciencias “los hombres se concentraban en el honor, la gloria y la fama; en los crímenes de guerra”. Por otra parte, Vives extendió su crítica a todas las “representaciones del conflicto” que, si en el mundo antiguo habían consistido en combates de gladiadores, en su tiempo se manifestaban como “prácticas militares, concursos de poesía y oratoria y disputas académicas...” La vida clerical e intelectual se caracterizaba por el espíritu de conflicto y dominación en el mismo grado que cualquier otro campo de batalla o arena política.29
A pesar de haber exhibido a san Agustín como su máxima autoridad y de la sorprendente similitud que guarda con éste en su enfoque crítico de la ciudad mundana, Vives ofreció un ideal muy distinto de la virtud positiva. Humanista por encima de todo, alabó a los héroes republicanos de Roma que habían sacrificado sus vidas al servicio de su país, y trazó una clara distinción entre la virtud republicana y la del imperio sucesor, que se basaba en conquistas territoriales, discordia y corrupción. A diferencia de san Agustín, él afirmaba que “la justicia es el principal vínculo de las sociedades humanas”. La influencia de Cicerón y Séneca también se puso de manifiesto en su elogio del sabio, caracterizado por su dominio sobre las pasiones, una inteligencia serena y tranquila, e hizo referencia a “la inteligencia del sabio o filósofo como una divinidad terrestre”. Así también, concluyó con una invocación a la unión de todas las naciones en su humanidad común para que vivieran “como si fueran ciudadanos de un mismo país”. En pocas palabras, lo que revela el caso de Vives es que era posible invocar y citar los argumentos de san Agustín a pesar de adoptar una filosofía de gobierno antitética a la fuente principal del sistema teológico del santo.30 El estoicismo cristiano a menudo se hacía eco de la crítica agustiniana del imperio y la guerra, pero su ideal moral era bastante distinto.
IV
Sin embargo, ¿todo esto qué tiene que ver con la conquista española de América y con Bartolomé de Las Casas? Mucho, en realidad, pues la aparición de un vasto imperio cristiano en el otro lado del Atlántico impulsó casi con el mismo alcance la exaltación y perplejidad que su antecesor constantiniano había evocado más de mil años antes. El providencialismo triunfante se mezcló con la euforia apocalíptica y con un rígido escepticismo agustiniano: los tres aspectos de la perspectiva cristiana sobre la sociedad humana y la autoridad política aparecen una vez más en forma casi prístina. Para empezar, el recién descubierto poder de España, tanto en Europa como en América, fue celebrado por Antonio de Nebrija, un humanista líder que, en su historia de los reyes católicos, Isabel y Fernando, anunció que la monarquía del mundo, siempre en movimiento hacia el oeste de Persia a Roma, ahora residía en España:
Y ahora, ¿quién no ve que, aunque el título del Imperio esté en Germania, la realidad de él está en poder de los reyes españoles que, dueños de gran parte de Italia, y de las islas del Mediterráneo, llevan la guerra al África, y envían su flota siguiendo el curso de los astros hasta las islas de las Indias? ¿Y el Nuevo Mundo juntando el Oriente con el límite occidental de España y África?31
El ascenso de Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España, parecía cumplir las esperanzas mesiánicas, tanto humanistas como apocalípticas, de una nueva era presidida por un emperador del mundo, una vez que Jerusalén había sido reconquistada y el islam derrocado, sentimientos expresados poéticamente por Hernando de Acuña en los versos que dirigió al emperador en la víspera de su expedición para atacar Túnez:
Ya se acerca, Señor, o ya es llegadala edad gloriosa en que proclama el cieloun Pastor y una Grey sola en el suelopor suerte a vuestros tiempos reservada.
Ya tan alto principio, en tal jornada,es muestra al fin de nuestro santo celoy anuncia al mundo, para más consuelo,un Monarca, un Imperio y una Espada.
Ya el orbe de la tierra siente en partey espera en todo vuestra Monarquía,conquistado por vos en justa guerra.
Es cierto, el estado de ánimo cambió con Felipe II como rey. En cambio, tanto en el púlpito como en las aulas, se convirtió en un artículo de fe nacional que Dios había escogido a España y a sus monarcas para servir como un baluarte inquebrantable de la ortodoxia católica, a cargo de defender a la Iglesia de los ataques de los turcos en el Mediterráneo y de los protestantes en el norte. La decisión de Felipe de construir el Escorial en acción de gracias por Lepanto llevó a la construcción de un Kremlin castellano, donde el rey habitaría en un grandioso convento-palacio, un edificio dominado por una iglesia que albergaba en su cripta al sepulcro dinástico, y que estaba inspirado, de acuerdo con algunos estudiosos, en el Templo de Salomón.32 Durante su reinado, el monarca católico adquirió un aura numinosa reminiscente de Bizancio, mejor expresada en aquella frase intraducible al inglés: ambas majestades, las majestades gemelas de Dios y el rey.
El descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo también evocaron exultación mesiánica. Francisco López de Gómara, capellán humanista de Hernán Cortés, cantó un panegírico en honor de las hazañas heroicas de los conquistadores, hechos tan grandes como cualquiera de los realizados por Alejandro Magno o César. Por añadidura, invistió estas conquistas de importancia universal cuando declaró: “La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de Indias, y así las llamen Mundo Nuevo”.33 Sin embargo, fue necesario un jesuita, José de Acosta, para dilucidar el significado teológico del nuevo imperio mientras, de forma imparcial, invocaba tanto a Eusebio como a san Agustín. Declaró que la creación de los imperios inca y azteca había ocurrido providencialmente, a fin de allanar y preparar el camino para la propagación del evangelio cristiano; identificó a estos dos imperios como la encarnación del reino de las tinieblas, cuyas religiones estaban inspiradas por el diablo; atribuyó el éxito militar de los conquistadores españoles a la intervención directa de Santiago —el apóstol Santiago— y la Virgen María; y coronó todo el plan providencial al afirmar que Dios había sembrado cuidadosamente al Nuevo Mundo con metales preciosos con el fin de facilitar el asentamiento español y, posteriormente, financiar las campañas de la monarquía católica contra los turcos y los protestantes.34 Ni el mismo Eusebio podía haber resultado más familiarizado con los designios del Todopoderoso.
Al mismo tiempo, el desafío de predicar el evangelio a los habitantes del Nuevo Mundo revivió o despertó el fervor apocalíptico entre los frailes mendicantes involucrados en esta tarea. En México, los primeros franciscanos fueron recibidos por escenas de entusiasmo masivo y euforia ritual que parecían anunciar el alba del milenio. La propia indigencia de los naturales, su obediencia y falta de espíritu adquisitivo admirablemente coincidieron con el ideal social de pobreza franciscana. Para atraer a estas almas era necesario que los frailes mostraran dedicación ejemplar; además, ellos debían:
andar descalzos y desnudos con hábito de gruesa sayal, cortos y rotos, dormir sobre una sola estera con un palo o manojo de yerbas secas por cabecera, cubierto con sólo sus mantillas viejas sin otra ropa [...] Su comida era tortillas de maíz y chile y cerezas de la tierra y tuna [...] Conviene que dejen la cólera de los españoles, la altivez y presunción (si alguna tienen) y se hagan indios con los indios, flemáticos y pacientes con ellos, pobres y desnudos, mansos y humildes como lo son ellos.
En las crónicas de la época entramos una vez más al mundo de las Fioretti. Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, interpretó la conversión como un éxodo, y a los indios como un nuevo Israel que hacía su salida del Egipto idólatra sólo para encontrarse con un camino desértico de aflicción, donde sufriría innumerables plagas y opresiones antes de entrar a la tierra prometida de la Iglesia cristiana. Su principal discípulo, Jerónimo de Mendieta, dilucidó la visión de Motolinía al aclamar a Hernán Cortés como un nuevo Moisés, elegido para encaminar a los rumbo a Tierra Santa. Entonces, después de comentar —aunque falsamente— que Martín Lutero y Cortés habían nacido en el mismo año de 1484, distinguió una maravillosa simetría espiritual en el hecho de que fue en el mismo año de 1519 que mientras Lutero conducía a los países ricos y arrogantes del norte de Europa a la herejía y su posterior condenación, Cortés había derrocado al reino de Satanás, trayendo a los pobres y humildes pueblos de México al redil de la Iglesia católica.35 La conquista espiritual, como era conocida la conversión en masa, ocupó, por lo tanto, un lugar central en la economía divina de la cristiandad: fue la primera vez, si no es que la última, que el Nuevo Mundo fue llamado para restablecer el equilibrio del Viejo Mundo. Mientras que en Europa el entusiasmo milenario a menudo desafió las estructuras de poder, en México los primeros franciscanos, aunque activos en la defensa de los indios contra la explotación de los conquistadores, surgieron, sin embargo, como defensores de la conquista armada antes de cualquier predicación del evangelio, y celebraron los logros de Cortés.
Las diatribas proféticas de Bartolomé de Las Casas producían una nota profundamente discordante en medio de los bramidos desvergonzados de los humanistas y de los fervientes himnos franciscanos. En su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada sin permiso en 1552, Las Casas describió, isla por isla y provincia por provincia, cómo hordas de españoles, en su papel de lobos humanos, se habían abierto camino quemando, torturando y matando todo a su paso en un mundo habitado por nativos en gran medida indefensos, provocando la desaparición de la faz de la tierra de quince millones de indios. Rara vez ha sido denunciada de modo tan incendiario y con tanta amargura la avasalladora serie de hechos que integran la conquista y la construcción de imperios. La fuerza de su invectiva en parte era el resultado de una expectativa frustrada, pues en su Historia de las Indias Las Casas había anunciado la solemne doctrina agustiniana de que Dios había escogido a España y a Colón como sus instrumentos para abrir las puertas de la ciudad de Dios a aquellos habitantes del Nuevo Mundo a quienes había predestinado para la salvación. La razón de que este gran evento se hubiera acompañado de tanto sufrimiento humano era un misterio divino; la única certeza era que todas las grandes empresas espirituales estaban sujetas a los embates del Diablo. Fue su énfasis en la naturaleza providencial de los descubrimientos lo que llevó a Las Casas a insistir en la donación papal de 1493, mediante la cual el papa confirió el gobierno del Nuevo Mundo a los reyes de Castilla, como título de propiedad de la soberanía, lo cual, de este modo, quedó condicionado por la conversión de los indios. En resumen, como discípulo de san Agustín, Las Casas evitó cualquier adulación eusebiana del poder temporal de la monarquía católica, dado que veía su expansión territorial como algo meramente instrumental y subordinado a la tarea espiritual asignada por la Providencia. Por otra parte, se abstuvo de cualquier pronunciamiento apocalíptico y de hecho desaprobó los bautismos masivos realizados por Motolinía. En cuanto a los conquistadores y el imperio que gobernaban, Las Casas se volvió cada vez más intransigente y hacia el final de su larga vida llegó a la conclusión de que toda la aventura ultramarina se había viciado por su incursión en la violencia y por su permanencia a través de la explotación. En lugar de premiar a Cortés y a Pizarro con títulos de nobleza, la Corona debió haberlos colgado como delincuentes comunes.36
Si los pronunciamientos de Las Casas demuestran la vitalidad duradera del legado agustino, también indican las limitaciones de esa tradición. Pues, con el fin de refutar el argumento de que los indios eran poco más que niños mañosos, esclavos por naturaleza que requerían de un gobierno adulto y civilizado —un argumento del humanista Juan Ginés de Sepúlveda basado explícitamente en Aristóteles—, Las Casas se vio obligado a buscar la ayuda de Aristóteles y de santo Tomás de Aquino. En su Apologética historia sumaria reunió una gran cantidad de información empírica, tanto sobre el mundo antiguo como de las sociedades avanzadas del Nuevo Mundo, con el fin de demostrar que, en lo que concernía a su agricultura, sus artes manuales, ciudades, comercio, religión, leyes y gobierno, los incas y los aztecas competían, y hasta superaban, los logros de los griegos y los romanos, cumpliendo así con todos los criterios de Aristóteles para integrar ciudades verdaderas. Sin embargo, a pesar de que Las Casas saqueó La ciudad de Dios





























