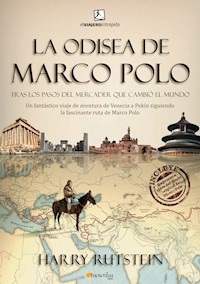
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una travesía fascinante con más de 100 fotografías siguiendo el increíble viaje de Harry Rutstein, el único hombre en la historia que ha recorrido el mismo camino de Marco Polo, partiendo desde Venecia y cruzando por Israel, Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán, hasta llegar finalmente a la China. Desde Venecia hasta Pekín, reviva, paso a paso, los casi veintiún mil kilómetros que recorrió aquel comerciante que, con su historia, cambió la percepción del mundo. Harry Rutstein, el único hombre en la historia que ha podido repetir la ruta que siguió Marco Polo en el siglo XIII, nos relata la crónica intensa de ese largo viaje, realizado durante diez años en tres diferentes expediciones. Utilizando todos los medios disponibles: caballos, camellos, tractores, balsas hechas de piel de cabra… ha conseguido autentificar el legendario viaje del mercader del siglo XIII. Así, en este fascinante libro, partiremos con él en esta audaz aventura saliendo de Venecia, desembarcando en Acre (Israel), para luego, volvernos a embarcar hasta Marmaris (Turquía) para, desde allí, iniciar la más espectacular travesía por tierra, pasando por Irán, Afganistán, Paquistán y llegando hasta Pekín, en China. Harry Rutstein, en este intenso libro de viajes --muy ilustrado, con miles de anécdotas y datos históricos y culturales--, con un estilo muy ágil y sencillo, logra además explicar cómo fue realmente el trabajo de aquel mercader del siglo XIII que se inició con el comercio directo entre el Este y el Oeste y amplió los imperios mercantiles de la Europa medieval.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Colección:Viajero intrépido
www.viajerointrepido.com
www.nowtilus.com
Título:La odisea de Marco Polo
Subtítulo:Tras los pasos de un mercader que cambió el mundo
Título original:TheMarco Polo Odyssey
Autor:© Harry Rutstein
Traducción:Traductores en Red
© 2010 Ediciones Nowtilus S. L.
Doña Juana I de Castilla 44,3oC, 28027 Madrid
www.nowtilus.com
Diseño y realización de cubiertas:Carlos Peydró
Diseño y realización de interiores:JLTV
ISBN:978-84-9763-949-1
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
No dejaremos de explorar
Y el fin de toda exploración
Será el de llegar al lugar de donde partimos
Y conocer ese lugar como por vez primera.
T. S. Eliot
Índice
Portadilla
Créditos
Cita
Introducción
Primera parte
Capítulo 1: El hogar de Marco Polo
Capítulo 2: Primeros pasos en el pasado
Capítulo 3: No habrá problemas
Capítulo 4: Entrada a Asia
Capítulo 5: El lugar del Arca de Noé
Capítulo 6: Un paraíso persa
Capítulo 7: En busca de Ormuz
Capítulo 8: El tranquilo suelo de Kerman
Capítulo 9: Zoroastrianos y asesinos
Capítulo 10: El palacio del emperador
Capítulo 11: El camión ruso
Capítulo 12: Turistas decapitados
Capítulo 13: La antigua ciudad de Balc
Segunda Parte
Capítulo 14: En el techo del mundo
Capítulo 15: La cordillera Hindu Kush
Capítulo 16: El camino de Hunza
Tercera parte
Capítulo 17: El largo camino al paso Kunjerab
Capítulo 18: Del paso Kunjerab a Tashkurgán
Capítulo 19: Un mundo musulmán
Capítulo 20: La antigua Khotan
Capítulo 21: La ciudad abandonada de Pem
Capítulo 22: Aventura malograda
Capítulo 23: Un empalme de las Rutas de la Seda
Capítulo 24: Más allá de la Puerta de Jade
Capítulo 25: Galletas de la suerte y pies vendados
Capítulo 26: Luchadores y caballos
Capítulo 27: Sentado en el puente de Marco Polo
Epílogo
Bibliografía
Agradecimientos
Contracubierta
INTRODUCCIÓN
En 1938, cuando tenía ocho años, solía sentarme los sábados por la tarde enfrente del armario de madera que albergaba la radio familiar —una Philco— y escuchaba absorto mi programa favorito. Era un programa que producía la Institución Smithsonian y se llamaba The World Is Yours (El mundo es suyo). Cada programa presentaba historias sobre culturas exóticas de tierras lejanas. En efecto, yo creía que el mundo era mío, y comencé a imaginar las maneras en que algún día podría llegar a aquellos sitios. Había comenzado mi aventura a través de la historia.
Durante los años sesenta, deambulé por gran parte del continente americano, visitando lugares que otrora poblaron las civilizaciones precolombinas del centro de México hasta los Andes peruanos. Para 1970 había visitado más de cuarenta países de todo el mundo. Y, sin embargo, era consciente de que había muchas más experiencias que vivir y de las cuales aprender. Anhelaba recorrer el centro y este de Asia para estudiar aquellas antiquísimas civilizaciones de esa parte del planeta.
Mi amiga Joanne Kroll y yo analizamos la posibilidad de emprender semejante recorrido, y se nos ocurrió seguir el camino que hiciera Marco Polo hacia China. Ello nos permitiría visitar los lugares que poblaron los griegos, los romanos, los hititas, los persas, los turcomanos y muchas otras civilizaciones antiguas que existieron a lo largo de la vieja, pero ahora abandonada, Ruta de la Seda: la ruta de Marco Polo. ¡Qué idea tan estupenda!
Revisé las investigaciones y las numerosas traducciones de la historia de Marco Polo. Nació en Venecia en 1254, mientras su padre y su tío estaban en un viaje de negocios que, finalmente, los hizo llegar hasta la corte del Kublai Kan, en China. Para cuando regresaron a Venecia con el fin de cumplir un proyecto para el Gran Kan, Marco tenía 15 años de edad y su madre había muerto. Dos años más tarde, en 1271, los hermanos Polo volvieron a China, esta vez con el joven Marco. Recorrieron Jerusalén, Turquía, Persia (las actuales Irán, Afganistán y Pakistán) y la antigua Ruta de la Seda en China, hasta llegar a la corte del Kublai Kan. Esta sería la ruta que seguiría, como más tarde ocurrió, no sin hallar unos cuantos obstáculos y aventuras inesperadas. Durante diecisiete años, Marco Polo sirvió al Kan y obtuvo un vasto conocimiento de su imperio. Finalmente, en 1294, los Polo regresaron a Venecia, ya convertidos en ricos nobles. Marco Polo —que no había dejado de ser un aventurero— fue nombrado capitán de un barco de guerra veneciano que formaba parte de una armada que luchaba contra los genoveses. El barco fue capturado y Marco fue llevado prisionero a Génova.
Ya en prisión, y con la ayuda de sus anotaciones como referencia, Marco Polo narró las historias de su travesía a su compañero de celda, el novelista Rusticiano de Pisa. El relato de Marco Polo, que escribió Rusticiano y que lleva como títuloLibro de las maravillas,ha sido un gran éxito editorial durante siete siglos. Marco Polo narró acerca de territorios e inventos exóticos, de costumbres y conceptos a la sazón desconocidos para los europeos. Describió rutas marítimas y terrestres a China. Con la ayuda de los relatos que Polo hiciera sobre gente, lugares y productos, los europeos pudieron comerciar directamente con Asia. Era el comienzo de la globalización. Y también yo, gracias a las crónicas de Polo, pude usarlas para trazar mi propio itinerario hacia y a través de Asia. El libro de Marco se transformó en mi guía.
Como suele ocurrir con los viajes, mi odisea marcopoliana comenzó en mis sueños, diseñada con mapas y libros. Comenzó con mi amor por los viajes; las ansias de un niño de ocho años por explorar lugares donde vivieron —y todavía subsisten— antiguas culturas. Al final, mi odisea se transformó en una «historia viviente»: la historia cobró vida mientras recorríamos la antigua Ruta de la Seda y entrábamos en el mundo de Marco Polo.
Por supuesto, antes de emprender la odisea, debía saber si algún otro aventurero había realizado la misma travesía. Consulté a la Royal Geographical Society, entidad que lleva un registro de tales acontecimientos. Me informaron de que no existían noticias de viajeros que hubieran seguido con éxito todo el periplo que realizara hacia el Oriente aquel mercader del sigloXIII. Estaba dispuesto a intentarlo. Y esa determinación resultó fundamental: inesperadamente, transcurrieron diez años y tres expediciones para que mi sueño se hiciera realidad.
P
1
EL HOGAR DE MARCO POLO
Venecia, 23 a 25 de julio de 1975
Grandes Príncipes, Emperadores y Reyes, Duques y Marqueses, Condes, Caballeros y Burgueses. Y personas de todas clases que deseáis conocer sobre las diversas razas de la humanidad y sobre todas las diversidades de las variadas regiones del Mundo; tomad este libro y hacedlo leer para vosotros. Pues aquí hallaréis toda clase de maravillas, y las muchas historias de la Gran Armenia, y de Persia, y de la tierra de los tártaros, y de la India, y de muchas otras regiones sobre las que versa nuestro libro, en detalle y en orden sucesivo, según la descripción de micer Marco Polo, un sabio y noble ciudadano de Venecia, tal como las vio con sus propios ojos. Habrá cosas aquí que por cierto no vio, pero que las oyó de labios de hombres de buena reputación y que hablan verdad. Y escribiremos las cosas que vimos tal como las vimos, y las cosas que oímos tal como las oímos, para que ni un ápice de falsedad arruine la veracidad de este libro, y que todo aquel que lo lea o escuche su lectura se convenza de que todo lo que este contiene es verdad.
Marco Polo (1298)
El 9 de enero de 1324, Marco Polo estaba a punto de morir en su casa de Venecia. Le había entregado a Giovanni Gustianiani, su notario, los detalles para su testamento. A su lado, un sacerdote aguardaba para darle la extremaunción. Los amigos del moribundo le pidieron que dijera la verdad sobre su viaje a Oriente.
—Aún no he relatado la mitad de lo que vi —replicó Marco Polo.
Casi siete siglos más tarde, mi amiga Joanne Kroll, mi hijo Rick y yo nos sentábamos en una mesa de la pizzería que alguna vez fuera el primer piso de la casa de Marco Polo. Los tres nos hallábamos en el mismo sitio donde Marco había pronunciado sus últimas palabras, y estábamos a punto de iniciar un viaje para confirmar y autenticar el contenido de su libro. Nuestro objetivo consistía en comprobar cuánto había cambiado y, quizá, revelar la otra mitad de lo que él vio. Más aún, esperábamos darle a este gran hombre el mérito que sin lugar a dudas merecía y que, no obstante, nunca recibió.
Nuestro criterio de viaje por tierra sería el mismo que siguieron los Polo: utilizaríamos cualquier medio de transporte disponible para trasladarnos de un sitio a otro. Lo emocionante de nuestros viajes consistía tanto en los periplos en sí mismos como en los destinos. Fue la aventura de nuestras vidas, una travesía de diez años a través de medio planeta.
Solo tres de nosotros estaríamos en la primera etapa de nuestro viaje: Joanne, Rick y yo, un comerciante de 45 años de edad dedicado a la compra y venta de artículos de alta tecnología de Asia, igual que la familia Polo. Marco tenía 19 años cuando llegó a China en compañía de su padre; Rick tenía 19 años cuando viajó conmigo al otro extremo del planeta. Joanne, la tercera integrante del grupo, era antropóloga cultural, enfermera titulada y viajera de toda la vida. Se unió a nuestro proyecto después de haber recorrido sola 80.000 kilómetros en autobús, atravesando América Central y del Sur. Creo que no existía persona con mejores referencias que ella para nuestra expedición.
Después de varios años de planificar, leer y conversar sobre la vida y época de Marco Polo, el 23 de julio de 1975 llegamos a Venecia, la patria de nuestro viajero medieval durante su juventud y desde los 45 años de edad hasta su muerte, treinta años más tarde. En el sigloXIII, Venecia era una gran ciudad-estado, centro de un imperio mercantil que controlaba gran parte de los puertos más importantes del Mediterráneo y el mar Negro: Venecia, ciudad de islas que creció a partir de una laguna; una ciudad que todavía vive como en el sigloXIII.
La casa de Marco Polo hoy, todavía ubicada en el patio del hombre que contó un millón de mentiras.
Las dos primeras casas donde vivió Marco Polo estaban ocultas detrás de una vieja iglesia, a pocos metros del puente de Rialto, el único que cruzaba el Gran Canal en el sigloXIII. Descubrimos que una de las casas de la familia Polo se había convertido en un cine, y la otra, muy adecuadamente, en el hotel y pizzería Malibran; aquí tendríamos nuestro cuartel temporal para el proyecto Marco Polo. Las habitaciones tenían vista al patio y a un café al aire libre. La ventana de mi habitación bien podría haber sido aquella por la que mi mentor indirecto llamaba a sus amigos hace siete siglos. ¡Era emocionante estar rodeado y sumergido por completo en el mundo de Marco Polo de aquellos tiempos!
La expedición Marco Polo no podía haber tenido un comienzo más genuino. Mientras analizábamos nuestros planes en la pizzería, yo anhelaba que su espíritu viajara con nosotros y nos guiara con prudencia a lo largo de su derrotero y a través de su mundo antiguo.
***
Cuando Nicolo, el padre de Marco Polo, y Mafeo, su tío, eran mercaderes en Turquía, las guerras los obligaron a trasladarse hacia el Oriente, a Bujará (en la actual Uzbekistán). Tras algunos años de hacer negocios en este centro cultural de la Ruta de la Seda, recibieron la visita de un emisario de Pekín, quien les hizo un pedido inusual: los invitaba a visitar al Kublai Kan. Los Polo vislumbraron una gran oportunidad comercial en este pedido y emprendieron una travesía de 3.200 kilómetros hacia el Oriente en compañía del emisario. El Gran Kan, soberano del Imperio mongol, solicitó a los hermanos Polo que fueran al Vaticano a ver al Papa y le rogaran que la Iglesia introdujera el cristianismo en su vasto imperio. Los Polo deberían luego regresar y traerle al Kan la Santa Crisma (óleo bautismal) de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y «una centena de eruditos» para introducir en gran escala las enseñanzas del cristianismo en el Imperio mongol.
A pedido del Kublai Kan, Nicolo y Mafeo regresaron a Italia a la espera de una audiencia con el Papa. Por desgracia, Clemente IV había muerto el año anterior. Los hermanos Polo aguardaron en Venecia durante dos años; sin embargo, no se elegía aún un sucesor. Nicolo y Mafeo sabían que el Kublai Kan esperaba su retorno, y decidieron marchar de nuevo a Oriente, esta vez con el joven Marco. Hicieron una parada en Acre (Israel), donde, por casualidad, se encontraron con el flamante papa GregorioX. Joanne, Rick y yo estábamos ahora siguiendo sus pasos.
El Rialto de Venecia siempre ha sido el centro de la vida comercial de la ciudad. En el sigloXIII, los mercaderes solían sentarse bajo sus pórticos para regatear con los clientes, socializar con los amigos y solicitar los servicios de las prostitutas del lugar, mientras sus vinos, especias y preciosas sedas asiáticas se exhibían en los almacenes cercanos. Del puente de Rialto podían verse las casas de cambio más activas de Europa y los célebres burdeles venecianos; ambos estaban dispuestos a servir a los cientos de mercaderes extranjeros que llegaban a Venecia para hacer negocios. Hoy, aquellos burdeles ya no están, y los turistas han reemplazado a los comerciantes; no obstante, queda intacta aquella vibrante atmósfera medieval.
El Gran Canal serpentea desde el histórico puente de Rialto hasta la plaza de San Marcos, el centro de la vida social veneciana durante un milenio. Las baldosas de la plaza se extienden desde la iglesia de San Marcos —con su inconfundible arquitectura del sigloXIy sus cúpulas que asoman como burbujas por el horizonte— hasta la escalinata que lleva a la laguna azul. En este espectacular escenario los gremios y hermandades religiosas del Medioevo desfilaban frente al Dogo, portando estandartes y quemadores de incienso adornados con joyas, que perfumaban el aire salobre. El Dogo, jefe nominal de Venecia, celebraba su elección en la plaza de San Marcos desparramando monedas a la multitud que vitoreaba, mientras los artesanos que construían las galeras venecianas lo llevaban, envuelto en todo el esplendor del terciopelo, al arsenal cercano. Esta era la Venecia que conocía Marco Polo.
Durante nuestra estancia en el hotel Malibran, nos hicimos amigos del afable e increíblemente apuesto Angelo Saivezzo y su compañero, Paolo Dorigo, que nos ayudaron a explorar el área. Un atardecer, mientras el sol se ponía detrás de los edificios vecinos, bebíamos un Chianti y degustábamos unos quesos, conversamos con el señor Saivezzo acerca de nuestros planes de viaje. Evidentemente nos envidiaba: para él, los viajes solo se habían limitado a la península itálica.
Plaza de San Marcos.
—Mañana os mostraré algo muy especial —dijo.
Por la mañana, Angelo nos llevó a un patio apartado y un establo escondido de la vista de los demás: era el lugar donde la familia Polo había guardado sus caballos setecientos años antes. Por encima del arco de una entrada oscurecida que conducía al patio, desgastado por el paso del tiempo y semioculto entre siglos de mugre, esculpido en la piedra, estaba el escudo de armas original de la familia Polo: tres cuervos sobre un escudo y un yelmo de caballero. Cincelado en el fondo, un pañuelo parecía flamear al viento. Esto fue un buen augurio para Joanne: los cuervos son sus amigos alados favoritos.
El letrero de la entrada al patio declaraba que se trataba de la Corte dei Milione, en referencia al seudónimo de Marco Polo, «millón». No era un término cariñoso, sino de burla, ya que Marco solía utilizar con frecuencia ese número en sus relatos de Oriente. Marco contaba historias que sus contemporáneos venecianos creían eran meras fantasías y mentiras: mencionaba cosas de a millones, relataba historias de un mundo que nadie podía creer que existiera, un mundo del cual Europa nada sabía. Puedo imaginarme a Marco entreteniendo a su audiencia, gesticulando frenéticamente al contar sobre telas a prueba de fuego que él denominó salamandras (amianto).
—Cuando está sucio y gris, arrojadlo al fuego y se vuelve limpio y blanco —Solía contar.
¿Quién podría creer cosa semejante en la Italia del sigloXIII?
Creo que es una desgracia que Venecia no haya declarado santuario el hogar de su residente más ilustre; un lugar sagrado, un museo, o por lo menos un monumento histórico, restaurado y preservado para la posteridad. En cambio, las autoridades municipales colocaron un letrero para identificar el patio de un hombre que, según se cree, contó un millón de mentiras. Debería reconocerse adecuadamente a Marco Polo por su importancia para la historia mundial. Su libro influyó en la expansión de la economía europea a partir del sigloXIV. ElLibro de las maravillasofreció a Occidente la primera información en detalle sobre el Oriente y brindó un sinnúmero de conocimientos: le permitió a Polo difundir ampliamente los datos que había traído de esas regiones. La influencia de Polo fue asombrosa. Durante los dos siglos que siguieron, el libro de Marco Polo sería la principal fuente de conocimientos sobre Asia. Hasta Colón lo utilizó como guía para su travesía a Oriente.
El callejón que conduce a los establos de la familia Polo.
***
Las aguas, plagadas de basura, chapoteaban en las costas del canal. Una tarde, mientras regresábamos a la vieja casa de Marco, un hombre en traje de baño (o ropa interior) color verde salió de su casa, dejó una toalla en un muro que no superaba la altura de las rodillas, y con jabón y afeitadora en mano, se zambulló al agua para darse su baño y su afeitada vespertinos. Para nosotros, como turistas, fue algo asombroso, pero para los venecianos es parte de la rutina diaria.
El canto de los gondoleros, vestidos de azul y blanco, se confundía con las campanadas de la iglesia, con los llantos de los bebés y la animada conversación de los comensales, bien entrada la noche, en el patio de abajo. Podríamos haber imaginado que estábamos en la Venecia medieval de Marco Polo, tan solo si hubiésemos podido hacer caso omiso de las antenas de televisión y del rugido de las lanchas a motor que contaminan las aguas.
Después de pasar tres días en Venecia, era hora de partir. Bajo un radiante sol matutino caminamos por la ciudad hacia los muelles, y pasamos por las viejas fundiciones de hierro conocidas como elGhetto, donde los judíos venecianos fueron alguna vez aislados detrás de un muro. Las cosas cambiaron desde aquel entonces, sobre todo el significado de la palabra italianaghetto: hoy se la utiliza universalmente, pero no para designar fundiciones ni herreros.
Basílica de San Marcos, construida en el sigloXI.
***
¿Qué cosas debería llevar una persona en una odisea de 20.800 kilómetros a través de Asia? ¡La menor cantidad posible! Sobre todo, porque tendríamos que cargarlo todo sobre nuestras espaldas a través de una miríada de climas y condiciones, desde el calor abrasador de los grandes desiertos de Irán y China hasta las glaciales alturas del Hindu Kush y las numerosas montañas y altas mesetas de Afganistán, Pakistán y China. Se debía sopesar cada elemento, tanto en kilos como en importancia.
Mientras trazábamos los planes preliminares para la primera expedición, nuestra experta en viajes, Joanne, había sugerido conseguir mochilas lo suficientemente grandes como para guardar todo nuestro equipo y que estuvieran protegidas por el material a prueba de agua más resistente; debían guardarse todos los enseres cuidadosamente en el interior de la mochila, entre ellos la tienda y la bolsa de dormir rellena de plumón. Como Joanne advirtió que la mayoría de los cargadores de autobuses, asnos o camellos, cuando hacen su trabajo, siempre sujetan la mochila por la parte más débil, sugirió que esta no debería tener partes sobresalientes que pudieran utilizarse como agarraderas, entre ellas armazones de metal o postes de tiendas; nada más, salvo las obligatorias bandas de la espalda. Se debía ajustar con cremalleras resistentes cualquier cerradura de bolsillo o solapa. Los cordeles, con frecuencia utilizados en las mochilas, estaban prohibidos, pues tendían a aflojarse con tanto ajetreo. Finalmente hallamos una mochila que reunía todos esos requisitos, y también otros, como, por ejemplo, poco peso, bandas reforzadas, accesibilidad y equilibrio. La mochila venía en un único color perfecto: ¡amarillo intenso!
Los viajeros medievales solían envolver sus pertenencias en una alfombra o en una tela resistente, las cargaban en los lomos de sus mulas, camellos o yaks y marchaban por Asia. Nuestras mochilas estaban siempre guardadas con los bultos de nuestros compañeros de viaje, envueltos como lo estaban en tiempos de Marco Polo. A menudo chorreaban fluidos, algunos conocidos y otros extraños, con aromas indefinibles. De vez en cuando, un apresurado ayudante arrojaba el equipaje a los canales de aguas servidas que corrían a lo largo de las carreteras o calles de la mayoría de las ciudades asiáticas. La lluvia era solo una razón para llevar mochilas a prueba de agua.
Además de contar con el privilegio de que los asnos cargaran con el equipaje, los Polo habían llevado una tablilla de oro(paizah)que el Kublai Kan les había entregado a Nicolo y Mafeo, y que les brindaría protección y libertad en su travesía por el Imperio mongol:
Cuando el Príncipe les hubo encomendado su encargo, hizo que les dieran una tablilla de oro, en donde se había inscrito que los Embajadores debían recibir todo aquello que fuera menester en todos los países por los que debieran pasar: caballos, escoltas y, en resumen, cualquier cosa que ellos solicitaran. Y una vez que hubieran realizado todos los preparativos necesarios, los Embajadores se despidieron del Emperador y partieron.
Marco Polo (1298)
Era lo mismo que contar hoy con una tarjeta American Express sin límite de compra ni saldos que pagar. Los Polo también portaban documentos del flamante Papa para llevar al Kublai Kan y piedras preciosas como divisa. Nosotros, en cambio, llevábamos algunos cheques de viajero y cartas de presentación oficiales redactadas por los embajadores y agregados culturales de los países que visitaríamos. Con un poco de suerte, nos abrirían las puertas de lugares antiguos mientras seguíamos el derrotero de Marco Polo hacia el otro extremo de la Tierra.
El 25 de julio llenamos una bolsa con pan, queso y frutas para un viaje de cuatro días por mar a Israel.
2
PRIMEROS PASOS EN EL PASADO
Jerusalén, 26 de julio a 6 de agosto de 1975
Los dos hermanos partieron desde Ayas y arribaron a Acre en el mes de abril del año del Señor 1269. Allí supieron que el Papa había muerto. Y cuando supieron de la muerte del Papa (ClementeIV), acudieron a un sabio clérigo, legado en todo el reino de Egipto, y hombre de gran autoridad, llamado Teobaldo de Piacenza, y le relataron la misión por la que habían venido. Cuando el legado oyó la historia, se sorprendió mucho, y consideró el asunto como de gran honor y ventaja para toda la cristiandad. Y así respondióles a los dos hermanos embajadores:
—Caballeros, como sabéis, el Papa ha muerto; por lo que debéis ser pacientes hasta que se elija uno nuevo; y entonces podréis llevar a cabo vuestro encargo.
Parecioles bien a los hermanos lo que el legado había dicho, y así replicaron:
—Pero mientras se elige otro Papa, más vale que vayamos a Venecia y visitemos a nuestras familias.
Por lo que partieron de Acre y llegaron a Negroponte, y de allí continuaron hasta Venecia. Al llegar, Micer Nicolo supo que su mujer había muerto, y que había dejado a un hijo de tan solo quince años, cuyo nombre era Marco; y de él habla este libro. Los dos hermanos se quedaron un tiempo en Venecia, demorando la partida hasta que se eligiera un nuevo Papa.
Cuando ambos hermanos hubieron permanecido dos años en Venecia y vieron que no se había elegido Papa alguno, decidieron no seguir postergando el retorno a la tierra del Gran Kan. Partieron, pues, de Venecia, y llevaron a Marco consigo, y regresaron directamente a Acre, donde hablaron con el legado. Conversaron largo y tendido con él sobre el asunto, y le pidieron su anuencia para ir a Jerusalén a conseguir un poco de aceite de la lámpara del Santo Sepulcro para llevarle al Gran Kan, tal como se los había encomendado.
Marco Polo (1298)
Desde la cubierta de un transatlántico griego, mientras el barco pasaba por las angostas islas y las playas del Lido nos despedimos de la plaza de San Marcos y del resto de Venecia y de sus vívidas tonalidades pastel. Pronto surcábamos las aguas del Adriático, con Grecia, y más tarde Acre, Israel, como destinos próximos.
El mar, de un intenso color azul, estaba calmo; los días transcurrían con un ritmo relajado. Nosotros tres leíamos y comíamos. Cada tanto veíamos alguna manada de delfines; en el salón, cual espectadores entremetidos, ofrecíamos consejo a los jugadores decribbage, y conversábamos durante horas con nuestros compañeros de viaje. Una vez, alguien me hizo la siguiente advertencia:
—Recuerda conversar con quienes no conoces.
Esta advertencia se convirtió en una importante regla de viaje. Es una norma que resulta más fácil de seguir en trenes y barcos que en aviones, ya que el acceso a los compañeros de viaje es más directo. Las personas que conocimos en el barco a Israel formaban parte de un variado espectro de diversidad humana. Conocimos a unos ancianos griegos y sus familias: Costa, el alegre camarero chipriota que regresaba a trabajar en la taberna de su hijo; y un desdichado docente universitario de los Estados Unidos que hablaba de arqueología mediterránea y estuvo algo ebrio durante todo el viaje. Cuando su esposa falleció, decidió renunciar a veintisiete años de docencia e iniciar una nueva vida en Israel. Conocimos a algunos israelíes, a personas que tenían parientes en Israel, y a una joven y vivaz pareja de Los Ángeles, que había llegado a la conclusión de que, seguramente, había otra vida fuera de la frivolidad de su ciudad. Renunciaron a sus empleos, vendieron su casa y se iban a vivir a Israel.
En la cubierta había cientos de rostros a los que sonreír, y cientos de historias que contar. Durante el breve momento que duraron esas sonrisas o encuentros, éramos parte de las vidas de nuestros compañeros de viaje. En esto consistía el encanto de viajar; los inconvenientes, las humillaciones, las frustraciones y los obstáculos inesperados a los que nos enfrentábamos se tornaban tolerables. Durante esas efímeras horas en el barco se trabaron muchas amistades, y si bien es probable que muchas de ellas no continuaran después de haber llegado a puerto, los vínculos que se formaron y las experiencias vividas permanecen eternamente grabados en el libro de la vida de cada pasajero.
Quizá los Polo durmieron en la cubierta de su galera veneciana, bajo las estrellas y con la bruma marina en sus rostros. Quizá comieron queso y pan y unos albaricoques secos con un poco de vino para la cena, al igual que nosotros. Seguramente no se quedaban hasta entrada la noche para escuchar los sones de las armónicas y las guitarras o a quienes cantaban canciones griegas e israelíes; canciones que escuchábamos cada vez menos a medida que nos adormecíamos. Los 20 nudos de velocidad del barco generaban su propia brisa; era fácil quedarse dormido con el suave cabeceo del barco, cuya proa partía las tranquilas aguas del Mediterráneo, creando el sonido apagado de la espuma que nos salpicaba y volvía al mar.
Al despertarnos, a eso de las cinco y media de la mañana del segundo día, vimos unas escarpadas murallas de arenisca color rojo anaranjadas que se levantaban a ambos lados del barco, tan cercanas que casi podíamos tocarlas. Las murallas servían de marco a un enorme sol, también rojo anaranjado y que asomaba por entre la rosada bruma que teníamos delante. Probablemente, era uno de los dos días del año en que el sol estaba perfectamente alineado con el canal de Corinto al amanecer. Salimos de nuestras bolsas de dormir para observar este suceso de ensueño.
Un remolcador nos llevó por las cristalinas aguas que están entre el Peloponeso y la Grecia continental. El remolque a través del canal duró alrededor de una hora; todavía quedaban dos horas más de viaje en barco —sin ayuda del remolque— hasta el puerto de El Pireo, en las afueras de Atenas. Esta ciudad no está muy lejos de Eubea, como se llama en la actualidad a Negroponte, y que fue el lugar donde los Polo hicieron una escala mientras viajaban de Venecia a Acre. Decidimos realizar una visita turística, muy breve, por Atenas; tan solo unos minutos para revivir miles de años de historia. Más tarde, regresamos al barco y a la mar.
Las sombreadas calles de Acre
Al tercer día de estar en el agua, por la mañana, nos dijeron que el barco se había detenido antes del amanecer en las afueras de la isla de Rodas. Ni siquiera habíamos escuchado bajar el ancla, si bien dormimos solo a unos metros de ahí. Después de cuatro días de navegación, el barco ingresó en el húmedo y moderno puerto de Haifa, rodeado de esmog, no muy lejos del Acre que visitó Marco Polo (en la actualidad, Acre se llama Akko en hebreo), pero en la parte más profunda de la bahía. La noche anterior, el personal del barco había retirado las maletas que los pasajeros habían empaquetado apresuradamente. Al llegar, en la cubierta superior, nos sellaron los pasaportes, una formalidad desconocida en el sigloXIII. De ahí, arrastrando los pies y sudorosos, bajamos a tierra entre los pasajeros que abandonaban el barco en tropel.
Viajamos en un autobús local hasta la zona donde los Polo habían tocado tierra setecientos cuatro años antes. Era una distancia de poco menos de dos kilómetros desde el puerto hasta Acre, hoy día un desembarcadero poco profundo y lleno de limo, en el extremo norte de la bahía de Haifa.
Detrás de los rompeolas de Acre, con sus almenas y sus hileras de palmeras, los antiguos arcos de piedra se extienden a ambos lados de las angostas y poco iluminadas calles. Los muros de las casas, que parecen fortalezas, incluyen casas cristianas, con una única ventana en lo alto, y estructuras árabes completamente aisladas del mundo exterior; todo ello es la evidencia de los miles de años de invasiones y ocupaciones que Acre ha soportado.
La larga y rica historia de Acre se remonta al sigloXIXantes de Cristo, cuando los egipcios la mencionaron en sus textos sagrados. Esta ciudad, que alguna vez fue un centro comercial de gran importancia, punto de encuentro entre el mundo occidental y Oriente, fue el foco de numerosas guerras encarnizadas entre muchas banderas. Los egipcios capturaron la ciudad en el sigloXVa. de C. Los mercaderes fenicios anclaban sus barcas en el puerto tres mil años atrás. Fue aquí donde el Hércules de la mitología griega halló una hierba llamadaakapara curar las heridas. Este puede haber sido el origen del nombre de la ciudad, pues, en griego,akasignifica «cura». Aquí, en el año 333 a. de C., Alejandro Magno estableció una ceca que funcionó durante seiscientos años. En nombre del cristianismo, el rey inglés Ricardo Corazón de León y otros saquearon Acre durante las Cruzadas.
Es muy probable que los Polo hayan compartido la cena con los caballeros que iban allí a pelear contra los musulmanes (a los que Polo denominaba «sarracenos»). En tal caso, quizá visitaran el Grand Meneir, centro operativo del Gobierno cruzado. Marco Polo describe lo que sucedió a continuación:
Pues debéis saber que cuando el sultán de Egipto marchó contra la ciudad de Acre y la capturó, para gran pérdida de los cristianos, el sultán de Aden lo ayudó con 30 mil hombres a caballo y 40 mil camellos, para ventaja de los sarracenos y para perjuicio de los cristianos.
Marco Polo (1298)
Un niño palestino pasa corriendo por un pozo en el patio de una madrasa (escuela de teología) islámica en Acre.
En Acre no pudimos más que capturar unos pocos vistazos de la vida detrás de los muros desnudos de las viviendas, salvo el rostro de un niño en alguna puerta, o la ropa lavada que ondeaba en lo alto. Deambulamos por sombreados caminos de adoquín y callejones sin pavimentar, o pasábamos horas en los bazares por el placer de sentir una miríada de fragancias; un paseo para ver y sentir algo de la vida local.
En el bazar osouq,una melodía desconocida pero encantadora nos dio la bienvenida. Entre risas, la gente conversaba a gritos. Las conversaciones callejeras eran de un volumen tal que creí que la mayoría de las personas de Israel eran prácticamente sordas. De las entradas de las casas, por todas partes, partían gritos deshalom(paz) mientras deambulábamos por el laberinto de callejones y tiendas donde apenas penetraba algún haz de luz por los techos y toldos. Un hombre que estaba barriendo el polvo de la entrada de su casa preguntó en inglés:
—¿Os habéis extraviado?
Se podía comprar casi de todo. Bueno, en realidad, casi de todo, si es que se podía identificar el objeto bajo la luz tenue: unos zapatos náuticos color beis o un vestido finamente tejido y bordado a mano, una silla para montar camellos de piel repujada o pinturas deLa Última Cenaque brillaban en la oscuridad. Podíamos escoger entre alfombras para rezos de seda u otras más económicas de plástico con vivos colores. Observamos a unas ancianas beduinas con bocas y mejillas tatuadas en azul, que escogían vegetales, cubiertas de pies a cabeza con metros de un pesado género negro. El aroma a pan recién horneado, a especias y piel de cabra se confundía con el hedor a amoniaco de los charcos de orina evaporándose a la intemperie. Algunos viajeros descubren que una vuelta por los bazares de Oriente ofrece una bella y a la vez exótica experiencia; sin embargo, otros la consideran algo repugnante. Para mí, visitar los mercados de Asia fue como estar perdido en un cuento de hadas surrealista: frutos de la huerta y productos peculiares en derredor, personas que vestían prendas distintas y extrañas y que hablaban lenguas irreconocibles en instalaciones rudimentarias (incluso en el Israel moderno) atendidos por mercaderes letárgicos.
Mientras salíamos del bazar para volver a disfrutar del sol pleno, un grupo de niños revoltosos danzaba alegre entrando y saliendo de las sombras por delante y por detrás de nosotros. Algunos de ellos tenían ojos azules y cabello muy rubio; otros eran muy morenos. Una y otra vez se juntaban para posar brevemente, sin sonreír y con gesto serio, para la foto. Y después continuaban con su juego.
Acompañados de un gran rebaño de cabras que levantaba espesas nubes de polvo, fuimos hasta la puerta que comunica la ciudad vieja de Acre con la ciudad moderna. El rebaño se dirigió a un barranco donde se metió en las sucias aguas.
Abordamos el autobús que nos llevaría de vuelta a Haifa, una ciudad moderna que vive del comercio y la industria. No tendría sentido entonces demorar la partida. Al día siguiente partimos hacia Jerusalén, a tres horas y media de viaje en autobús desde Haifa, es decir, unos ciento sesenta kilómetros. A los Polo, el viaje les llevó tres días y medio. Llegamos el 1 de agosto de 1975.
Hace tres mil años, el rey David capturó Jerusalén y la convirtió en capital de su reino. Desde la antigüedad y durante la Edad Media, los geógrafos llamaron a Jerusalén «el centro del mundo», aunque no estaba cerca de ninguna vía fluvial ni de ninguna ruta de caravanas de importancia. Una gran ciudad moderna rodea las murallas de la vieja Jerusalén. Dentro de los muros de la ciudad vieja estaban las estructuras —o sus ruinas— que ya eran viejas cuando los Polo la visitaron. Los cimientos de esta inmensa e importante muralla de la ciudad eran antiguos; algunas partes databan quizá de la época en que reinó Salomón, el hijo del rey David. Aún permanece un sector de la pared maestra occidental del Segundo Templo de los judíos, conocida como «el Muro de las Lamentaciones». El resto fue destruido por el Ejército de Roma en el año 70 de la era cristiana.
La gran mezquita que está dentro de la ciudad vieja se llama Cúpula de la Roca. Se dice que fue desde aquí desde donde el profeta Mahoma fue al cielo con su caballo, Rayo. Los cruzados del sigloXIIconvirtieron la gran mezquita en una iglesia cristiana, pero su forma y gran parte de la decoración quedaron tal como cuando la construyeron en el sigloVIIsobre las ruinas de un templo romano dedicado a Júpiter. En un tiempo, las paredes estaban incrustadas con mosaicos brillantes, y las losas doradas de la cúpula se habían reemplazado por aluminio chapado en oro que podía verse a grandes distancias; era la estructura que más se destacaba en el horizonte. El nombre de la mezquita se refiere a la roca que está en el interior, la que según la antigua tradición es la roca donde Abraham preparó a su hijo Isaac para el sacrificio. Por ello, es un lugar sagrado para las tres grandes religiones del mundo: judaísmo, islam y cristianismo.
Mezquita de Quabbat-al-Sakhra (Cúpula de la Roca).
Dentro de las murallas de la vieja ciudad, en el barrio cristiano, cerca de la entrada al bazar y al final de un callejón sin letrero, estaba la iglesia del Santo Sepulcro, casi oculta entre los edificios vecinos. El sitio más sagrado de toda la cristiandad se hallaba perdido en el laberinto de calles angostas de la vieja Jerusalén. Nada más entramos a la iglesia —cuyos muros tienen unos noventa centímetros de ancho—, el bullicio de la calle dejó de escucharse. Unos escalones más abajo, las lámparas de aceite iluminaban el cabezal de un sepulcro largo y oblongo sobre el sitio donde, según la tradición, estaba la tumba de Cristo. Al mirar con atención los espacios profundos y penumbrosos en derredor y detrás de la luz que irradiaba la lámpara, pudimos ver que el interior de la iglesia estaba dividido en capillas, algunas grandes, otras pequeñas, con andamios de madera alternados con altares de oro en nichos sombríos y calmos. En la capilla, los fieles elevaban sus súplicas y los sacerdotes de las Iglesias ortodoxa griega, católica romana y armenia oficiaban servicios, al igual que los sacerdotes sirios, coptos y abisinios.
Cerca de una de las capillas conocimos a un hombre de voz suave, ojos bondadosos y barba negra. Llevaba una sotana azul marino. Con calidez y paciencia, este caballero, el archimandrita Cyrill de la Iglesia armenia, respondió a nuestras preguntas y nos contó la historia de esta iglesia y de las muchas y necesarias reparaciones y restauraciones que se estaban llevando a cabo en el lugar.
—La iglesia ahora está más o menos como lo estaba en los siglosXIIyXIII.
Agregó que, a través de los años, se habían hecho cambios menores a la estructura original, y que un incendio había destruido una cúpula de madera, que jamás fue reemplazada. También sabía de la historia de la Santa Crisma que los Polo llevaron al Kublai Kan «después de que la bendijera el obispo». Era una mezcla de bálsamo y aceite de oliva que se usaba desde la antigüedad para ungir a los sacerdotes, profetas y reyes de los estados cristianos, uso este que muy probablemente le quería dar el Kublai Kan. Había obreros por doquier. Sin embargo, mientras conversábamos, la quietud circundante apenas resultaba interrumpida por los golpes de los cinceles de los artesanos que esculpían piedras ornamentales para reemplazar aquellas que se perdieron o se estaban desmoronando.
Fuera de la iglesia, todos mostraban preocupación por la hostilidad de los árabes. En todo momento, en lugares públicos y autobuses locales, las radios presagiaban con mucha alarma una guerra y convocaban a las reservas militares a una inmediata movilización. Un nuevo urbanista especializado en antiterrorismo había llegado a la ciudad. Los autobuses tenían las ventanas aseguradas con barrotes para evitar que los terroristas arrojaran bombas al interior del vehículo. Los botes de basura tenían tapas especiales por las que solo podían introducirse trozos pequeños de residuos. En vez de ventanas, las tiendas tenían frentes sólidos. Unas bandas de metal atravesaban las aberturas de los buzones, de manera que solo se podían introducir sobres finos y tarjetas postales. Cualquier cosa que fuera más grande o más gruesa debía entregarse en mano a un empleado del correo. A la entrada de cualquier edificio y lugar públicos, los guardas examinaban a las personas y a todo lo que llevaran consigo. Continuamente la policía y los soldados patrullaban las calles. Cualquiera podía darse cuenta de quiénes eran los policías y quiénes los soldados, ya que los primeros llevaban pistolas, y los segundos, rifles automáticos. La seguridad estaba a la vista en todas partes.
Durante una visita a una de mis amistades en la sede de la Israel Broadcasting Authority, le pedimos al recepcionista que nos indicara cómo llegar al edificio de ingeniería. Lo que siguió fue digno de una película de James Bond. El guarda-recepcionista llamó a un ayudante para que atendiera el escritorio. De ahí había tomado una pistola calibre 45, la cual amartilló y apuntó hacia arriba. Caminó los seis metros que había hasta la puerta, miró con cautela hacia fuera, y con su mano izquierda señaló un edificio mientras sostenía su arma lista para disparar. Este tipo de experiencia era parte de la rutina diaria en Israel.
Sonia, mi hija de 15 años, estaba de visita en Israel durante nuestra estancia, y nos encontramos en la plaza Sión, en el centro de Jerusalén. Sonia se sintió algo incómoda por que su padre y su hermano aparecieran en un bonito restaurante con aspecto desaliñado y barba de algunos días, portando unas enormes mochilas amarillas; sin embargo, estaba feliz de vernos. Yo había arreglado un viaje de cuatro semanas para que Sonia estudiara y experimentara el judaísmo, y para que viviera y trabajara en unkibutz. Con anterioridad a mudarse alkibutz,Sonia se alojó en un hotel cercano. Nos contó que, dos semanas antes, los palestinos habían volado con un coche bomba el balcón de su habitación. Como ya dije, esto era parte de la vida diaria en Israel.
***
Previo a su partida a Turquía desde Acre, los Polo volvieron a encontrarse con el legado de la Iglesia católica, con la esperanza de obtener apoyo para la solicitud del Kublai Kan de introducir el cristianismo en el Imperio mongol. Sin la bendición papal, el Estado cristiano del Kan sería imposible. Aún no se había nombrado a un nuevo papa. Desilusionados, Nicolo, Mafeo y Marco volvieron a navegar el Mediterráneo en dirección a las costas de Armenia inferior (Turquía) y el puerto de Ayas. No bien partieron los Polo, el Vaticano anunció que el legado con el que habían conversado en Acre había sido nombrado papa con el nombre de Gregorio X. Descubrimos que los Polo se encontraron con la misma suerte que nosotros en nuestra expedición moderna. Los cardenales del Vaticano habían tardado dos años en elegir un nuevo papa. Una semana después de su encuentro con el legado en Acre, este fue electo papa. Las posibilidades de que esto ocurriera así y lo oportuno que fue era algo sorprendente.
Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén.
Percatado de la importancia de la misión de los Polo, el flamante papa envió un mensajero a Ayas para hacerlos retornar a Acre para otra visita. Esta vez, el papa Gregorio X les dio un cargamento del sagrado aceite, regalos de cristal, credenciales, y dos frailes eruditos, fray Nicolás de Vicenza y fray Guillermo de Trípoli, para el viaje de vuelta a Ayas y China. Esto era mucho menos que los «cien eruditos» que el Kan había solicitado; sin embargo, parecía ser la mejor oferta disponible de parte del nuevo jefe de la Iglesia católica. Recelosos del largo viaje, el cual creían peligroso, los pusilánimes frailes se acobardaron a mitad de camino en Turquía y regresaron a Acre. Los Polo continuaron con su misión.
El golfo Pérsico era el nuevo destino de los Polo. Siguieron una ruta sinuosa al norte de Irak para evitar las guerras mongolas del levante. El golfo Pérsico era también nuestro destino. Pronto descubriríamos que el azar nos llevaría a través de una ruta aún más indirecta para evitar una guerra moderna.
3
NO HABRÁ PROBLEMAS
Chipre y Rodas, 7 a 9 de agosto de 1975
¡Pues dejadme deciros que desde que nuestro Señor moldeara con sus propias manos a Adán, nuestro primer padre, jamás hubo cristiano, pagano, tártaro, indio, u hombre alguno de cualquier nación, que tuviera tanto conocimiento y experiencia de las variadas partes del mundo como lo tuvo este micer Marco Polo! Y por esta razón consideró que sería una lástima no hacer escribir todas las maravillas que él había visto, o que de buena fuente había oído, para que otros que no tuvieran esa ventaja pudieran, gracias a su libro, lograr tal conocimiento.
Marco Polo (1298)
«No habrá problemas». Esta breve frase de tan solo tres palabras, que escucharíamos una y otra vez en los meses siguientes, auguraba un encuentro con obstáculos y «problemas» de toda magnitud.
Entre Israel y Turquía ya no existía más una ruta comercial marítima. Durante miles de años, los barcos navegaron regularmente entre las dos costas; estas navegaciones concluyeron durante la Guerra de Octubre que Israel libró con sus vecinos árabes en 1973. Al seguidor contemporáneo de Marco Polo le dijeron que podía ir a Turquía solo a través de la isla de Chipre.
El año anterior Chipre había quedado dividida como consecuencia de una guerra interna; casi la mitad de la isla estaba bajo el mando de los turcos. Como suponíamos que podríamos tener dificultades al cruzar de una zona a la otra para poder encontrar un paso a través del mar, visitamos una serie de consulados antes de irnos de Jerusalén: el de Grecia, el de Turquía y el de los Estados Unidos. Queríamos saber si el viaje que teníamos planeado realizar en barco a Turquía era factible.
Todos nos ayudaron mucho. En cada parada describíamos nuestro itinerario y lo analizábamos; se hicieron llamadas telefónicas a las embajadas pertinentes en Tel Aviv. En cada parada nos decían que era en verdad posible continuar con nuestros planes y que «no habrá problemas».
A estas alturas todavía conservábamos nuestra inocencia, de modo que compramos billetes aéreos desde el aeropuerto Ben Gurion en las afueras de Tel Aviv hacia Larnaca, en la mitad de la isla que está bajo control griego.
Abordamos el avión, después de un extenso y minucioso control de seguridad que duró unas dos horas y media, en el que calcetines y objetos surtidos se mezclaron para siempre con las pertenencias de los demás, y en el que los empleados de seguridad guardaban con descuido pasta dental y champú en las mochilas amarillas, con sus tapas mal ajustadas, si es que las ajustaban. Abrieron y olfatearon las cápsulas del botiquín médico; dispararon las cámaras; desmantelaron los magnetófonos; y examinaron cuidadosamente cada centímetro de nuestros cuerpos y prendas. A Joanne la llevaron a un pequeño cuarto y la hicieron desvestirse para registrarla. A un caballero de elegante traje y corbata le quitaron el tacón de su zapato en busca de algún tipo de contrabando. Los guardas no hallaron nada, y, con mucha calma, el joven renqueó hasta el avión con su equipaje: aparentemente aceptaba esta incomodidad como precaución necesaria para la supervivencia.
El avión turbohélice —un Viscount de los años cincuenta y sin aire acondicionado— partió del aeropuerto Ben Gurion, y una hora más tarde llegó a destino. Estábamos transpirando. El avión aterrizó a las 21.30 en la aún más calurosa Larnaca.
Una vez que hubieron acercado las escaleras de descenso, bajamos a tierra en una noche de calor sofocante, recogimos nuestro equipaje, y entramos en un cobertizo de aluminio corrugado, muy iluminado, que servía de aduana. Con nuestros pasaportes extendidos a lo largo del mostrador metálico, respondimos de manera sencilla a las preguntas sobre la manera en que teníamos pensado pasar nuestros días en Chipre. Sin demora, los hombres de uniforme negro nos informaron de que nuestros planes no serían solo un problema, sino imposibles de llevar a cabo. Después de detallar todo lo que no podíamos hacer, el funcionario de la aduana no supo decirnos lo que sí podíamos hacer. Tampoco sabía qué hacer con nosotros. Nuestra idea de cruzar al lado turco de la isla y abordar un barco a Turquía era ilegal. El funcionario llamó por teléfono a la comisaría de Larnaca y habló con el oficial de inmigraciones, sargento Andreas. Yo deseaba que esto no fuera más que una simple demora burocrática, y que una vez que se hubieran dado cuenta de que no teníamos intenciones políticas y que nuestra expedición simplemente no era otra cosa que una aventura cultural, obtendríamos el permiso necesario para viajar al puerto turco-chipriota de Famagusta, a menos de treinta y dos kilómetros de distancia. Yo esperaba que todo esto fuese «un pequeño problema».
Algunos minutos más tarde, el sargento estaba en el cobertizo escuchando nuestra historia. Evidentemente, estaba molesto con nosotros por habérsenos ocurrido ir a la porción de la isla bajo control turco, y mucho más por discutirlo con él. Una y otra vez nos recordó que unos doscientos cincuenta mil refugiados del norte de Chipre fueron obligados a vivir en tiendas en los alrededores de Larnaca; algunos de esos refugiados eran miembros de su propia familia. Todos ellos habían perdido sus casas, su modo de vida, y gran parte de sus posesiones.
Pero seguimos explicando, y el sargento siguió escuchando. Después de un rato, nos dijo que comprendía y aceptaba nuestros argumentos y que creía que nuestros planes eran pacíficos y sin intenciones políticas. Pero, sin embargo…
El sargento no estaba conforme con respecto a nuestra necesidad de ir a Turquía; no obstante, trató de hallar una manera para ayudarnos. Habían pasado las doce de la noche, pero decidió llamar al jefe del departamento de inmigraciones en la ciudad capital, Nicosia. Tradujo todo lo que escuchaba al teléfono y lo que habíamos estado escuchando durante dos horas: que no podríamos ir a Turquía desde Chipre. No era legal y no nos estaría permitido. Ahora estábamos en un serio problema.
¿Qué podríamos hacer?
Sabíamos que la nueva frontera griego-turca estaba solo a unos ocho kilómetros desde Larnaca. En privado, analizamos la idea de cruzar caminando por esa línea y encontrar el transbordador que nos llevaría a Turquía. Como si previera esa posibilidad, el sargento Andreas nos informó en voz baja de que si estábamos pensando en abandonar el territorio griego a pie, deberíamos saber que nos arrestarían de inmediato.
Con esta última advertencia, acompañada de una enérgica invitación a visitarlo en la comisaría central por la mañana, el sargento finalmente le ordenó al funcionario de aduanas que sellara los pasaportes. Se nos dio una visa de tránsito de veinticuatro horas para darnos «tiempo para hallar una manera aceptable de abandonar la isla» a través de un puerto griego. Los Polo se las habían arreglado para sortear áreas con turbulencias políticas. Nosotros habíamos abordado un avión para terminar directamente en medio de una.
Perplejos y algo más que cansados, y con mucha dificultad, caminamos por la carretera de grava que conducía a Larnaca y tratamos de encontrar un sitio donde pasar la única noche que se nos permitía permanecer en Chipre. Es sorprendente darse cuenta de cuánto más pesada puede llegar ser una mochila de unos treinta kilos cuando va acompañada de desánimo, frustración y un problema sin solución a la vista. La ciudad parecía dormida. No escuchábamos nada más que el calmo rugido del océano invisible hacia la derecha; lo único que podíamos ver era el movimiento de los murciélagos que, agitando sus alas y zambulléndose entre la luz de los faroles de la calle, devoraban los insectos que se reunían ahí.
Los refugiados ocupaban no solo las tiendas fuera de la ciudad, sino todas las habitaciones de los hoteles de Larnaca que los pocos turistas no utilizaban. No había vacantes en ningún sitio. El único alojamiento que pudimos encontrar fue en el hotel Four Lanterns, en el salón donde se sirven cócteles. El empleado de la recepción encendió algunas luces en el salón, que olía a cerveza rancia, y nos dijo que aquello que teníamos a la vista era lo mejor que podía ofrecernos. Nos trajo tres pequeñas toallas y un jabón para lavar ropa, y nos dijo que nos sintiéramos a gusto.
No era el tipo de alojamiento que mi esposa, que estaba en Baltimore, aceptaría, razón por la cual no nos acompañaba. Para Rick, con toda su experiencia como campista, y Joanne, con todos sus años de haber viajado en condiciones mucho peores, una noche en el piso del bar del hotel Four Lanterns era mucho mejor que lo que podía esperarse —y que viviríamos— más adelante de la ruta que siguiera Marco Polo. Desparramamos nuestras bolsas de dormir y nuestros cuerpos agotados en la pista de baile y el escenario, lugar que eligió Joanne para pernoctar, y en instantes nos quedamos dormidos.
Nuestro alojamiento para nada ortodoxo sorprendió a los madrugadores huéspedes, que atravesaban el salón para ir a desayunar. Nosotros también nos levantamos temprano y nos dirigimos a la comisaría.
Era bastante temprano todavía cuando llegamos, pero parecía que todos nos estaban esperando. Al parecer, habíamos estado bajo vigilancia policial durante la noche, sin duda alguna, para evitar que huyéramos por la frontera; era algo así como un «arresto domiciliario» o, mejor dicho, un «arresto hotelero». De inmediato, sin que nadie nos preguntara nada, nos mandaron al piso de arriba. Todos los policías sabían quiénes éramos y dónde y cómo habíamos pasado la noche. El sargento Andreas nos esperaba en su despacho en el segundo piso.
La escena era conocida. La habíamos visto en las películas en blanco y negro. Estábamos en una calurosa isla del Mediterráneo. Los tres —Rick, Joanne y yo—, sentados frente al resplandor del sol que entraba por la ventana del despacho de un funcionario policial. Sobre nuestras cabezas había un ventilador grande que giraba con lentitud y que apenas removía el aire quieto y polvoriento. Fuera, las ramas de las palmeras permanecían inmóviles. El sargento —que bien podría interpretarlo Omar Sharif— era un hombre joven, moreno y apuesto y, para nuestra fortuna, esbozaba una sonrisa amistosa, exagerada gracias a un tupido bigote. Nos ofreció cigarrillos. Pidió café. Se reclinó en el asiento, encendió un cigarrillo y comenzó a hablar de nuestra salida de su país. Yo esperaba que, por casualidad, Humphrey Bogart entrara por la puerta para rescatarnos…
En contra de lo que habíamos especulado la noche anterior, no había pistas o indicios de que el honrado sargento nos pidiera algún soborno. Después de realizar algunas llamadas telefónicas y de hablar mucho en griego, el sargento anunció algo que entendimos:
—Esta noche zarparéis en un barco hacia Rodas.
¡La isla griega de Rodas! Eso estaba en la dirección equivocada: 640 kilómetros hacia el oeste. Pero nos dijo que «no habría problemas» en hallar un barco en Rodas que nos llevara hasta Turquía.
Le dimos las gracias y nos despedimos. Junto con tres chipriotas, tomamos un taxi —veloz pero sofocante— que nos llevó por la llanura costera hasta el puerto de Limassol, a unos cien kilómetros de distancia.
En la oficina de embarque descubrimos que sí había «un problema». Nadie podía vendernos billetes porque no había plena certeza de que hubiera lugar para nosotros en un barco con reservas agotadas. El agente nos dijo:
—Id al muelle a las diez de la noche, la hora de la partida, y esperad a ver si hay espacio disponible para vosotros en la cubierta.
En efecto, había sitio, y en el último momento pagamos los billetes, pasamos apresuradamente por la aduana, y subimos la planchada para buscar un espacio en cubierta donde pasar la noche. Nos embarcamos en elTSS Apolloniade la empresa Olympic Lines: era el mismo barco que habíamos tomado para viajar a Israel.
A diferencia del viaje que habíamos hecho hacia el oriente, esta noche el Mediterráneo estaba agitado y tempestuoso. Empezó a llover. El mar sacudía el barco; nos pareció prudente ir bajo cubierta y hallar algún alojamiento más «lujoso». A decir verdad, estábamos viajando en tercera clase con unos cincuenta estudiantes y otros pasajeros de bajo presupuesto. Había literas debajo de la «cubierta de toldilla» —nombre muy apropiado— en la popa. La bodega, profunda y pintada de verde, no tenía portillas ni ventilación; quizá había servido para transportar carbón o grano en la vida anterior del buque. Las literas eran como asientos reclinables de un avión de línea; había más de cuatro docenas distribuidas en esta cubierta inferior.
Fuera, la tormenta empeoró, y el inestable barco —entre bamboleos y sacudones— comenzó a cobrar sus víctimas entre nuestros compañeros de cabina. Uno tras otro empezaron a vomitar. El hedor y el sonido de las arcadas nos obligaron a salir y sentarnos en unos asientos desde donde observábamos, como en primera fila, una emocionante batalla entre el barco y el mar.
Durante toda la noche, las altas olas rompían en las cubiertas delanteras. El viento soplaba fuerte, rechinando con fiereza entre las chimeneas y tuberías del barco y entre los cables y barandillas. Dormir bajo las estrellas, como hicimos en otra ocasión, no solo era terriblemente húmedo; era también peligroso. No obstante, a ninguno de nosotros se nos ocurrió regresar a esa cubierta inferior. En un intento por juntar optimismo durante esta crisis en pleno viaje, pasamos la noche junto a una baranda en la popa, analizando la posibilidad de reprogramar nuestra ruta a través de Turquía y todos aquellos interesantes sitios que tendríamos la oportunidad de visitar.
Al otro día, por la tarde, después de un agitado viaje en lancha desde el barco, llegamos a la isla griega de Rodas. Mientras reuníamos los pasaportes y mochilas en el omnipresente cobertizo aduanero de aluminio, un oficial nos advirtió de que no habría barcos a Turquía por un rato. Ni tampoco habría, durante otros ocho días, barcos hacia Atenas, de donde podríamos ir en avión hasta Turquía. Era exasperante ver que solo una breve porción de mar nos separaba de tierra firme turca, pero, por lo visto, no podríamos avanzar demasiado rápido por ella.
Con estos datos nos percatamos de este nuevo y triste aprieto, y comenzamos a darnos cuenta de lo cansados que estábamos después de una noche incómoda y sin dormir. Las mochilas resultaban cada vez más pesadas, y de repente —y para nuestro disgusto— empezamos a sentir el aire pesado y la luz cegadora del sol y el mar.
Desalentados y desilusionados, nos alejamos penosamente del cobertizo, por el muelle de hormigón, en dirección a la ciudad. Para entonces debíamos estar en Mersin, Turquía, para encontrarnos con el guía que contrató el Gobierno turco. No había manera de contactar con él. Según la información que me dieron en la aduana, llegaríamos por lo menos dos semanas tarde. Esto tendría un efecto dominó y echaría a perder todos nuestros planes. Con cada paso que dábamos, el aprieto en el que estábamos se volvía más preocupante. Y entonces, antes de que pudiéramos siquiera pensar en el próximo movimiento, los tres divisamos algo que de inmediato nos levantó la moral y el nivel de adrenalina: ¡un buque de vela de unos doce metros en el muelle, con la bandera roja y blanca de Turquía!
Gritamos de alegría. Dejé caer la mochila, salté un muro bajo, y corrí por el muelle donde estaba amarrado el barco.
—¿Sabe si hay algún buque que vaya a Turquía? —le pregunté a una pequeña dama rubia que tomaba sol en la cubierta.
Me respondió en inglés pero con acento alemán.
—Sí;prronto parrtiremosa Turquía.





























