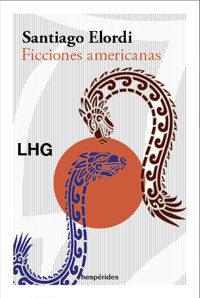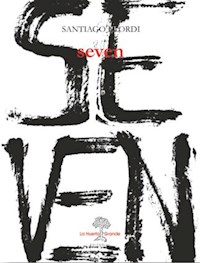8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El amor es incapaz de sortear las trampas cotidianas. Cuatro excéntricos personajes se encuentran en un puerto colombiano del Amazonas. Son forasteros de sí mismos, que huyen y que buscan ¿qué?: "Un renacimiento" dirá uno de ellos. Inician juntos un viaje por la Panamericana en un viejo Bugatti acompañados por una niña y una muñeca hinchable. Un viaje poético y psicotrópico. Una narración tierna y llena de humor. Una profunda reflexión filosófica, salvaje y a veces descarnada. (...) era un esfuerzo para ella. Como si un infinito cansancio se deslizara en sus ojos de un azul confuso, exageradamente maquillados de sombras.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
SANTIAGO ELORDI
© De los textos: Santiago Elordi
Madrid, octubre 2018
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 9788417118341
La vida puede ser una obra de arte como la pintura, la música, la literatura…
Oscar Wilde
Ahora estoy ensayando un experimento muy frecuente entre los autores modernos, es decir, escribir acerca de nada.
Jonathan Swift
¿Ser escritor? ¿Contar historias? «Cuando abren la boca se les ve hasta las entrañas», decía mi abuela a propósito de sus amigas que siempre contaban las últimas intrigas de la sociedad chilena. La gente normalmente habla de los demás más que de sí mismos. Si los muertos pudiesen regresar al menos por un rato, cualquiera, los héroes, el tontito del pueblo, no pararían de reír, o se volverían a morir con las cosas que dicen de ellos. Las historias que se cuentan pueden ser otras historias. Puedo pasar horas jugando videojuegos antiguos, fascinado ojeando viejas revistas Life con soldados en las trincheras, actores y cantantes pasados de moda. De nuestros contemporáneos sabemos tanto como de los cazadores de la Edad de Piedra. Anécdotas, fechas, descripciones: sombras en la vida de una persona. Pero yo quiero contar una historia. Sí, quiero recordar una época de mi vida donde estuve perdido siete años viajando por América, y aunque los paisajes cambiaban, todo era hastío y repetición. Era joven, como una especie de héroe existencial, de poeta oscuro, me dejaba llevar involuntariamente por los caminos. Hasta que un encuentro inesperado transformó mi viaje. Mejor dicho, transformó mi vida. Quiero contar esa transformación, cuándo y cómo sucedió, quiénes la provocaron. Es también la historia de una generación. Un viaje que a partir del río Amazonas se convirtió en un renacimiento. Y si a nadie le interesa quiero creer que a los muertos sí, que ellos me escucharán. Esta historia será entonces para los muertos. Siento una voz que me dice: Nada más que agregar por ahora. ¿Será Ivonne desde el fondo del mar?
ac
Antes de la caravana
Comienza esta historia en un auto que se apaga cuando iba corriendo. Era mediodía, desierto de Sonora. No había un alma, alacranes trepaban por las ruedas.
La cagamos.
Me late que sí, me contestó Denisse. En medio del abandono mascaba chicle con la boca abierta. Era una chica mexicana que había conocido la noche anterior en una cantina de Tucson City. Dejaba monedas en el wurlitzer, bailaba y se acostaba con los clientes. Había ganado suficiente dinero como para volver a México y juntarse con su hijo. Las historias de las putas son casi todas iguales, se van y regresan porque tienen un hijo.
Yo también volvía por una hija. Una hija que no conocía.
Auto de mierda, le dije a Denisse, botados en el desierto. La noche anterior unos amigos suyos me vendieron la chatarra. Gringo, pendejo, ¿querías una alfombra voladora por cien dólares?, recuerdo que me contestó.
Denisse era simpática y linda y ácida. También estaba furiosa, transpiraba como vela encendida. En medio de la desesperación, de pronto una corriente nos atravesó el cuerpo y la tarde nos sorprendió uno encima del otro sobre las butacas calientes de la chatarra.
Luego seguiría solo el viaje. Venía de regreso.
Nadie iba a pasar por allí. Nadie. En ese entonces no era extraño el abandono, era la justa consecuencia de mi propia perdición. Con una botella de agua comencé a caminar bajo las primeras estrellas, durante un tiempo imposible de calcular. Tengo la impresión de haber visto varios soles a lo largo de la ruta. En vano esperé la lluvia. Como era normal en ese tiempo, equivoqué la dirección, porque desperté delirando en la capilla de una aldea. Una mujer me dio de beber un líquido insípido. Al parecer era una droga, porque al borde de mis fuerzas tuve los sueños más maravillosos.
Tuve una fiebre violenta. Se me inflamaron las paredes del estómago por la marcha bajo el sol. Pero me deleitaba reconociendo figuras extrañas en las bóvedas, aves, animales mitológicos en los pórticos, ángeles en los muros descascarados.
Tal vez lo que llamamos misticismo no sea más que un grado de fiebre, me dijo más tarde un misionero que apareció en la aldea para oficiar los sacramentos.
Cuando recuperado pude salir de la capilla, la aldea también vivía su propia convalecencia. En la calma más absoluta, el viento levantaba de vez en cuando una polvareda. Me tendí bajo el sol en una plazoleta, junto a un surtidor de agua seco, inservible, como era yo en ese entonces, bastante distinto del que recuerda ahora.
Sucedió más o menos así. Mientras permanecí en aquella aldea, víctima de la fiebre, nadie me dirigió una palabra. Curiosamente tampoco me dejaron morir. Desperté frente a un jarrón con agua y tortillas de maíz. Más tarde supe que en esa aldea los indios evitaban a los extranjeros. Cuando algún desfallecido caía por allí, lo reanimaban para que se largara lo antes posible. Si los intrusos morían, sus almas quedarían rondando para siempre, creían ellos.
Una mañana me indicaron la salida. Por entre unos escarpados cañones, continué. ¿Hacia dónde? Regresaba sin apuro, aunque el norte era conocer a mi hija, me movía como arrastrado por el viento. Los espacios eran referencias, las cosas simplemente sucedían. Me dejaba llevar.
Así iban las cosas. Cuando abandoné la aldea me recogió un camión que transportaba cacao en dirección al Distrito Federal. Me fui en la cabina, junto a la ventana. El chofer llevaba un sombrero de vaquero. Llovía, luego de un largo silencio me dijo: ¿Hacia dónde vas, gringo? No soy gringo, contesté como tantas veces. Agregué que volvía a mi país. Pareces una calavera. ¿De dónde se supone que vienes?
Le expliqué que estuve en una aldea perdida, medio muerto… Me contestó cosas sorprendentes. Chinga tu madre, México no es una película, métetelo en la cabeza, gringo, no vengas con aventuras.
Ya de noche entrábamos a Ciudad de México. El camión estacionó en una gasolinera. Bajo un aviso de lubricantes esperé un taxi que me llevara al centro del df.
La carretera hacia el df tenía un tráfico infernal. El taxi apenas avanzaba, la radio sonaba fuerte. De pronto el chofer comenzó a revelarme intimidades de su vida sexual, la forma como hacía el amor con una amiguita de su hija. Y por supuesto a espaldas de mi esposa, decía el presuntuoso machista. Aburrido del pequeño psicópata como de casi toda la gente en ese entonces, lo interrumpí: ¿Usted acaso no se llama Porfirio Céspedes? ¡Caray!, dijo sorprendido. Ojalá que su esposa nunca sepa las cochinadas que usted hace con la amiguita de su hija, le dijo.
El tipo se quedó helado. Por un segundo soltó el volante y casi nos estrellamos. Para tranquilizarlo, le indiqué sus documentos, que sobresalían de la guantera. ¡Qué pendejo!, ¡usted es un tremendo pendejo!, repetía sin dejar de reír. Después de unas vueltas me dejó frente a una vieja pensión. No se olvide de decirle al dueño que viene de mi parte, gritó mientras ponía el automóvil en marcha.
En la recepción de la pensión, un tipo dormía sobre el libro de registros. Cuando me sintió entrar despegó un ojo y agregó con desconfianza: No admito a nadie sin equipaje, joven, preferiría que se largara. Vengo de parte de un amigo suyo, le dije, y nombré al taxista Porfirio. Pues si es así, escriba sus datos en este libro.
El libro de registros tenía un espacio donde decía «profesión». Lo dejé en blanco, como siempre. Subí por unas sucias escaleras de tablas a un cuarto con una cama fresca. Agotado, caí en la cama como un peso muerto, lejano, sin fondo: como mi regreso.
Así iban las cosas, tuve que dormir muchas horas, porque desperté con la garganta seca como un estropajo. Una persiana dejaba entrar un poco el sol. A contraluz, una mujer con una escoba dejaba una botella de cerveza sobre el velador. De pronto, comenzó a desvestirse y se metió en mi cama.
El patrón me ordenó que subiera.
No tengo un peso, le dije. Era la mucama de la pensión, se llamaba Lupita y por lo visto estaba para todo servicio. Tenía caderas anchas, tetas firmes y una fila de dientes blancos y regulares.
Una vez más, mi regreso tejía espontáneamente sus redes de encuentros y desencuentros. Me saqué la ropa y con Lupita comenzamos a jugar al viejo juego. Recuerdo a Lupita porque en ese tiempo ella representaba el único tipo de mujer con la que podía compartir la ruta. Completamente sana, tenía la moral de un molusco.
Es bonito acostarse con hombres que no conoces, decía mientras abría las piernas con un cigarrillo en la boca.
Más tarde nos vestimos y bajamos las escaleras. Abajo, el dueño de la pensión examinaba detenidamente las hojas de mi pasaporte. Cuando me vio, me guiñó un ojo. ¿En Chile hay dictador o presidente?, preguntó socarrón.
Seguramente no le dije nada y salí a dar una vuelta. Afuera de la pensión soplaba un viento fresco. Siempre huyendo de mí mismo, comencé a caminar por entre la gente. Deambulé toda la noche por bulevares del df, entre automóviles descapotables, turistas bebían en las terrazas. Eso buscaba a veces en mi abandono, la ilusoria estela de entusiasmo que deja el dinero por las calles. Caminando por la metrópolis, fui devorando las luces de la ciudad, los mensajes desesperados en las paredes. Aturdido por entre monumentos, pirámides, crucé a la periferia, hacia una fiesta cruel donde tragué inmensas cantidades de comida picante.
¿Dije ya mi nombre? ¿Dije que de alguna forma disfrutaba mi perdición? Olvido lo que voy recordando. La pérdida de una mujer me hizo salir de Chile y una hija con esa misma mujer me hacía regresar. Vivía un arquetipo. Eso lo puedo decir ahora, en esa época no sabía de arquetipos que se repiten en el tiempo. Tomaba notas en cuadernos que olvidaba en los hoteles. No me importaba perderlos.
Mi paso por México no se diferenció de otros países en los que había estado antes. Regresaba, sin rumbo claro, repito, a conocer a mi hija. Como una especie de héroe existencial, me dejaba arrastrar por una marea sin sentido. Por ejemplo, cuando llegaba la mañana podía desayunar en una cafetería y me gustaba mirarme en los espejos de las cajas registradoras. Como si fuese un trofeo, salía con pedazos de pan tostado entre los dientes. Aunque los paisajes cambiaban, todo era hastío, repetición. Hoy me parece estúpido. Los sentimientos andaban por un lado y la mente hacía giros por su cuenta.
De amanecida volví a la pensión.
No siento ruidos. Estoy tendido boca arriba en la cama de la pensión, pensando en los kilómetros que han quedado atrás y en los que me esperan. La luz se filtra por las persianas cerradas. Me levanto, del bolsillo de mi chaqueta, que cuelga en una silla, saco una libreta y comienzo a escribir.
Esto de escribir notas de viaje lo hacía a menudo, en hoteles, buses, plazas, donde fuera. Hacía siete años había dejado mi país y me parecía que había pasado más tiempo. Los primeros años fueron los más largos. El resto se vino encima como los descuentos en un partido de fútbol.
Si había estado botado en el desierto o ahora me encontraba perdido en el df, era consecuencia de mi abandono. Veía pasar los días desde la orilla.
Mucha gente conocí, muchas cosas hice para mantenerme. Todos los trabajos fueron pasajeros, como las relaciones. Fue una fuga indefinida. Salí de una estación de omnibuses de Santiago con un morral lleno de libros y una botella de agua. El primer año de mi salida vendí enciclopedias en la costa venezolana. Fui contratado como fotógrafo en un barco de pasajeros. En San Pablo, Brasil, trabajé en un local de sushi para llevar. Bebía en ese tiempo hasta quedar casi inconsciente frente a una foto de Laura, mi exesposa. Y así iban las cosas. Saltaba fronteras, ilegal. Tuve encuentros sorprendentes, pero en mi verdadera naturaleza nunca participé de nada. Me movía de una manera distante, casi invisible, como un espectador solitario. Nunca tuve causas ni propósitos. El cuarto año fuera de Chile, vendía teléfonos celulares en Caracas, conocí a una chica salvadoreña que pertenecía a un grupo de liberación política. Tenía unas tetas maravillosas, se llamaba Rosaura, era estudiante, editaba una revista de resistencia. Una noche en su departamento, mientras se desnudaba, pensé que si ella fuera capaz de mostrarle al mundo su par de bondades ocultas bajo su traje de guerrillera borraría de un plumazo las injusticias sociales del continente. Se lo dije. En el acto se vistió y me dijo que me fuera.
Durante los años de abandono conocí mucha gente. Si me dieron refugio los divertí con mis peripecias. Tenía un arsenal de aventuras que iban desde experiencias con los jíbaros de la selva ecuatoriana hasta buscador de momias en el desierto. Casi todas eran invenciones. No había nada más lejos de mí que sentirme un viajero intrépido. No sé si ya lo dije, nunca supe si la aventura consiste en vivir o en inventar lo que vivimos.
En los siete años de fuga conocí personas que, como yo, también se movían arrastradas por el viento. Eran las menos, las había cruzado subiendo a un tren en Bolivia o en un casino de Buenos Aires. Mujeres y hombres que entraban por la ventana generalmente preguntando algo así como: «¿Qué pasa aquí?, ¿hay alguna diferencia si llueve o no llueve?». El cuarto año fuera de Chile trabajé en una bananera de Ecuador donde mi jefe era uno de estos representantes. Se llamaba Curro San Pedro, era un tipo ocurrente y muy tímido. Lo recuerdo entrañablemente, decía que él no tenía cabida en este mundo. Además era un fanático de los alucinógenos. «Oye, tú debes probar el floripondio para entender de dónde vienes, y abrir tu conciencia hacia lugares nunca vistos», decía, como mucha gente en ese tiempo.
Un día me convenció y nos fuimos a tomar el floripondio que preparaban los nativos shuar en la selva. Fue mi primera experiencia con plantas alucinógenas. Me puse a trepar por un árbol, y veía a Curro San Pedro transformado en un caballo. Al día siguiente le conté esta visión al brujo de la tribu. Me aconsejó que no volviera a probar la flor sagrada, porque la aparición de caballos significaba malos presagios. Curro volvió varias veces más a esa región a drogarse. Finalmente decidió radicarse en la jungla y se casó con una nativa. Nunca más volví a saber de Curro. Conocer gente y no volver a verla era pan de todos los días.
Voy de regreso, estoy en la pensión del df, tirado en la cama. Amanece. No tengo sueño a pesar de que he caminado toda la noche. A veces, como si no hubiese perspectiva, lo que parece lejos se viene encima. Desde la cama miro los muros revestidos de cal y pienso en la razón de mi salida de Chile. Pienso en Laura, mi esposa, mi exesposa.
Poco duró nuestro matrimonio. Vivíamos en Santiago de Chile, en una cabaña al pie de los Andes donde se proyectaba nuestra vida apacible. Pero bajo aquella idílica apariencia se escondían sombras que no fuimos capaces de percibir. Una noche, como en una comedia absurda, la relación se rompió cuando después de cenar ninguno de los dos quiso lavar los platos. Laura era ordenada, Laura era virtuosa, Laura en ese entonces trabajaba como médico pediatra en un hospital público, y llegaba agotada a casa. Tener que lavar los platos la enervaba. Yo, en plena era de la cibernética y el feminismo, había sido atrapado por un vicio fatal. Consistía en la lectura de historias de amor cortés, gestas de caballeros y esas aventuras. Nuestra cabaña estaba atestada de libros de trovadores medievales: Jaufré, Bertran de Born, Guillermo de Aquitania. Poemas de amor que para mí tenían más interés que el mundo exterior. Ocioso lector, viviendo en el pasado mientras Laura se rompía la espalda en el hospital, el asunto es que yo tampoco quise aquella noche lavar los platos.
Al día siguiente, Laura se fue y no volvió más.
Durante años he creído verla entrando a hoteles, en un café del trópico, a orillas de un camino andino. Ahora sé que el asunto de los platos sucios escondía otras manchas. El amor incapaz de sortear las trampas cotidianas; no sé por qué, pero es así.
Estoy tendido en la cama de una pensión del df. Observo la imagen de un santo pegada a la puerta, el ventilador en el techo, detenido. En una silla de palo cuelga mi camisa blanca, y sigo pensando en el asunto de los platos sucios. Me levanto de la cama, abro las ventanas y miro la ciudad. Por entre edificios se asoman ruinas aztecas. Pienso en los toltecas, chinchones, tiahuanaco, en civilizaciones precolombinas regidas por el ciclo natural de la tierra. Lejos de nuestra obsesión por la asepsia. Como un dios salgo al balcón de mi cuarto. Un relámpago enciende la tarde y me transporta a las visiones de una metrópolis futura. Una música electrónica envuelve las calles. No hay un papel tirado, una mancha en los cristales de los edificios. La mirada de la gente es neutra, reluciente como los centros comerciales. Interpreto la visión como el espejo de nuestra era digital obsesionada por el control y la limpieza. Desodorantes ambientales, esterilizadores públicos, detergentes, nos jabonamos obsesivamente para no enfrentar la muerte…
Qué dices, me interrumpió en un momento Lupita, la mucama que me encontró hablando solo. Había entrado al cuarto a hacer el aseo.
Que nos vamos a morir, de ida o de vuelta nos vamos a morir, Lupita, le dije mientras le sacaba la ropa. Nos podíamos quedar en silencio tirados sobre la cama. Al rato bajábamos las escaleras y yo podía dejar la pensión para buscar una oficina de correos.
Cada cierto tiempo enviaba señales. En el correo, había máquinas matasellos, el personal clasificaba la correspondencia. Yo compraba postales con bellos paisajes y lujosos hoteles. Para simular un poco de luz le podía escribir a mis padres: «Alojo en este hotel. A Valentina le hubiese gustado estar aquí. Pronto llegaré».
En ese entonces se escribían cartas. Caían en los buzones como mi regreso. Iba de regreso a mi país, a la deriva, no tenía planes concretos. Cuando sentía hambre podía tomar un taxi en dirección al mercado, y eso me ocupaba el día. Saturado de gente, el mercado del df era un espectáculo que por momentos espantaba mi ausencia. Había quesos de Durango, raíces de Chiapas, especias de Tabasco, mangos, guayabas, sacos de frijoles y huenequén. Colgando de los barracones, como símbolos de sacrificio, asomaban cabezas de cordero, enormes pescados con ojos brillantes. En medio de aquella fiesta de colores y de aromas, me sentaba a comer en un puesto. Así pasaba las tardes, donde inevitablemente sentía que, entre tanta vida, la muerte se colaba por todas partes. Era como si dejara un hueco entre las costillas que sólo podía taparse con un poco de tequila. Podía moverme, respirar, saludar, pero por dentro estaba vacío como una calabaza.
Recuerdo en ese mercado una telenovela. La camarera no sacaba la vista de la pantalla, de pronto comenzó a aplaudir. ¿Por qué aplaude tanto?, pregunté. Porque Eduardo Ernesto es un desalmado. Si usted supiera el maleficio que le ha causado a su madrecita. Pero usted no es de aquí ¿no? No. Entonces usted no sabe nada de lo que pasa en México, dijo retirando los platos de la mesa.
Tal vez yo no sabía nada de lo que pasaba en México. Ni en ninguna parte. Sólo escuchaba el sonido de mis pasos, seguía de largo hasta que una señal inesperada detenía la marcha.