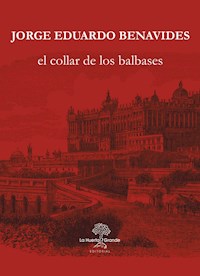6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NOCTURNA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Me siento como esos exiliados voluntarios -si acaso ya la misma frase no entraña contradicción- que no hallan sosiego en ningún lugar porque en el fondo no han roto amarras con lo único con que nos es imposible romper: con nosotros mismos". Un inmigrante peruano en Tenerife escribe un diario que empieza con su nuevo trabajo en un salón de máquinas tragaperras. Sus días transcurren sin ninguna perspectiva de cambio y los personajes que lo rodean se encuentran en un limbo muy parecido: un anciano profesor sin alumnos, una ludópata, un viejo amigo que lo ancla a un pasado penoso, un jefe tiránico, un escritor eclipsado por su única obra, una hermosa joven de extrañas intenciones, la alargada sombra de un antiguo amor... Cuando todo parecía encauzarse, un suceso inesperado provocará que la situación dé un vuelco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
© de la obra: Jorge Eduardo Benavides, 2009, 2014
Publicado originalmente en 2009 por Alfaguara, Perú
© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.
c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid
www.nocturnaediciones.es
Primera edición en Nocturna Ediciones: enero de 2023
ISBN: 978-84-18440-86-1
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
LA PAZ DE LOS VENCIDOS
5 DE OCTUBRE
El esfuerzo de una mudanza. La engañosa simplicidad de mi mudanza. Acabo de terminar —creo— de meter mis cosas en este departamentito pequeño y algo oscuro, de suelos negros y espejeantes, de ventanas que se abren hacia el interior de un patio donde, de piso en piso, se tienden cordeles para la ropa. Acabo de terminar y estoy boqueando, con la lengua afuera, sentado sobre una caja grande y llena de libros, en medio de un desorden algo geométrico y de cartón, pañuelo en mano. Cuando estaba en la otra casa vivía con la ingenua, alegre certidumbre de poseer pocas cosas, apenas lo imprescindible. La mudanza anterior —de Santa Cruz a La Laguna— apenas me requirió una tarde y todas mis pertenencias cupieron en el inutilitario de Enzo sin mayores complicaciones. En estos últimos dos años no recuerdo haber adquirido muchas cosas, salvo algunos libros, el televisor, la licuadora y unas cacerolas. Seguí pensándolo así cuando me resigné a esta mudanza porque el otro piso ya me salía muy caro, de manera que no le di importancia. Empecé a sospechar que tal vez estaba equivocado el sábado por la mañana, después de desayunar, con las primeras cajas donde fui metiendo ropa, toallas, sábanas, libros, la colección de elepés de jazz, más libros. Cuando me dieron las cinco de la tarde ya había sido ganado por una espantosa sensación de hundimiento y zozobra porque no terminaba de desmontar el anaquel de los libros, una de esas malditas estanterías que vienen con su llavecita como un bastoncillo de base octogonal, y que se predican de una facilidad increíble. Nunca en mi vida he puteado tanto. El domingo todavía estaba clasificando libros, exhausto, sucio, en medio de un desbarajuste monumental, buscando una caja adecuada para el televisor, embalando la plancha y la licuadora y los diccionarios (¡maldita sea con los diccionarios!), pujando con una maleta de dimensiones absurdas para tantos cachivaches recopilados durante los últimos años, convencido de lo absolutamente equivocado que estaba al situar mi vida dentro de los parcos límites de un casi ascetismo urbano. ¿Cuántos peldaños habré subido y bajado, transportando cajas y más cajas, paquetes y más paquetes, de mi vieja casa al auto, del auto a este piso? Supongo que los suficientes como para pensar que si el infierno existe se debe de acceder a él a través de escaleras. Algo así como una Nueva York donde no se conozcan los ascensores. Y pensar que vine de Lima con algo de ropa y cuatro libros. Y unas pipas. Recién hoy, sentado en medio de este caos desesperanzador de cacharros cuya finalidad es, cuando menos irrisoria, de libros y discos, de televisores y raquetas, calcetines y cacerolas, caigo en cuenta de que, efectivamente, la libertad consiste en la no posesión de objetos. Y ahora, a desempacar y ordenar todo. ¿Qué demonios hago con esta libretita cojuda en la mano, mientras me queda tanto por hacer? La vida es una barca. Calderón de la mierda.
UN POCO MÁS TARDE
Sí, pero en la otra casa también has dejado los recuerdos, las imágenes mejores, el nombre de Carolina en una carta y dos dibujitos que ella te entregó hace tanto ya. Has dejado las ganas de hacer cosas, abandonadas en un rincón como cualquier trapo sucio, y eso siempre es un alivio.
7 DE OCTUBRE
Lo bueno de este trabajo es que tengo, por lo general, una eternidad de tiempo libre. Lo malo en cambio es que tengo, por lo general, una eternidad de tiempo libre. Hoy ha sido mi primer día en el salón recreativo y el patrón, que tiene unos bigotazos negros de corsario y una panza prominente y feliz, me ha explicado con palabras cortas y severas cuáles son mis obligaciones (miles) y mis derechos (pocos). En el primer apartado se inscribe el aseo del salón durante mi turno, entregar el cambio a los clientes, vigilar que no haya robos e incentivar (sic) a los clientes para que inviertan todo su dinero en las maquinitas y las tragaperras. En el segundo ítem no hay que contar con días festivos, ni sábados ni domingos, pues solo hay uno libre a la semana y quince de vacaciones anuales. No se me permite llevar material de lectura ni usar walkmans, gruñó mi jefe mirando el librito que yo traía en la mano, encontrarme leyendo en horas de trabajo acarrearía el despido inmediato. Otra cosa, ha dicho de pronto, clavándome sus ojos terribles de turco: si al hacer el arqueo al final del día falta dinero, se me descuenta del sueldo, que es un poco más del básico. «Entendido, ni libros ni música en horas de trabajo», dije con jovialidad, pero él siguió mirándome con su expresión de corsario otomano, como si su objetivo máximo en la vida sea hacerme comprender que yo solo soy un pelele y él poco menos que la mamá de Tarzán. Mira que hay gente desinformada, carajo, pensé una vez que se hubo ido, este buen hombre seguro ni se ha enterado de que la esclavitud se abolió hace mucho tiempo.
No hubo jaleo, hoy, apenas tres mujeres en las tragaperras y unos cuantos chicos en las maquinitas. Pero bueno, mañana me toca el horario completo en el salón de la rambla Pulido y ya veremos si resulta tan movidito como me han dicho. Esa es otra: como soy corre turnos, realmente nunca tendré el mismo horario ni podré delimitar ese estricto territorio laboral que nos ancla en la rutina, como ocurre en cualquier otro trabajo. Ni siquiera compañeros de chamba. Parece que el desarraigo es lo mío.
13 DE OCTUBRE
Buen vecindario, no hay de qué quejarse. Ojalá no me equivoque, pero lo pensé nada más llegar y una vez concluidas las correspondientes averiguaciones, esos cambios de pareceres que uno efectúa consigo mismo de vez en cuando, como si en realidad quisiera verificar aquellas minucias ante las que, inexplicablemente, nos advertimos sin respuestas: si habrá mucha gente en el edificio, si llegará el ruido del tráfico, dónde estará el locoplaya de turno que pone salsa como para que se enteren en las cumbres de Anaga de la perfecta calidad de su equipo de sonido, quién será el desgraciado que inunda los pasillos con el olor de los guisos…, esas cosas. Mis vecinos contiguos, esos que de ahora en más comparten una pared conmigo (la del pasillo; la de mi habitación colinda con otro edificio) son de mediana edad, de rostros medianos y mediano aspecto. Hacen un mínimo bullicio, casi como si en realidad lo único que pretendiesen es dejar constancia —la imprescindible— de su existencia y nada más. Es una bullita frágil y bien intencionada, algo compuesto por ruidos de cacerolas y alguna que otra puerta, cuatro o cinco canciones en el volumen adecuado y voces que se llaman amable, confiadamente. A ella la he visto apenas un par de veces, a él en cambio me lo encuentro cada mañana. Tiene un rostro tan absolutamente neutro que es de campeonato y, sin embargo, algo se filtra con alevosía en su sonrisa correcta, algo que es como una amabilidad bien amaestrada, como si las veces que hemos tropezado en el pasillo hubiera querido decirme «soy un buen vecino, pero prefiero mantener las distancias». «Ve tranquilo, viejo», le digo yo con mi sonrisa y nos levantamos una ceja afable, murmuramos «hasta luego» o cualquier otra cosa por el estilo y chau. A lo mejor me equivoco y resulta que el tipo es un psicópata que cualquier día acaba por coger un hacha para desmontar a su mujer como si fuera un mueble comprado en IKEA. Se le ve tan juicioso, tan en su sitio, tan equidistante de todo… En el fondo, me da un poco de temor la gente así.
15 DE OCTUBRE
En el edificio también viven unos chicos, unos universitarios muy centraditos. Ayer por la noche, volviendo del bar donde quedé con Capote, los volví a ver. Son un pelotón y, no obstante, apenas se les oye. Y eso que todo el día arman un trasiego constante de amigos que suben y bajan: cuando los veo me hacen recordar a las hormigas, tensas, reconcentradas, tocándose como para constatar que están allí, animando una única existencia que se extiende por conductos invisibles. Así son ellos: circunspectos, callados, rozándose apenas cuando unos suben y otros bajan, deportivos y al mismo tiempo intelectuales, como son los universitarios de hoy en día. En esos rostros donde todavía quedan como unas imperfecciones blandengues de la no muy lejana infancia es sencillo reconocer al animal apolítico. Mucha preocupación ecológica y camisetas con leyendas en inglés. Tanta huevada para decir simplemente que son jóvenes. Qué cretino, ¿verdad?
19 DE OCTUBRE
Imposible no leer en el trabajo. Las horas se vuelven elásticas y vacías en el salón, y yo, embrutecido por el ruido cibernético y repetitivo de las máquinas, doy vueltas, contemplo la calle apostado en la puerta, fumo sin deseo, me acerco al tipo reconcentrado en depositar monedas de cinco duros en una tragaperras, vuelvo a mirar el reloj y regreso a mi cabina desvencijada desde donde observo este mundo envilecido de hombres hoscos y solitarios que se enfurecen con las máquinas, de mujeres que entran al salón con aire culpable y se aferran a una minifruit en la que van dejando despeñarse infinitas monedas, de niñatos compulsivos que accionan botoncitos y palancas de colores con movimientos eléctricos y furibundos, como si en ello les fuera la vida. Tan pronto hay una efervescencia histérica de jugadores como tan pronto el salón queda desierto: parece que esta clientela, a simple vista heterogénea y dispar, estuviera vinculada por un mismo sistema nervioso que dicta órdenes perentorias: llegar, jugar, huir, volver, siempre en estampida. Hoy, al apagar las luces y desconectar las máquinas, he quedado envuelto en una niebla irreal y densa, donde flotaba un mínimo zumbido fosforescente y tenue que momentáneamente me ha aturdido. Como si de pronto le hubieran arrancado la sonda a un enfermo terminal.
21 DE OCTUBRE
¿Qué son las despedidas si no esa puesta escénica de la nostalgia? Mi hermana y sus cartas de siempre, desde que estoy aquí: «… y esos largos silencios en que se sume de vez en cuando la mamá, estoy segura que tienen tu nombre», dice en su carta más reciente. Cómo explicarle que era necesario, que tenía que irme, que…, pero bueno: cómo explicarle nada a quien no puede aceptar las razones que ni uno mismo tiene. Hasta ahora les basta con saber que estoy bien. Que no muero de frío o de hambre. O de tristeza. Y eso que en mis esporádicas cartas no hay una sola palabra acerca de Carolina.
22 DE OCTUBRE
Prosigo con el inventario cotillológico vecinal (pero al fin y al cabo, el cotilleo, el chisme o mejor aún, la chismosería, que decimos en Perú, solo existe como tal cuando pasa de boca en boca, robusteciéndose como un árbol que se nutre al extender sus muchas raíces, algo que succiona para crecer: imaginar la vida como un espléndido Yggdrasil de embustes y mala fe, de fisgoneo y frivolidad… Bonito. Estos chismes conmigo mismo son más bien como los bisbiseos de las nonagenarias que dialogan incesantemente con esos fantasmas decrépitos que deben de ser sus recuerdos; cotilleo estéril, sin razón de ser, falsificación de cotilleo). Bueno, adelante pues, vieja chismosa:
En el piso de arriba, justo el que está encima del mío, vive una mujer rubia a quien todavía no he conseguido catalogar decididamente. Está en esa edad en que las mujeres se debaten entre renunciar a la coquetería mundanal que se ejercita aún en los meandros de la cincuentena y la vehemente fiereza con que algunas se aferran al deseo de seguir siendo unas jovencitas. (Claro, al final las que se han decidido por esto último solo logran un simulacro de lo que pretendían, pero un simulacro bastante malo, porque al fin y al cabo la famosa Jovencita es solo un estereotipo. ¿Quién me dice cómo demonios es una jovencita? Viendo a esas cincuentonas disfrazadas de diecisiete años, con poses y ademanes que resultan patéticos cuando quieren ser tiernos, obscenos cuando provocativos y flagrantemente reciclados cuando inocentes, me hago una mediana composición de lo que no es una jovencita. Y nada más). Bueno, pero volviendo al tema: el asunto con esta ¿mujer madura?, ¿señora?, ¿mujer a secas?, el problema, digo, consiste en que la imposibilidad de hacerle la ficha no radica en aquella edad difícil por la que atraviesa. Digamos que ello es más bien un síntoma de algo que se me escapa. Fuma con esos gestos llenos de molicie que tienen los fumadores habituales, los absolutamente crónicos, esos que de pronto advierten que tienen el cigarrillo en los labios únicamente porque el humo los ha hecho parpadear y ese momentáneo disgusto los arroja sin misericordia a la certeza de que son fumadores. Recién entonces comprenden el porqué de las toses matinales, la fatiga de subir trabajosamente veinte peldaños, los dedos amarillentos, el pestazo del tabaco impregnándoles hasta el subconsciente. Así fuma ella, con un ojo cerrado (como Popeye, exacto) y con manos impacientes, sistemáticas: arriba, abajo, arriba, abajo, uno, dos, uno, dos y la colilla aplastada contra un cenicero repleto. Esto último lo supongo, claro. Pero en contrapartida deberé decir de ella que no tiene el desaliño de esos empecinados fumadores que se han sumergido en nicotina hasta el cuello. Va siempre bien arreglada, usa trajes discretos —de vez en cuando nomás pega un patinazo con alguna minifalda que descubre el modesto crimen de la celulitis, ya la ampayé el otro día— y cosa extraña, no huele a tabaco. Pero aquí viene lo raro: me mira largo, con una aviesa perplejidad, pero no como se le puede mirar a un hombre, en cualquiera de sus interpretaciones, sino como se observa la caja de los fusibles o un desperfecto aparecido de súbito en nuestra planta y que no sabemos bien a quién endosárselo. Probé incluso sonreírle aquella primera vez, mientras subía sudando la gota gorda con unas cajas llenas de libros, porque me llamó la atención y casi creí que me iba a dirigir la palabra, ya que una mirada así siempre es el preludio de la voz: no se mira de esa manera, salvo cuando nos van a abordar con una frase, por trivial que sea. Ella estaba en el descanso de la primera planta y parada ahí, parecía estar esperándome. Sin alejarme mucho yo tampoco de mi perplejidad, digamos que desde el epicentro de mi perplejidad, probé a sonreírle, insisto, pero creo que ni siquiera se dio cuenta. «Es una loca de mierda y una maleducada», les expliqué a mis libros mientras abría dificultosamente la puerta de casa. Decidí darle la vuelta a la página y me dediqué a mis cosas, pero hace unas noches la vi otra vez. Ahí estaba su mano rutinaria, el cigarrillo en los labios y esa mirada de siempre por donde yo pasé sin que sus ojos me registraran. En realidad, advertí al fin, estaba mirando para adentro de sí misma. Era una autista tardía, vocacional, alguien que ha hecho de la autorreflexión una maniobra para establecer no sé que tipo de fuga. Y sin embargo, ya digo, durante el día va bien arregladita y perfumada, hasta parece dinámica y a lo mejor lo es, una funcionaria eficiente (esas cosas ocurren y, además, el oxímoron me encanta), una mujer de empresa o algo así. Pero cuando se queda mirando de esa manera —claro, yo aquellas veces era solo su punto de referencia para ajustar la mirada y olvidarse, nada más— es como si en realidad estuviera asistiendo con absoluta frialdad a su propio desencanto, a un desencanto vital y enigmático para mí y que le debe de durar para toda la vida.
25 DE OCTUBRE
Está clarísimo. El escritor que se dedica a escribir un diario es cualquier cosa menos un escritor. Si en lugar de establecer el andamiaje de una estructura novelística, los progresos de una trama ficticia, la corporalidad de sus personajes inventados, se dedica a llenar un cuadernito como quien hace una especie de digestión anímica, a ratos y a trozos, según le venga en gana, entonces es un impostor, uno incapaz de admitirse con la fuerza necesaria para encarar el oficio elegido, uno que se regala con el consuelo de las páginas pudorosas y estériles que condenará al fondo de un cajón. Un fraude frente a sí mismo. Ese es mi mejor papel, allí me encuentro a mis anchas. Ya lo había advertido mi padre cuando le dije que quería ser escritor (no, no le dije «escritor», mi audaz ignorancia se permitió usar la palabra novelista. «Voy a ser novelista», le dije). Eso fue en el tercer o cuarto ciclo de Derecho, más o menos, y mis notas habían bajado ominosamente —Fuentes y Faulkner, la Woolf y Aldecoa comprados en un remate de cierta librería de la calle Azángaro tuvieron gran parte de culpa—, por lo que el viejo me llamó a su despacho para conversar sobre el asunto. Se ve que el hombre me tenía calado perfectamente, porque cuando yo le solté lo de mi recién descubierta vocación, se limitó a encender su pipa y darme unas palmadas joviales en el hombro. «Tú eres un romántico, cholo», me dijo con una sonrisita algo irónica. «Te gusta más la parafernalia de escritor que trabajar para serlo, pero si quieres probar, allá tú. Eso sí, mejora estas notas, mi querido Proust». Matavocaciones, pensé, dándome la vuelta indignado, sin ni siquiera contestarle pero dispuesto a hacer que se tragara sus palabras, incapaz de considerar su juicio como una saludable y certera observación de quien había registrado los impulsos secretos y los desánimos vitalicios de mi modesta biografía. En mi habitación, recostado en la cama y viendo tras la ventana mecerse los árboles de un parque cercano, elaboré la novela perfecta. Durante los días siguientes llegaba de la universidad y subía a mi cuarto, desdeñoso y hermético. Allí tomé notas, bosquejé personajes, intenté un inicio (aunque sería más justo decir que inicié un intento), rompí mil cuartillas, pero a los quince o veinte días ya estaba exhausto, humillado, aburrido, sin ganas. Hasta hoy. ¿Todo esto a qué venía? Ah, sí, ayer tarde conversando con Capote tocamos el tema de refilón, como suele ocurrirnos cada vez que nos deslizamos hacia la literatura, y pensé que él se escuda en la edad —la terrible cincuentena— para demorar su tiempo en la preparación de unas reflexiones variadas, algo como «O» de Cabrera Infante o las prosas apátridas de Ribeyro. Pero él sabe que todo es solo una excusa.
28 DE OCTUBRE
Más vecinos: hay un perro bastante amable con una dueña ídem. Ellos viven en mi planta, a dos puertas. Creo que tiene marido o novio o esposo, me parece haber escuchado alguna vez una voz de hombre allí. Ella, no el perro, claro. Pero no se aún su nombre. El de ella, por supuesto. Aunque pensándolo mejor tampoco sé el del perro, pero a ambos se les ve buena gente, sonríen con amabilidad y me preguntaron desde el arranque la obvia cuestión, el inicio algo desmañado de las charlas de vecinos: «¿Qué?, ¿de mudanza?». Siempre he pensando que el vecino es un animal peligroso, de manera que en esos casos, cuando burlan tan abiertamente las más elementales normas de conducta (al menos las mías, que al fin y al cabo son las que me importan) y te lanzan a bocajarro una pregunta que entraña charla, pongo cara de tronco y gruño un monosílabo, con lo cual el intrépido queda momentáneamente fuera de juego y yo aprovecho para huir. Pero en este caso, con ellos, con la chica y el perro, no fui grosero porque vi en su pregunta un interés legítimo, genuinamente sincero. Nos quedamos allí los tres, diciendo las cuatro naderías de rigor y nos despedimos a los pocos minutos. Creo que nos caímos bien. El perro tiene tal cara de perro que no puede con ella. Me refiero a que parece un perro de dibujos animados. Es un fox terrier y lleva unas barbas bien cuidadas que lo emparentan lejanamente con Freud. Tiene una expresión alerta, parece estar siempre en efervescencia, como si viviera a punto de pegar el ladrido de su vida. Las orejas erectas, el cuerpo tenso, los ojos como canicas y sin esclerótica. Lo curioso es que es un perro bastante tranquilo, pese a su estado digamos permanentemente crítico. Además, no es de esos que de pronto te clavan el hocico en el trasero con toda alevosía, o husmean o gruñen o pretenden mearte como prueba de alguna oscura solidaridad. Este es atento, correcto, cortés. Salvo por ese detallito de su efervescencia continua, parece un perro normal. Pero todos tenemos nuestras manías. Cuando me despedí de su dueña dije mirando al perro con toda intención y sin un ápice de burla: «Bueno, encantado de conocerlos». Juraría que el perro hizo un ligerísimo asentimiento con la cabeza.
29 DE OCTUBRE
Y una voz. Me olvidaba de la voz. Los vecinos ocupan un lugar en el espacio, eso lo sabe todo el mundo, aunque, dicho así, parezca más bien un postulado trigonométrico. Quiero decir que los vecinos son y existen —nos coexisten, terrible reverso de la amada soledad—, nos cruzamos con ellos, los vemos y a veces hasta los sabemos. El vecino es identificable, corpóreo; aunque no lo hayamos visto aún, advertimos que tarde o temprano esto ocurrirá. Me estoy refiriendo, claro, a los vecinos catastrales, a los que comparten el edificio, la calle, el barrio; no me refiero a ese Vecino que es tan abstracto como el Prójimo. Por ello esta voz risueña, canturreante, que hace unos días se mete por mi ventana como una bocanada de aire fresco y que no sé desde dónde llega ¿debo considerarla voz vecina? Es una voz de mujer, y me llamó la atención porque debajo del estribillo que repite en su inglés bien entonado y algo macarrónico, corre como un arroyo de paz, de inocente seguridad. Ayer cantó algo de Gloria Estefan y luego, de improviso, empezó a tararear otra cosa, esta vez en castellano. Luego volvió a retomar Gloria Estefan y nuevamente cambió su rumbo, como un barquito que cabecea gentil entre las olas. Yo acababa de llegar del trabajo y mientras me quitaba los zapatos y encendía un cigarrillo iba escuchando esas deserciones traviesas de un género a otro, de un cantante a otro, el repertorio básico de alguien que canta simplemente porque vive contento. Ahí está, eso es: me gusta la voz porque parece contenta de la vida. Pero no con la alegría viscosa y eterna del imbécil, no. Es esa alegría mantenida a buena temperatura y bien dosificada del que ha cogido la existencia por las astas y la puede. Es una voz de mujer joven, de eso estoy seguro. No sé si es del edificio, no sé si gracias a algún extraño efecto me llega su voz desde muy lejos, porque a veces suena cercana y otras veces parece venir como un rumor. Sonará idiota lo que voy a decir, pero parece inteligente. Pero, bueno, ¿se considera o no se considera vecina? No lo sé, porque contradice el segundo principio de la termodinámica. Al menos, por ahora.
2 DE NOVIEMBRE
El tiempo, un niño que juega y mueve los peones: nada más terminar de leer la cita con la que se abre un cuento de Cortázar, levanto la vista y me encuentro con una mujer pidiéndome cambio para jugar a las tragaperras; algo en sus ojos oscuros y lejanos me ha sobresaltado, como si aquella cita enigmática que acababa de leer hubiera cobrado un sentido absoluto en esta mujer de edad brumosa que me extendía un billete de dos mil pesetas. Le he dado las monedas y ha murmurado «no, no, solo mil», alarmada y estricta como el ex alcohólico a quien se le ofrece una copa. Ha recogido sus monedas y el billete rápidamente y se ha acercado a las máquinas vacilando, sin saber dónde pinchar su dinero, observando aquí y allá a los demás jugadores con una atención apremiante. Por fin se ha decidido por una tragaperras convencional, porque las mujeres no suelen jugar en la Santa Fe o en el Tour, máquinas descomunales y llenas de luces donde se aplican con sapiencia solo los hombres, como capitanes de submarinos grotescos vigilando complicados tableros de mando. La adicción de las féminas resulta menos pretenciosa y está signada por el pragmatismo de ver caer, de vez en cuando, unos pocos duros que, inevitablemente, vuelven a pinchar. Al cabo de un momento la mujer ha regresado a mí con su billete de mil pesetas, blandiéndolo ante mis ojos como una banderita desesperada y yo me he dicho: el tiempo, un niño que juega y mueve los peones.
3 DE NOVIEMBRE
Debo reconocer que soy un maniático. Vamos, no soy tan ingenuo como para suponer que esto sea un rasgo que me individualice, porque sé muy bien que basta pegar un poco el ojo en la cerradura de nuestro prójimo —un amigo, el compañero de oficina, el vecino— para darnos cuenta de que todos tenemos una manía, una pequeña y trivial deformidad de las conductas o los miedos que en el otro son cotidianamente inofensivos. Pero lo que me individualiza —ya que la manía es genérica— es mi propia conducta maniática: mi parcelita de fobia, mi reiterada tontería frente a lo pueril.
Hoy por ejemplo, me descubrí con el delantal puesto, lavando prolijamente cada cacerola que iba usando mientras preparaba unos vulgares espaguetis; doblando con precisión la servilleta y sirviéndome después la pasta en el plato adecuado; desdeñando el vaso vulgar para servir un resto de vino de la noche anterior en la única copa que tengo —y que además no estaba en su sitio, por lo que hube de buscarla en todos los anaqueles de la cocina—; quitándome el delantal y acomodando todo en su sitio para sentarme por último a comer. Solo. Igual que hace mucho, muchísimo tiempo. ¿Qué demonios me impulsaba a cumplir con un ritual de buena educación cuyo ejercicio se agota obviamente en no molestar al otro, al que comparte nuestra comida cotidiana o eventualmente, si este en mi caso no existe? He conocido a otros solteros, a otros solitarios, y todos, casi sin excepción, tienden a abandonarse flojamente a la íntima indolencia de las ollas sucias y el uso de los cubiertos incorrectos. Todos andan por casa como si anduvieran por casa. Yo, en cambio, jamás me permito utilizar mal los cubiertos, ni lamo las cucharas, ni dejo rastros de grasa en la copa, ni apilo la loza hasta el día siguiente ni dejo la ropa sucia por cualquier rincón. ¿A quién van, pues, destinados mis actos solitarios de urbanidad y corrección? ¿A ese improbable invitado que pueda llegar de pronto? Es absurdo pensarlo, ya que apenas conozco gente en esta ciudad. Con Capote nos citamos siempre en los bares y con Elena y Enzo no existe esa confianza. ¿Quién va a venir, quién asistirá benevolentemente escandalizado al desorden —hipotético— de mi habitación, al ruboroso espectáculo de mis camisas sucias o los bocados demasiado grandes que pueda llevarme a la boca si me diera la reverenda gana?
Me he acostado con una oscura sensación de ridículo, de ser apenas un simulacro de mí mismo, y como si fuera una protesta simbólica he dejado el plato sucio en el fregadero, con restos de espaguetis y una servilletita de papel minuciosamente arrugada junto a los cubiertos, también sucios. Pero poco después me he levantado y casi a hurtadillas, agobiado de culpa, he ido a lavar la loza.
5 DE NOVIEMBRE
Ayer después de la chamba me fui al paseo marítimo frente a la avenida Anaga, porque la noche estaba linda para caminar por aquella avenida arbolada y llena de patinadores veloces y parejas burguesas cogidas de la mano, de silenciosos deportistas que trotan ajenos al bullicio de enfrente, donde están los restaurantes y las terrazas pijas. Caminé casi hasta el A bordo y regresé despacio, disfrutando del vientecillo arisco que soplaba con empeño. Luego me detuve para ver las enormes moles de los ferris y cruceros que atracan en el muelle cercano, como ballenas inverosímiles y soñolientas. Allí, en una de las bancas frente al mar, estaba Capote.
Mi primera intención fue acercarme, claro, pero algo en su actitud cansada, en el perfil envejecido de ese hombre que fumaba contemplado el lento vaivén de los barcos, me obligó a quedarme quieto, a dar media vuelta para no alterar su buscada tranquilidad. Tal vez porque en sus gestos, en la parsimoniosa manera de llevarse el cigarrillo a los labios, en su espalda encorvada indolentemente, no advertí la mínima serenidad de quien sale a tomar un rato el fresco, sino la actitud de quien huye hacia el centro de sí mismo, en busca de una paz o un sosiego que solo se convoca en solitario. Y para qué joder la pavana, ¿verdad?
7 DE NOVIEMBRE
Venía caminando por 25 de Julio, apurado porque tengo un alto así de ropa para lavar, y he oído que alguien me pasaba la voz. Era Enzo: estaba bebiendo una cerveza en el kiosco Numancia. Llevaba puestos esos lentes de sol que le dan un tufillo alevoso y vigilante a su rostro. Será porque la gente que usa gafas oscuras a todas horas siempre me ha parecido que oculta algo: basta fijarse en la cautela que asumen sus gestos, en la rampante discreción de sus manos cuando cogen una servilleta de papel o un inocente lapicero, en la manera como dirigen la mirada desprovista de ánimo hacia su interlocutor. «¿Qué hacés, loco?», me ha saludado sin demasiado énfasis, arrastrando mucho las sílabas, como hacen los uruguayos. Me saludó, pero estaba más atento a unas chicas que pasaban por la otra acera, la que colinda con el parque García Sanabria. Me he sentado a su mesa íntimamente desasosegado por haber cedido a esa suerte de cortesía automática que despedaza mi rutina y he pedido una cerveza. «Estoy apuradísimo», he dicho casi sin pensarlo y él se ha vuelto hacia mí sonriendo oblicuamente, como si esa repentina confesión resultara innecesaria para descubrir otro de los tantos perfiles de mi debilidad de carácter: ¿a qué demonios me siento a tomar una cerveza si estoy apurado? Enzo me conoce bien y sabe que respondo a reflejos condicionados, que me resulta imposible agitar una mano y pasar de frente o acercarme un minuto y decir cuatro trivialidades para despedirme de inmediato dando afectuosas palmadas en el hombro. Él lo sabe, y se aferra a ello para explayarse con toda confianza sobre sus dos grandes y únicos temas: el jazz y sus enormes, grandiosas ganas de triunfar como pianista. De todas formas me gusta conversar con él, escucharlo evocar casi con nostalgia sus triunfos aún incorpóreos, identificar los obstáculos que tendrá que sortear en ese camino espinoso por donde deberá transitar hasta alcanzar el triunfo y que él conoce tan bien como una gitana que atisba en nuestra palma fértil de futuro (por eso a veces me hace recordar a Arturo, el buen Arturo). Enzo es un oráculo de su propio destino, tiene esa demoledora confianza de los que se han asomado al vaticinio de su mañana sin desmayar, sin permitirse el mínimo respiro de la duda, como les ocurre a los triunfadores. Pero los triunfadores ponen un esfuerzo descomunal en su trabajo, un esfuerzo tan imperioso e irredento como sus ganas de triunfar. En fin, el domingo hay ravioles en casa de Elena y Enzo.
8 DE NOVIEMBRE
Ayer, mientras Enzo me hablaba, yo asentía en silencio, concentrado más bien en recordar el día que nos conocimos en el Búho, durante ese invierno de ventiscas heladas y atardeceres mustios que iban tomando lentamente las calles de La Laguna. Por esas fechas yo andaba pensando mucho en una chica que había conocido en la universidad, donde había conseguido un trabajito temporal montando y desmontando los escenarios del festival de teatro que se organizó en el Paraninfo. Esa mujer de piernas largas y ademanes rotundos aún no se llamaba Carolina y solo era la inflexible coordinadora de aquel festival que a mí me dejaba tiempo para recalar en el Búho y tomarme un cerveza before and after