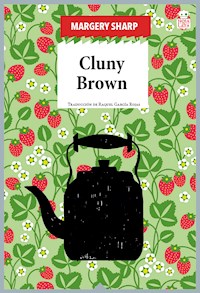Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
El profesor Pounce llega a la idílica aldea de Gillenham junto a su cuñada, su sobrino Nicholas y Carmen, su voluptuosa asistente, en busca nada más y nada menos que de la auténtica Piedra de la Castidad. Se trata de una piedra del río del pueblo que, según cuenta una leyenda olvidada, lleva siglos haciendo tropezar a las mujeres impuras. Las pesquisas científicas del profesor, que incluyen hacer desfilar a las vecinas por el río y pedir referencias de castidad de sus abuelas y tatarabuelas, pondrán patas arriba a toda la comunidad. La esposa del vicario, los Boy Scouts locales o la severa señora Pye, poseída por el alma de un inquisidor, serán la principal guerrilla represora de los impúdicos asaltos científicos del molesto profesor y su cuadrilla. Publicada por primera vez en 1940, La Piedra de la Castidad es probablemente la comedia más desternillante de Margery Sharp.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SENSIBLES A LAS LETRAS, 97
Título original: The Stone of Chastity
Primera edición en Hoja de Lata: marzo del 2024
© The Estate of Margery Sharp, 1940
© de la traducción: Raquel García Rojas, 2024
© de la imagen de portada: Larissa Kulik/Shutterstock
© de la fotografía de la solapa: Walter Durkin/AP Photos/Gtres
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2024
Hoja de Lata Editorial S. L.
Camino del Lucero, 15, bajo izquierda, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores Culturales Glayíu/Iván Cuervo Berango
ISBN: 978-84-18918-81-0
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Para Geoffrey Castle
CAPÍTULO 1
1
Nada podía ser más sencillo, nada más elemental, que el dibujo que formaba el tejado rojo de la vieja casa señorial recortado contra el cielo azul del verano. Para Nicholas Pounce, tumbado de espaldas en el jardín, el caballete del edificio principal y el de la pequeña ala que sobresalía de la fachada formaban un amplio ángulo obtuso, cortado solo por las verticales paralelas de la gran chimenea. Cuatro líneas y dos colores: azul primario, rojo primario. Nicholas se quedó observándolo tanto tiempo que, cuando cerró los ojos, el dibujo reapareció en el interior de sus párpados, una silueta, claro sobre oscuro en lugar de oscuro sobre claro; cuando volvió a mirar, los colores parecían gritar desde el cielo, como si los oyera con los tímpanos además de verlos con los ojos. Nada podía ser más sencillo, nada más elemental; pero bajo aquel tejado sencillo y elemental ocurrían cosas extrañas.
En el pequeño cuarto de armas, convertido temporalmente en estudio, el profesor Isaac Pounce estaba en ese momento ultimando el cuestionario (que más tarde harían circular por el desprevenido pueblo de Gillenham) sobre el asunto de la castidad.
En el primer piso, la señora Pounce, madre de Nicholas y cuñada del profesor, se escondía en su dormitorio, temerosa de salir. Había aparecido en el almuerzo luciendo un collar muy bonito de escarabeos esmaltados y el profesor, mirándolo con curiosidad, había comentado que eran precisamente esas nimiedades —ver a una dama inglesa engalanada con siete símbolos fálicos— lo que hacía la vida siempre tan interesante para el folclorista. La señora Pounce no sabía lo que era un símbolo fálico y el instinto (o tal vez la mirada de su hijo) le impidió preguntar, pero después del café buscó con discreción un diccionario y se lo llevó arriba. Ahora tenía la sensación de que nunca podría volver a bajar.
En el cuartito que estaba sobre el estudio, Carmen se pintaba las uñas de los pies. Nadie sabía mucho de ella. No podía ser la secretaria del profesor, porque lo era Nicholas, y no podía ser el ama de llaves porque el ama de llaves era la señora Leatherwright. Simplemente estaba allí. Estaba allí cuando llegaron los Pounce al completo dos días antes y era evidente que el profesor esperaba verla, pero se había limitado a decir que aquella era Carmen. «¿Señorita…?», preguntó con delicadeza la señora Pounce. «Smith», repuso Carmen. Pero Nicholas, al menos, tuvo la extraña sensación de que bien podría haber dicho, y con la misma sinceridad, «Jones», «Brown» o incluso «princesa Golitsin».
Nicholas pensaba mucho en Carmen. Creía que iba a añadir un gran aliciente a su reclusión temporal en ese remoto rincón del campo. Aparentaba unos veintiocho años, seis más que él, pero le gustaban las mujeres maduras. Siempre le habían gustado y, en Cambridge, tal preferencia había contribuido en gran medida a consolidar su reputación de hombre sofisticado. «¿Pounce? Le gustan las mujeres maduras», decían sus amigos, pensando sin mucho convencimiento en sus hermanas que, con dieciocho años, iban a acudir a los próximos bailes de primavera; y aunque Nicholas, cuando se le presionaba, a menudo consentía en dejarse emparejar de ese modo, siempre parecía una concesión. En honor a la verdad, hasta la fecha solo había estado en relaciones con dos mujeres, ambas profesoras de baile, y esas relaciones se habían limitado a escarceos poco entusiastas en algún diván, razón por la cual no se había unido al grupo de Oxford. No se atrevía a confesar en público que su recuerdo erótico más intenso era el de un muelle roto que chirriaba —curiosamente— en si bemol. Tal observación decía mucho de su oído, pero muy poco de su capacidad de concentración.
—Carmen —dijo en voz baja.
Deseó que saliera y se arrodillase a su lado, para poder contemplar, allí tumbado, su cabeza leonada recortada contra el cielo. En ese momento se abrió la puerta de la casa. Pero no fue Carmen la que salió. Era su tío Isaac con el borrador del cuestionario.
2
La leyenda de la «piedra de la castidad» es antigua, nórdica y sórdida. Sus elementos esenciales pueden deducirse de algunas estrofas de las baladas nacionalizadas de Willie de Winsbury (100 A, 4f) y El joven Beichen (texto A) y en estas versiones la partería está mezclada con la magia de un modo evidente, pero la variante con la que se tropezó el profesor Pounce era simple y llanamente sobrenatural. («Tropezarse» fue el verbo que utilizó el propio profesor; a la vista de los hechos, complacía a su sentido del humor académico). Se tropezó con ella, pues, en un diario manuscrito, fechado en 1803, que encontró en el desván de una casa de campo en el Anglia oriental mientras sus anfitriones lo buscaban para jugar al bridge. Tras un relato algo monótono de bailes y anécdotas de tocador —la escritora era sin duda una mujer muy joven— había una anotación que rezaba así:
El señor C. ha vuelto de Gillenham. Doy gracias a Dios con mi cinta rosa de muselina india rayada. El señor C. tan entretenido como siempre; nos ha hablado de una extraña leyenda según la cual en el arroyo de aquel lugar hay una piedra pasadera en la que, si una señorita que en justicia debería haber renunciado a ese título o una esposa infiel ponen el pie, la pobre criatura tropieza indefectiblemente y queda enfangada a la vista de todos. La llaman la piedra de la castidad. Mamá se ha escandalizado.
Las impresiones del profesor al leer este pasaje son imposibles de describir. Sintió (así se lo contó más tarde a su amigo el profesor Greer) una notoria picazón en las raíces del bigote, como si los pelos se le erizaran uno por uno, pero no llevaba espejo y este fenómeno secundario tuvo que quedarse sin investigar mientras pasaba con avidez las siguientes páginas del diario. El nombre del señor C. volvía a aparecer cuatro días más tarde:
Media hora a solas con el señor C.; llamaron a mamá para las conservas. Me había puesto el pañuelo indio negro de lunares. El señor C. dice que, cinco meses antes de su visita a G., una criada, una fornida moza rubia que se apellida Blodgett, o Blodger, desafiada por su señora a pasar la prueba de la p. de la c., lo hizo con mucha osadía ataviada con su vestido estampado de los domingos, medias blancas, elegantes zapatos negros, ligas verdes. Todo echado a perder por el apestoso fango. Ahora es madre de un hermoso muchachito. Entonces volvió mamá y leí en voz alta un pasaje de Cowper.
El profesor Pounce siguió pasando las hojas con agitación febril, pero no encontró nada más que fuera de interés salvo una última referencia al entretenido señor C.: «El señor C. se ha ido hoy, sin hacer visitas. Lo han dicho los de las tiendas». Se detuvo unos momentos a pensar en esta anotación; parecía arrojar cierta sombra de duda sobre el carácter del caballero, pero en ningún caso, decidió, desacreditaba su testimonio. Un descuido en ajustar cuentas no podía menoscabar su valor como testigo. Defecto más grave era el evidente deseo del señor C. de entretener; ¿se podía confiar en que no tergiversara los hechos? Probablemente no, pero en este caso los conocimientos especializados del profesor servían de freno. Recordó el Willie de Winsbury (100 A, 4f) y El joven Beichen (texto A) y decidió que, por muy adornado que estuviera (como en el detalle de las ligas verdes), el relato del señor C. era en esencia fiable. Aquel frívolo joven había dado con una pieza única y valiosísima que añadir al acervo del folclore inglés y, por una afortunada casualidad, se la había transmitido a una joven igual de frívola a través de la cual, por una casualidad aún más afortunada, había llegado por fin a las manos adecuadas: las manos expertas e incorruptibles del profesor Isaac Pounce.
Decidió investigarlo de inmediato.
Todo era propicio. El periodo lectivo en la universidad acababa de terminar y tenía por delante unas largas y gloriosas vacaciones. La idea de un trabajo de campo real, después de años dedicados a los textos, era en verdad embriagadora. Lo reciente del testimonio (apenas ciento treinta años) lo llenaba de optimismo. No es que esperase —sería un sueño— que el ritual de la piedra siguiera vivo, que en 1938 las presuntas mujerzuelas, con medias de Woolworth, estuviesen dispuestas a probar su virtud sobre una reliquia de las leyendas nórdicas; pero sí aspiraba a obtener testimonios de oídas. Si el linaje de los Blodgett (o Blodger) seguía existiendo, los bisnietos de aquella muchacha podrían estar aún vivos…
En una beatífica ensoñación, el profesor Pounce se metió el diario en el bolsillo y bajó del desván. No mencionó su hallazgo a nadie, pues sabía cómo funcionaban esas cosas y deseaba reservarse toda la atención y el mérito de la investigación para sí mismo cuando pudiera asombrar a sus colegas con una monografía. En menos de veinticuatro horas había localizado Gillenham en el mapa del condado, había ido hasta allí, había alquilado la vieja casa señorial, que estaba vacía, y había contratado un ama de llaves. Al día siguiente regresó a Londres para coger algo de ropa y cerrar su piso de Bloomsbury (debió de ser entonces cuando envió a Carmen). Mientras hacía el equipaje recibió, con gran irritación, una llamada de su cuñada viuda y su sobrino Nicholas. La señora Pounce, como de costumbre, necesitaba hablar con él —siempre tenía problemas con el impuesto sobre la renta o con el casero— y Nicholas, como de costumbre, estaba en paro. Pero sabía escribir a máquina, tenía buena ortografía (además de un título en Historia, que, a ojos del profesor, no había sido más que una pérdida de tiempo) y no parecía falto de inteligencia. El profesor decidió en el acto llevárselos a los dos a Gillenham. Nicholas podía servirle de secretario y había espacio de sobra en la casa para que la señora Pounce deambulase con cara mustia. Ni su impaciencia ni su irritación admitían réplica; al día siguiente se pusieron en camino.
Carmen debió de hacer el viaje sola.
3
—¡Nicholas! —exclamó con aspereza el profesor.
El joven se incorporó de mala gana. Unas manchas negras le bailaban delante de los ojos: la mayor de ellas se estabilizó, se expandió y se fundió en la figura de su tío. En persona, el profesor Pounce era bajito, canoso y enjuto. Llevaba, como si fuera una especie de uniforme académico de diario, una chaqueta de franela azul, cruzada y con doble botonadura de latón, que añadía a su aspecto un ligero toque marítimo. Con una gorra marinera podría haber pasado por un capitán de barco jubilado, pero en vez de eso llevaba un impecable panamá con cinta negra. En la mano llevaba una hoja de papel.
—¿Sí, señor? —dijo Nicholas, parpadeando.
—El cuestionario. Ya lo he terminado. Quiero que lo pases a máquina y lo distribuyas por todas las casas del pueblo. Unas cincuenta. Será mejor que te hagas con una bicicleta.
4
Obediente y con ganas —pues no se le había ocurrido que el proceder de su tío sería tan expedito—, Nicholas se puso en pie y cogió el papel. La letra del profesor era engañosamente pulcra y casi ilegible, pero tras un primer vistazo estuvo seguro de que el esfuerzo de descifrarla tendría una enorme recompensa. El documento decía así:
PIEDRA DE LA CASTIDAD - CUESTIONARIO
Por favor, rellénelo y devuélvalo al profesor Pounce, en la vieja casa señorial.
Nota: Conteste tantas preguntas como pueda utilizando solo una cara del papel. No pase a la Parte II hasta que haya completado la Parte I. Se pide a todos los participantes [al principio, el profesor había escrito «sujetos»] que firmen con su nombre al final del documento y al pie derecho de la primera hoja.
PARTE I
α ¿Ha oído hablar alguna vez de la piedra de la castidad? (Conteste «sí» o «no»).
β En caso afirmativo, ¿a quién?
γ ¿Cuándo? (Fecha lo más precisa posible).
δ ¿Fue ese testimonio de oídas o directo?
ε ¿En qué consistía ese testimonio?
Pase ahora a la Parte II.
Nicholas dio la vuelta a la hoja con impaciencia. En la Parte I, era consciente, su tío había hecho todo lo posible por mantener una imparcialidad similar a la de las encuestas de Gallup, por abstenerse de sugerir la respuesta deseada; la Parte II, esperaba el joven, sería más expansiva. Y lo era.
PARTE II
Es muy posible [empezaba el profesor Pounce en tono afable] que la leyenda de la piedra de la castidad se haya distorsionado con el tiempo y que ahora exista, si es que existe, bajo otro nombre. Por tanto, recapitularé a continuación sus elementos principales.
En cierto arroyo de Gillenham, o cerca de Gillenham, hay o había una piedra pasadera que supuestamente tiene el poder de poner a prueba la castidad femenina: es decir, ninguna virgen (presunta) impura ni ninguna esposa infiel puede mantenerse en pie sobre ella, sino que tropiezan y caen al agua. La última prueba de la que se tiene constancia fue en 1803, cuando una tal señorita Blodgett, o Blodger, no la superó. Se dice que llevaba un vestido estampado, medias blancas, zapatos negros y ligas verdes, y que más tarde tuvo un hijo.
Por favor, indique si este relato, o parte de él, le resulta familiar y/o si ha oído algún otro relato que presente alguna semejanza.
Nota: El testimonio de cualquier descendiente de la señorita Blodgett (o Blodger) será, por supuesto, especialmente bienvenido.
5
—¿Y bien? —preguntó impaciente el profesor.
Nicholas vaciló.
—¿Acaso no cubre todos los aspectos?
—Por completo —convino el joven—. Es de lo más minucioso. Pero…
—Pero ¿qué?
—¿No le parece, señor, que podría resultar ofensivo?
El profesor se quedó mirándolo con sincero asombro.
—¿Ofensivo? ¿Por qué?
—Bueno, por el asunto Blodgett-Blodger, para empezar. Lo de mencionar nombres. Es decir, suponga que alguien viniera a pedirle un testimonio de que su bisabuela no fue todo lo decente que debía ser, ¿no se lo tomaría usted un poco…? En fin, ¿a mal?
—Desde luego que no. No si fuera en pro de la ciencia.
—Tal vez, señor, esta gente no tenga mentalidad científica.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —insistió con cierta crispación el profesor Pounce—. No entiendo dónde quieres llegar.
Nicholas lo intentó de nuevo.
—¿No cree que puede traerle problemas?
—¡No, no lo creo! —gritó el profesor ya del todo exasperado—. ¿Qué problemas? ¿Qué clase de problemas?
—Bueno, señor, tenemos que vivir aquí, al menos durante un tiempo, y si los vecinos se nos ponen en contra, puede ser un poco desagradable. A la gente no siempre le gusta responder preguntas.
—Claro que sí. Eso es justo lo que han sacado a la luz las encuestas americanas. A la gente le gusta responder preguntas.
—Pero no sobre la castidad de sus bisabuelas.
El profesor Pounce gimió en voz alta.
—Eres igual que tu madre —le dijo—. Discutir, discutir, parlotear, parlotear, y nunca una palabra sensata. Espero que esté todo mecanografiado esta noche… Y no uses más de dos hojas de papel carbón.
Obediente, pero con menos ganas, Nicholas se llevó el documento manuscrito dentro.
6
Hasta entonces, el pueblo y la vieja casa señorial no se habían cruzado. Hasta entonces, los Pounce, e incluso Carmen, no eran más que simples visitantes de verano, bienvenidos en lo económico e insignificantes en lo personal. Hasta entonces, todo bien.
En el antiguo cuarto de armas, convertido ahora en estudio, Nicholas destapó su máquina de escribir.
CAPÍTULO 2
1
El ruido de las teclas no llegaba hasta el pueblo: la vieja casa señorial estaba a casi un kilómetro de distancia por caminos y senderos enmarañados. ¿Cuánto más, con sus inquilinos actuales, la separaba en pensamiento, perspectivas, moral y cultura intelectual? El pueblo era antiguo y atrasado para su época. Siempre lo había sido. Los oficiales romanos de la caballería norteafricana, al escribir a sus Cornelias y a sus Lavinias, lo mencionaban con desaprobación como una montonera de pocilgas. Los anglos y los sajones lo invadieron con desdén. El Gran ejército danés ni siquiera se molestó en prenderle fuego. Un capitán normando se lo dio como propina a uno de sus sargentos que lo había sacado de un apuro. El sargento desapareció tras ciertos problemas con una mujer casada y Gillenham acabó hurtado discretamente por uno de los registradores del Libro de Winchester del rey Guillermo, que se construyó una mansión y la llamó, de forma ilegítima, casa señorial. Cuando el registrador, en justicia, terminó mal, sus arrendatarios asolaron aquel lugar y utilizaron los materiales para sus propios fines. Un Thirkettle volvió a construir sobre los cimientos, tras lo cual la nueva casa, aún conocida como la vieja casa señorial, pasó de propietario en propietario hasta que un despacho de abogados de Ipswich se la alquiló al profesor Pounce.
Ninguno de estos cambios supuso una gran diferencia para los aldeanos, que siguieron cultivando sus tierras, pagando impuestos cuando tocaba hacerlo y, en la medida de lo posible, manteniéndose alejados del peligro. No eran una raza marcial, ya tuvieron suficiente guerra con la reina Boadicea. Entre los años 710 y 1914, en un monumento a los caídos de Gillenham solo habrían podido figurar dos nombres: John Uffley, que se abrió la crisma durante la rebelión de Kett, y John Fox, que, de visita en el pueblo por negocios, participó involuntariamente en el asedio de Colchester.
Pasaron los siglos y Gillenham seguía atrasado. No había ninguna Casa Grande que extendiera la luz de la civilización. El comercio de lana trajo una exigua y efímera prosperidad. El enérgico señor Coke, de Norfolk, mejoró un poco las técnicas agrícolas. Llegó el ferrocarril, pero no pasó por Gillenham. Su insignificancia puede juzgarse por el hecho de que en 1938 solo había un pub, el Grapes. El otro núcleo, femenino, de vida social era el centro comunitario, campo de batalla en el cual la esposa del vicario y la señora Pye libraban una guerra soterrada por el liderazgo de la Asociación de Mujeres. El marido de la señora Pye cultivaba los dos mil acres de la granja Vander y era el hombre más importante de la región. (Los Cockbrow de Old Farm apenas contaban, pues llevaban allí solo treinta años). Después del señor Pye estaba Jim Powley, propietario del Grapes, y tras él el vicario. Las mujeres adquirían el rango de sus maridos. Las cincuenta y pico casas de campo albergaban a unas trescientas almas de menor relevancia, en su mayoría jornaleros agrícolas que vivían pegados a la tierra sin ningún sentido aparente de la dignidad de su clase. Eran gente sencilla, robusta pero poco agraciada; hablaban de bueyes o, de vez en cuando, entre los jóvenes, de estrellas de cine vistas una vez y nunca olvidadas. Se dirigían unos a otros —hombres, mujeres y niños— llamándose «criatura», pero esta aparente indiferencia hacia el sexo era engañosa, sobre todo en primavera.
2
Nicholas siguió mecanografiando. (Gillenham no podía oírlo). Hacer cincuenta copias de un cuestionario de dos páginas, utilizando solo dos papeles carbón, supone mecanografiar treinta y cuatro hojas en total y se alegró mucho cuando, a mitad de la decimoquinta, la decimosexta y la decimoséptima, se vio interrumpido por la aparición en la puerta del estudio de Carmen Smith. Estaba apoyada en la jamba, limándose las uñas con indiferencia, y dejó que Nicholas la mirara.
No podía decirse que fuera guapa. Tenía el rostro demasiado alargado, los rasgos demasiado amplios. Su cabello leonado era más bien basto. Lo llevaba recogido en un moño detrás de las orejas y con un grueso flequillo recto, al estilo de las taberneras de mil ochocientos noventa y tantos. Sin embargo, tenía una figura extraordinaria: alta, ancha de espalda, pechos que sobresalían con orgullo, caderas finas, cintura pequeña y piernas largas. No era una figura moderna en absoluto: era demasiado… —Nicholas, con el dedo suspendido sobre la B de Blodger, se esforzó por encontrar un adjetivo—, demasiado tosca. Le recordaba a una estatuilla minoica que había visto una vez en el Museo Británico. Una tabernera minoica, ¡caramba!
—Hola —dijo Carmen.
Nicholas sonrió con una especie de mueca y tecleó del tirón y a toda velocidad la siguiente línea, pero cometió tres errores.
—No es usted muy rápido, ¿verdad? —observó la joven.
Nicholas volvió a sonreír sin decir nada. Había decidido ser inescrutable. Aun así, el comentario le molestó.
—Conozco a una chica que escribe noventa palabras por minuto —siguió Carmen.
Nicholas deseó que no hablara. Una tabernera minoica no debería conocer a ninguna mecanógrafa. Con el firme egoísmo de la juventud, anhelaba que Carmen dijese solo las palabras y que tuviese solo los pensamientos que él consideraba apropiados para ella.
—Gana cuatro libras a la semana —insistió Carmen implacable. Tenía la voz grave, pero monótona—. Eso es mucho dinero. ¿Es mudo?
—No —repuso Nicholas—. Estoy ocupado.
Carmen sopesó aquella respuesta con evidente escepticismo.
—Pues no es que haga mucho. Por lo menos hasta ahora. Le he visto toda la mañana en el jardín.
Así que lo había estado observando desde la ventana. Nicholas recordó de pronto el momento en que se había sentado para rascarse y se arrepintió.
—¿Por qué no ha salido a hablar conmigo? —le preguntó.
—Me estaba pintando las uñas. —Carmen levantó la mano izquierda y clavó los ojos en ella. No llevaba anillos, tenía los dedos largos y las uñas de un color petunia intenso. Sin desviar la mirada, dijo—: ¿Le pagan?
—No —contestó Nicholas—. ¿Y a usted?
—Por supuesto.
El tono de la conversación había estado marcado por una delicadeza en nada fingida.
—¿Por hacer qué? —repuso Nicholas.
Carmen seguía mirándose las uñas. Unas espesas cejas oscuras, rectas y paralelas a la línea del flequillo, daban a su mirada una intensidad peculiar.
—Por ayudar al señor Pounce —dijo, y se apartó despreocupadamente de la puerta para dejar pasar a la cuñada del profesor.
3
La señora Pounce estaba decidida a hablar con alguien. Había estado sola en su habitación y se sentía muy desgraciada. No le gustaba estar sola y no le gustaba la habitación. No era una habitación agradable en absoluto. En su opinión, una habitación agradable era la que tenía un papel pintado colorido, una alfombra floreada, mucha cretona y una o dos mesitas de latón de Benarés. La habitación en la que se alojaba tenía las paredes y el suelo desnudos y apenas ningún mueble. Si hubiera sido una mujer de acción, podría haber ido a Ipswich a comprar al menos las mesitas, pues una de las ventajas del imperio es que el latón de Benarés se puede adquirir con facilidad a lo largo y ancho de Inglaterra; pero la señora Pounce no era una mujer de acción. Era parlanchina, una conversadora afable, persistente e inofensiva, y fue en verdad muy cruel por parte del Destino haberla apartado de su único e inocente pasatiempo. En una casa con cinco personas (contando a la asistenta), la señora Pounce no tenía a nadie con quien hablar. Su cuñado era siempre demasiado temperamental e impaciente para dejarla explayarse, su hijo parecía evitar a toda costa las conversaciones íntimas, no podía imaginarse charlando con Carmen y la señora Leatherwright, en cuanto apareció la señora Pounce, llegó a un acuerdo con el profesor para que nadie pudiese entrar en su cocina. Quedaba la asistenta, Joy, y aunque la chica era bastante simpática, la señora Leatherwright la tenía demasiado ocupada para entretenerse hablando.
De modo que la señora Pounce no tenía a nadie con quien hablar y ya no pudo soportarlo más. Se quitó el bonito collar de escarabeos esmaltados, lo guardó bajo llave con un profiláctico libro de himnos y, una vez más, se aventuró a salir al mundo.
4
—Nicholas, cariño —dijo la señora Pounce mientras cerraba la puerta a su espalda—, quiero hablar contigo.
Su hijo martilleaba las teclas a toda prisa.
—Deja de hacer ese ruido, cielo. Quiero…
Nicholas se detuvo. Se detuvo, sí, pero tenía la actitud de quien espera reanudar su tarea en cualquier momento. Aquello no le servía de nada a la señora Pounce, a quien le gustaba entablar una conversación como si fuera una partida de bridge. Siempre le costaba mucho tiempo empezar y lo que tenía que decir ahora era particularmente difícil de abordar.
—¿Y bien? —dijo Nicholas.
—Tu padre… —empezó la señora Pounce.
Nicholas movió impaciente los pies. Hablar de su padre siempre le incomodaba porque el difunto Ephraim Pounce había sido, aunque de un modo discreto, perfecto. Su carrera como director de sucursal del Banco Nacional y Comarcal había sido intachable y provechosa y, tras su prematura muerte, descubrieron que había invertido hasta el último chelín de sus escasas rentas particulares, año tras año y con gran meticulosidad, en una póliza de seguro y un fondo universitario, para su mujer y su hijo respectivamente. Para ello, se había negado a sí mismo, por lo que Nicholas fue capaz de deducir, todos los placeres normales de un hombre: ni fumaba, ni bebía, ni apostaba jugando a las cartas. Su vestuario era conservador y duradero, tan duradero que una gran parte pasó a su hijo y le avergonzaba bastante. Cómo un padre así podía haber engendrado a un hijo como Nicholas, Nicky Pounce el del John’s, al que le gustaban las mujeres maduras, era un eterno misterio, sobre todo para él. Pensaba en su padre con una especie de desconcierto lleno de remordimientos: lamentaba que el viejo se hubiera divertido tan poco en la vida, pero suponía que el pago anual de las primas del seguro le habría proporcionado una especie de satisfacción puritana. Esperaba que así fuera, de verdad, pero lo habían machacado durante tantos años con la historia de la abnegación infatigable de su padre que ahora no le gustaba pensar en él.
—Tu padre… —empezó de nuevo la señora Pounce.
Horrorizado, Nicholas vio que a su madre se le llenaban los ojos de lágrimas. La compasión y el remordimiento —¡otra vez el remordimiento!— lo embargaron. Ambas emociones le desagradaban profundamente, las detestaba, pero tenía buen corazón. Se levantó, le pasó un brazo por los hombros y, con ademán torpe, le estrechó la cabeza contra su pecho.
—Mamá, sé que crees que lo he olvidado. Que no estoy lo bastante agradecido. Pero no es cierto. Sé que no soy un gran orgullo para él, pero…
El joven se interrumpió, ahogado por una honestidad espontánea. Lo cierto era que no quería ser un orgullo para nadie. Quería ser él mismo. Y a veces parecía casi imposible, solo por ese deslumbrante ejemplo paterno que siempre le pisaba los talones. Era consciente de que su padre quería que ingresara en la escala superior de la Administración; Nicholas se había negado a intentarlo, pero la negativa le dejó un permanente sentimiento de culpa. Seguía ocioso a una edad en la que su padre ya llevaba seis años trabajando; eso también le hacía sentirse culpable a veces… y a veces desafiante: a veces le apetecía holgazanear todo lo posible, solo para equilibrar las cosas. En definitiva, el impecable Ephraim Pounce había dejado a su hijo una extraña mezcla de herencias.
—No hablo mucho de ello —dijo el chico a la desesperada—, pero creo de verdad que mi padre fue el mejor hombre que ha existido.
Ninguna madre habría deseado oír más; Nicholas observó ansioso el rostro de la señora Pounce para ver si se consolaba, pero esta tenía los ojos apretados y las lágrimas se le seguían escurriendo bajo los párpados. Movió la cabeza despacio de un lado a otro; Nicholas la abrazó más fuerte y aquellas desagradables emociones volvieron a invadirle el pecho. Se dijo que estaba dispuesto a permanecer así durante horas. Sin embargo, al cabo de unos minutos se cansó.
—Mamá —dijo vacilante.
La señora Pounce suspiró.
—Tengo muchísimo que mecanografiar.
Ella volvió a suspirar.
—Para el tío Isaac. Lo está esperando.
—Quería hablar contigo —murmuró su madre.
Nicholas contuvo su impaciencia.
—Claro, mamá. Te escucho. ¿Qué pasa?
—Ahora no puedo.
5
El profesor había tendido una cuerda en el jardín y Carmen y él jugaban al tenis. El espectáculo era curioso: el profesor Pounce, bajito pero ágil, saltaba de un lado a otro como un terrier en un corral, mientras que Carmen, sin apenas moverse, permanecía cerca de la cuerda y alargaba el brazo para atrapar la pelota. Su alcance era tremendo; en el sentido más literal, estaba jugando con el profesor. Nunca se anotaba un punto atacando; se limitaba a devolver la pelota, ahora a la izquierda, ahora a la derecha, hasta que el profesor acababa agotado. Una leve sonrisa le curvaba los labios; parecía casi benévola. Tenía una mirada indulgente, igual que una diosa podría observar con condescendencia un deporte de los seres mortales. Por un momento, Nicholas, al salir de la casa con las manos llenas de hojas mecanografiadas, sintió toda la fuerza de su atracción natural; luego vio la grotesca figura sudorosa y jadeante de su tío, que se estaba poniendo en ridículo, y aquella admiración se ahogó en un torrente de fastidio.
—¡Juego! —jadeó el profesor.
Nicholas dejó los papeles y se dirigió al lado de la cancha de su tío.
—Puedo sustituirle —le dijo.
Al otro lado de la cuerda, Carmen lo miró pensativa. Estaba muy tranquila, ni siquiera se había despeinado. Sopesó un momento la pelota en la mano y luego la arrojó al suelo.
—No, gracias —repuso—. Ya me aburre.
Nicholas sonrió con malicia. Habría pensado que podía vencerla y no quería arriesgarse. Por un segundo, la idea le produjo un placer absurdo; luego la expresión de su rostro, de frío desinterés, lo destruyó con la misma rapidez. A esas alturas ya se le daba bastante bien interpretar las expresiones de Carmen.
Su tío le pagaba. Él no.
Pero ¿por qué demonios le pagaba su tío?
CAPÍTULO 3
1
Ala mañana siguiente, Nicholas Pounce iba tambaleándose por la carretera, montado en una bicicleta prestada y con el montón de cuestionarios apilados en la cesta, y se sentía, tanto literal como figuradamente, en una posición muy precaria. Estaba casi seguro de que solo funcionaba el freno delantero y le inquietaba sobremanera el efecto que el cuestionario de su tío Isaac pudiese tener sobre sus destinatarios. Por una extraña casualidad, todos los aldeanos con los que se cruzaba eran hombres fornidos. Algunos le daban los buenos días y Nicholas les devolvía el saludo. Lo hacía en tono congraciador. En cada par de aquellos ojos impávidos detectó, o creyó detectar, una falta absoluta de interés científico y un miramiento fanático por el buen nombre de las mujeres. Sobre todo, de sus propias mujeres. Una tosca caballerosidad. Los cuestionarios, en sus grandes sobres azules, eran muy vistosos y, junto con el propio Nicholas, llamaban la atención. Todos esos hombres fornidos lo recordarían como el joven que los había repartido. Dentro de unos días lo estarían buscando, probablemente, con brea y plumas y tal vez con una traviesa. El profesor tampoco los detendría. Le gustaba observar cómo se mantenían las viejas costumbres.
Presa de estas sombrías reflexiones, Nicholas llegó a la primera casita de campo en las afueras del pueblo. Lo más destacado de la vivienda —de hecho, lo único en lo que se fijó— era un magnífico staffordshire bull terrier. El staffordshire bull terrier todavía se cría, aunque de manera ilegal, para las peleas de perros. Nicholas decidió pasar por allí a la vuelta. Las dos casas siguientes no estaban vigiladas y pudo deslizar un sobre por debajo de la puerta de cada una de ellas. En la tercera, sin embargo, era evidente que lo habían visto llegar porque la puerta se abrió justo cuando se agachaba y apareció la señora de la casa. Era la señora de Noah Uffley y parecía una mujer muy fuerte e inflexible.
—¿Qué es eso? —le preguntó.
—Una… Una carta —tartamudeó Nicholas.
—¿De quién? ¿Sobre qué?
—Bueno, es de mi tío, el profesor Pounce. Y es sobre… Sobre… magia y cosas así.
Para su sorpresa, la expresión de la mujer se volvió más amistosa.
—Hubo un profesor aquí el enero pasado —comentó la señora Uffley.
—¿Ah, sí?
—Alquiló la habitación que hay detrás del Grapes.
—¿De veras?
—Detectaba bultos —le explicó la otra—. En la cabeza.
—No me diga.
—Y tocaba el trombón.
—No debe esperar nada parecido del profesor Pounce —repuso Nicholas, que se alejó a toda prisa.