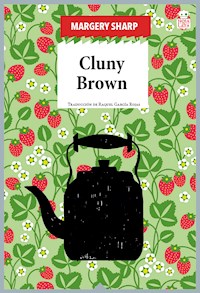Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sensibles a las Letras
- Sprache: Spanisch
Ann Laventie, la menor de tres hijos en una larga línea de nobleza antisocial de la campiña de Sussex, no encaja del todo en el molde de sus hermanos Dick y Elizabeth, dos jóvenes cultivados, elegantes y ultramodernos. Su padre es erudito y lo suficientemente rico como para centrar toda su atención en la lectura y otras actividades intelectuales. A Ann, en cambio, le preocupan cosas mundanas como su ligero exceso de peso, y es la única de la familia que disfruta de la mera compañía de sus sencillos vecinos y de los placeres más insustanciales. Tras una estancia prolongada de los Laventie en los ambientes más refinados y creativos de Londres, esas diferencias entre hermanos se agudizan, y la situación explota cuando Ann regresa a casa con un prometido absolutamente anodino para los estándares familiares. Tras las alocadas Cluny Brown (Hoja de Lata, 2020) y El árbol de la nuez moscada (Hoja de Lata, 2022), llega ahora Una tarta de rododendro, la primera novela de Margery Sharp. Otra elegante comedia social que ya muestra todo el encanto, el humor y la sofisticación que caracteriza la obra de esta brillante autora redescubierta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA TARTA DE RODODENDROS
SENSIBLES A LAS LETRAS, 89
Título original: Rhododendron Pie
Primera edición en Hoja de Lata: abril del 2023
© The Estate of Margery Sharp, 1930
© de la traducción: Raquel García Rojas, 2023
© imagen de portada: Torta de boda de verano con flores apretadas, Annie Birdie
© diseño de portada: Iván Cuervo Berango
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2023
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
[email protected] / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
ISBN: 978-84-18918-69-8
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Hoja de Lata emplea tipos de papel que garantizan el manejo ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable de los bosques del mundo.
Para mi madre
PRÓLOGO
1
El jardín de los Laventie era poco común en Sussex, pues estaba plantado a la francesa, con tilos de corteza verde en ocho hileras de ocho árboles cada una a una distancia de dos metros entre ellos. Bajo su sombra, la hierba quedaba moteada a su debido tiempo por flores de azafrán, narcisos y jacintos silvestres, pero estos no tenían otros sucesores. Todas las demás flores estaban en la parte de abajo, donde la fiesta del décimo cumpleaños de Ann estaba a punto de llegar a su extático final.
Los jóvenes Gayford se marchaban ya por el portón del muro oeste, una verja casi tan ancha como el propio jardín que sobrevivía desde la época anterior a que los establos desaparecieran para dar paso a los rododendros. Era de hierro, forjada a mano, con un hermoso diseño de motivos frutales y vegetales, y el señor Laventie la utilizaba como puerta trasera.
Con la partida de los invitados se produjo un cambio notable en el jardín: la familia Laventie volvió a acomodarse con un suspiro de satisfacción. Habían sido pródigos y exquisitos en su hospitalidad, pero, cuando Dick cerró el portón y se apoyó de espaldas en él, fue como si impidiera el paso a todo lo que pudiese estropear la perfección del momento.
—¡Ahora! —exclamó Elizabeth.
Eran encantadores, los jóvenes Laventie: Dick, con su perfil gainsboroughiano y su arrogante esbeltez, la espigada Elizabeth y Ann, de ojos marrones y soñadores. Ann era mucho más bajita que los otros dos, aunque Dick solo le sacaba tres años y Elizabeth cinco, y las gruesas trenzas que le colgaban por encima de los hombros la hacían parecer en verdad una niña muy pequeña. Esas trenzas eran una continua fuente de mortificación, pues, como tenía que tirar de ellas por delante para hacérselas, nunca le quedaban bien a la espalda y sabía que su hermana la consideraba lo bastante mayor para arreglárselas sola. Tal vez fuera eso lo que les daba a sus cejas esa leve curvatura melancólica y la hacía palidecer un poco en los calurosos días de verano. En aquel momento, sin embargo, tenía las mejillas sonrosadas de emoción, pues se acercaba el broche de oro de su cumpleaños.
—¡Ahora! —exclamó Elizabeth.
Dick y su padre, a quienes se oía moverse detrás de los rododendros, reaparecieron con una mesita cubierta por un lustroso mantel de lino cuyo centro estaba misteriosamente levantado por un gran objeto redondo situado debajo. La dejaron junto a la silla de la señora Laventie —un lienzo blanco contra su colcha naranja—, pues a ella le correspondía el alto honor de retirar el mantel y desvelar, en toda su apetitosa belleza, la tarta de cumpleaños de Ann.
Esta de la tarta era una costumbre peculiar de los Laventie que se remontaba al año en que Elizabeth, cuando cumplió seis, había pedido una tarta de cerezas como regalo. En consecuencia, se preparó un magnífico pastel, pero, apenas lo hubo cortado, Elizabeth, para consternación de sus padres, rompió a llorar furiosa y, cuando consiguieron calmarla un poco, descubrieron que la niña esperaba que la tarta no tuviera cerezas, sino heliotropos. Fuera cual fuese el origen de tal confusión en su mente infantil, estaba ya firmemente arraigada. El hecho de que aquellas flores no fueran comestibles le traía sin cuidado: Elizabeth estaba empecinada en que su tarta de cumpleaños tuviera heliotropos o nada. En ese momento, las cualidades del señor Laventie se hicieron valer. Con rápida inventiva, quitó la cubierta de masa, apartó las cerezas en un parterre que tenía a mano y llenó el plato con un buen montón de fragantes heliotropos. Animaron a su hija a intentarlo de nuevo y, esta vez, la niña encontró una verdadera delicia bajo la cobertura. Elizabeth se quedó mirando un momento la tarta, con solemne embeleso, antes de hundir la nariz (ya algo aguileña) en su perfume; luego, al tiempo que alzaba la cabeza de oscuros cabellos, exclamó con suavidad:
—¡Ah, espléndido azul milagroso!
Como ya se ha dicho, entonces tenía apenas seis años.
De Elizabeth, la costumbre se extendió a los otros dos y, tres veces al año, aparecían las tartas de flores en Whitenights. La de Dick tenía prímulas, amarillas y aterciopeladas, y la de Ann… Bueno, Ann está a punto de cortar la suya.
El cuchillo se desliza sin dificultad por la mantecosa cubierta. Ann tiene el rostro tenso y enrojecido de emoción, pues ella, más que ninguno de sus hermanos, aún conserva el prístino entusiasmo del asombro y la curiosidad. El cuchillo se desliza de nuevo en otra dirección y, de la abertura triangular, brota un enorme puñado de flores rosas de rododendro como espuma de coral.
—¡Qué bonito! —dice Ann apenas sin aliento.
Corta cuatro porciones más y los Laventie se comen la tarta con gestos delicados en platitos de cristal. Elizabeth deja caer a propósito el azúcar sobre la hierba, queda precioso espolvoreado sobre el verde.
II
Cuando el sol ya se había ocultado tras el portón, el señor Laventie empujó la silla de ruedas de su mujer para llevarla al interior de la casa. Hacía siete años que su caballo la había tirado al suelo y, tras dieciocho meses de operaciones, tratamientos y dolores extremos, se reconoció oficialmente que nunca volvería a caminar.
Durante ese tiempo, el cabello se le había vuelto de un tono gris apagado y ahora, a los cuarenta y un años, parecía mucho mayor que su marido. La espesa cabellera atigrada y el magnífico perfil de Richard Laventie se conservaban con notable lozanía, no cabía duda, y, si los hombros se le encorvaban un poco, era más para crear una impresión de altura que otra cosa. La desgracia de su esposa lo había afligido sobremanera y, de vez en cuando, le regalaba una colcha nueva. Tenía un gusto exquisito y, con el paso de los años, aquellas hermosas prendas servirían a Ann como una especie de calendario de su infancia. No obstante, había en ellas un significado secundario que esa infancia ignoraba: solo la señora Laventie sabía qué peso concreto en la conciencia de su Richard había descargado el brocado de color mandarina que ahora le cubría las rodillas.
Al borde de los tilos, Martha esperaba para ayudar a subir a su señora por los escalones de piedra. Era una mujer recia y bastante fea y el contraste con la armoniosa elegancia de Whitenights la hacía parecer más recia y fea que nunca, pero su devoción por la señora Laventie compensaba con creces cualquier falta de porte como doncella. Existía un curioso vínculo, casi una alianza, entre las dos mujeres, que al señor Laventie le resultaba difícil explicarse. De vez en cuando le daba vueltas y se preguntaba qué tenían en común; no se le ocurría pensar que ambas pudieran sentirse un poco fuera de lugar.
Cuando entraron en la salita de estar de su esposa se dio cuenta, por enésima vez, de hasta qué punto hacía falta redecorarla. Veinte años de meticulosa selección y arreglos habían llevado a Whitenights al filo de la perfección: no pretendía, por supuesto, ser un museo, sino que ofrecía esa belleza particular que a veces resulta cuando media docena de generaciones de compradores de muebles culminan en un hombre de buen gusto. Así era el señor Laventie, que gestionó su variopinto legado con evidente inteligencia, vendiendo lo victoriano y conservando el estilo reina Ana, así como las descoloridas colgaduras y las mediocres acuarelas que daban carácter a la casa. Tan solo esta habitación había podido con él. Sus tres ventanas altas y un profundo nicho ofrecían posibilidades, pero tal como estaban dispuestas las cosas, apenas se veían las proporciones de los muebles. La estancia estaba atestada de mesitas, armarios esquineros, sofás y mecedoras; en el nicho había, ¡nada menos!, un pequeño órgano; debajo de cada ventana, un banco estrecho y largo tapizado de felpa (de los que solían colocarse en los salones de baile) asomaba bajo un montón de trastos de todo tipo. De dónde había salido tal cúmulo de cosas era un misterio. Ni siquiera Martha, que sabía que se tardaba el doble en limpiar el polvo de aquella habitación que de cualquier otra de la casa, habría podido dar una explicación.
—Esta sala —comentó el señor Laventie a modo de disculpa— podría ser encantadora. Me avergüenza.
—A mí me gusta así —repuso su mujer.
—Eres demasiado generosa, querida. —Con cierto desagrado, Richard detuvo la mirada en una pequeña máquina de coser—. Podríamos empapelar las paredes en color pergamino, dejando la carpintería en tonos crema tal como está, y bajar algunas cosas del rellano de arriba. Ayer mismo me di cuenta de que la cómoda ahí está desaprovechada.
La señora Laventie miró despacio a su alrededor y negó con la cabeza.
—A mí me gusta así —repitió—. Después de todo, también tengo el resto de la casa. Y si vamos a gastarnos el dinero, están esas alfombras que querías para el salón.
—¡Bah, dinero! —Ninguno de sus vecinos adivinó jamás que los ingresos del señor Laventie daban lo justo para permitirse una completa ociosidad—. La cuestión es si vamos a tolerar que tu salita siga siendo el lugar menos atractivo de la casa.
—Pero le da el sol toda la mañana. Y, además, si a mí no me importa…
Haber aceptado la derrota con elegancia siempre es un consuelo y ese consuelo fue el de Richard Laventie cuando cerró suavemente la puerta al salir. A pesar de su cultivada impopularidad, a pesar incluso de una dote de cincuenta mil libras, la gente se preguntaba a menudo qué habría visto en ella.
Era un alivio estar de nuevo entre las paredes pálidas y los escasos muebles del vestíbulo. Veinticinco años antes tenía un aspecto muy distinto, cuando el fallecimiento de su padre lo obligó a volver de París… De Sens, más bien: era propio de su familia insistir en una universidad de provincias, aunque no había perdido mucho tiempo allí. Recordó con una sonrisa la cara redonda y sonrojada de la hija de su casera, que había ido a buscarlo a París con el cable aferrado en aquella mano sudada y pegajosa. Le había ahorrado infinidad de problemas, Marie-Clotilde, una buena chica, teniendo en cuenta que solo había estado quince días en ese engreído villorrio. Entonces contaba veinticinco primaveras y ahora tenía cincuenta, pero aquellos cuatro años de luminosos cafés y estudios de ambiente cuestionable seguían mucho más vívidos en su memoria que todo lo que había sucedido después. Había viajado, por supuesto, y en ocasiones se había divertido, pero el mundo estaba envejeciendo.
Allí de pie, en la cálida sombra del vestíbulo, el señor Laventie se sumió en una ensoñación que comenzaba en Montparnasse y terminaba en algún lugar aún más alejado de su heredad de Sussex… Por un momento se había olvidado de encorvarse y las orejas algo puntiagudas y las cejas angulosas le daban un aire vigilante y enigmático muy distinto a su acostumbrada despreocupación. Tenía el singular aspecto de haber llegado vagando desde otro sitio, de sentirse ajeno en esa casa que había construido casi con sus propias manos, y Martha, que bajaba con una lámpara, lo tomó por un extraño hasta que este se dio la vuelta y le pidió que le llevara otro sifón de soda a su estudio.
III
Entretanto, Dick y Elizabeth estaban jugando con Ann en el jardín porque era su cumpleaños. Los juegos les aburrían y ya habían disfrutado de una tarde de críquet francés con los Gayford, lo cual demostraba qué buenos modales tenían entre ellos. Ann lo notó y no tardó en cansarse.
—La semana que viene es el cumpleaños de John —comentó Dick con voz lúgubre mientras se dejaba caer sobre la hierba. John era el segundo de los hermanos Gayford, entre Peggy y Nick.
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo ha dicho él. Van a hacer un pícnic.
—Odio los pícnics —sentenció Elizabeth con rotundidad. Era bastante alta, angulosa y morena como un paje normando y, cuando decía que odiaba algo, no era una forma de hablar.
—¡Qué lata! No habrá más que niños Gayford hartándose de comer hasta que vomiten. ¿Se puede saber cuántos son?
—Solo cinco —dijo Ann.
—Tienen que ser más. Hay tres en los Lobatos.
—John no, John es un scout. Y luego están Peggy y Joyce. Cinco en total.
—Bueno, pues parecen muchos más —insistió Dick. Hizo una pausa y luego añadió con voz impersonal—: Supongo que tendremos que ir.
—Aún no nos han invitado —repuso Ann.
—Sí que lo han hecho, extraoficialmente. John me ha dicho que, por supuesto, querían que fuésemos.
—Yo no iré —anunció Elizabeth.
Los otros dos la miraron de hito en hito.
—¿Por qué? —preguntó Dick.
—No sé por qué debería. No quiero y en realidad no son mis amigos. Le pediré permiso a papá.
—Entonces yo también —replicó el chico.
—No, Ann y tú tenéis que ir —decidió su hermana—. Solo sois unos niños y no hay razón para que no vayáis. Parecería de mala educación.
—Pues no entiendo por qué tú puedes librarte y nosotros no —argumentó Dick—. Peggy tiene tu edad. No es justo.
—Ya soy mayor para fiestas infantiles. Además, ¿por qué tengo que aburrirme sin ninguna necesidad solo porque Ann y tú lo hagáis? Sé razonable, Dick.
Ann los escuchaba consternada. Empezaba a parecer posible que tuviera que ir sola y tal perspectiva la aterrorizaba. No era solo que fuese tímida, sino que la actitud de los hermanos Laventie hacia los jóvenes Gayford siempre había sido un poco la de los griegos hacia los bárbaros. Eran rudos. Apenas tenían cerebro. A menudo iban sucios. Todo esto, por supuesto, era menos evidente para ella que para sus mayores, pero Ann se había empapado lo suficiente de su punto de vista como para notar una aprensión teñida de cierto sentimiento compensatorio de superioridad.
Resultaba en efecto muy difícil para los jóvenes Laventie no ser un poco pedantes. Los tres tenían una inteligencia excepcional y eran en extremo felices. La competente instrucción de su tutor, el señor Dukes, se complementaba desde que tenían memoria con la erudición más pulida de su padre y, fueran cuales fuesen los defectos de este, nadie le había negado nunca al señor Laventie su intelecto. Tomaba los imparciales esbozos históricos del señor Dukes y, en media hora de pintoresca descripción —recuerdos propios, parecía—, los coloreaba de un rojo tan llameante o de un púrpura tan real que se pavoneaban por su estudio más nítidos que cualquier aparición. Desde el principio, además, se había ocupado por completo de enseñarles francés y los niños lo aprendieron de Montaigne, Bossuet y Voltaire. El pobre tutor protestó una vez contra aquello: estaba convencido, dijo, de que no podían entender lo que leían. El señor Laventie se mostró de acuerdo. Que lo entendiesen o no era irrelevante: lo importante era que se metieran bien en la cabeza el ritmo de la lengua. Del mismo modo leyeron con buen ánimo a Shakespeare, Pater y Max Beerbohm y, al menos con Elizabeth, el método ya estaba dando sus frutos: a los catorce años escribía una prosa inquieta y ágil que asombraba por su madurez. Dick era más difícil de juzgar, debido a su extrema indolencia, y, en cuanto a la pequeña Ann, la señora Laventie a veces se preguntaba si no sería demasiado joven para esas lecciones.
A Ann, sin embargo, le encantaba. La mayor parte de lo que oía le resultaba incomprensible, pero el mero hecho de estar en el estudio con los demás era maravilloso. Se sentaba en el suelo, junto a la ventana, y observaba cómo la luz del sol se movía por las multicolores encuadernaciones de los libros mientras aquellas hermosas y sonoras frases le zumbaban en los oídos como enormes insectos. Las francesas siempre eran libélulas, pero las inglesas variaban. A veces oía polillas y a veces abejorros. En invierno se ponía al otro lado de la habitación y se tumbaba en la alfombra de la chimenea para admirar a su padre sentado en su gran silla de roble.
Era una silla singular, a su manera, de diseño eclesiástico y acolchada en un damasco de color carmesí oscuro. Los largueros del respaldo ojival fueron en otro tiempo lisos y cuadrados, con un sencillo motivo en forma de trébol, pero en algún momento alguien talló el de la izquierda para que pareciese una diminuta gárgola sonriente de orejas puntiagudas y nariz rota. Ann la miraba sin pestañear hasta que esta le devolvía el gesto. Por alguna razón, sin embargo, a medida que se hacía mayor le gustaba cada vez menos: había un ángulo desde el que parecía susurrar al oído de su padre como un espíritu familiar salido de Macbeth. Dick y Elizabeth la admiraban sin mesura; casi siempre estaban de acuerdo en todo.
El pícnic de los Gayford, no obstante, era distinto. Como señaló Elizabeth, Dick estaba siendo egoísta y punto.
—¡Ay, mira, de verdad! —exclamó al fin—. Si Ann puede ir sin protestar, creo que tú también.
—Para Ann no es tan malo, ella no tendrá que jugar al críquet.
—Claro que sí —dijo esta—, tendré que recoger las pelotas.
—¡Uf, de acuerdo! —Dick cedió de repente, como solía—. Iré. Jugaré al críquet. Me uniré a los Lobatos. Vamos dentro, que empieza a hacer frío.
Emprendieron la marcha por el jardín en gran armonía, pero Ann se rezagó un momento para coger el plato de la tarta que se habían dejado allí y los siguió más despacio, uno o dos pasos por detrás. El señor Laventie, que observaba desde la ventana de su estudio, vio cómo la expresión soñadora de la niña cambiaba y se suavizaba al inclinarse sobre las flores rosas y pensó, como tantas veces antes, que de sus tres hijos Ann sería la poetisa.
IV
Por una vez, sin embargo, su inteligencia le había fallado: no era arrobamiento, sino angustia, lo que inclinaba la cabeza de Ann sobre los rododendros. Porque Ann, ¡pobre Ann!, es una renegada; sus cejas soñadoras y melancólicas dan, por desgracia, una impresión bastante errónea. Todos los años ha mantenido en vano la esperanza y todos los años los hermosos pétalos incomestibles la han defraudado. Porque Ann tiene la convicción, esencial e instintiva, de que están fuera de lugar. Las flores son bonitas en los jardines —y en las casas, por supuesto—, pero en una tarta uno quiere fruta. Manzanas. Calientes y fragantes y ligeramente rosadas, muy jugosas y con clavo. Ella quería una tarta de manzana.
PRIMERA PARTE
(DIEZ AÑOS MÁS TARDE…)
CAPÍTULO 1
I
El señor Laventie se asomó a la ventana del salón y observó con considerable satisfacción la marcha de sus visitantes; estaba bastante seguro de que no volverían por allí.
No cabía duda de que los Laventie ocupaban una posición peculiar en aquella agradable campiña: profundamente arraigados en la historia de Sussex, tenían sin embargo una vena extravagante que les servía para distanciarse casi por completo de sus dignos vecinos. Generación tras generación, los primogénitos se habían embarcado en el Grand Tour y tuvieron que ir a buscarlos, años después, a París, Viena o San Petersburgo cuando la muerte de sus padres dejaba a Whitenights sin amo. Volvían a casa convertidos en hombres de mediana edad, urbanitas, viajados, por lo general empobrecidos, en ocasiones libertinos, y los buenos hacendados de Sussex los convidaban a cenar. Solían pasar unos seis meses antes de que cesaran todas las invitaciones. A principios del siglo XIX, sin embargo, el linaje había experimentado un curioso sesgo hacia la respetabilidad, debido sobre todo al admirable carácter de cierta heredera de Warwickshire a la que se había recurrido en las repetidas crisis de fortuna de los Laventie. La bisabuela Elizabeth dio a su apacible marido seis hijos y seis hijas y los educó en los más sólidos principios religiosos y sociales. Las relaciones con el condado se restablecieron enseguida, el clero encontraba acomodo en la mejor habitación de la casa y las cenas en Whitenights eran tan aburridas como cualquier otra entre Londres y Worthing. Los hacendados y sus esposas los miraban con buenos ojos: se alegraban de que la familia volviera a ocupar el lugar que le correspondía. Así, sucedió que el señor Laventie (que por derecho tendría que haber sucedido a Richard Giles, 1720-1783) se vio con un bagaje de lo más desagradable, formado por oraciones familiares y vino de prímulas. Pocos de sus antepasados, sin embargo, podrían haber dado carpetazo a tal carga con mayor rapidez. Un año después de regresar de Francia, a los seis meses de casarse con Audrey Bendix, Whitenights había vuelto a la vieja tradición del aislamiento autoimpuesto. Los Laventie se bastaban y se sobraban y, de hecho, de no haber sido así, habría muy pocos meses al año en los que sus habitaciones de invitados estuvieran desocupadas. El señor Laventie podía tener (como a veces se sugería) unos modos harto insultantes, pero no se le podía tachar de inhospitalario. Simplemente no quería conocer a sus vecinos y, si los Gayford seguían invitando a sus hijos a merendar, lo hacían sin mediar provocación alguna.
Cuando las indignadas espaldas de las visitas hubieron desaparecido por el camino, el señor Laventie se volvió y se detuvo un momento para contemplar el escenario del desconcierto de sus convecinos.
Amueblar aquella estancia le había proporcionado un placer inmenso y nunca entraba en ella sin apreciarla de nuevo. Siguiendo el modelo de un salón tradicional de la clase media francesa, tenía las paredes empapeladas con rutilantes franjas rosas y plateadas y divididas en paneles por medio de una cenefa decorativa que imitaba una cinta rosa. Había en total nueve paneles y en el centro exacto de cada uno colgaba uno de los Pregones de Londres en un marco rizado bañado en oro. Estos dorados eran la nota dominante, en efecto, y brotaban como un hongo rococó allí donde conseguían afianzarse. El sofá y las seis sillas imperio (tapizados a juego con el papel pintado) estaban muy deteriorados, e incluso las barras de las cortinas se veían desgastadas, mientras que en la repisa de la chimenea un reluciente reloj amarillo conmemoraba el sacrificio de Ifigenia. También había una peana de mimbre para tartas ceñida con lazos rosas y una cesta con culantrillos para disimular el vacío de la chimenea, pero la «guinda» de la habitación, el culmen de todo aquel dorado rococó, era un pequeño caballete que, de espaldas a la ventana, sostenía un magnífico grabado de lord Leighton.
Allí era donde el señor Laventie entretenía a sus amables vecinos de Wetherington, maravillado sobremanera por su perseverancia: una inválida permanente, concluyó, debía de ser una gran atracción, y de hecho la señorita Bendix había sido bastante popular. Nunca se quedaban mucho tiempo, no obstante; el récord de resistencia lo tenía la señorita Medlicott, la hermana del vicario, con una visita de nueve minutos. Los demás se espantaban, como decía la señorita Finn, en los primeros cinco. Ella misma ostentaba el récord en el otro extremo de la escala y le había dicho al señor Laventie, con toda franqueza, que aquella combinación de colores le daba náuseas. Incluso ahora sonrió al recordar el enjuto rostro picudo de la mujer y cómo se le erizaba el cabello mientras se escabullía a toda prisa por el camino hacia aquel ridículo coche amarillo y la sonrisa se hizo más ancha al pensar en todas las otras espaldas que había observado desde aquella misma ventana: el coronel y la señora Foster-Brown, rojos de ira; el diputado local, con su estúpida cháchara de entendidillo sobre primeras ediciones; lady Spencer y sus larguiruchas hijas; sir George Bowman; la pobre señorita Medlicott, paciencia cristiana saliéndose por las costuras de aquel enervante impermeable. Si la gente dejara de vender sus casas y perdiera la afición por visitar a los enfermos, pronto sería un barrio bastante tranquilo.
Mientras cruzaba el vestíbulo, la señora Laventie lo llamó desde el jardín.
—¿Quién era, Richard?
Este salió enseguida a reunirse con ella bajo los tilos y observó complacido con qué magnificencia resaltaba la seda china de su colcha sobre la hierba. Aquel viaje a Viena había sido caro, entre unas cosas y otras.
—La gente del pabellón.
—¿Los que acaban de volver de la India?
—Sí.
—¿Se han ido ya?
—Por suerte. —El señor Laventie le dirigió una afable sonrisa y pensó en lo mucho que había envejecido su esposa en los últimos cinco años—. ¿Te hace falta algo? ¿Cómo se entera la doncella si la necesitas?
—Tengo una campanilla —le explicó la señora Laventie—. El té estará enseguida, ¿quieres quedarte?
Él rehusó con educación, pero prometió observarlos desde la ventana del estudio y, con eso, se marchó caminando ligero sobre la hierba recortada y con la luz del sol reflejándose en su singular cabello atigrado. Su mujer se quedó mirándolo hasta que desapareció en el oscuro umbral de la puerta-ventana.
Ambos se preguntaban cuánto oporto quedaría en el armario entre las estanterías.
II
La señora Laventie siguió allí, tapada con su colcha de seda, esperando a que sus hijos se reunieran con ella para tomar el té. Ann llegó la primera, como de costumbre, trotando desde el huerto con un libro bajo el brazo y el pelo corto aplastado detrás de las orejas para mostrar lo mucho que había estado leyendo. Diez años más no habían hecho desaparecer a aquella niña melancólica y, a menudo, resultaba un poco chocante para la familia darse cuenta de que Ann había crecido. Antes de entrar a lavarse las manos, siempre dejaba el libro encima de un cojín, como si reclamara su sitio, y a menudo se chocaba con Elizabeth en el salón. «Está muy oscuro cuando entras desde el jardín», se excusaba siempre, y Elizabeth no decía nada, solo se encogía de hombros (sin apenas perder su línea recta) y se dirigía a la mesa del té.
Elizabeth era muy alta, a sus veinticinco años, y parecía más que nunca un soldado normando, con la piel morena y su perfil resuelto. Caminaba con paso lento y desdeñoso, como si siempre estuviera de guardia en un país ya conquistado pero aún hostil, y a nadie se le ocurría preguntarle si bailaba mucho. El té era para ella la más pura formalidad, ya que nunca tomaba más que una taza de chino muy suave, con limón, pero sin azúcar; sin embargo, a pesar de su libertad intelectual, conservaba un fuerte sentido del ceremonial y casi nunca llegaba tarde: tributo no tanto a la excelencia de los bollos como al concepto de una «Mesa del Té» con mayúsculas.
—¿Está Dick? —le preguntó su madre.
Elizabeth creía que sí, pero se temía que estaba en el taller. El «taller» era un viejo cobertizo en el jardín que aún olía a tierra y a macetas y del que Dick se había apropiado para sus actividades artísticas. Se consideraba un gran escultor.
—Vaya —se lamentó la señora Laventie—, pues estos son los bollos que le gustan. Se ponen correosos enseguida.
—Si Dick está trabajando —señaló Elizabeth con sensatez—, dudo que quiera parar por unos bollos.
—Lo sé, cariño, pero tal vez Martha pueda llevarle un par de ellos.
Elizabeth miró a su madre con verdadero asombro. Que a Dick le molestaría más el hecho de que Martha entrara en el taller con una bandeja que salir él mismo era tan obvio que apenas se podía explicar sin ser grosera. Fue un alivio ver que Ann salía ya de la casa con las manos limpias y una sonrisa hambrienta. Era una distracción.
—Dick viene enseguida —les anunció mientras se dejaba caer en su cojín—. ¡Bollos! Qué bien. Cogeré dos para ahorrarme trabajo.
—Vas a engordar —observó su hermana.
Ann se sonrojó. En verdad parecía un plato pantagruélico. Todo mantequilla.
—Tonterías, cariño, cómetelos —le dijo su madre—. A tu edad es bueno estar algo rellenita.
Ann la miró un poco como lo había hecho Elizabeth antes y luego volvió a mirar el plato. Sus melancólicas cejas se juntaron en un gesto de angustia tan intensa que Dick dijo que no le importaría modelarla si era capaz de mantener la cara así.
El joven se desplomó en un largo sillón de mimbre, agotado de tanto trabajar, y se entregó a las atenciones de las tres mujeres. Ann creyó notarle las costillas bajo la fina camisa.
—He decidido —comentó enseguida su hermano— que no volveré al Slade en octubre. He alquilado un estudio. No, no me preguntéis nada. Hace demasiado calor. Ya he escrito a todo el mundo.
La señora Laventie parecía afligida.
—Creía que te encantaba estar allí en la escuela. Y esas habitaciones tan bonitas, tan bien amuebladas…
—Exacto —repuso Dick—. Pasé un trimestre volcado en amueblarlas para dejarlas perfectas. Ahora ya está acabado. No puedo volver, sería como regresar con una amante solo porque uno le hubiera pagado el alquiler hasta final de mes.
Cogió otro bollo.
—Ya llevas cuatro —contó Ann—, y yo solo tres.
—¿Lo sabe tu padre? —le preguntó la señora Laventie.
—Todavía no. Se lo diré luego, después del té. No le importará. Él sabe que llevo un año trabajando prácticamente por mi cuenta y que puedo conseguir tantos encargos como quiera. Seguro que le parece una buena idea.
—Lo es —dijo Elizabeth con firmeza—. La última vez que vi algo de tu obra, empezaba a mostrar claras trazas de clase de arte. Si quieres seguir formándote, vete a París.
Cuando la hermana mayor dejó de hablar, hubo un momento de silencio cristalino bajo los tilos. Uno de los encantos de la voz grave y profunda de Elizabeth era que nunca desfallecía poco a poco, sino que se apagaba de un modo limpio y rápido y dejaba tras ella un silencio aún más intenso. Ann escuchó complacida la atmósfera de ese caluroso agosto hasta que Martha salió retumbando de la casa para decirles que el señor Gayford estaba en el vestíbulo.
—¿Qué señor Gayford? —preguntó la señora Laventie.
—El señorito John, señora. Dice que ya ha tomado el té.
—¿Por qué no lo has acompañado hasta aquí, Martha? Ve y dile que estamos en el jardín.
—No ha querido salir, señora. Dice que es solo un momento y que no quiere molestar.
—Ve tú, Dick —dijo Elizabeth con voz cansada—. Será por algo de los Boy Scouts.
—Hace demasiado calor. ¿Por qué no puede salir el muy zoquete y decir lo que tenga que decir como un caballero? Además, le caigo tan mal que no es seguro. Que vaya Ann.
—De acuerdo —asintió esta servicial mientras se levantaba del cojín. Parecía tan acalorada como Dick y no tan mayor con su vestido de lino rosa y sus zapatos de tenis—. Si no he vuelto dentro de quince minutos, ven y tose.
III
Al marcharse, el silencio volvió a caer sobre el grupito congregado alrededor de la mesa del té. Elizabeth había cogido el libro de Ann y lo hojeaba con indiferencia, como si esperase contra toda esperanza que algo le llamara la atención. Tenía un sentido del estilo tan exquisito que le resultaba casi imposible disfrutar de la lectura. Dick se limitaba a holgazanear, con su hermoso perfil gainsboroughiano alzado hacia las ramas de los árboles y una brizna de hierba entre los dientes. Una o dos veces, Elizabeth paseó la mirada de su hermano a su madre y de nuevo al libro. La señora Laventie se había sumido en un plácido sueño y, entre las fluctuantes sombras, su rostro parecía muy viejo. Las hermosas cejas negras (que en Elizabeth tenían todo su valor) daban la impresión de estar pintadas, en apenas dos finos trazos, sobre las cuencas hundidas de los ojos y los párpados arrugados, y el grano de la piel empezaba a perder su tersura alrededor de la boca. Elizabeth la comparó, ecuánime, con el retrato del comedor, pintado justo antes del accidente, y decidió que uno siempre tiene que estar en guardia contra la vida.
—Ann está tardando una eternidad —protestó Dick de repente.
—Los Gayford siempre son difíciles de despachar. Ve y tose.
—Toseré desde aquí. ¡Ann! —gritó de pronto y con una fuerza sorprendente—. ¡Ven, Ann!
Momentos después, la figura de Ann apareció en la puerta-ventana.
—¿Qué pasa?
—Estoy tosiendo. ¿Se ha ido ya?
—Ahora mismo. Pero es muy probable que te haya oído.
—Tant mieux. ¿Qué quería?
—Van a hacer un pícnic en las colinas el miércoles y quería saber si nos apetecía ir —les explicó Ann mientras volvía sin prisa por la praderita del jardín.
—Es extraordinaria —dijo Elizabeth— su incapacidad para deducir hasta la conclusión más sencilla. Llevamos diez años rechazando con educación sus invitaciones para ir de pícnic: podría pensarse que tendrán al menos la sospecha de que no nos gustan los pícnics, pero al parecer no es así.
—¿Qué has dicho esta vez, Ann?
—Que muchas gracias y que, si alguno de nosotros podía ir, nos encontraríamos con ellos en el cruce a las dos y media, pero que no esperasen.
—Diplomático. Pero ¿qué hace John de pícnic un miércoles por la tarde?
—Cierran a mediodía —murmuró Dick.
—Está de vacaciones. Trabaja en un banco en Worthing. Mi libro, por favor, Elizabeth.
—A mí me parece que han sido muy amables —dijo la señora Laventie.
Ann volvió a echarse sobre el césped, con la barbilla apoyada en los puños y un zapato ondeando en el aire. En realidad no estaba leyendo, solo fingía hacerlo para que los demás no le hablaran. Hacía demasiado bueno en el jardín para hablar. Qué extraño era pensar que estaba tumbada en la superficie del mundo… Una enorme bola verde y cálida que giraba lentamente por el espacio con un diminuto punto rosa en algún lugar, bajo un tilo como una brizna de hierba. Miró al otro extremo del jardín, hacia la casa que se erguía sólida bajo la luz del sol, y le encantó. Pensó en la fresca y encantadora penumbra que te recibía al entrar desde el caluroso jardín, en las ráfagas de aire cálido que soplaban a través de las ventanas abiertas, en el intenso y profundo silencio a eso de las tres de la tarde. Era extraño, pero, por muy callada que estuviera la casa, el largo y umbrío salón era siempre un poco más silencioso aún, un remanso de tranquilidad en el corazón del hogar. Por alguna razón, allí siempre había un ligero olor a menta, un aroma que Ann relacionaría durante el resto de su vida con las finas tazas de café y el brocado verde. De pequeña había admirado el enorme y lustroso sofá más que nada en el mundo, más incluso que el biombo chino que había detrás del piano. Este era de seda gris con bordados azules y rosas e ilustraba la historia del Hanasaka Jiisan. Lo mejor de la habitación, sin embargo, eran dos bolas de marfil situadas cada una en un extremo de la repisa de la chimenea. Tenían unos quince centímetros de diámetro y estaban talladas de una forma muy elaborada, una con monos y la otra con serpientes enroscadas, y contar esas figuritas en relieve era el juego más fascinante del mundo. Tras años de práctica, Ann había establecido por fin las cifras en ciento cuatro y ciento veinte respectivamente, pero incluso ahora le costaba pasar de largo sin cerciorarse. Durante unos dos años más o menos, entre los ocho y los diez, había jugado con esas bolas todos los domingos por la tarde, y aquello era significativo porque a los pequeños Laventie nunca les habían inculcado qué cosas se podían hacer los domingos y cuáles no. De hecho, en la atmósfera liberal de Whitenights, el tabú que Ann se había autoimpuesto sabía no poco a superstición.
Enfrente del salón, al otro lado del vestíbulo, estaba el comedor, con su amplia mesa de madera pulida y el retrato de su madre. Ann pensó en lo maravilloso que era cenar allí en las noches de verano, con la fruta y la cubertería de plata reflejándose borrosos en el roble oscuro y la estrecha cabeza de Dick formando una silueta negra contra el cielo. Nunca encendían las velas hasta el último momento, por los mosquitos, y a veces, como decía Elizabeth, se comían los melocotones por mero instinto. Junto a la ventana se achaparraban dos hondos sillones de cuero, muy útiles si llegabas un poco pronto a comer. En la sala de billar había varios del mismo tipo, en un viril semicírculo alrededor de la chimenea. Era una sala de billar muy formal, llegada en bloque para el entretenimiento de los hacendados locales en plena era de Oraciones Familiares. A Dick y a su padre les gustaba bastante jugar y a veces Ann, tumbada en su cama en el piso de arriba, oía el chasquido de las bolas hasta las dos de la madrugada.