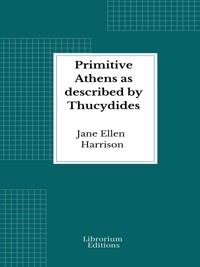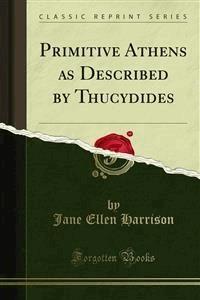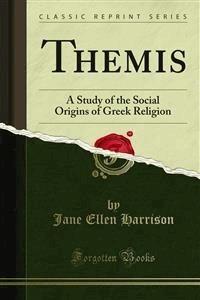Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
«Jane Ellen Harrison encarna el desarrollo de un poder intelectual que considero no solo notable sino inmenso». VIRGINIA WOOLF «Jane Ellen Harrison cambió el modo en que pensamos en la cultura de la antigua Grecia, arañando ese apacible exterior de mármol blanco para revelar debajo algo mucho más violento, enmarañado y extático. Fue además la primera mujer en Inglaterra en convertirse en académica, en un sentido plenamente profesional: una investigadora y profesora universitaria ambiciosa, asalariada y a tiempo completo. Ella hizo posible que yo haga lo que hago». MARY BEARD «En lo concerniente a los orígenes de los mitos y rituales griegos, pocos libros resultan más fascinantes que los de Jane Ellen Harrison. En ellos los hechos se funden con la interpretación, y la interpretación con la metafísica». T. S. ELIOT «Los estudios clásicos han contribuido enormemente a la devaluación sistemática de lo femenino. Hasta que apareció una investigadora, la maravillosa Jane Ellen Harrison». JOSEPH CAMPBELL Todos los hombres y mujeres, en virtud de su humanidad, son creadores de imágenes; en algunos estas son vívidas y claras, en otros, trémulas, carentes de vida. Los griegos fueron los iconistas supremos, los más grandes forjadores de imágenes que el mundo haya visto, y por ello su poderosa mitología pervive aún hoy. El genio de Roma, sin embargo, no radicaba en el iconismo, pues allí no adoraban a dioses, sino a poderes, a numina. Pero el hecho de que los romanos no fueran iconistas no debe darnos la idea de que eran un pueblo menos religioso que el griego. Probablemente sea más cierto lo contrario. Una entidad vaga inspira mayor temor y reverencia que una conocida. Como escribió Lucano sobre el culto sin imágenes de los galos: «¡Cuánto incrementa la sensación de terror no conocer a los dioses a los que se teme». Jane Ellen Harrison, figura legendaria de los estudios clásicos, nos ofrece en este sugerente ensayo un lúcido y apasionante recorrido por las más destacadas figuras del panteón grecolatino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
La piel bajo el mármol Diosas y dioses del mundo clásico
Introducción
Los dioses del Olimpo de Homero
Zeus (Júpiter)
Hera
Atenea (Minerva)
Afrodita (Venus)
Artemisa (Diana)
Apolo (Febo)
Ares (Marte)
Hermes (Mercurio)
Poseidón (Neptuno)
La Madre de los Dioses
Deméter y Perséfone (Ceres y Proserpina)
Dioniso
Eros
Bibliografía
Notas
Créditos
La piel bajo el mármol
Diosas y dioses
del mundo clásico
Introducción
El estudio de la mitología griega ha estado sometido desde hace mucho tiempo a dos graves problemas. El primero, que hasta aproximadamente finales del siglo XIX o principios del XX a la mitología griega siempre se la ha estudiado a través de un filtro romano o alejandrino. Hasta hace muy poco era normal llamar a los dioses griegos por sus nombres latinos: Zeus era Júpiter, Poseidón era Neptuno, Hera, Juno. No vamos a perder el tiempo haciendo leña del árbol caído: esa costumbre ya ha tocado a su fin. Ahora sabemos que Júpiter, a pesar del parentesco, no es lo mismo que Zeus; Minerva a todas luces no es Atenea. No obstante, perdura un error, muy peligroso por más sutil: hemos dejado de lado los nombres latinos, pero seguimos inclinándonos por conferir naturalezas latinas o alejandrinas a los dioses griegos, seguimos convirtiéndolos en dioses de juguete de una literatura tardía, artificial y enormemente ornamental. Ya no llamamos Cupido al dios griego del amor, pero sigue revoloteando en nuestras mentes el travieso y regordete pilluelo con su arco y sus flechas: un concepto que habría sorprendido muchísimo a los primigenios adoradores del dios del amor en su propia ciudad de Tespias, donde la imagen más antigua de Eros era una «piedra en bruto».1
El segundo problema es que, hasta una época muy tardía, el estudio de la mitología griega siempre se ha considerado estrechamente subordinado al estudio de la literatura griega. La lectura inteligente de los autores griegos (poetas, dramaturgos, incluso filósofos) siempre ha precisado de un cierto conocimiento de la mitología. De vez en cuando, incluso tras la más férrea aplicación de las reglas gramaticales, el erudito se veía impelido a «buscar sus alusiones mitológicas». De ahí que no hayamos tenido ni historias de la mitología ni indagaciones sobre lo que hizo surgir la mitología, sino diccionarios mitológicos para uso referencial. En pocas palabras, no se consideraba que la mitología fuera por sí misma un asunto digno de estudio, y tampoco se la tenía como parte de la historia de la mente humana, sino que era tratada como un auxiliar, la dama de compañía de la literatura. Ningún asunto se ve tan eficazmente degradado como cuando se le hace ocupar esta posición «auxiliar». Al leer un párrafo de Lemprière uno se maravilla de que un tema aparentemente tan estúpido pudiera seguir despertando el interés de la mente humana.
De estos dos problemas el estudio de la mitología se ha liberado lentamente, pero solo muy lentamente, eso sí, gracias a la influencia del método científico moderno. De muy nuevo cuño es el estudio de la religión en su conjunto. Mientras las religiones estuvieran divididas entre una, la verdadera, y las demás, todas ellas falsas, el progreso era algo de natural imposible. La lenta presión de la ciencia introdujo en primer lugar el método histórico, y después el método comparativo. En cuanto se recopilaron y se contrastaron los hechos de las primitivas religiones salvajes, quedó patente que había tanto semejanzas como diferencias, y fue posible un cierto tipo de clasificación. Aquel impulso histórico se vio acompañado por el deseo de constatar si también en la religión existía una ley evolutiva, y si los hechos religiosos se iban sucediendo en un orden establecido.
De esta intrusión de los métodos histórico y comparativo se mantuvieron alejadas dos religiones: el cristianismo, por ser demasiado sagrado, y la religión clásica, por formar parte de un bastión exclusivo que se suponía que tenía cierto extraño antagonismo con la ciencia. Las religiones griega y latina, con todas las posibles diferencias que pueden tener dos religiones entre sí, se consideraron una sola. Sucumbieron a esta asociación antinatural y a su autoimpuesto aislamiento, y al final aceptaron unirse al resto de la humanidad y regresar otra vez a la vida. La religión griega se estudia ahora como un todo, no solamente como mitología; como parte de la historia espiritual de la raza humana, no como un medio para interpretar una literatura concreta; como contraste, y no como algo idéntico a la religión de los romanos.
El estudio de la religión griega debe mucho, no solo a la reforma del método, sino también a una adquisición de material tan abundante como reciente, material que una vez y otra ha actuado como un correctivo para aclarar los puntos de vista equivocados, y como un medio que ha permitido la modificación de aquello en lo que equivocadamente se había insistido. Por poner un ejemplo: el descubrimiento y estudio de las pinturas de los jarrones griegos por sí solo nos ha obligado a ver a los dioses griegos, no como lo hacían los romanos o alejandrinos, sino como lo hicieron los primeros griegos. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que Dioniso no es únicamente el joven y hermoso dios-vino, sino también un antiguo diosárbol, adorado en su aspecto de poste; de que las Sirenas no tenían para los griegos esa belleza siniestra de los cuerpos a medias pisciformes,2 sino el de unas extrañas aves demoniacas con cabeza de mujer. Además, las excavaciones, que solían ocuparse únicamente de las obras de arte, ahora buscan y conservan cualquier rastro de evidencia monumental, por modesta que sea. Esto ha hecho que prestemos una mayor atención a los rituales. Ahora descubrimos y estudiamos, no solo al Hermes de Praxíteles, sino también gran cantidad de bronces y terracotas que permiten mostrar el aspecto local bajo el cual era adorado un dios o una diosa; leemos inscripciones que versan sobre ritos locales no registrados por Homero y los trágicos.
Las excavaciones llevadas a cabo en los yacimientos prehistóricos han tenido una especial importancia debido a su influencia en el estudio de la religión griega. Los poemas de Homero, como enseguida veremos, fueron el medio principal a través del cual quedaría fijada la religión popular de Grecia. Las excavaciones, iniciadas por el doctor Schliemann en el yacimiento de Troya y culminadas ahora en las excavaciones de sir Arthur Evans en Cnossos, nos han enseñado mucho sobre los aspectos religiosos de aquella enorme civilización que precedió a Homero. Ya no es Homero, por tanto, el lugar en el que comienza la historia de la religión griega.
Antes de que procedamos a examinar la mitología griega, es esencial que aclaremos dos puntos: 1) qué entendemos exactamente por mitología; 2) qué relación hay entre mitología y religión.
La religión, siempre y en todas partes, se compone de dos factores: el ritual, esto es, lo que un hombre hace; y la mitología, lo que un hombre piensa e imagina. A estos dos elementos les da vida y forma un tercero: aquello que constituye los deseos, sentimientos y aspiraciones del hombre. Citando al profesor Leuba, la unidad de la vida consciente no la conforman ni el pensamiento ni la voluntad ni la acción por separado, sino «las tres cosas en movimiento en pos de una acción». La religión tan solo es una forma particular de vida consciente, y, de nuevo citando al profesor, «la vida consciente siempre está orientada hacia algo que ha de asegurarse o evitarse ya sea de manera inmediata o en definitiva». El impulso religioso se dirige a un extremo y solamente a uno: a la conservación y promoción de la vida.
Cuando un hombre lleva a cabo un acto religioso y efectúa algún ritual, también se ocupa necesariamente de pensar, de imaginar; se forma en su mente un imago,3 por vago que sea, de lo que esté haciendo o sintiendo en ese instante. ¿Por qué sucede esto, y cómo? Aquí debemos recurrir a la ayuda de la psicología.
Se diría que el hombre es el único animal capaz de crear imágenes nítidas; es su prerrogativa humana. En la mayoría de los animales, que actúan a partir de lo que llamamos instinto, la acción sigue de inmediato y, por así decirlo, mecánicamente al concepto; lo sigue con una presteza y una certeza casi químicas. Pero en el animal humano, por la mayor complejidad de su sistema nervioso, la percepción no se transforma instantáneamente en acción; hay un intervalo, más o menos breve, en el que tiene lugar la elección. Nuestras ideas, nuestras imágenes, surgen en este intervalo. No tomamos instantáneamente aquello que queremos, así que nos representamos esa necesidad en nuestro ser, y, a partir de las imágenes creadas de este modo, que son en sí mismas las sombras vacías del deseo, se construye toda nuestra vida mental. Si la reacción fuera instantánea careceríamos de imagen, de representación, prácticamente de una vida mental. La religión podría haber tenido sus rituales, pero habría estado huérfana de una mitología.
Todos los hombres, en virtud de su humanidad, son creadores de imágenes, pero en algunos la imagen es clara y vívida, en otros es vaga, carente de vida, trémula. Los griegos fueron los iconistas supremos, los más grandes creadores de imágenes que el mundo haya visto, y por ese motivo su mitología pervive todavía hoy. El genio de Roma no radicaba en el iconismo; su mitología, salvo cuando se inspiran en los griegos, es nimia. No adoraban a dioses, no a dei, sino a poderes, a numina. Estas numina no eran más que pálidas imágenes de meras actividades; jamás alcanzaban una personalidad, carecían de atributos, de historias de vida; en una palabra, de mitología.
Siempre debemos recordar que la mitología, la forja de las imágenes, es solo una pieza más, y quizá no esencial, de la religión. El hecho de que los romanos no fueran iconistas no debe llevarnos a la conclusión de que eran un pueblo menos religioso que el griego. Probablemente sea más cierto lo contrario. Un algo vago inspira más temor y reverencia que un algo conocido. Así se sentía Lucano al escribir acerca del culto sin imágenes de los galos:
¡Tanto incrementa la sensación de terror
no conocer a los dioses a los que se teme!4
Los dioses del Olimpo
de Homero
Ya hemos dicho que Homero no es el lugar en el que comienza la religión griega, y aun así comenzaremos por Homero. El motivo es doble. Primero porque todo el mundo está lo bastante familiarizado con los dioses de Homero, y siempre es bueno comenzar por lo que conocemos; segundo, porque la mitología es nuestra principal ocupación, y, aunque sin duda Homero no sea el lugar en el que comienza la religión, sí es, desde luego, el lugar en el que comienza la mitología.
Para esta afirmación tenemos la mejor autoridad, la de Heródoto. Por suerte para nosotros, con el estímulo del viaje al extranjero, y en concreto una visita a Egipto, el gran historiador dio en reflexionar sobre los orígenes de su propia religión. Heródoto nos ha dejado la rotunda afirmación siguiente, una afirmación que debería estar a la cabeza de cualquier discusión sobre mitología griega. En el Libro II de su Historia escribe así:
No obstante, el origen de cada dios —o si todos han existido desde siempre— y cuál era su fisonomía no lo han sabido hasta hace bien poco; hasta ayer mismo, por así decirlo. Pues creo que Hesíodo y Homero, dada la época en que vivieron, me han precedido en cuatrocientos años y no en más. Y ellos fueron los que crearon, en sus poemas, una teogonía para los griegos, dieron a los dioses sus epítetos, precisaron sus prerrogativas y competencias, y determinaron su fisonomía.5
Según, pues, Heródoto, la mitología de los griegos, o, si preferimos llamarla así, su teología, todo cuanto creían acerca de los dioses, su origen, su carácter, sus hábitos, su apariencia, sus atributos, no era por regla general el simple resultado de la fe popular, y aún menos una recopilación llevada a cabo por los sacerdotes; era la obra de los poetas. La teología era algo «compuesto» con conocimiento de causa y «compilado» por distintos cantores épicos, y este proceso fue, según el historiador, «una cosa del hoy y del ayer», que concluyó, en su práctica totalidad, nueve siglos antes de Cristo. Hemos comentado la tendencia tradicional existente de estudiar la mitología griega separadamente del ritual y como un auxiliar de la literatura. Aquí vemos cómo sucedió este proceso. La mitología griega es, como se desprende de las palabras de Heródoto, principalmente un producto de la literatura. Pero, si la religión de Grecia, y en particular su teología, devienen sobre todo de Homero, ¿cuál es el material a partir del cual este la creó? Nadie imagina que Homero creara a los dioses: él solo «compuso sus generaciones y señaló sus formas». ¿Qué eran, pues, los dioses antes de Homero?
Es nuevamente Heródoto quien nos informa de ello. Heródoto menciona un pueblo que habitaba en la Grecia anterior a los días homéricos, y su teología, tal y como le fue descrita, tenía un señalado contraste con la de Homero. «Antes —escribe—, los pelasgos —y lo sé por haberlo oído en Dodona— ofrecían todos sus sacrificios invocando a los “dioses”, pero sin atribuir a ninguno de ellos epíteto o nombre alguno».6 Hubo, pues, un tiempo en Grecia, si podemos confiar en Heródoto, en que allí habitó un pueblo, el de los llamados pelasgos, y en el que sus gentes adoraban a dioses que no estaban individualizados, a los que no se les llamaba por el nombre apropiado, nombres tales como Zeus y Atenea, ni siquiera por epítetos más vagos como «la de los ojos grises» o «el que truena»; un pueblo para el que los dioses, en pocas palabras, eran cosas, no personas. ¿Podemos confiar en Heródoto? A grandes rasgos, sí, porque, por regla general, a Heródoto lo respaldan la filología, las religiones comparadas y la arqueología prehistórica. Entre los Olímpicos, con los que ahora habremos de tratar, encontramos dioses que en parte son, obviamente, «pelasgos».
Los Olímpicos habitan el Olimpo, una montaña de Tesalia, de la que toman su nombre. Son moradores del norte. Los helenos, que los adoraban, eran un pueblo inmigrante que procedía del valle del Danubio y conquistó a los pelasgos autóctonos. Los aqueos de Homero no son sino vástagos de esas tribus de guerreros procedentes del norte que después, como los dorios y los galos, invadieron una y otra vez el sur y conquistaron a los pueblos autóctonos, más menudos y de piel más oscura, con los que se mezclaron, y al mezclarse con ellos los salvaron de verse subsumidos por el gran océano del Oriente. Los aqueos de Homero se parecen mucho a los pueblos del norte, de alta estatura, cabellos rubios y ojos azules, cuya sangre corre por nuestras venas. Los «pelasgos» autóctonos, nos dice Heródoto, «jamás han cambiado su lugar de residencia, pero los helenos “han sido muy viajeros”».7