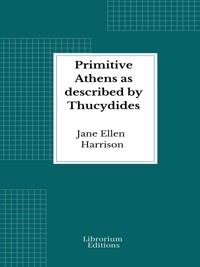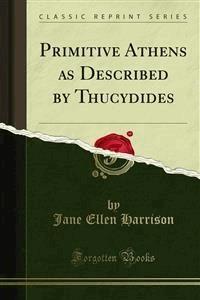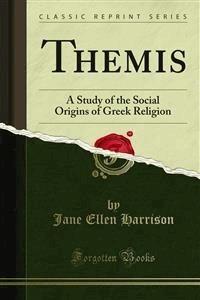Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Largo recorrido
- Sprache: Spanisch
En el tránsito del siglo XIX al XX, Jane Ellen Harrison se convirtió en la primera mujer académica de Inglaterra, la más reconocida en la historia de los Estudios Clásicos, autora de obras que cambiaron nuestra comprensión sobre la cultura y la mitología griegas. J. E. Harrison fue, asimismo, muy conocida y criticada por su vida personal y sus posiciones abiertamente feministas por su visión sobre la religión, el derecho al voto de las mujeres, el pacifismo… que alteraron y alborotaron de manera significativa a la clase dirigente de su tiempo. Estos Recuerdos… nos trasladan a sus difíciles años de formación y estudio, al descubrimiento de una literatura nada recomendable para las señoritas de su tiempo, y nos retrata un ambiente intelectual desde el punto de vista de una mujer que, pese a todos los obstáculos que tuvo que salvar, se convirtió en un referente imprescindible de su época. El libro fue publicado por primera vez en 1925 por Leonard y Virginia Woolf. «J. E. Harrison, una mujer que, en un ambiente de discriminación nada oculto, fue capaz de hacer oír su voz, frecuentó a personajes de su época como Oscar Wilde, Paul Valéry, Edith Wharton, André Gide, Gertrude Stein, T. S. Eliot…».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jane Ellen Harrison
Recuerdosde la vida de una estudiante
PRÓLOGO Y TRADUCCIÓN DEAntonio Saborit
Título original: Jane Ellen Harrison, Reminiscences of a Student’s Life
© Del prólogo y la traducción, Antonio Saborit, 2016
© De esta edición, Trama editorial, 2022
ISBN: 978-84-127156-2-0
ÍNDICE
Prólogo
Recuerdos de la vida de una estudiante
La vida en Yorkshire
Cambridge y Londres
Grecia y Rusia
Conclusión
Cronología
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Comenzar a leer
Notas
PRÓLOGO
Jane Ellen Harrison reunió estos recuerdos de sus años de formación al terminar de instalarse en París en 1922, prometiéndose a sí misma nunca alejarse de esa ciudad a la que llegaba por su cuenta. Se diría que son páginas en las que apenas se propuso ampliar un tanto el rango de sus propias comprensiones y videncias, y en el camino encontró un puñado de imágenes más o menos perspicaces, hermosas, justas.
Ni los franceses ni lo francés simpatizaban a Harrison, pero en general lo eslavo y en particular Rusia, cuya lengua aprendió con Paul Boyer durante la Gran Guerra, sí que la hacían experimentar la vida multánime del lenguaje. Y en el París de la década de los veinte, a la hora en la que el arte decorativo francés se rendía a la influencia moscovita, Harrison conoció y trabó buena amistad con un gran número de exiliados rusos, como la arqueóloga Serafina Pavlovna Dovgello y su esposo el escritor Aleksey Mijailovich Remizov. Aunque en vez de prometerse o no a París –a pesar de haber dejado atrás la hora de prometer nada–, más bien lo que trató de hacer Harrison fue imaginar con gusto la idea de malgastar el resto de sus setenta y tantos años en almorzar en el Café de la Paix e incluso en atravesar nubes de Gauloises y café e impacientarse en la plaza de Saint-Michel, en asociar el aroma de París con los perfumes de sus mujeres y el Castrol quemado de los motores.
Ella era todo un personaje en el pequeño mundo de los estudios clásicos. Apenas, sin embargo, tuvo que ver con ese mundo suyo porque en París se dedicó a espigar sus recuerdos y a traducir del ruso al inglés la autobiografía del arcipreste Avvakum Petrov. A esta rareza del siglo xvii le añadió un prólogo su príncipe ruso, Dimitri Sviatopolk Mirsky, otro emigrado en el concurrido departamento de los Remizov en el número 24 de la avenida Mozart. Tal vez fuera posible que París extendiera su manta a fin de que ella volviera a oír a media calle el griterío de los corredores en la bolsa, o bien que encendiera un cigarrillo más enfrente de un cartel propagandístico de la Défense. Debió de creer que ahí permanecería, ahondando su conocimiento de las letras de la Vieja Rusia y su folclore. Y como las cosas rusas dominaban la imaginación y tareas de Harrison –la vida del arcipreste mencionado, el trabajo en una futura antología de leyendas, poemas y cuentos de osos–, parecerá hasta natural que anude el hilo de estos recuerdos a una de las primeras evocaciones sonoras de su propia infancia: la voz Moscú.
Los pasos de Harrison entre las vitrinas sucias y frías del Museo del Trocadero, o hasta su sombra sutil en el puente Mirabeau, evocan imágenes intensas y trianguladas de silencio bajo el discreto velo cosmético, la ropa de punto y los tacones bajos de otras presencias reales en esa Ciudad de la Luz. Gertrude Stein, por ejemplo, a quien conoció en septiembre de 1914 en el Newnham College y no en su piso de la rue Fleurus, o Margaret Anderson y Jean Heap, las editoras de The Little Review, o bien Adrienne Monnier y Sylvia Beach, al frente de sus librerías en la rue de l’Odeon y en la rue Dupuytren. Apenas se suele reparar en esta unanimidad femenina por la costumbre de atender a una o varias minorías activas de letrados y artistas, parisinos de nacimiento o de arrimo. Por las terrazas de sus cafés serpeaban con naturalidad modelos como las hermanas Tylia y Bronia Perlmutter, la deslumbrante Kiki de Montparnasse y Olga Koklova («rusa fatal y monoplana», según César Vallejo) junto con narradoras como Colette y Djuna Barnes e intérpretes como Damia y Eve Curie. Ahí mismo trabajaban numerosas pintoras como Marie Laurencin, Greta Knutson, Suzanne Valadon, Tamara Lempicka y Maria Lani, algunas fotógrafas como Thora Dardel y Berenice Abbott, cantantes como Suzy Solidor, Josephine Baker y Mady Lequeux. La ciudad era asimismo de poetas como Anna de Noailles y Beatrice Hastings, de memorialistas como Gertrude Beasley y Janet Flanner (Gênet), de bailarinas como Ludmila Pitoëff y Edith von Bonsdroff, de actrices como Yvonne George.
Al residir entre ellas, Harrison gozaba el pleno dominio de sus estudios y reflexiones sobre la religión temprana de los pueblos clásicos, y fue la autora de una trilogía esencial: Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903), Themis (1912) y Epilegomena to the Study of Greek Religion (1921), en cuya conclusión se filtró un ensayo de enorme pertinencia para la creación artística contemporánea, Ancient Art and Ritual (1913). Después de vivir bajo el golpeteo sutil de una academia solo atenta a sí misma, o mejor dicho de un ámbito cerrado y refractario y con puntos de vista viejos, Harrison se instaló en París, así como así, junto con su enorme interés por la religión temprana entre los griegos, rodeada de las voces del arte nuevo: avión, horse power, cinema, afficher, ballet mecánico, jazz band, radiograma, revue negre, telegrafía sin hilos. Este léxico a duras penas ocultaba la vuelta de artistas y escritores a ciertas formas antiguas. Era como si a Ulises le pidieran llevar sus ruegos a los dioses, y a ella le debió de gustar.
Nada fue capaz de detener a Harrison en sus años de formación, y sus aportaciones más relevantes al conocimiento fueron, como apuntó Mirsky, «el descubrimiento del núcleo más antiguo de la religión griega, a partir de la capa «olímpica» que Romero y Hesíodo colocaron después, y el análisis de los cimientos psicológicos del ritual-naturaleza». Esto la puso en contacto con el pensamiento psicológico moderno, de donde libros como Themis y Epilegomena tienen una fuerte influencia de Bergson y Freud, lo que por otra parte la llevó al corazón mismo de las generaciones de la posguerra. La edad y su tiempo estimularon la curiosidad de Harrison, así que al trabajar en el manuscrito de Themis la religión primitiva se le había vuelto «un punto de partida para un estudio general del alma humana».
Los recuerdos de Harrison, como sus mejores páginas, tienen un toque propio, al margen de cualquier inclín por lo convencional, como lo fueron sus años de estudio. Aquí se cuidó de no dejar fuera sino los desfiguros de la memoria, las palabras gastadas por la repetición, y al llegar al punto final tomó la decisión de regresar a Londres. Fue un invierno de una crudeza medieval el que se vivió en París entre 1925 y 1926, el Sena cubrió los muelles, y los márgenes del río se colmaron de mirones que seguían al detalle el menester de los pescadores de ocasión. La nieve cayó tanto en Niza y Florencia como en París y Londres. Quienes debían estar en las mesas de Montecarlo se quedaron en París, entre lo más crudo y desnudo del Folies Bergère y el Moulin Rouge. Harrison, en Londres en ese momento, daba forma a su siguiente título, The Book of Bear. EI último.
Antonio Saborit
RECUERDOS DE LA VIDA DE UNA ESTUDIANTE
La vida en Yorkshire
En vista de mi culto actual por Rusia y las cosas rusas, quiero creer que mi primer recuerdo infantil es la palabra «Moscú». Para mí Moscú era un perro, no la ciudad: un añoso labrador al que así se llamó, sin duda, en honor de la guerra de Crimea, lo que fechará sobradamente estos recuerdos. Moscú tenía su perrera en el traspatio, debajo de un enorme árbol frondoso, y de este árbol resbalaban gotas de una resina brillante. Un gusto temeroso me daba correr hacia el árbol, tomar las gotas de resina que estaban al alcance de la cadena de Moscú y regresarme antes de que pudiera ponerse a ladrar ferozmente. Cuando luego supe que para algunas personas Moscú era una ciudad de catedrales, no un perro, mi universo se cimbró con relatividad einsteiniana. Rusia era para nosotros en esos días una extraña Rusia inhumana de zares y Siberia. Mi primer juguete fue una caja de ladrillos y soldados surtidos que se llamaba El sitio de Sebastopol, obsequio de un tío patriota. Me chocaban los soldados y los sitios y los mosquetes y las bayonetas, pero la palabra Sebastopol era una maravilla y una suave alegría para mi boca de niña. La decía una y otra vez, y cuando mucho después supe su origen y significado griego, pareció existir una auténtica idoneidad en las cosas.
Luego, cada Navidad volvía de nuevo Rusia. Mi padre había tenido algunas relaciones de negocios con Rusia; año con año cierto ruso le enviaba un paquete de caviar y arándanos y lenguas de reno. El caviar estaba reservado para mi padre, pero a veces me convidaba deliciosas probadas sobre un pan tostado caliente y me heredó un paladar muy fino. Los arándanos se hacían en salsa para la carne de venado, para las cenas de los mayores, pero unas cuantas lenguas de venado se colaban a nuestro desayuno escolar, donde las apreciaba intensamente un gordito goloso. ¡Ah, esas lenguas de reno! No solo sabían a reno sino a tierra nevada y bosques de ensueño.
Mi padre había importado también un pequeño trineo ruso y a veces me llevaba a dar paseos –gracias a Dios en el trineo solo cabía una persona, por lo que podía yo soñar sin parar con las estepas y con Siberia y con osos y libros–. Todo mi conocimiento se derivaba de dos libros encantadores: Near Home y Far Off.1 Me gustaría tenerlos ahora,2 pero el norte y el sur se encimaban y confundían en mis ensueños. Desde entonces solo una vez he vuelto a subirme a un trineo. Cuando pasaba un invierno en St. Moritz murió una amiga. Su cortejo fúnebre fue una larga fila de trineos. Fue indescriptiblemente solemne y silencioso. Cuando muera, si no me pueden enterrar en el mar, quisiera llegar a mi tumba en trineo.
Solo que Rusia se desvaneció pronto, dejando apenas a mi natal Yorkshire. Y aquí debo confesar algo. En política soy una liberal de viejo cuño, con una pizca del partidario de la Pequeña Inglaterra y del bolchevique.3 Detesto al imperio; para mí representa todo lo que es tedioso y pernicioso en el pensamiento; dentro de él están siempre y necesariamente las semillas de la guerra. Objeto casi todas las formas de patriotismo. Pero cuando sondeo las ocultas profundidades de mi corazón, encuentro ahí el más estrecho y local de los provincialismos. Estoy intensamente orgullosa de ser una mujer de Yorkshire.
Mi talentosa amiga Hope Mirrlees escribió una novela maravillosa, Counterpoint, en la que muestra que solo en y por medio del arte, o podría ser de la religión, que es una forma de arte, atrapamos y comprendemos el enredo de la experiencia que llamamos «Vida».4 Hasta que conocí a la tía Glegg en El molino del Floss nunca me conocí a mí misma.5 Yo soy la tía Glegg, y lo digo con toda reverencia. Para el mundo uso una máscara de blanda cortesía y cultura cosmopolitas; mis opiniones son de avanzada, estoy abierta a conocer todos los movimientos modernos, pero debajo de todo eso está la tía Glegg, rígida, irracionalmente conservadora, curtida de prejuicios, anclada firmemente en su tierra natal.
Los del sur dicen que los de Yorkshire somos exclusivos, de modales toscos, de alma dura y nada solidaria. Lo de los modales toscos lo concedo, pero nuestro ladrido es peor que nuestra mordida. ¿Exclusivos?, puede ser, y sin embargo a una dama de Yorkshire le oí que «en Escocia hay gente muy decente». De alma dura y nada solidaria. En fin. A una amiga su marido la dejó sola en una pequeña cabaña en un páramo que rentaron para el verano. Cuando anochecía llamaron a la puerta; el casero de mi amiga entró con un enorme conejo gris bajo el brazo: «Oí que el patrón la dejó sola; tal vez se sienta sola. Le traje este conejo; le hará algo de compañía». A mí misma me dejó sola una amiga en una pequeña posada en Yorkshire. Por la mañana la casera fue a verme cargando un enorme pato muerto: «Tal vez se sienta sola sin la señorita y me preguntaba si querría cenar pato». Sí quise, y me comí dos grandes rebanadas de su suculenta pechuga con un sinfín de sabrosas guarniciones. La casera se asomó para ver cómo iba: «Ay, pero que mal se alimenta usted; ha de haber estado viviendo con sureños». Al dejar la posada agradecí a la casera sus atenciones. Me miró con severidad y dijo: «No fue por usted. Yo conocí a su padre, el buen Charlie Harrison». Ahora bien, a mi padre nunca le dijeron «Charlie»; era demasiado distante y solemne como para usar con él los diminutivos. Ella usó lo que los gramáticos llaman, o llamarían, si alguna vez pusieran atención en lo importante, el diminutivo subjetivo. Aquello no era sino la expresión de la bondad de su corazón hacia mí y lo mío. No somos gente sentimental. Tomé un libro de poemas de Yorkshire. Entre ellos había una oda a la primavera. Así comienza:
T’aud Winter ‘e got nawtice ter quit.He made sooch a muck o’ the place.6