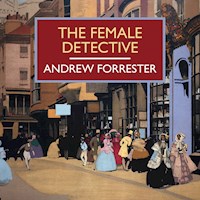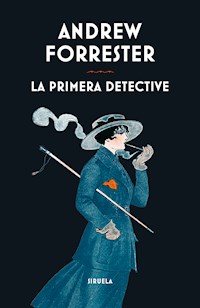
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
Llega Miss Gladden, la primera detective profesional en la historia de la literatura. Una lectura imprescindible para descubrir los orígenes del género policiaco. A lo largo de las siete narraciones de este volumen, conoceremos a la fascinante y decidida Miss Gladden, una mujer fuerte, misteriosa —sus circunstancias personales e incluso su nombre real nunca llegan a revelarse— y con unas habilidades para la lógica y la deducción que anticipan las del mismísimo Sherlock Holmes, con quien comparte además el desdén por la policía convencional y sus métodos. Ya sea para solventar casos de asesinato, de robo o de fraude, busca pistas concienzudamente, se introduce de incógnito en las escenas del crimen y rastrea a los sospechosos a la vez que se encarga de borrar bien sus propias huellas y de identificarse como detective solo cuando la ocasión de veras lo requiere. Publicada originalmente en 1864, cuando todavía no había mujeres policía en Gran Bretaña —y no las habría hasta cincuenta años después—, Andrew Forrester abrió una necesaria y fructífera vía al otorgar el protagonismo de su obra a la primera detective profesional en la historia de la literatura. Y al igual que el crimen y el engaño no han dejado de florecer desde entonces, tampoco lo han hecho la intuición y el ingenio que tan disfrutablemente nos ofrecen estas páginas. «Ya sea inspirada en hechos reales o completamente ficticia, está claro que la misteriosa Miss Gladden es ante todo una pionera, la primera detective». Mike Ashley «Este libro de Andrew Forrester puede enorgullecerse por ser el comienzo de la rica e ininterrumpida tradición de la mujer detective en la historia de la literatura criminal». Alexander McCall Smith Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte. Proyecto financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: junio de 2022
Título original: The female detective
En cubierta: imagen La Vie Parisienne n.º 13, 25 de marzo, de Édouard Touraine, 1916Diseño gráfico: Gloria Gauger
© De la traducción, Pablo González Nuevo
© Ediciones Siruela, S. A., 2022
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-19207-95-1
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Inquilino vitalicio
Georgy
El misterio desenmarañado
Examen de conciencia
Un niño es hallado muerto: ¿fue o no asesinado?
El arma desconocida
El misterio
Introducción
¿Quién soy yo?
Poco importa quién soy.
Es posible que empezara en este negocio, suficientemente explicado por el título de esta obra sin necesidad de avanzar una palabra más en su lectura, porque no tenía otro medio de ganarme la vida, o quizá porque me atraía tanto el trabajo detectivesco que no lo pude evitar.
Podría ser una viuda que trabaja para alimentar a sus hijos o una mujer soltera que solo ha de preocuparse de sí misma.
En cualquier caso, trabaje obligada o por voluntad propia, por mí o por otros, si estoy casada o soltera, si soy vieja o joven, he de aclarar de inmediato a mis lectores que, cualesquiera que sean las consecuencias de la práctica de mi profesión, esta no me ha convertido en una persona insensible.
¿Por qué razón escribo este libro?
Hay una por encima de las demás y no necesito ocultársela al lector —pues si así fuera no estaría recopilando estas memorias—. Es más, he de decir aquí y ahora que mi deseo es mostrar, de una manera si acaso discreta, que la profesión que he desempeñado es tan útil para la sociedad que en modo alguno debería ser menospreciada.
Sé perfectamente que mi trabajo es despreciado por muchos. Esto siempre me ha parecido tan evidente que decidí ocultar mi ocupación a cuantos me rodean desde el principio. Ya fueran parientes, amigos o simples colegas, nunca tuve la necesidad de contárselo.
Mis amigos suponen que soy modista durante el día y por semana; y mis enemigos, que los tengo, están convencidos en gran medida de que llevo una vida más que cuestionable.
En el fondo soy incapaz de decidir si me hacen más gracia mis amigos, que me creen tan inocente, o mis enemigos, que me consideran poco menos que culpable sin ninguna prueba de ello.
Mi profesión es necesaria, pero el mundo se niega a reconocerlo. Tampoco culpo demasiado al mundo por su determinación. Soy de sobra consciente de que existe algo curiosamente censurable en el espía, aunque no por ello el o la espía son menos necesarios.
El mundo no tardaría en sentir la desaparición de la profesión detectivesca; y si tal cosa en efecto llegara a suceder y las nefastas consecuencias que indudablemente esto tendría resultaran más que evidentes, aun así, el mundo seguiría evitando al detective como compañero en sociedad desde el mismo instante en que él o ella retomara su oficio.
Ya he dicho que no me quejo de este trato, pues como he comentado sé perfectamente de que la sociedad considera repulsiva la compañía de un espía. No obstante, nosotros los detectives somos necesarios, igual que lo son los carroñeros, y por tanto escribo este libro para ayudar a entender, compartiendo mi experiencia, que el detective tiene derecho a reclamar la gratitud de la sociedad.
Soy consciente de que una mujer detective puede ser vista incluso con más antipatía que sus hermanos de profesión. Pero no es menos cierto que si los detectives varones son necesarios también han de serlo las detectives y espías policiales del sexo femenino. Los criminales son de ambos sexos; de hecho, sé por experiencia que cuando una mujer se convierte en criminal es mucho peor que la mayoría de los hombres, de lo cual se colige la necesidad de que existan detectives masculinos y femeninos.
No es necesario repetir, pues, que sé que mi profesión es despreciada por muchos, pero puesto que es necesario que alguien la desempeñe no me avergüenzo de ella. Sé que a lo largo de mi carrera he hecho el bien, y aunque sin duda descubriré que también he causado perjuicios no puedo evitar pensar que la balanza se inclina a mi favor.
Al transcribir estos relatos haré todo lo que pueda por evitar aludir a mi persona. Haré de ello una norma, no por modestia —aunque debo señalar de pasada que todo detective, hombre o mujer, ha de ser honesto—, sino sencillamente para evitar el excesivo uso del gran «yo», que, en mi opinión, echa a perder tantos libros. Para lograr este fin, es decir, evitar el uso de estas dos letras, en la medida de lo posible narraré estas historias, como se suele decir si no me equivoco, en tercera persona, y de la manera más simple.
También es menester señalar en esta pequeña introducción que en un grandísimo número de casos las mujeres detectives son las únicas capaces de llevar a cabo ciertos descubrimientos. Solo aludiré aquí vagamente a la naturaleza de dichos hallazgos, demasiado particulares para ser tratados en una obra de esta clase y en un libro publicado en esta época. En cualquier caso, y sin necesidad de dar más detalles, el lector comprenderá que una mujer detective tiene muchas más oportunidades que un hombre cuando se trata de observar y vigilar comportamientos que implican cierto grado de intimidad.
Comprendo que la mera posibilidad de que alguien espíe a una familia, y de que dicha familia sea la de uno, pueda resultar desagradable. Pero, por otra parte, conviene señalar que solo un hombre que tiene secretos que esconder temerá siempre a un vigilante, de lo cual se colige que estaría justificado vigilar a aquel que desconfía.
Sea como fuere, es indudable que los detectives de ambos sexos son necesarios en la vida cotidiana de la Inglaterra actual, y como mujer detective que soy considero adecuado dar a conocer al mundo algunas de mis experiencias.
¿Cuál será su valor?
No lo sé, no lo diré y tampoco me preocupa saberlo. Pero espero que estos relatos míos sirvan para evidenciar que, si bien gran cantidad de crímenes pasan desapercibidos, algunos de los más siniestros y bien planeados salen a la luz gracias a la acción del detective. Es más, espero constatar también que hay muchas cosas buenas que descubrir incluso entre criminales, y que no por el hecho de que un hombre haya quebrantado la ley es necesariamente malvado.
Ahora, manos a la obra.
Inquilino vitalicio
Con frecuencia nosotros los detectives —y cuando digo detectives, por supuesto, me refiero a hombres y mujeres— somos los primeros implicados en asuntos de gran trascendencia para ciertos individuos en particular y, en última instancia, para el público en general1.
Hace unas pocas semanas, sin ir más lejos, me topé con uno de esos casos.
Una dama bastante solitaria y discreta que vivía sola, con la única excepción de su ama de llaves, falleció súbitamente. Por extraño que parezca, su hijo llegó a la casa dos horas antes de que la dama exhalara su último aliento. La casa donde la muerte tuvo lugar estaba lejos de la ciudad y el hijo se vio obligado a regresar a Londres casi inmediatamente, por lo que tuvo que dejar la casa al cuidado, o mejor sería decir bajo la vigilancia, del ama de llaves ya mencionada (una mujer de reputación bastante dudosa en el vecindario de su difunta patrona).
Llegados a este punto y sin poner en tela de juicio el nunca bastante apreciado trabajo de los detectives de la policía, resumiremos en pocas palabras lo sucedido diciendo que, en el tiempo transcurrido entre la partida y el regreso del hijo, la casa fue eficientemente desvalijada.
Por supuesto, varios vecinos comunicaron al hijo sus sospechas con respecto al crimen que sin duda había sido cometido, y el caballero no tardó en convencerse de que en efecto habían sido víctimas de un robo.
Citaron al ama de llaves, la acusaron del crimen, que ella negó con insolencia, y de inmediato la dejaron marchar, no sin que la mujer amenazara antes con demandarlos a todos por difamación.
El hijo de la dama fallecida rehusó llevar a cabo ningún otro particular con el fin de resolver el robo, argumentando que no deseaba que el nombre y la muerte de su madre se vieran mezclados en procedimientos policiales y judiciales. De modo que dejó correr el asunto, a pesar de los considerables problemas que le acarreó la desaparición de ciertos documentos relacionados con la defunción de su madre.
Transcurridos cuatro meses la policía entró nuevamente en escena, y con una eficiencia que ilustra a la perfección el valor del cuerpo de detectives. Por supuesto, como es menester, la autoridad competente estaba al corriente del robo aquí referido, pero no podía intervenir a menos que alguien presentara una denuncia. No obstante, que no hubieran actuado no significaba que hubieran olvidado lo sucedido.
Cuando en un barrio tiene lugar un robo la consecuente orden de registro está garantizada. El registro se llevó a cabo, y en un cobertizo cercano a una casita propiedad de una pareja que el ama de llaves había declarado conocer y que había visitado la casa mientras esta estaba bajo la supervisión exclusiva del ama de llaves, fue encontrada una caja chica lacada en negro.
El detective que llevó a cabo dicho descubrimiento relacionó casi inmediatamente la caja con el robo en la casa de la dama fallecida; y al encontrar la inicial de su apellido grabada en la tapa tras un detenido examen se convenció hasta tal punto de que su conjetura inicial era acertada que, bajo su propia responsabilidad, decidió detener al inquilino de la casita en cuestión para interrogarlo.
El caso contra el pobre infeliz parecía claro. Gracias a una asombrosa serie de afortunadas deducciones y a una laboriosa investigación, la policía logró encontrar al hijo de la fallecida, y este a su vez halló en un llavero que perteneciera a su difunta madre una llave que abría la caja chica en cuestión, que de algún modo habían conseguido forzar sin llegar a romper la cerradura.
El caballero, no obstante, se negó a presentar ninguna denuncia, por lo que el prisionero salió libre tras el interrogatorio y el terrible susto que el arresto le había causado.
Quién de los dos, el caballero o el detective, cumplió con su deber hacia la sociedad es una cuestión que dejaré responder a mis lectores. Mi intención al sacar a relucir este ejemplo del funcionamiento del sistema detectivesco no es otra que mostrar hasta qué punto puede ser valioso, incluso cuando los hipotéticos denunciantes cometen el error de suponer que la paciencia y la clemencia constituyen una conducta más loable que la justicia y un castigo cabal.
Los detectives del cuerpo de policía frecuentemente se encuentran casos en los que los hipotéticos querellantes no tienen la menor idea de cómo proceder.
Yo misma he tenido que ocuparme de muchos casos de este tipo, varios realmente importantes. Quizá el más significativo sea el que me dispongo a relatar y al que he titulado como «Inquilino vitalicio».
Este caso, como sucede a menudo, llegó a mí cuando menos lo esperaba y en realidad «habiendo echado el cierre del negocio» por ese día, como diría un querido y viejo colega detective fallecido hace ya largo tiempo (fue asesinado por un caballeroso banquero que había abandonado para siempre la ciudad y que tras acabar con John Hemmings también se marchó definitivamente de Inglaterra).
Fue un domingo cuando obtuve el primer indicio de uno de los casos más extraordinarios con que me he topado. Los domingos son mi día de descanso, incluso cuando estoy inmersa en un caso muy exigente. He de reconocer que los domingos me relajo y si lo puedo evitar no trabajo. Navego por la semana, por así decirlo, hacia el domingo, y entonces disfruto de veinticuatro horas de asueto antes de volver a zambullirme de nuevo en las procelosas aguas de mis investigaciones.
Soy lo que generalmente se conoce como buena compañía para charlar, y he de admitir que a las mujeres les encanta hablar conmigo sobre las cosas más escandalosas a las tres horas de haberme conocido.
Entre las muchas que conocí hace algunos años estaba la señora Flemps. Creo que llegué a conocerla porque su apellido me pareció de lo más inusual, y sin duda lo era, pues no hacía ni un día que la conocía cuando supe que estaba casada con un cochero, cuyo padre era un holandés que solía vender anguilas en el mercado de Billingsgate.
Fue la aparición de esta mujer y la simple mención del apellido Flemps lo que condujo a la extraordinaria cadena de acontecimientos que ahora expondré al lector tal como los fui enlazando..., adelantando únicamente que trataré de camuflar lo más posible mi papel en el relato.
Como ya he dicho, los domingos son mi día de descanso, y cuando empecé a frecuentar la compañía de los Flemps y averigüé que el marido solía utilizar su taxi como vehículo privado en tan señaladas fechas para pasar el día fuera de la ciudad con su mujer —una agradable costumbre que, según tengo entendido, tienen muchos extranjeros— descubrí también que mi séptimo día de la semana podía ser incluso más feliz de lo que ya era. Resumiendo, durante el verano en que conocí a los Flemps salía a menudo con ellos de Londres para disfrutar de la jornada de asueto en la campiña.
Por supuesto, era Flemps quien conducía, mientras su esposa y yo viajábamos dentro con todas las ventanillas bajadas para disfrutar al máximo del aire campestre.
Según el diario que escribo desde que entré en el servicio, en parte por mero placer y en parte para aliviar mi mente del peso de gran cantidad de detalles que sin duda la sobrecargarían —un diario cuya publicación sería impensable y en el que, por otra parte, anoto con la mayor precisión posible cada palabra y cada de detalle que puedo recordar de los casos en que trabajo—, fue el cuarto domingo de excursión con los Flemps y la sexta semana desde que trabara amistad con estas personas, que en general me parecieron más que respetables, cuando me vi inmersa por primera vez en uno de los casos más importantes, aunque también en última instancia más decepcionantes, que he tenido ocasión de investigar.
Puedo reproducir casi palabra por palabra la conversación que suscitó mi curiosidad, pues cuando terminó el paseo en coche ya había organizado tan atinadamente el caso en mi cabeza que me pareció necesario anotar todo lo que sabía.
La señora Flemps era una mujer muy digna a la que le encantaba oírse hablar, un defecto muy habitual en las de su sexo, como se acostumbra a decir. Prácticamente desde que nos conocimos, la buena mujer apenas me dejaba pronunciar palabra; de modo que me limitaba a escuchar sin casi abrir la boca, salvo para hacerle alguna pregunta.
Por cierto, debería aclarar aquí y ahora que en modo alguno me aproveché de los Flemps. Siempre contribuía con más de un tercio de los alimentos y bebidas que llevábamos en el coche, de modo que creo haber pagado mi tarifa del taxi, en el que por otra parte ellos se habrían ido igualmente de excursión, hubiera estado yo en Londres o en Jericó.
Las primeras palabras que utilizó la pareja en referencia al caso llamaron poderosamente mi atención.
Ella y yo habíamos subido al coche y él aún estaba fuera de pie, asomado a la ventanilla mientras alisaba el ala de su viejo sombrero.
—Jemmy —dijo él, pues su mujer se llamaba Jemima—, ¿adónde vamos hoy?
—Bueno, Jan —respondió ella (él había sido bautizado con el nombre de su padre holandés)—, este precioso verano no hemos pasado por Little Fourpenny Número Dos.
—¡Es cierto! —graznó Jan, en tono triunfante—. Little Fourpenny Número Dos.
Y, subiendo al pescante, salió del patio tan rápido que, por un momento, al saltar sobre un bordillo, pensé que el único camino que íbamos a tomar era el de nuestra destrucción.
Nunca habíamos ido en esa dirección, lo que naturalmente me indujo a hacer algunas preguntas, pues el público comprenderá enseguida que si hay algo a lo que un detective —sea mujer u hombre— no puede resistirse es a un misterio.
—Qué carretera más rara, señora Flemps —dije yo, reproduciendo el tono en que ellos solían hablar.
Pues debo decir que el cincuenta por ciento del éxito de un detective depende de que sea capaz de despertar la simpatía de sus informadores.
—Sí —respondió la señora Flemps.
Y al oírla suspirar supe que aquel breve comentario contenía más información de la que un oyente ordinario habría podido detectar. No utilizo a la ligera las palabras «oyente ordinario», sino en un sentido profesional.
—¿Es un secreto?
—¿Qué? ¿Lo de Little Fourpenny? —exclamó mientras saltábamos sobre los adoquines de las calles de Londres.
—Número Dos —añadí, esbozando una sonrisa.
Ella negó con la cabeza.
—Nunca hubo un número dos —respondió—, aunque debería haberlo habido.
Su respuesta fue desconcertante. Era evidente que aquel asunto del Little Fourpenny Número Dos despertaba las simpatías tanto el marido como de la mujer; y sin embargo parecía que no había existido ningún Little Fourpenny Número Dos.
—Hábleme de ello, señora Flemps —dije yo—, si no es ningún secreto.
Ella respondió con estas palabras:
—Lo haré en cuanto lleguemos a los jardines, querida. Con este traqueteo no soy capaz.
Nos alejamos unos diez kilómetros de Londres y tomamos un camino llano ya en plena campiña. No es necesario decir adónde fuimos, pues los lugares no aportan nada a este relato.
Baste decir que estábamos a diez kilómetros de Londres, en un llano en plena campiña.
Al acercarnos a una curva la señora Flemps se puso algo nerviosa, y casi inmediatamente después el conductor se giró hacia nosotras y, mirando a su esposa, dijo:
—Estamos llegando al lugar.
El coche empezó a detenerse unos doscientos metros más adelante, y entonces Jan tiró de las riendas con fuerza y bajó del pescante.
—Ahí está el mojón de marras —dijo, señalando uno al borde de la carretera—. El mismito donde vi por última vez a Little Fourpenny Número Dos.
Y fue entonces cuando la señora F. comentó:
—Todo por las dreinda libras.
—No tiene importancia, mujer. Sabe Dios cuánto lo deseábamos entonces. Y de no haber sido por eso yo nunca habría llegao a conducir este coche. Asín que dejémoslo estar, mujer.
Reconocerá el lector que esta conversación es lo bastante sugerente como para despertar la curiosidad de cualquiera... y para un detective es todo un manjar.
Yo no dije nada hasta que el coche volvió a ponerse en marcha, y me di cuenta de que el hombre tenía un recuerdo especial de aquel lugar, pues nos alejamos de allí muy lentamente y en varias ocasiones giró la cabeza para mirar el mojón.
Entretanto, dentro del coche, la señora Flemps meneaba la cabeza con aire lastimero; y me di cuenta, por la melancólica expresión de sus ojos, de que sus pensamientos estaban entonces muy lejos de mí y de aquel taxi.
Poco después volvió en sí, con una exclamación y un breve exabrupto con el que la gente más tosca tiene costumbre de terminar cualquier exhibición emotiva, y yo le recordé que había prometido contarme la historia de Little Fourpenny.
—Tenga paciencia hasta que lleguemos a los jardines, querida, y Jan lo hará. Él cuenta la historia mucho mejor que yo.
Por tanto, no insistí más hasta que terminamos nuestro frugal almuerzo en los jardines, que eran originalmente nuestro destino. Concluida la comida, Jan encendió su pipa y yo le recordé una vez más su promesa a la señora F., y al mencionárselo ella al cochero tuve la sensación de que no le molestaba en absoluto volver a contar aquella historia.
Es necesario reproducirla aquí para que el lector tenga ocasión de apreciar cómo un detective puede elaborar un caso.
—Volvía a casa una noche en el coche después de trabajar, hace ya un tiempo...
—Fue en el cuarenta y ocho, cuando los franceses echaron a Luis Felipe —dijo la mujer del cochero.
—Volvía yo a casa y no del mejor humor, cuando al llegar a Hampstead Heath pasé junto a una mujer que caminaba dando tumbos cargada con lo que me pareció un fardo.
—Era un bebé —dijo la señora Flemps.
—Sí, lo era —continuó el cochero—, y no llevaba más de quince días en este precioso mundo. Al verla tambalearse me detuve, y para ir al grano en este punto la invité a subir a mi lado al pescante, pues de ningún modo iba a dejar a una vagabunda acomodarse en el coche entre los cojines. Estaba mu débil, la mujer, y el infante me paeció la criatura de aspecto más miserable que había visto... y aun asín daba gusto mirarla, a la luz del quinqué.
—¡A la luz del quinqué! —repitió Jemima.
—Bien, depués de conversar un poco con la joven me detuve en una taberna y la invité a acompañarme. No sé si fue el ron lo que me dio la idea o ya estaba antes en mi cabeza, la verdá, pero en cuanto tomé el primer trago de aquel ron lo tuve clarísimo. «¿Qué vas a hacer con él?», dije señalando a la criatura. «No lo sé», respondió ella mirando la calle. «¿Tiene padre?», dije yo. «No», dijo ella. Entonces, miré yo también por la ventana, señalando las calles de Londres, a lo que ella respondió negando con la cabeza. Aunque tampoco se puso a llorar, pues a esas alturas, me dio la impresión, ya había vivido demasiado para dejarse llevar. «Si no puedes cuidarla (ella misma me había dicho que la criatura era una niña) pueden hacerlo otros. Mi mujer y yo, ¿sabes?, no hemos tenido hijos».
—No hemos tenido hijos... Así es la vida —remató la señora Flemps.
—Y ella respondió —continuó el cochero—: «¿Por qué iba a molestarse alguien criando al hijo de otra mujer? Bastantes problemas tienen ya con los suyos». «Yo lo haría», dije yo. «Mi mujer nunca ha tenido y no es probable que vaya a tenerlos». «¿Lo haría?», preguntó ella. Y la cara de la joven se iluminó de un modo terrible, que nunca había visto ni querría volver a ver. «Sí», dije yo, «pero haremos las cosas como es debido. Te anotaré nuestra dirección para que conozcas a mi mujer y te daré por la pequeña todo el dinero que llevo encima». Y por eso se llamó Little Fourpenny, pues cuatro peniques era todo lo que me quedaba en el bolsillo después de haber pagado el ron, tras todo un día trabajando y con un solo chelín de beneficio. Bueno, en resumen, la desgraciada muchacha me entregó a su bebé y yo le di el dinero; después bajó del coche y se alejó por una bocacalle sin volverse una sola vez para mirar, y tampoco pasó jamás por nuestra casa... Aunque es posible que perdiera la dirección, y si así fue quizá no fuera tan mala después de todo... o puede que muriera... De cualquier manera, así fue como encontramos a Little Fourpenny.
—Así fue como encontramos a Little Fourpenny —repitió la señora F. Y como quien dice amén, añadió—: Bendita sea.
—Bien —dije yo—, pero ¿qué pasa con Little Fourpenny Número Dos?
—Ah, de eso solo hace cinco años. Mi Jemmy..., quiero decir, Jemima, no se alegró demasiado cuando llevé a casa a la pobre Little Fourpenny, y creo que entonces pensó que no le había contado toda la verdad, al menos hasta ver que la pequeña crecía y no se parecía en nada a mí. Pero, en fin, pensara lo que pensara mi esposa, estoy seguro de que ninguna madre lo sintió más que ella cuando nuestra Little Fourpenny pasó a mejor vida.
—¡A mejor vida! ¡Mucho mejor! —repitió la señora F., con dos o tres lágrimas en los ojos, según me pareció.
—Señor, aún puedo verla llegar con mi cena, cuando todavía no había cumplido diez años. Y todos los de la parada hablaban con Little Fourpenny. Todos mis compañeros de la parada me ofrecieron sus condolencias cuando Little Fourpenny falleció de forma tan prematura. Sí, la lloramos cuando murió a los nueve años.
—A los nueve años —repitió la señora F. y luego añadió—: Hace cinco.
—Quizá fuera también prematuro que, estando otra vez solos sin nuestra Little Fourpenny, pensáramos en encontrar otra, pero así fue. Empezamos a buscar a Little Fourpenny Número Dos porque nos sentíamos solos... y Dios bendiga a mis queridos colegas los cocheros, y también a los policías, me atrevería a decir; pues no hace falta esforzarse mucho cualquier noche de la semana para descubrir a alguna mujer deambulando por las calles con un recién nacido en brazos con el que no tiene la más remota idea de qué hacer... No habían pasado ni tres meses desde que Little Fourpenny se sentara por última vez en ese mojón que señalé, cuando creí verla ahí mismo una noche del mes de julio igual que esta. Sentí que se me encogía el corazón, pues tuve la sensación de que todos aquellos años no habían pasado y la madre de Little Fourpenny estaba de nuevo ante mis ojos. Pero era otra. Otra de esas mujeres con un pequeño recién nacido con el que no saben qué hacer. Me puse a hablar con ella, y con la experiencia de la vez anterior no tardé en hacerme entender, aunque seguía con el corazón en un puño pensando en la otra. Al principio no comprendió qué le decía, pero enseguida lo hizo, aunque pensé que estaba algo beoda por el modo en que hablaba, balbuciando no sé qué de la intervención de la divina providencia cuando allí solo estaba yo. Aceptó ansiosa mi dirección, pero cuando le ofrecí cinco chelines, con naturalidad y llamándola compañera, se quedó de piedra y clamó al cielo diciendo que no iba a vender a su hijo. Después prometió ir a ver a mi esposa y se puso a besar a la criatura hasta que se me volvió a encoger el corazón. Acto seguido echó a correr con los brazos abiertos, yendo de un lado para otro como una yegua... ¡y nunca vino a visitar a mi esposa!
—¡Y nunca vino a visitarme! —repitió la señora F., y después añadió—: Y de haberlo hecho y haberle contado yo lo sucedido sin duda me habría arrancado los ojos y no habría podido quejarme.
—Pues verá —continuó el cochero—, aquel bebé y esta querida esposa mía nunca llegaron a conocerse.
—¡Nunca nos conocimos! —repitió la señora Flemps.
—Pues ha de saber —siguió diciendo el cochero— que vendí a la criatura de aquella mujer antes de haberme alejado un kilómetro y medio de aquel mojón.
—¡Un kilómetro y medio! —añadió la señora Flemps, meneando la cabeza con pesadumbre.
—El Señor no nos deja caer en la tentación, pero yo no me pude resistir a aquellas treinta libras en un momento tan difícil; pues se me terminaba el plazo para pagar una multa por haber atropellado a un viejo, que estaba más asustado que herido, aunque empeñado en cobrar la cantidad exacta de treinta libras... Por eso me pareció obra de la providencia cuando la mujer me ofreció precisamente esa suma idónea para liquidar la deuda, habiendo atropellado al obstinado anciano precisamente mientras divagaba angustiado después de haber perdido a Little Fourpenny, en lugar de conducir mirando la calzada.
Llegados a ese punto yo ya no podía contener mi curiosidad. Solo cabía pensar que el bebé que aquella desgraciada madre había entregado al cochero había sido literalmente vendido por él apenas veinte minutos después de haberlo tomado entre sus brazos.
Y quizá sea necesario aclarar que ni siquiera me sorprendió que al cochero le sucediera algo tan improbable como encontrarse con una segunda mujer dispuesta a renunciar a su hijo de ese modo. Por más cosas que haya visto siendo detective, me siento casi tan avergonzada como dolida al tener que admitir que en esta vasta ciudad de Londres no pasa una sola noche sin que alguna de esas infortunadas mujeres se vea obligada a desprenderse de sus hijos. No obstante, la experiencia me ha enseñado que esas pobres mujeres son por lo general madres primerizas, madres que llevan muy poco tiempo siéndolo, y, por tanto, si bien han pasado poco tiempo con sus pequeños y por ello son capaces de separarse de ellos, están igualmente bajo la influencia de la espantosa situación que las atenaza, y por ende de un miedo o temor hacia sus criaturas, resultado del recuerdo de una época en que aún eran libres y se sentían respetadas. Estas muchachas son en su mayoría criadas y trabajadoras seducidas. ¡Pobrecillas! Nosotros los detectives, y en especial las mujeres, sabemos bastante sobre esta clase de asuntos.
—¿Quién era la mujer que se llevó al bebé? —le dije al cochero.
—Vaya, ¿y cómo voy a saberlo? Yo iba a cierta velocidad, con la criatura en el suelo del coche, acostada entre dos cojines para que no se golpeara, cuando alguien me dio el alto: «¡Cochero!», gritaron. «¡Ocupado!», respondí. «Le pagaré lo que sea», insistió. Vaya, pensé, sí que es rara esta clienta. Era una mujer de unos treinta años, de aire salvaje como no había visto yo en mi vida a la luz de una farola como la que se alzaba a su lado, pero sin duda una auténtica dama, de ojos oscuros. «No puedo hacerlo», dije yo. Y ella me preguntó: «¿Viene usted de lejos por esta misma carretera?». «Apenas cinco kilómetros», respondí. Y ella: «Ah, ¿ha visto a una mujer con un niño?». Y al oír lo que dijo a continuación por poco me caigo del pescante. «¿Una mujer pobre con un bebé casi recién nacido?». Y entonces, quiso la suerte (o la desgracia) —y he de reconocer que a menudo he pensado que era una, aunque otras veces tenía la certeza de que fue la otra— que en aquel preciso instante la criatura rompiera a llorar a todo pulmón. «¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso?», preguntó, al tiempo que subía de un salto al estribo del coche, pillándome tan de sorpresa que por poco me caigo yo del pescante. «¡El cielo le ha enviado!», dijo ella mirando dentro del coche y viendo únicamente a la criatura en el suelo. «Debía ser la misma mujer de la que usted hablaba», dije yo. Entonces empezó a gritar, y si hubiera habido por allí algún policía me habría metido en un buen lío..., usted perdone, querida, por hablar de la policía un domingo. Entonces me levanto y le explico que mi mujer y yo hemos perdido a nuestra Little Fourpenny y cómo conseguí al chiquillo. Y ella empieza a gritar otra vez que es cosa de la providencia, y dice «Mire, buen hombre», dice. «Cójalas, son dreinda libras». Y ahí estaban, en monedas de oro... «Cójalas y deme al bebé», dice. Y entonces sigue con que cómo voy a querer yo a la criatura si nunca la había visto antes y que haciendo lo que ella me pide estaría realizando una buena obra y, en fin, para ir acortando, después de un rato le di al bebé y acepté las treinta libras... Y así fue como mi mujer no llegó a ver nunca a la cosita y ese fue el motivo por el que deseé que aquella pobre madre no llamara nunca a nuestra puerta. Jamás lo hizo, por cierto. Así que quizá esas pobres madres son todas iguales y no merece la pena mirarlas dos veces a la cara antes de que desaparezcan, y tampoco esperar volver a verlas. Y así fue como mi querida esposa nunca llegó a ver a Little Fourpenny Número Dos.
—¡Nunca llegué a ver a Little Fourpenny Número Dos! —repitió la señora Flemps.
Ahora puedo decir sin más dilación que este relato, contado en inglés vulgar por un hombre corriente mientras fumaba su pipa de arcilla en un discreto jardín público de los alrededores de Londres, este relato suscitó en mí al instante toda la suspicacia y el ingenio que la naturaleza me ha dado. La detective que hay en mí estaba más viva que nunca mientras aquel extraordinario recital, representado sin intención de buscar efectismo alguno, tenía lugar ante mí entre muchas pausas y bocanadas de humo de tabaco, e innumerables repeticiones con las que he preferido no deleitar al lector.
Aquella historia sobre cómo la mujer consiguió al niño había sido extraordinaria de principio a fin.
Supuse de inmediato que la serie de hechos narrados por el cochero eran ciertos, dando por sentada su honestidad —y lo cierto es que poco o ningún beneficio podía obtener él engañándome—. Aquella historia era maravillosa desde el capítulo inicial hasta el final.
La extraordinaria lista de hechos insólitos comenzaba con una mujer, evidentemente de clase acomodada, que estaba fuera de casa en plena noche y le daba el alto a un cochero. Después estaba su pregunta concerniente a otra mujer con un bebé. A esto le seguía el hallazgo de la criatura dentro del coche y la exclamación de que el cielo había estado de su lado. Y finalmente había que tener en consideración el hecho de que llevara consigo treinta monedas de oro que ofreció al cochero sin un parpadeo a cambio del bebé.
Acostumbrada a sopesar hechos y sacar a la luz significados ocultos —algo común en todos los detectives, aunque también propio de los abogados—, antes de empezar a interrogar a Flemps de manera distendida y curiosa sobre la historia que me había contado ya había construido yo un caso vagamente sólido contra la dama desconocida.
Puesto que sabía que una mujer había pasado en aquella dirección, parecía evidente que la había visto esa misma noche antes de encontrarse con el cochero, dando por supuesto que se trataba de una vagabunda. Y puesto que después de que el cochero se negara a recogerla ella se mostró exultante de alegría al escuchar el llanto del bebé, se puede deducir que su desesperación ante la negativa del taxista estaba de algún modo relacionada con la criatura.
Siguiendo esta clase de razonamientos —tan arraigados en mí que el proceso deductivo había concluido antes de que el cochero terminara de contar su historia—, llegué a la conclusión, sopesando el hecho de que la mujer llevara consigo las treinta libras con que sobornó al cochero, de que por algún motivo desconocido ella tenía la acuciante necesidad de conseguir un bebé. Parecía seguro que esa misma noche había visto previamente a la mujer, que se había propuesto alcanzarla para comprarle a la criatura (si tal cosa fuera posible), y que, al cruzarse con el coche, cuyo conductor posiblemente no la conocería, lo había hecho detenerse con la esperanza de llegar más rápido al lugar donde esperaba encontrar a la mujer y al bebé.
Las preguntas que, como detective, necesitaba responder eran estas:
¿Quién era ella?
¿Por qué actuó como lo hizo?
¿Dónde estaba?
Al instante supe que no me resultaría difícil averiguar dónde estaba, siempre y cuando ella viviera aún en el distrito y además el cochero fuera capaz de darme alguna pista que me permitiera identificarla.
Pues debo decir que al instante me di cuenta de que tras todo aquel asunto se ocultaba algún delito. Nadie intenta comprar un bebé en plena noche, con actitud temblorosa y atemorizada, si sus intenciones son buenas.
De modo que, fingiendo estar realmente interesada en la historia, y de veras lo estaba, comencé a hacer preguntas.
—¿Supieron algo más sobre el asunto?
—Nada —dijo él.
Y su mujer, por supuesto, respondió repitiendo lo mismo.
—¿Nunca volvió a ver a la mujer?
—Nunca.
Y lo mismo dijo la señora F. De aquí en adelante omitiré sus repeticiones.
—¿Cuándo sucedió esto? ¡Desde luego han despertado mi curiosidad!
—Este mismo mes de julio se han cumplido cinco años.
—Entonces fue en julio de 1858.
Esto lo sabía por la fecha de la muerte de Little Fourpenny.
—Así es.
[He de aclarar aquí al lector que, si bien escogí este relato del «Inquilino vitalicio» para abrir mi libro, se trata de uno de los últimos y más importantes casos que investigué].
—¿Está seguro de que ese era el mojón? —pregunté.
—Completamente —respondió él.
—¿Cómo era la mujer?
—Más no podría decirle, igual que no sé volar, aparte de que tenía un aspecto salvaje, grandes ojos negros y que era indudablemente una dama.
—Perdone que sea tan curiosa, pero ¿se fijó en si tenía alguna peculiaridad?
—¿Alguna pecoliaridá? No, no que yo recuerde.
—¿Ninguna marca, nada que la hiciera inconfundible?
—Ninguna n’asoluto —dijo el cochero—. ¡Ah! ¡Ahora lo tengo! «Dreinda libras», decía, y al principio apenas la entendí. «Dreinda libras por el niño», decía. «Dreinda libras». Vaya, ¿la he asustado, querida? —me preguntó.
—¡Uy! —exclamó entonces su mujer—. Pobrecilla, no me extraña que se asuste contándole la historia de Little Fourpenny..., da escalofríos.
Bueno, el caso es que había pegado un brinco al darme cuenta de que quizá hubiera encontrado la prueba que necesitaba. Nosotros los detectives contamos con un estupendo manual que resume todos los saberes de nuestra profesión, y que dominamos de memoria de principio a fin. Uno de los capítulos más importantes de este libro no escrito es uno dedicado por entero a la identificación. A los no iniciados les sorprendería saber la cantidad de maneras que existen de identificar a una persona a partir de ciertos rasgos, marcas o peculiaridades; pero, por encima de todas, resulta útil fijarse en el modo de hablar, de expresarse, de entonar, y muy especialmente en los defectos y taras de pronunciación. Por ejemplo, si averiguamos que el sujeto al que buscamos pronuncia la «erre» como «egue», optaremos por eliminar a todos los sospechosos que no encajen en esta categoría, incluso aunque otros detalles parezcan señalarlos. Sabemos que, por hábil y astuto que sea un criminal, nada le permitirá controlar dicha imperfección a la hora de expresarse en público, aunque crea estar en guardia, lo que nunca sucede. Puede cambiar su forma de vestir, la entonación de su voz, incluso su aspecto, pero de ningún modo su pronunciación.
Ahora bien, entre las numerosas imperfecciones listadas en nuestro mentado manual, está la imposibilidad de pronunciar la «t», de tal modo que se sustituye por una «d» o un sonido que recuerda a la «b», o en ocasiones por ambas indistintamente, dependiendo de la palabra.
Esta imperfección, pensé, me ayudaría, llegado el momento, a identificar a la mujer que compró al bebé.
—Señor Flemps —continué—, ¿quiere decir que la mujer dijo dreinda en vez de treinta? Qué curioso.
—Exactamente. «Dreinda libras», dijo. Por eso al principio no la entendí. Solo al escuchar el tintineo de las monedas supe a qué se refería.
—¿Y desde entonces no volvió usted a verla ni a saber de ella?
—Si hubiera visto el modo en que se marchó sabría que no he vuelto a verla.
—¿Y por dónde se fue?
—Bueno, ella venía del lugar donde había visto a la joven con el bebé y después regresó en dirección a Londres, por lo que tuve que pasar de nuevo a su lado antes de dejarla definitivamente atrás, y ella ni siquiera se molestó en mirarme.
No hice más preguntas.
Supongo que me quedé callada, sobre todo cuando subimos al coche para volver a casa, pues la señora Flemps dijo que estaba convencida de que me habían disgustado con su historia sobre Little Fourpenny.
Por otra parte, cuando llegamos nuevamente al mojón la señora F. ya estaba más que harta del tema, y huelga decir que yo estaba muy concentrada organizando mentalmente todo lo que había escuchado.
Al pasar el mojón, todas las casas de ambos lados de la carretera parecían ejercer una extraña fascinación sobre mí. Yo miraba anhelante cada edificio que dejábamos atrás imaginando que en alguno de ellos se habría criado el bebé.
Decidí desentrañar aquel misterio.
Hasta el momento los hechos eran los siguientes:
1. La mujer debía vivir cerca de la carretera para poder ver a la vagabunda y a su hijo, si es que estaban allí cuando los vio.
2. No podía haber transcurrido mucho tiempo entre que la dama desconocida vio a la mujer y se encontró con el cochero, o de lo contrario no habría albergado la esperanza de encontrar a la madre y al hijo.
3. El suceso había tenido lugar tan solo cinco años atrás; por tanto, era posible que la mujer no hubiera abandonado la vecindad.
4. Comprar a la criatura de ese modo sugería que la necesitaba para perpetrar alguna estafa..., muy probablemente para reemplazar a otra.
5. Si había tenido lugar una estafa alguien había salido perjudicado, con toda probabilidad un heredero.
6. La mujer vivía holgadamente, o no habría podido reunir treinta libras de oro para ofrecérselas a un desconocido, menos aún en tan poco tiempo. Y era evidente que tampoco había podido reclamar al pequeño cuando estaba con la madre.
7. Fuera quien fuese, podría ser identificada a causa del poco común defecto del habla consistente en la incapacidad de pronunciar correctamente el sonido «t».
8. Finalmente, y quizá lo más importante, yo conocía las fechas del suceso con exactitud.
El pobre Flemps y su mujer ni siquiera imaginaban con qué clase de serpiente inquisidora habían compartido su coche. Supongo que pensaban que vivía de una pequeña renta e incrementaba mis ingresos con trabajitos de sombrerería.
Con la información que ya había obtenido decidí probar suerte y empezar removiendo el fondo. Y tampoco estaría de más precisar que, puesto que no estaba investigando nada más en esos momentos, puse manos a la obra el lunes por la mañana, después de explicarle a la señora Flemps que tenía asuntos que atender y habiéndome deseado la ingenua mujer la mejor suerte de todo corazón.
Tomé el primer alojamiento que encontré lo más cerca posible del mojón de la carretera principal; una pequeña y encantadora habitación con enredaderas de madreselva alrededor de las ventanas.
Puedo afirmar sin rodeos que la primera parte de mi trabajo fue muy fácil.
Dos días después de instalarme en mi pequeña habitación de la casita de la madreselva había averiguado lo suficiente para justificar la continuidad de mis pesquisas.
Como he dicho, no tenía motivos para dudar del cochero, pues en principio él no ganaba nada engañándome. Pero los detectives necesitan pruebas.
Lo primero que hice fue buscar algún rastro que pudiera conducirme a la madre.
Es necesario recordar que la joven había dado muestras de un gran sufrimiento al desprenderse de su hijo, y, sin embargo, nunca había llegado a presentarse en casa del cochero. De ello deduje, puesto que había demostrado amar a su criatura y a pesar de ello no había intentado volver a verla tras desprenderse de ella, que una de dos posibles catástrofes le había impedido hacerlo: se había vuelto loca o había muerto.
¿Dónde podía investigarlo?
Claramente debía acudir a la casa de socorro más cercana al mojón donde se separó del bebé, en dirección opuesta a la que había tomado el coche. Pues conozco bastante a estas pobres madres y siempre se alejan de sus hijos en cuanto se separan de ellos, ya sea mediante el asesinato, el abandono o gracias a la llegada de un buen samaritano (como el cochero) que, a falta de hijos propios, está dispuesto a aceptar un niño que supone una carga para su madre natural.
Continué la investigación más allá del mojón y no tardé en encontrar la casa de socorro, donde me atendieron con inesperada rapidez. Creo que el funcionario que me recibió supuso que era una pariente y que quizá mi aparición le reportaría cierto crédito, reembolsando a la parroquia el miserable dispendio llevado a cabo para enterrar a la pobre mujer.
Que, en efecto, estaba muerta.
Las circunstancias indicaban que se trataba de la mujer que había entregado a su hijo, y lo cierto es que no encontré nada que pusiera en duda dicha conclusión.
En aquel mes de julio, la noche del quince, una mujer fue trasladada en camilla hasta la puerta del funcionario. El hombre que la llevó declaró haber encontrado a la desconocida tendida en mitad de la carretera, y que de no haberla visto su caballo antes que él la habrían arrollado.
Desde allí la llevaron a la enfermería de la cooperativa, de donde solo salió para ser enterrada.
Durante su ingreso, en ningún momento llegó a recuperar del todo la cordura. Tenía mucha fiebre, estaba a menudo semiinconsciente y, habiendo dado a luz recientemente (a lo sumo quince días), la pérdida de su hijo hizo que el intento de ayudarla resultara del todo fútil.
Murió diez días después de su aparición, y cuando falleció hacía tres días que no pronunciaba palabra.
[Quizá sea necesario comentar aquí que he condensado en esta página las declaraciones del funcionario de la casa de socorro y de una mujer de escasos medios que trabajaba como enfermera en la clínica].
Es evidente que el mutismo de la moribunda era debido al opio. Sé por mi dilatada experiencia que esta droga es administrada sistemáticamente a los pacientes que padecen esta clase de fiebres, cuando ya no hay vuelta atrás, para aliviar padecimientos inútiles que solo harían su muerte más terrible.
No obstante, durante la semana anterior había hablado algo y lo que me contaron bastó para convencerme de que aquella joven era la madre de la criatura. Durante su estancia llamaba a gritos a su bebé mientras se apretaba los senos doloridos y con frecuencia chillaba afirmando haber escuchado un coche en la distancia.
Regresé a mi casita de campo bastante apesadumbrada. Si hay algo capaz de frustrar a un detective más que cualquier otra cosa es la muerte. Contra ella nada podemos hacer. Las distancias no nos asustan, pero no podemos llegar al más allá. El tiempo tampoco nos preocupa, a sabiendas de que mientras hay vida también hay memoria, por mala que sea. De los secretos nos reímos en todas sus formas, excepto de los de la tumba.
Es la muerte lo que nos frustra y con frecuencia pone fin a un caso cuando está tan cerca de completarse que a veces induce a los inexpertos a suponer que lo han solucionado.
Me di cuenta inmediatamente de que había perdido a mi testigo principal, la madre.
La siguiente cuestión, no obstante, era esta: ¿Seguía vivo el bebé?
Si había muerto supondría el final de mi investigación.
Pero los detectives no renuncian a sus casos, son los casos los que abandonan a sus detectives.
Ahora era necesario averiguar qué niños habían nacido en el distrito del mojón en julio de 1858, pues como ya he dicho la mujer que adquirió a la criatura debía proceder de alguna parte de la vecindad donde tuvo lugar la compra. También he insinuado que comprar un bebé en tales circunstancias hace suponer que la criatura va a ser utilizada con algún fin subrepticio y, por tanto, prima facie, como dicen los abogados, y con toda probabilidad, de forma ilegal, actuando en detrimento de alguien que se beneficiaría con la muerte del bebé.
Averiguar qué niños habían nacido en el distrito durante aquel mes de julio fue tarea fácil en cuanto yo misma me convencí de que el bebé que buscaba había sido registrado como recién nacido por la mujer que se lo compró al cochero.
Seguramente, llegado a este punto, el lector habrá supuesto lo mismo que yo; es decir, que la compradora había visto a la madre y a su bebé una hora o más antes de encontrarse con el cochero y había mantenido una conversación con ella.
Esta suposición fue confirmada cuando descubrí que la mujer encontrada en la carretera llevaba un par de medias coronas en el bolsillo de su vestido. Como se recordará, había rechazado el dinero de Flemps.
Entre el momento en que vio a la madre y regateó con el cochero podemos suponer que la necesidad de hacerse con el recién nacido se volvió perentoria, y la mujer recordó haber visto a la vagabunda y al bebé cerca de su casa y supuso que la miseria de la pobre criatura le permitiría obtener lo que quería; de modo que se dispuso a buscarla, y una serie de circunstancias, que posiblemente el lector ordinario tildará de románticas, pero yo, como detective, podría calificar de muchas otras maneras, condujeron a la adquisición del infante.
Comprobé dos registros investigando lo que consideré que sería útil. Felizmente, en ninguno de los dos casos tuve que tratar en persona con el registrador, sino con su ayudante, que por regla general suele ser un hombre más razonable. Los detectives nos vemos con frecuencia obligados a lidiar con registradores en lo tocante a sus tres principales competencias.
Yo estaba casi segura de que tendría que lidiar con lo que en mi profesión denominamos «gente bien». No se trataba de la esposa o la hermana de un comerciante. El cochero había dicho que era una auténtica dama (los cocheros tienen buen ojo y mucha experiencia a la hora de determinar la clase a la que pertenecen sus clientes), y la facilidad con que se mostró dispuesta a desprenderse de treinta libras de oro evidenciaba que el dinero no suponía un problema para ella.
Mis lectores sabrán que la profesión o el negocio del padre siempre se menciona en el registro de nacimiento, así que de esa manera obtendría también información acerca del padre o supuesto padre.
Y era bastante probable que el susodicho estuviera referenciado como «caballero».
Después de haber revisado ambos registros tenía tres nacimientos ese mes en cuya documentación el susodicho aparecía mentado como «caballero».
Procedí a copiar las tres direcciones, huelga decir que dando excusas muy plausibles para hacerlo, ya que a mi alrededor colgaban, vigilantes, tres retratos en nitrato de plata de su majestad la reina.
Llegados a este punto me veo en la necesidad de aclarar al lector que por el momento no he hecho nada para ganarme su respeto. Hasta ahora me he limitado a llevar a cabo los más simples y elementales procedimientos que un detective puede utilizar. Los registros parecen haber sido inventados para uso de los detectives. Son una medicina en nuestra búsqueda de la cura para el desorden social.
Y, en efecto, se puede decir que el valor de la labor de un detective no reside tanto en descubrir los hechos como en ordenarlos y averiguar su significado.