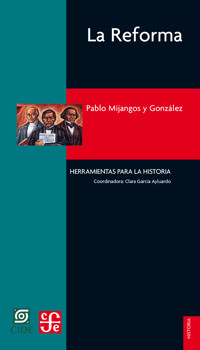
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia. Serie Herramientas para la Historia
- Sprache: Spanisch
Pablo Mijangos y González realiza una exhaustiva revisión de las diversas fuentes que han tratado el tema de la Reforma mexicana. La intención del autor es exponer las distintas aristas desde las cuales se ha realizado la historiografía sobre el tema, así como alentar a la producción de nuevos estudios críticos sobre este cisma histórico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LA REFORMA
HERRAMIENTAS PARA LA HISTORIA
LA REFORMA
(1848-1861)
PABLO MIJANGOS Y GONZÁLEZ
Coordinadora de la serie CLARA GARCÍA AYLUARDO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICASFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición, 2018 Primera edición electrónica, 2018
Coordinadora de la serie: Clara García Ayluardo
Imagen de portada: Guillermo Chávez Vega, Constitución y Reforma, 1965, Palacio de Justicia del Estado de Jalisco. D. R. © Guillermo Chávez Vega/México/2018. Reproducido con autorización del Estado de Jalisco.
D. R. © 2018,, Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. Carretera México-Toluca núm. 3655, Col. Lomas de Santa Fe, C. P. 01210 Ciudad de Mé[email protected]
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6103-6 (ePub)ISBN 978-607-16-5876-0 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO, por Erika Pani
ESTUDIO INTRODUCTORIO
Aviso: qué es y qué no es este libroLa Reforma en la construcción del relato nacionalVientos de cambio: la historia académica y el revisionismo¿Dónde estamos y qué nos falta por hacer?BIBLIOGRAFÍA
PRIMERA PARTE FUENTES IMPRESAS DE LA ÉPOCA
Colecciones documentales, antologías y obras completas
Obras sueltas y folletería
Legislación, jurisprudencia y crónicas parlamentarias
Informes gubernamentales
Sermones, cartas pastorales, manuales y documentación eclesiástica
Atlas, diccionarios, estadísticas y guías de forasteros
Memorias y diarios personales
Obras de viajeros, diplomáticos y observadores extranjeros
SEGUNDA PARTE HISTORIOGRAFÍA
Historias generales y ensayos interpretativos
Estudios biográficos
Historia de las ideas políticas, el derecho y las instituciones
La religión y el conflicto Iglesia-Estado
La masonería
Historia militar y de las fuerzas armadas
Los pueblos frente al liberalismo y la desamortización civil
El artesanado y las clases populares urbanas
Economía y finanzas públicas
Historia regional, local y urbana
Relaciones internacionales, fronteras y migración
Arte, literatura, ciencia y educación
Periodismo y empresas editoriales
Relaciones de género y vida cotidiana
Estudios comparativos
La Reforma en la memoria y la historiografía
Guías bibliográficas, hemerográficas y archivísticas
AGRADECIMIENTOS
Agradezco en primer lugar a mi colega Clara García Ayluardo por haberme invitado a escribir un volumen sobre la Reforma para la colección Herramientas para la Historia. El tiempo que me tomó realizarlo fue mayor del que había previsto al inicio, pero la espera valió la pena. De manera especial quiero dar las gracias a Erika Pani, quien, además de escribir el prólogo, ha sido una guía confiable y paciente a lo largo de los años que he dedicado al estudio de este periodo histórico. Sobra decir que este libro debe mucho a sus enseñanzas. También deseo agradecer a Javier Mijangos y Erika González por su cuidadosa lectura de un primer borrador de este texto, así como a Janet Rodríguez, Nayeli Fonseca y Erika Gómez, quienes en diferentes momentos me ayudaron a revisar y actualizar la bibliografía.
Una de las mayores fortunas que he tenido en mi carrera profesional ha sido contar con excelentes alumnos. Este libro está dedicado a ellos, tanto a los pasados como a los futuros.
PRÓLOGO
ERIKA PANI
Tenemos muchas razones para contar historias: para entretener, para emocionar, para aleccionar, para divertir. Se supone que la Historia que escribimos con mayúscula es distinta. Ésta pretende reconstruir el pasado de la manera lo más verídica posible. Se ha dicho que la Historia es arte y ciencia y, a lo largo de los siglos, se ha alegado que es un saber útil: “maestra de vida”, crónica de errores que debemos conocer para no repetir, tribunal de la humanidad. Escribir historia es una tarea colectiva que, desde hace más de un siglo, requiere además libros, archivos y documentos, cierto oficio y seguir una serie de reglas. Porque construye una memoria compartida, la historia da sentido a las comunidades, revela el pasado que las engendró y contribuye a que entiendan mejor su presente y puedan imaginar el futuro. Por eso las preguntas que los historiadores hacen al pasado en un momento particular nos dicen tanto sobre las angustias y anhelos de una sociedad. Esto lo han entendido muy bien los autores de la serie Herramientas para la Historia, que, al reseñar la forma en que se han contado las historias de temas medulares y polémicos del pasado mexicano —Afro México, los “indios”, la oposición política— o de momentos o periodos cruciales de la historia —la Independencia, la Revolución, el Porfiriato—, han revelado las lógicas —diversas, contradictorias— de cómo los mexicanos se han explicado a sí mismos.
Ahora toca el turno a la Reforma, cuya historiografía revisa en este volumen Pablo Mijangos. Nos hace, con esto, un gran favor. Aunque la Historia Patria la ha consagrado como parte de la Trinidad de procesos históricos que constituyen a México como nación —Independencia, Reforma, Revolución—, la Reforma despierta quizá más perplejidad que entusiasmo. Benito Juárez, que ha dado nombre a innumerables poblaciones, calles, plazas, escuelas, bibliotecas y hasta misceláneas y farmacias a lo largo y ancho de la República, es tal vez el personaje más reconocible de la historia de México. Pero no tiene el magnetismo de Hidalgo o Morelos, ni qué decir de Zapata y Villa. Los recuerdos de una cruenta guerra civil, larga, de 10 años, plagada de héroes, mártires y villanos, parecen no haber sobrevivido el paso de los años. La Reforma no se celebra: no hay “grito” ni desfile, y raro es que se asocie la gloriosa victoria del 5 de mayo con el proceso reformista del que forma parte. Frente a banderas como la independencia y la justicia social, la des-amortización y el laicismo suenan más bien crípticos y anodinos. Cabe decir, además, que mientras las formas en que entendemos la guerra de Independencia y la Revolución mexicana se han renovado, enriquecido y complejizado profundamente en los últimos 50 años —aunque, últimamente, parece que la Revolución anda de capa caída—, la historia de la Reforma ha cambiado poco. Como muestra Mijangos, si bien estudios innovadores han arrojado luz sobre aspectos puntuales del proceso —vale la pena detenerse, como lo hace este autor, en la historia de las relaciones Iglesia-Estado—, la trama básica del relato patriótico de la Reforma parece ser tan inamovible como su prócer.
Por eso es tan útil la revisión historiográfica de este libro. Con ojo acucioso y buena pluma, muestra al lector cómo los apóstoles, artífices y beneficiarios de la Reforma hicieron de este periodo crítico la piedra angular de un relato patriótico perdurable, que describía el camino, largo y penoso, pero heroico, del pueblo mexicano hacia la libertad y el progreso. Si los revolucionarios del siglo XX se reclamaron herederos de los liberales reformistas del XIX, los logros de éstos perdieron congruencia y detalle en las historias nacionalistas que reescribieron aquéllos, sin cambiar la trama subyacente, por lo cual a menudo la Reforma quedó obnubilada por la heroica “defensa de la soberanía nacional”, como dicen los libros de texto. La parte más importante de este volumen, sin embargo, se dedica a los trabajos de los académicos que han profundizado sobre diversos aspectos de la Reforma, ponderando la aportación de distintas corrientes y, lo que es más sugerente aún, apuntando las posibles rutas a seguir. Un apretado número de páginas presenta una visión a vuelo de pájaro de lo que los historiadores han escrito, desde mediados del siglo XX, sobre la política, la economía, la sociedad y el lugar de México en el mundo durante la época de la Reforma; se amplían sus límites cronológicos para incluir antecedentes y consecuencias. El lector puede apreciar, desde la perspectiva ventajosa que asegura una visión de conjunto, las tendencias generales, los terrenos que han sido desbrozados, las visiones encontradas y los cambios de rumbo de una historiografía nutrida y razonablemente —aunque quizá no tanto como uno quisiera— polémica.
Así, este texto muestra cómo se ha enriquecido nuestro entendimiento de los procesos históricos que produjeron la Reforma, y los que ésta desencadenó, al hacer los estudios más precisos y acotados, al abandonar el guión del desenlace inevitable, al incluir otros objetos de estudio y al dejar a un lado la política —tema que privilegiaron los historiadores durante tantos años— para explorar otros fenómenos clave para la experiencia humana. Mijangos muestra que quienes perdieron la contienda —los conservadores, los liberales que desaprobaban la Constitución de 1857, los miembros de la jerarquía eclesiástica— dejaron de ser unos acartonados y malogrados villanos, no sólo gracias al rescate de sus creencias, posturas y proyectos, sino por ser vistos a través de nuevos paradigmas de investigación, como el de la historia de los discursos con el que Elías Palti reveló el radicalismo y la originalidad del “partido conservador” que se formó en 1849. Tanto las nuevas historias de la Iglesia, que ponen de manifiesto el peso de esta institución en los ámbitos más variados de la vida pública y de la economía, como aquellas que rastrean el desarrollo —a menudo errático y desfasado— de las políticas de “modernización” económica —abolición de la propiedad corporativa, reforma fiscal, creación de un mercado nacional— arrojan luz sobre la complicada sociedad decimonónica, y permiten al lector dimensionar la apuesta que significó, en su momento y como legado, la Reforma. Cabe preguntarse, en lo que concierne a la historia económica, si cambiar el problemático concepto de modernización por el más preciso de capitalismo contribuiría a ajustar la periodización y aquilatar los alcances y límites de los esfuerzos reformistas y su puesta en práctica.
El autor revisa también la producción dentro de dos campos historiográficos —uno muy tradicional, aunque se haya visto significativamente renovado en los últimos años; el otro más novedoso— que dan información sobre las razones, las lógicas y el devenir de la guerra, antes oscurecidos por una interpretación exclusivamente ideológica del conflicto. La nueva historia diplomática, fincada sobre una versión clásica excepcionalmente consciente de la importancia del entorno internacional, ha puesto sobre la mesa los enroques geopolíticos y nos recuerda que las relaciones internacionales no son nunca producto de interacciones bilaterales sencillas entre entes monolíticos cuyo “interés nacional” es evidente y prioritario. Por otra parte, queda claro que la historia social, al explorar las motivaciones de quienes pelearon en la guerra —caudillos regionales, soldados rasos y comunidades campesinas—, contribuirá a que sepamos más y entendamos mejor una confrontación que desgarró el país durante casi una década. Hagamos votos por que, en unos años, entendamos lo que sucedió en las distintas regiones de la República como comprendemos hoy el heroico pueblo de Xochiapulco, Puebla.
Aunque no es el propósito del libro, el recorrido historiográfico que presenta Pablo Mijangos tiene además la virtud de pintar un panorama claro de lo que fue la Reforma, de identificar temas y problemas, y de desenmarañar los conflictos que constituyeron este proceso crucial. El lector tendrá claro que la Reforma marca un antes y un después. Tras revisar lo que se ha hecho, este texto introductorio plantea, con conocimiento de causa, una serie de tareas por hacer. Es un llamado que se dirige, principalmente, a los historiadores. No estaría mal, sin embargo, interpretarlo como una convocatoria más amplia: si, como sociedad, sabemos “dónde estamos”, será más fácil discernir, si no a dónde vamos, sí a dónde queremos ir. También para eso sirve la Historia, y debemos celebrar que la serie Herramientas para la Historia nos provea de unas tan logradas bitácoras de lectura.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS EL COLEGIO DE MÉXICO
ESTUDIO INTRODUCTORIO
I. AVISO: QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESTE LIBRO
Pese a lo que sugiere el título, éste no es un libro de historia, sino de historiografía. No es una síntesis narrativa del periodo histórico que llamamos la Reforma liberal, sino un repaso global de lo que han dicho y hecho los historiadores que han analizado este periodo. Es una obra pensada para quienes se acercan por primera vez a este tema y necesitan hacerse una idea del camino recorrido, de las principales preguntas e interpretaciones que han dado forma a este campo historiográfico, y también de los huecos y tareas pendientes en el mismo. Su principal finalidad, en este sentido, es dar a conocer obras y autores que, por lo regular, suelen ser identificados únicamente por otros especialistas en la materia. Aunque de ninguna manera pretendo proponer un “canon” de obras venerables, sí he querido ofrecer un primer mapa de lo que se debe leer antes de emprender una ruta propia de investigación, muy a la manera de las guías de viaje que, sin ofrecer un listado exhaustivo de todo lo que puede hallarse en un lugar desconocido, sugieren algunos puntos indispensables que hacen inteligible, amena y fructífera una primera visita a ese lugar. Es un libro que a mí me hubiera gustado leer cuando empecé a interesarme en la Reforma liberal hace más de 10 años, y que, espero, será de utilidad para estudiantes, profesores, bibliotecarios, editores y aficionados que desean saber más sobre este periodo histórico.
Antes de entrar en materia es necesario precisar a qué nos referimos con “la Reforma”, pues existen varias maneras de definir y ubicar cronológicamente este momento de nuestro pasado. Por lo general, los historiadores suelen dividir el siglo XIX mexicano en cinco grandes trozos, cuyas fronteras están marcadas por cambios fundamentalmente políticos: el primero lo conforman la crisis del régimen virreinal y la guerra de Independencia (1808-1821); el segundo, bastante caótico, abarca desde el (breve) Imperio de Iturbide y el establecimiento de la primera república federal hasta la desastrosa guerra con Estados Unidos, que costó a México casi la mitad de su territorio (1821-1848); el tercero arranca con la crisis política e ideológica de la posguerra y termina con el triunfo definitivo del Partido Liberal tras el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas (1848-1867); al cuarto se le conoce como la República Restaurada y comprende los últimos gobiernos de Benito Juárez y la administración de Sebastián Lerdo de Tejada (1867-1876), y el quinto es el llamado Porfiriato, un largo periodo de autoritarismo, relativa estabilidad y notable recuperación económica, que culmina con el estallido de la revolución maderista contra la última reelección del general Porfirio Díaz en noviembre de 1910. La Reforma es el tercero de estos periodos, es un momento de incesante debate público, guerra civil y cambios institucionales mayúsculos, que supuso un verdadero parteaguas en la trayectoria histórica de México. En palabras del historiador Luis González, la Reforma fue el “tiempo-eje” que aceleró la transformación de una sociedad colonial, de fuerte raigambre católica, en una nación soberana, secular y moderna.1
Muchos historiadores suelen ubicar el comienzo de la Reforma en 1855, con el triunfo de la revolución de Ayutla, y no en 1848. La razón por la que he decidido incluir los siete años que van desde la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo hasta la última caída del dictador Antonio López de Santa Anna es que las grandes reformas impuestas durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, cuyo cenit fueron la Constitución de 1857 y las llamadas Leyes de Reforma (1859-1860), no se entienden bien sin tomar en cuenta las discusiones y los esfuerzos inéditos de fortalecimiento estatal desatados a raíz de la derrota frente a Estados Unidos. Podría decirse que este periodo comienza cuando Mariano Otero denunció en 1848 la ausencia de los lazos cívicos propios de una nación, y que su tema rector fue justamente la introducción de los cambios políticos, jurídicos, económicos, sociales y culturales que permitieran salvaguardar a esa nación amenazada por todos los frentes. Hubo quienes trataron de presentar esos cambios como una mera “reforma”, en el sentido de un movimiento gradual y moderado, pero también quienes los interpretaron como una “Reforma” con mayúscula, en el sentido más religioso del término: una ruptura radical con un pasado corrupto —por su doble legado militarista y clerical— y un intento de refundar la ecclesia política bajo los principios de soberanía, libertad e igualdad. Por ello, a mi juicio, resulta más adecuado definir este periodo como la “revolución liberal”, término que utilizaremos indistintamente a lo largo del ensayo.
Una aclaración más: el llamado Segundo Imperio es indudablemente una parte central de este drama. Los años que corren desde la “intervención tripartita” de 1861 —momento en el que Francia, Inglaterra y España enviaron sus tropas a Veracruz para asegurar el pago de las deudas pendientes del Estado mexicano— hasta la derrota final del emperador austriaco y los ejércitos conservadores en la primavera de 1867 sellaron la identificación de la nación soberana con el proyecto liberal definido entre 1855 y 1860. En efecto, pese a que Maximiliano retomó muchas medidas decretadas por sus adversarios republicanos, y a pesar de la participación de numerosos políticos mexicanos en la administración imperial, el carácter invasor de aquel régimen hizo que la guerra civil iniciada en 1858 tomara la forma de una verdadera guerra internacional, lo que más tarde llevó a la marginación definitiva del conservadurismo en el imaginario político nacional. Si no hemos incluido aquí un listado de obras sobre el Segundo Imperio, no es porque se considere ajeno o distinto al proceso que llamamos “revolución liberal”, sino porque la colección Herramientas para la Historia ya incluye un magnífico análisis de dicha historiografía, escrito por Erika Pani.2 El presente libro es entonces un complemento de ese trabajo publicado en 2004, y mi sugerencia es que ambos textos se consulten de manera conjunta.
La obra que el lector tiene en sus manos consta de dos grandes partes. La primera es un estudio introductorio de las historias de la Reforma publicadas desde el siglo XIX hasta hoy. Aunque su propósito es hacer un balance general de dicho corpus, el corazón de esta sección lo conforma el apartado “Vientos de cambio: la historia académica y el revisionismo”, en el cual se abordan con mayor profundidad las obras escritas por historiadores profesionales durante los últimos 70 años, tanto en México como en el extranjero. La razón de este énfasis es que las historias publicadas durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, muy útiles como fuentes primarias para un trabajo historiográfico, han sido superadas desde hace tiempo por obras académicas menos partidistas y mejor documentadas. No en balde la parte final del estudio introductorio concluye con un llamado a moderar el afán de reeditar “clásicos” y a sustituirlos por nuevas obras de síntesis, basadas en investigaciones más recientes y pensadas para un México cada vez más plural y globalizado. También advierto desde ahora que el estudio introductorio no pretende ser una monografía exhaustiva para especialistas: cada uno de los apartados y subapartados podría dar lugar a un libro individual, y estoy muy consciente de que dejé varios temas interesantes fuera del tintero. Como apunté, éste es sólo un primer acercamiento a los puntos básicos de una trama cada vez más compleja y especializada.
La segunda parte del libro, más útil para los especialistas, es una bibliografía de aproximadamente 2 600 entradas —ésta sí lo más exhaustiva posible—, que incluye tanto fuentes primarias impresas como la literatura secundaria disponible hasta el verano de 2015. Como sucede en cualquier trabajo de este tipo, la clasificación de las obras puede parecer cuestionable en algunas ocasiones: hay fichas, por ejemplo, que aparecen en el apartado “Los pueblos frente al liberalismo”, pero que también podrían haber sido listadas en los apartados sobre economía, historia regional o historia de las instituciones. Mi intención fue ubicar los trabajos en el apartado más afín a su contenido general, y quiero suponer que una edición electrónica facilitará mucho el trabajo de consulta gracias a las modernas herramientas de búsqueda por palabra. Por último, hago notar que cualquier omisión importante en el ensayo o en la bibliografía —un pecado inevitable cuando se hace un ejercicio de esta naturaleza— se debió a las limitaciones de mi investigación y jamás a cualquier clase de animadversión personal. En historia ninguna obra es definitiva y ésta no es la excepción. Siendo yo mismo un especialista en este periodo, nada me dará más gusto que toparme con otras obras similares que superen este trabajo, actualicen la bibliografía y nos ayuden a entender un poco más de este periodo tan difícil y fascinante del siglo XIX.
II. LA REFORMA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL RELATO NACIONAL
Como sucedió en otros momentos convulsos del pasado mexicano, las primeras historias de la Reforma fueron escritas por algunos destacados protagonistas y testigos directos de los acontecimientos, a veces con intenciones apologéticas y otras con la simple finalidad de dejar un registro fiel de los trastornos que les tocó vivir. En 1860, por ejemplo, Manuel Payno escribió sus Memorias sobre la revolución de diciembre de 1857 a enero de 1858, en las que dio cuenta de las dificultades y dilemas que vivió como ministro de Hacienda durante los primeros momentos del dramático golpe de Estado respaldado por el presidente Ignacio Comonfort.3 En una tónica similar, Anselmo de la Portilla, un periodista y comerciante español avecindado en México desde la década de 1830, publicó en 1856 la primera gran historia de la revolución de Ayutla y, dos años más tarde, desde el exilio, un recuento generoso de la administración de Comonfort, cuya caída atribuyó a “la exageración de los principios políticos” y a “esa lucha encarnizada que entre sí sostienen los hombres del pasado y los hombres del porvenir”.4 Libre de remordimientos políticos, el periodista y ex diputado constituyente Francisco Zarco tampoco demoró en publicar su minuciosa Historia del Congreso Extraordinario Constituyente, una obra fundamental para conocer la diversidad de corrientes y propuestas que convergieron en el liberalismo de la Reforma.5
Estas y otras obras similares son muy valiosas por su cercanía a los hechos y por la abundantísima información que recogen, pero fueron escritas sin una perspectiva de largo plazo que permitiera ubicar el significado y la importancia de la Reforma dentro de la historia más amplia de la nación. Si no se adoptaba dicha perspectiva no era solamente por la falta de la distancia necesaria para atribuir un sentido más amplio a los acontecimientos recientes, sino también por la dificultad de imaginar esa entidad abstracta —la nación— cuya misma existencia había sido puesta en duda tras la dolorosa derrota militar de México durante la invasión norteamericana de 1846-1847. Por ello, a partir de la década de 1870 y hasta principios del siglo XX, la reconstrucción historiográfica de la Reforma se hizo como parte de ambiciosos esfuerzos por dotar a la nación de una identidad a partir de la integración de sus múltiples pasados en un solo relato. Según Antonia Pi-Suñer, la primera de tales historias fue obra de un conservador zacatecano, Ignacio Álvarez, quien publicó entre 1875 y 1877 unos Estudios sobre la historia general de México desde los tiempos bíblicos hasta la muerte de Maximiliano.6 Imbuido de una cierta angustia religiosa, su alegato principal era que los liberales mexicanos, contagiados del funesto “espíritu de revolución”, habían rechazado el destino de grandeza que Dios había predispuesto para México, y que, por lo tanto, sólo volviendo a dicha senda podría salvarse la nación.
En un tono similar al de Álvarez, Francisco de Paula Arrangoiz y Niceto de Zamacois, el primero veracruzano y el segundo español, también publicaron en la década de 1870 dos obras que denunciaban una herida profunda en la identidad de México a raíz de la separación Iglesia-Estado. La historia de Arrangoiz era la de un país en constante declive desde su Independencia y, por lo tanto, su lectura del pasado reciente era negativa: a su juicio, la Reforma no había sido más que una “guerra religiosa” entre la “desenfrenada demagogia” y la “nación verdadera”, esta última integrada por aquellos “hombres de orden” que “respetaban cuanto debe respetarse: religión, individuo y propiedad”.7 Zamacois, más moderado, albergaba todavía la esperanza de que los 20 volúmenes de su Historia de Méjico (1876-1882) podrían ayudar a la reconciliación de los partidos contrincantes y mostrarían que el pasado colonial era también un elemento constitutivo de la “gran familia” nacional. Para él, el mayor error de los liberales había consistido en ofender gravemente “el sentimiento católico que reinaba, con muy escasas excepciones, en todos los mejicanos”. En esa medida, la nación necesitaba una mayor generosidad de parte de los vencedores, quienes debían escuchar las razones de los vencidos y constituir “un gobierno paternal, no de partido, tolerante en la genuina y más pura acepción de la palabra”.8
Previsiblemente, la construcción de un relato sobre la identidad y el destino de la nación fue también una tarea prioritaria para los intelectuales y gobiernos liberales del último tercio del siglo XIX. Sin duda alguna, el fruto más importante de dicha labor fueron los cinco tomos de México a través de los siglos, una obra colosal dirigida por Vicente Riva Palacio y publicada, con subsidio oficial, entre 1884 y 1889, en una edición de gran formato y abundantes ilustraciones. Como sugiere su título, esta obra asumía que la nación ya existía desde tiempos prehispánicos, y pretendía mostrar que su historia era una evolución progresiva, a veces traumática, cuyo resultado había sido la integración de razas y culturas, conquistadores y conquistados, en un pueblo mestizo y liberal.9 Los tomos cuarto y quinto, dedicados al México independiente, fueron escritos, respectivamente, por Enrique de Olavarría y Ferrari y José María Vigil. El tomo a cargo de De Olavarría cubría desde la consumación de la Independencia hasta el triunfo de la revolución de Ayutla en 1855, mientras que el de Vigil comenzaba con el gobierno de Juan Álvarez y terminaba con el triunfo definitivo de la República en julio de 1867. Ambos volúmenes hacían gala de una erudición portentosa e incluían citas extensas de toda clase de fuentes primarias, pero sólo el de Vigil incluyó una reflexión explícita sobre las causas y el significado de la gesta reformista.
Abogado y hombre de letras, Vigil había sido diputado suplente en el Congreso Constituyente de 1856-1857, colaborador en numerosos periódicos liberales, ministro de la Suprema Corte y director tanto de la Biblioteca Nacional como del Archivo General de la Nación. Su visión de los hechos, en esa medida, era la de un liberal que había participado directamente en la reconstrucción y consolidación de las instituciones republicanas desde su juventud. Así, no es casual que el hilo conductor de su obra fuera la larga lucha entre el Estado y las “clases privilegiadas” que desafiaban su soberanía, en particular la Iglesia católica. Para Vigil, en efecto, la Reforma había sido el último episodio de un largo conflicto entre la autoridad civil y la eclesiástica, cuyo comienzo se remontaba al momento en que México se estaba iniciando en “los misterios de la cultura cristiana”.10 Siguiendo la misma línea argumentativa del Manifiesto con que Benito Juárez anunció la promulgación de las Leyes de Reforma en julio de 1859, Vigil consideraba que la guerra civil había enfrentado a dos bandos definidos “con toda claridad”: por un lado, la nación, encarnada en el partido liberal, y por el otro, los “intereses hostiles […] vinculados en un cuerpo poderoso por los materiales de que disponía y por la influencia incontrastable que ejercía en las conciencias”, es decir, la Iglesia y sus aliados del partido conservador. La Reforma había sido entonces una lucha entre fuerzas opuestas e irreconciliables, gracias a la cual México pudo constituirse definitivamente y “asegurar su existencia como nación independiente”.11
Precisamente por la simplicidad de su argumento y la riqueza de sus fuentes, la obra de Vigil se convertiría en modelo y referencia básica de la historiografía liberal posterior. Hasta la fecha sigue siendo una fuente muy rica de información sobre este periodo, y fue la que fijó el canon de una lucha maniquea entre el progreso y la reacción, la modernidad y el pasado, que necesariamente terminaba con la victoria de los héroes nacionales sobre los “enemigos de la patria”. Esta misma trama se mantuvo en la otra gran historia general patrocinada por el régimen porfirista, México: su evolución social, dirigida por Justo Sierra y publicada entre 1900 y 1902. A diferencia de su predecesora, que seguía un orden cronológico, esta obra fue estructurada temáticamente, y al propio Sierra le correspondió escribir los apartados sobre la “Historia política” y “La era actual” (que décadas más tarde serían publicados nuevamente bajo el título Evolución política del pueblo mexicano). La historia de Sierra partía del supuesto de que la nación era un “organismo” en constante evolución, y por ello concluía que la Reforma había sido una “aceleración violenta” de dicho proceso, necesaria para que la República alcanzara el “completo dominio de sí misma” y lograra finalmente “la plena institución del Estado laico”.12 En ese sentido, la Reforma había sido una segunda y definitiva guerra de Independencia, gracias a la cual se había logrado dotar a la nación de alma, unidad y destino:
La República fue entonces la Nación; con excepciones ignoradas, todos asistieron al triunfo, todos comprendieron que había un hecho definitivamente consumado, que se habían realizado conquistas que serían eternas en la historia, que la Reforma, la República y la Patria resultaban, desde aquel instante, la misma cosa y que no había más que una bandera nacional, la Constitución de Cincuenta y Siete; bajo ella todos volvieron a ser ciudadanos, a ser mexicanos, a ser libres.13
Tanto Vigil como Sierra creyeron que el régimen de Porfirio Díaz había logrado la realización efectiva de los ideales de la Reforma, pero durante los primeros años del siglo XX esa supuesta continuidad entre la Reforma y el Porfiriato fue puesta en duda tanto por liberales críticos del régimen como por algunos de sus más firmes simpatizantes. Para los primeros, Díaz había traicionado el legado de Juárez al establecer un gobierno autoritario que, en los hechos, negaba las libertades cívicas establecidas por la Constitución de 1857; para los segundos, el orden y progreso de la era porfirista se había logrado efectivamente a costa de ignorar una Constitución liberal repleta de buenos deseos y pobres instrumentos de gobierno.14 En el terreno historiográfico, el debate sobre la continuidad del pasado liberal, la vigencia de su legado y la pertinencia de su revisión comenzó a raíz de la publicación de dos obras iconoclastas de Francisco Bulnes, El verdadero Juárez (1904) y Juárez y las revoluciones de Ayutla y de Reforma (1905).15 La tesis compartida por ambas obras era que la victoria liberal no había sido obra de aquel “Boudha zapoteca y laico” de las conmemoraciones oficiales, sino de toda una generación de abogados, intelectuales, caciques y generales, hombres de “verdadero mérito” y vocación progresista. Para Bulnes, Juárez era un mito digno de un pueblo afecto a los ídolos y altares, pero no un gobernante digno de emulación, ni una inspiración adecuada para las reformas políticas que necesitaba el país.
Los libros de Bulnes desataron un gran escándalo justo cuando el gobierno federal hacía los preparativos para la celebración del centenario del natalicio de Juárez en 1906. Si bien Bulnes pertenecía a la pequeña camarilla de tecnócratas que controlaba las riendas de la administración nacional (los “Científicos”), el propio Justo Sierra, para entonces ministro de Instrucción Pública, asumió como propia la tarea de desagraviar al Benemérito y restaurar la imagen de continuidad entre él y Porfirio Díaz. En este contexto se dio a la tarea de escribir Juárez. Su obra y su tiempo, una extensa biografía centrada en el incesante afán del estadista oaxaqueño por sostener la independencia y soberanía de la nación mexicana frente a sus enemigos internos y externos.16 A la par de lo anterior, el gobierno federal dio su total apoyo a la comisión encargada de los festejos del natalicio de Juárez, la cual, entre otras cosas, convocó a un concurso literario para premiar los mejores “estudios sociales de la Reforma”. Los tres primeros lugares fueron concedidos a Ricardo García Granados, Porfirio Parra y Andrés Molina Enríquez, cuyos trabajos, más que abonar a la polémica abierta por Bulnes, retomaron la narrativa de Vigil y Sierra, pero adaptada a las premisas de la sociología positivista.17
Para los tres autores premiados, la Reforma había sido una transición violenta pero necesaria entre un régimen caduco, basado en los privilegios y la cultura del virreinato, y un orden liberal que permitió finalmente poner en circulación la riqueza nacional, desatar el surgimiento de nuevas clases sociales y, sobre todo, separar la política de la religión. Si bien el espíritu democrático de la Constitución de 1857 no se ajustaba a la realidad de un pueblo desigual y escasamente preparado para la vida cívica, el régimen de Díaz había logrado, en su opinión, corregir ese exceso de idealismo mediante el fortalecimiento y la centralización del poder estatal, una tendencia ya visible en las Leyes de Reforma de 1859. La única nota disonante en este recuento positivista provino de Molina Enríquez, quien sostuvo que la principal innovación de la Reforma no había sido la separación Iglesia-Estado, sino la desamortización de los bienes corporativos y la nacionalización de la riqueza eclesiástica, medidas que habían permitido convertir a los mestizos en “clase propietaria” y aprovechar así las “ventajas de su mayor energía y de su independencia moral”.18 De este modo, sin romper con la trama iniciada por Vigil y Sierra, Molina añadía un ingrediente racial a la narrativa que identificaba la nación con la Reforma y el Estado laico:
Como los mestizos estaban unidos a la raza indígena por la sangre, como llevaban consigo una gran suma de energía, como no tenían tradiciones monárquicas, como no tenían tradiciones aristocratizantes y como al preponderar dentro del país, mejoraban su condición, podían decir con justicia que eran los verdaderos patriotas… los verdaderos fundadores de la nacionalidad, libres de toda dependencia civil, religiosa y tradicional.19
En 1909, un año antes del estallido de la revolución maderista, Andrés Molina Enríquez publicó un libro más sobre la revolución liberal, pero que abordaba esta vez el lado oscuro de la historia narrada en su ensayo de 1906. Si en Juárez y la Reforma Molina había celebrado el ascenso social y político del mestizo, en Los grandes problemas nacionales denunció los efectos catastróficos que la abolición de la propiedad corporativa había tenido en los pueblos indígenas, un sector de la población que, a su juicio, no había llegado aún al parámetro superior de la escala evolutiva y por ello requería de la tutela estatal para su supervivencia.20 Las críticas de Molina y algunos intelectuales revolucionarios a los excesos del individualismo liberal tuvieron un eco notable en la Constitución de 1917, que rompió con su predecesora en todo lo relacionado con la libertad de enseñanza, la propiedad agraria, los derechos de los trabajadores y las relaciones Iglesia-Estado (arts. 3, 27, 123 y 130). Por ello, durante los años inmediatamente posteriores al cese de la guerra civil, la Revolución fue interpretada como una ruptura con la herencia del siglo XIX. Para Narciso Bassols, Manuel Gamio y Antonio Díaz Soto y Gama, por citar tres ejemplos muy ilustrativos, la Reforma había sido un movimiento carente de radicalismo y ajeno a las necesidades de la mayoría de la población, la cual no había recibido beneficio alguno de la legislación “sin entrañas y sin alma” impuesta por los liberales.21
El distanciamiento de los revolucionarios frente a la tradición liberal comenzó a reducirse gracias a dos fenómenos concurrentes. En primer lugar, el levantamiento de los campesinos cristeros contra el gobierno de Plutarco Elías Calles (1926-1929) reavivó el espíritu anticlerical de la Reforma y estimuló la publicación de obras que afirmaban una clara continuidad entre las leyes de Juárez y el nuevo artículo 130 constitucional: pese a sus diferencias, ambos momentos legislativos comenzaron a ser leídos como parte de una lucha centenaria entre la Nación soberana y la Iglesia católica, una “corporación obstruccionista”, “enemiga y opositora de la democracia en cada faz de la vida nacional”, según apuntó el historiador zacatecano Alfonso Toro en La Iglesia y el Estado en México, una feroz diatriba anticlerical publicada con apoyo del Archivo General de la Nación en 1927.22 En segundo lugar, el nacionalismo económico y los esfuerzos del presidente Lázaro Cárdenas para unificar y disciplinar a los distintos grupos que se disputaban la bandera de la Revolución auspiciaron también una reinterpretación de la Reforma en la que ésta se convertía en el paso intermedio en una gran gesta encaminada a la emancipación nacional, iniciada por los insurgentes en 1810, continuada por Juárez y culminada por la gran familia revolucionaria.
A fines de los años cincuenta del siglo XX, es decir, al cumplirse el centenario de la “Gran Década Nacional”, la versión liberal-revolucionaria de la Reforma era un verdadero credo oficial, listo para ser evocado en toda clase de discursos, conmemoraciones y obras públicas. El 18 de julio de 1959, por ejemplo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo en Oaxaca un magno homenaje a las Leyes de Reforma, durante el cual, en presencia del presidente Adolfo López Mateos, el orador principal trazó la historia de México como una línea ascendente iniciada por los insurgentes y su lucha “contra del despotismo y la esclavitud”, sostenida por la generación de la Reforma, “que se declaró contra fueros y privilegios para consolidar el poder civil y salvaguardar la autoridad política del Estado”, y finalizada por la Revolución contra “los latifundistas y las formas tiránicas del porfirismo para rescatar al hombre de la opresión y el abandono”.23 Fue precisamente en esos años cuando Jesús Reyes Heroles, futuro secretario de Gobernación y de Educación, publicó los tres tomos de su erudito estudio sobre El liberalismo mexicano, el alegato más elocuente sobre la “continuidad del liberalismo” y su vigencia en el México priísta.24
Sería tedioso enumerar todas las obras oficialistas sobre la Reforma que, en su estructura narrativa, siguieron con fidelidad el canon pacientemente elaborado por los historiadores liberales de finales del siglo XIX y los ideólogos del nacionalismo revolucionario. Basta decir que se trató de una historia lineal, sencilla, maniquea hasta la saciedad, que cumplió su propósito de integrar todos los pasados en un gran relato nacional que culminaba en el presente y dotaba de una legitimidad incontestable al poder en turno. México era un país originariamente indígena, evangelizado por España y convertido en nación laica, mestiza y democrática gracias a la Reforma y la Revolución. Su contraparte, la historiografía conservadora obsesionada con la identidad católica de la nación, funcionó como un espejo negativo de los mismos lugares comunes y no logró ofrecer una mejor alternativa a la gesta de héroes y villanos que generaciones enteras de mexicanos aprendieron en los textos escolares y en la nomenclatura urbana y las plazas públicas. El profundo arraigo público de este canon explica por qué, pese al agotamiento del régimen posrevolucionario a fines del siglo XX, elaborar una versión revisionista de la Reforma ha sido un esfuerzo lento e inacabado, en el que aún siguen hablando los clásicos del pasado.
III. VIENTOS DE CAMBIO: LA HISTORIAACADÉMICA Y EL REVISIONISMO
En su siempre provocador ensayo sobre La Constitución de 1857 y sus críticos, Daniel Cosío Villegas denunció que el primer centenario de aquella carta constitucional había sorprendido a los historiadores “viviendo de ideas y sentimientos, de libros y de estudios viejos”.25 Cosío no se equivocaba, pues efectivamente el discurso histórico dominante no distaba mucho del que habían elaborado los grandes autores del periodo porfirista y posrevolucionario; sin ir más lejos, su ensayo era una crítica mordaz a Justo Sierra y a Emilio Rabasa, y una defensa nostálgica del México de la Reforma, “una sociedad en que la libertad, lejos de ser la palabra hueca y sin sentido que ha llegado a ser, era una realidad vivida y gozada cotidianamente”.26 Lo que Cosío no veía con tanta claridad en 1957 era que el canon consagrado por el nacionalismo revolucionario estaba comenzando a desgastarse gracias a la creciente profesionalización de la historia, un proceso en el que el propio Cosío —en tanto presidente de El Colegio de México y fundador del Fondo de Cultura Económica— tendría un protagonismo indisputable. Como explican Carlos Illades y Enrique Florescano, la creación de facultades, centros de investigación y programas docentes dedicados exclusivamente a la formación de especialistas en el oficio de historiar, acompañada por el desarrollo de cátedras europeas y estadunidenses dedicadas a temas mexicanos y latinoamericanos, cambiaría dramáticamente “la forma, el contenido y los fines del relato histórico”.27
¿Qué distingue a la historia académica, profesionalizada, de la historiografía precedente? Aunque a primera vista podría haber muchas similitudes, uno de los rasgos distintivos de las historias elaboradas en el ámbito académico radica en su afán de revisar el conocimiento histórico heredado, a partir de documentación inédita, metodologías sofisticadas y marcos teóricos usualmente desarrollados por otras disciplinas sociales. No es casual que el rito central de entrada a la profesión sea la presentación de una “tesis”, un trabajo que, en palabras de Florescano, debe “demostrar las habilidades adquiridas” y “fundarse en archivos ignorados, en documentos no visitados antes, refutar antiguas interpretaciones o renovar el conocimiento sobre un personaje, tema o época considerados decisivos en el devenir histórico de la nación”.28 Aunque la profesionalización de la historia no ha sido nunca sinónimo de su despolitización, pues los historiadores nunca logran despojarse completamente de sus creencias e inclinaciones, la labor revisionista de la academia ha originado una variedad enorme de hallazgos e interpretaciones sobre el periodo de la Reforma, mismos que repasaremos con detalle en este apartado. Cabe advertir que este revisionismo, más que una corriente unificada y coherente, ha consistido en la multiplicación de conversaciones alrededor de temas muy diversos, sin seguir necesariamente un rumbo fijo. Aquí las agruparemos en cinco grandes apartados: la política, el conflicto Iglesia-Estado, la sociedad, la economía y las relaciones internacionales.
Entre la vieja y la nueva historia política
En sus aspectos esenciales, la historia de la Reforma es ante todo historia política, es decir, una historia centrada en el poder, las instituciones que lo encauzan, las personas que lo detentan, los principios que lo legitiman y los contextos y factores que lo hacen posible. Es una historia que sería irreconocible sin hacer mención a gobiernos y revoluciones, a estadistas como Benito Juárez y Melchor Ocampo, y a la Constitución de 1857 y la constelación de leyes que la precedieron y la modificaron en el curso de la guerra civil. Esto explica que las historias políticas de la Reforma escritas desde la trinchera universitaria se hayan inscrito en una línea de continuidad con los grandes temas de la historiografía “tradicional”. A más de un siglo de distancia con las obras canónicas de Vigil y Sierra, la historia académica sigue hablando del surgimiento del Estado nacional, de los actores y las variantes del liberalismo, y de las causas, dinámicas y consecuencias de la revolución que aún seguimos llamando “la Reforma”. Lo que más ha cambiado, en este sentido, no son tanto los temas, sino las maneras como los historiadores se aproximan a ellos, lo cual ha permitido un enriquecimiento gradual de nuestra comprensión de este periodo.
Ciertamente, el cambio en los enfoques teóricos y metodológicos de la historia política fue más acelerado en países democráticos —donde la vida universitaria era menos vulnerable a presiones gubernamentales—, y ello explica que, al menos hasta mediados de la década de 1980, las revisiones más interesantes de la historia política de la Reforma provinieran de autores extranjeros, fundamentalmente estadunidenses y franceses. En el México priísta, cuestionar los dogmas sobre la “continuidad del liberalismo” y la evolución incesante de la democracia mexicana era un privilegio concedido a muy pocos profesores universitarios. Entre ellos cabe destacar al propio Cosío Villegas, el defensor más entusiasta del espíritu liberal de la Constitución de 1857 y la República Restaurada (a su juicio el único momento verdaderamente democrático de la historia nacional), y sobre todo a Edmundo O’Gorman, quien en 1954 publicó un heterodoxo ensayo sobre los “Precedentes y sentido de la Revolución de Ayutla”, cuyas conclusiones serían retomadas varias décadas más tarde por autores abiertamente revisionistas. Basado en una cuidadosa lectura de los textos constitucionales de la primera mitad del siglo XIX, O’Gorman sostuvo que la Reforma liberal, pese a los postulados “utópicos” del Congreso Constituyente, se caracterizó por la creación de un “poder firme y enérgico que mantuviera la paz a fin de poder introducir la fórmula deseada”.29 Es decir, O’Gorman vio la dictadura —desde Comonfort hasta Díaz— no como la negación de la Reforma, sino como su condición misma de posibilidad.
En el caso de los historiadores mexicanistas asentados en el extranjero, la revisión de la historia política de la Reforma se hizo conforme a los paradigmas que predominaron sucesivamente en los respectivos ambientes académicos, y que podríamos agrupar en tres bloques: en primer lugar, la historia política como el relato de la vida, la obra y los tiempos de los “grandes hombres” que marcaron decisivamente el rumbo de los acontecimientos; en segundo lugar, la historia de la “modernización”, un enfoque que cobró mucha fuerza en el contexto de la Guerra Fría, centrado en el estudio comparativo de los factores que favorecieron históricamente el surgimiento de naciones modernas, es decir, liberales, democráticas y capitalistas; y finalmente, ya bajo la crisis de las grandes ideologías del siglo XX, una historia independizada de las filosofías deterministas que menospreciaban lo político por ser reflejo de las estructuras económicas, y que estimuló el estudio de las múltiples aristas culturales, institucionales y sociales del poder, todo en aras de entender con mayor claridad el funcionamiento de las democracias realmente existentes. De los tres paradigmas, ha sido el último, la “nueva historia política”, el que más ha influido en el renacimiento y desarrollo de este campo historiográfico en México.
Ya hemos visto que la biografía de “grandes hombres” no fue un género ajeno a la historiografía liberal, como demuestran las obras clásicas de Bulnes y Sierra sobre Benito Juárez. Durante las décadas de 1940 y 1950, este género cobró un nuevo auge gracias a varias obras publicadas originalmente en Estados Unidos, como las macizas biografías de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Francisco Zarco, que escribieron, respectivamente, Ralph Roeder, Frank A. Knapp y Raymond Wheat.30 Si bien estas obras evitaron cuestionar la narrativa liberal sobre las causas y el significado de la Reforma, su alta calidad provino de la mesura en sus juicios, la elegancia del estilo y el aprovechamiento exhaustivo de fuentes primarias, algunas inéditas o escasamente utilizadas hasta ese momento. El único historiador mexicano contemporáneo cuyos trabajos igualaron la calidad de los estadunidenses fue José C. Valadés, el primer gran biógrafo de Lucas Alamán, José María Gutiérrez de Estrada, Melchor Ocampo e Ignacio Comonfort.31 De modo similar a los anteriores, Valadés acogió la interpretación liberal de la Reforma como eje de sus obras, aunque insistió al mismo tiempo que la historia no podía “extirpar épocas e individuos”, y que, por lo tanto, era necesario dar cuenta no solamente de los héroes liberales, sino de los líderes conservadores que, a su modo, también definieron esta época.
La teoría de la modernización, por su parte, irrumpió en la historiografía sobre la Reforma con la muy citada obra de Walter V. Scholes, Política mexicana durante el régimen de Juárez, cuya tesis fundamental era que la revolución liberal sólo había logrado introducir parcialmente las bases del “capitalismo democrático” en México —la igualdad ante la ley, las libertades civiles y económicas, y las instituciones republicanas— a causa del arraigado “personalismo” en la vida pública nacional.32 De mayor sofisticación teórica y metodológica fueron los trabajos de Richard N. Sinkin, quien abordó el proceso de formación del Estado nacional mediante un novedoso análisis sociológico y estadístico de la elite que encabezó la revolución liberal, así como de los principales temas y debates del Congreso Constituyente de 1856-1857.33 Contradiciendo a quienes veían la Reforma como un movimiento esencialmente democrático, Sinkin sostuvo que la elite liberal compartía una “profunda desconfianza hacia los instintos populares” y que en esa medida la creación de un Estado fuerte, capaz de imponerse a la Iglesia y el Ejército, sólo pudo hacerse mediante la imposición de una “dictadura constitucional”, como ya había observado Edmundo O’Gorman.
Pese a que la teoría de la modernización se apoyaba en el arsenal metodológico de la ciencia política estadunidense para darle mayor rigor a sus conclusiones, una de sus grandes debilidades era la atribución de significados relativamente estables al lenguaje político liberal, asumiendo, por ejemplo, que conceptos como democracia,desarrollo o secularización significaban casi lo mismo en el México del siglo XIX que en el mundo bipolar del XX. Esto llevó a una mayor preocupación por reconstruir los debates de la Reforma liberal en sus propios términos, tarea que ha proseguido ininterrumpida hasta hoy. Una primera contribución importante en este sentido fue el excelente estudio de Gerald McGowan sobre las relaciones entre la prensa y el poder político de 1854 a 1861.34 Más allá del cuidadoso recuento de publicaciones periódicas de la época —de todas las filiaciones políticas, tanto de la Ciudad de México como de las capitales provinciales—, lo más interesante de esta obra fue el rescate de la dimensión polémica del lenguaje político: según demostró este autor, la prensa no era simplemente un vehículo de expresión de ideologías, sino un verdadero instrumento de acción política, sujeto a varios mecanismos de control estatal y utilizado lo mismo para sostener que para derrocar a los gobiernos, engañar a la opinión pública, imponer o desprestigiar un cierto punto de vista, y también deshacerse de la competencia.
Siguiendo una línea cercana a la de McGowan, en 1983 Jacqueline Covo publicó Las ideas de la Reforma en México, uno de los estudios más ambiciosos sobre los actores y proyectos liberales de 1857. Para Covo, la Reforma no podía ser reducida a la historia de “grandes hombres” como Juárez, Ocampo o Comonfort, ni al espinoso conflicto entre el poder civil y el religioso (si bien a este último tema dedicó un espacio considerable de su obra). Lejos de esas imágenes tradicionales, Covo propuso ver la Reforma como “la irrupción en la vida política de una opinión pública ampliada y, en la vida económica, de una clase media naciente”. Ello implicaba poner especial atención en el amplio número de diputados, periodistas, abogados y clubes políticos que articularon los intereses de estos grupos sociales emergentes, así como en sus audiencias, los lectores de periódicos y el público firmante de innumerables peticiones al gobierno y al Congreso Constituyente. De igual manera, Covo decidió abordar el pensamiento liberal no como un “sistema coherente de pensamiento”, sino como una corriente de ideas nacidas y discutidas en el “desorden del entusiasmo”, a la que el historiador debe aproximarse resaltando “lo concreto, lo múltiple y ambiguo”.35
Sin que mediara necesariamente una relación de causalidad entre ambos fenómenos, el paulatino deterioro del régimen priísta a partir de la crisis de 1982 coincidió con una igualmente paulatina apertura de la historiografía política elaborada por autores mexicanos. Una clara señal de esta apertura fue la publicación, en 1985, del libro de Carmen Vázquez Mantecón sobre la gestación y el fracaso de la dictadura santanista (1853-1855), un periodo crucial que no había sido estudiado seriamente desde tiempos de Enrique Olavarría, y que la autora comparó con las expectativas y desilusiones provocadas por otro presidente contemporáneo “cuyo primer apellido es curiosamente igual al de don Antonio”.36 Fue también a mediados de los ochenta cuando Andrés Lira escribió un importante ensayo sobre las “opciones políticas” del Estado mexicano en el siglo XIX, cuyo eje explicativo no era ya la oposición entre fuerzas morales antagónicas (liberalismo contra conservadurismo), sino la incesante búsqueda de una “racionalidad administrativa” que todos los gobiernos, desde los Borbones hasta Díaz, juzgaron indispensable para el mantenimiento del orden y el fomento de la economía.37 Esta observación de Andrés Lira invitaba entonces a estudiar el conflicto de la Reforma en una clave menos ideológica y más atenta a los problemas cotidianos de gobierno y a los procesos de largo plazo en los que 1857 fue tan sólo una estación.
A comienzos de la década de 1990 ya existían las condiciones para una renovación profunda de la historiografía política de la Reforma. Por un lado, la incipiente transición democrática y el ascenso electoral de partidos opositores (tanto de derecha como de izquierda) hacían necesaria una mirada más equilibrada hacia el cada vez mayor universo de “reaccionarios” que primero el liberalismo y más tarde el nacionalismo revolucionario habían expulsado del relato histórico nacional.38 En palabras de Enrique Krauze, había llegado el momento de acercarse al siglo XIX “sin el apremio de juzgar, condenar o absolver a sus personajes”.39 Por otro lado, la caída de la Unión Soviética y el consiguiente desprestigio del materialismo histórico, las lecturas revisionistas de la Revolución francesa en el marco del bicentenario de la toma de la Bastilla en 1989, y el denominado “giro lingüístico” que revolucionó la metodología de la historia cultural e intelectual, tuvieron como consecuencia una revalorización de lo político como tema privilegiado de análisis histórico. En el caso que nos ocupa, todo esto se tradujo en una notable multiplicación de estudios sobre las ideas y el lenguaje político, el orden jurídico, la representación y la ciudadanía, que en conjunto ofrecen material suficiente para una nueva síntesis de este periodo.
De entre las muchas aportaciones de la “nueva historia política”, tal vez una de las más importantes ha sido la recuperación del amplio abanico de grupos e ideologías que se enfrentaron primero en la prensa, después en las urnas y finalmente en los campos de batalla durante la Reforma. En un primer esfuerzo clasificatorio, por ejemplo, Will Fowler distinguió al menos cinco diferentes proyectos de nación discutidos por la opinión pública mexicana entre 1821 y 1853.40 De ellos, el que menos atención había recibido era el de los conservadores, un partido que no se consideraba necesario estudiar porque su programa no podía ser otra cosa que la negación del liberalismo, es decir, del Estado laico, la ilustración, el gobierno constitucional, el desarrollo capitalista, etc. Así, una primera tarea emprendida por los practicantes de esta corriente revisionista fue justamente el rescate del pasado conservador: ¿quiénes eran los conservadores? ¿Cuándo, cómo y por qué surgió dicha opción política? ¿Qué los distinguía de los liberales? Tras una pionera obra colectiva coordinada por el propio Fowler y Humberto Morales Moreno,41 los trabajos de Elías Palti, Erika Pani y Conrado Hernández dieron respuesta a estas preguntas y con ello revitalizaron un campo de estudio —la historia del pensamiento político— que solía ser visto como demasiado anticuado. Por su importancia vale la pena comentarlos con más detalle.
Tradicionalmente se asumía que el liberalismo y el conservadurismo mexicanos habían nacido juntos, como una pareja de mellizos que se repudian y necesitan el uno al otro. En contra de esta suposición, Fowler insistió en ubicar la aparición del conservadurismo en 1848, en el contexto de la crisis moral y política provocada por la humillante derrota militar de México frente a Estados Unidos el año anterior.42 Este momento es importante no sólo porque fue la primera vez que un partido asumió explícitamente la denominación de “conservador”, sino porque coincidió con un agrio pero revelador debate acerca de la voluntad popular como fundamento último del sistema republicano, principio que la prensa conservadora denunció como peligroso, irrealizable y contradictorio, es decir, como una “aporía”.43 Según explicó Palti, esta descomposición del sistema político y la erosión de las premisas en que se había fundado el orden republicano hasta este momento obligarían a la elite mexicana a imaginar nuevas bases teóricas sobre las cuales fundar el poder del Estado, tarea que sólo podría cumplirse con éxito tras la guerra civil y la asimilación paulatina de las ideas positivistas sobre la disciplina colectiva e individual.44
Si Elías Palti enfatizó la profunda crisis teórica que enmarcó las divisiones entre liberales y conservadores, Erika Pani optó por seguir la intuición de Edmundo O’Gorman acerca de las similitudes en las propuestas básicas de ambos partidos.45 Así, en su magnífico estudio sobre el “imaginario político” de los conservadores y liberales moderados que en la década de 1860 apoyarían al emperador Maximiliano, Pani encontró que, más allá de las diferencias en temas religiosos, los “hombres públicos mexicanos” coincidían en la necesidad de “consolidar la administración, asegurar el imperio de la ley, e impulsar el progreso material”, tres objetivos primordiales tras varias décadas de parálisis económica, inseguridad generalizada, faccionalismo e inestabilidad política. Esto explica, según Pani, que todos los grupos —desde los liberales “puros” hasta los “conservadores” y los “moderados”— terminaran recurriendo a la dictadura como una solución temporal pero indispensable para introducir un mínimo de orden. Para los conservadores en particular, este orden nunca podría resultar de la democracia, pues, en la práctica, el gobierno basado en la voluntad popular había significado una “desquiciante intervención de los cuerpos representativos” y una constante “resistencia de poderes regionales que pretendían ser soberanos”.46
El recurso de la dictadura es también un tema central en la estupenda tesis doctoral de Conrado Hernández, la cual, inexplicablemente, no ha sido publicada como libro hasta la fecha. Siguiendo la pista del conservadurismo durante los años de la guerra civil y el Segundo Imperio, Hernández se adentró en la historia del Ejército nacional, una institución siempre mencionada y a la vez poco analizada por la historiografía. Según explica el autor, el Ejército era un cuerpo heterogéneo, creado bajo criterios modernos pero al mismo tiempo asociado a la preservación de un “orden necesario y jerárquico en la sociedad”.47 Si bien esta corporación se hallaba sumida en el descrédito tras la derrota de 1847 y el fracaso de la dictadura santanista, la enorme crisis provocada por el juramento de la Constitución de 1857 creó las condiciones para que una generación de jóvenes militares —como Miguel Miramón y Luis G. Osollo— asumiera como propia la tarea de asegurar la supervivencia del país mediante la imposición de un gobierno dictatorial respetuoso de la tradición católica e hispánica. Este gobierno, sin embargo, pronto se vio preso de lo que Hernández describe como una contradicción entre el discurso tradicionalista y la necesidad de “fomentar las mejoras materiales y de establecer un gobierno ilustrado y progresista”.48 A causa de ello, los militares conservadores pronto se enfrentarían entre sí y con sus aliados del clero, y terminarían sus carreras defendiendo a un emperador que los vio con desconfianza desde el principio.
En contraste con el conservadurismo, el pensamiento liberal de la Reforma no ha sido un objeto de estudio popular en las décadas recientes. Bajo la perspectiva de la historia intelectual, lo más destacable, además de la obra de Erika Pani, ha sido el libro de Silvestre Villegas sobre los liberales “moderados” —es decir, aquellos que deseaban una reforma gradual que tomara en cuenta “los intereses legítimos de toda la sociedad”— y los trabajos de Carlos Illades sobre el pequeño grupo de pensadores liberales que centraron sus propuestas en la problemática social del país (Nicolás Pizarro, Juan Nepomuceno Adorno, etc.).49 Inevitablemente, la figura de Juárez sigue siendo un paso obligado en cualquier análisis sobre el liberalismo, pero al menos ya existen nuevos estudios, como los de Carlos Sánchez Silva y sobre todo la breve pero excelente biografía publicada en 1994 por Brian Hamnett, que pretenden trascender los viejos debates y hagiografías de la época de Bulnes, y que muestran a Juárez como lo que fue: un político pragmático y extremadamente hábil, cuya visión de los problemas de México se modificó a lo largo de una carrera muy compleja, teñida lo mismo de grandes triunfos que de rupturas y contradicciones, y en la que se aprecian muy bien las dimensiones regionales, nacionales e internacionales del proceso reformista, así como la difícil pluralidad de voces e intereses al interior del partido liberal.50
Respecto a este último punto, es notable la escasez de estudios sobre la masonería —que, se asume, fue uno de los principales vehículos de “sociabilidad” política de la época—, así como de los mecanismos que permitieron la conformación de liderazgos liberales de alcance nacional. Aquí resultan muy prometedoras las investigaciones recientes de Frédéric Johansson sobre las distintas facciones del Congreso Constituyente de 1856-1857. Apoyado en la metodología prosopográfica utilizada para el Porfiriato por François-Xavier Guerra, Johansson ha insistido en la inutilidad de buscar “partidos” modernos en una época en la que no existían estructuras o reglas partidarias formales, y en la que las filiaciones políticas cambiaban con rapidez y frecuencia. En lugar de ello, advierte, lo que sí existía era un piso ideológico común y, sobre todo, amplias estructuras basadas en lazos clientelares, familiares y de compadrazgo, las cuales condicionaban la trayectoria personal, social y política de sus miembros. En otras palabras, Johansson propone leer a los liberales no como individuos definidos solamente por sus ideas, sino como verdaderos actores sociales cuya conducta política respondía tanto a “dinámicas de grupo” como a coyunturas y cambios imprevistos.51
Tratando de ir más allá de la dicotomía liberalismo /conservadurismo, algunos autores han propuesto releer los debates políticos de la Reforma a la luz de la tradición republicana del mundo atlántico (según ha sido reconstruida a partir de las influyentes obras de Quentin Skinner y J. G. A. Pocock).52 El historiador inglés David Brading, por ejemplo, advirtió que los liberales de la Reforma no suscribieron el individualismo a ultranza del liberalismo clásico, sino que formularon una verdadera “religión cívica” —típica del republicanismo— que “conminaba a los hombres a alcanzar la gloria por el sacrificio de sus vidas en nombre de su ciudad y su país”.53 Más atento a las expresiones institucionales de esta tradición, José Antonio Aguilar Rivera también observó una fuerte tensión entre el liberalismo y el republicanismo en la primera mitad del siglo XIX, manifiesta en el largo debate acerca de la conveniencia de dotar al Ejecutivo con poderes de emergencia. Según Aguilar, los primeros liberales mexicanos optaron por ignorar que en la Roma antigua el recurso a la dictadura había sido un medio para salvar la república en situaciones excepcionales, y por ello no establecieron una “dictadura constitucional” que permitiera enfrentar las frecuentes turbulencias políticas de la época. De nueva cuenta, fue hasta 1857 que la Constitución incluyó la figura de los poderes de emergencia, sin la cual Juárez no hubiera podido hacer frente a la guerra civil y afirmar la supremacía de la ley al mismo tiempo.54
Si bien la obra de Aguilar sobre los poderes de emergencia es indicio de un renovado interés por la historia constitucional del siglo XIX





























