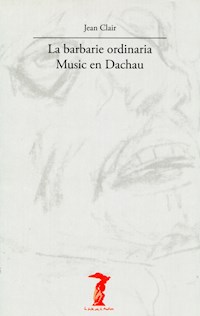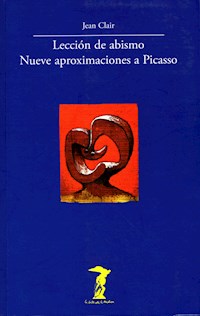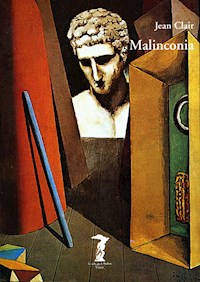Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: La balsa de la Medusa
- Sprache: Spanisch
"La responsabilidad del artista" suscitó en el momento de su publicación en Francia una fuerte y, en algunos momentos, crispada polémica. Es, en efecto, un libro polémico, provocador, pero no un texto anecdótico. Los problemas que plantea, el "perfil político" del arte de vanguardia, la posibilidad de interpretar el vanguardismo en un sentido profundamente distinto del habitual, la tensión del arte del siglo xx entre el terror y la razón, su eventual carácter totalitario, son algunos de los motivos que se analizan aquí, con claridad y con pasión. No es la primera vez que un trabajo de Jean Clair suscita pasiones. Sucedió con su exposición Les réalismes (1981) y, más recientemente, con la exposición organizada en la Bienal de Venecia (1995) con motivo de su centenario. En un tiempo en el que, tal como sucede hoy, se procede a una revisión de los tópicos de la historia del arte del siglo xx, la posición de Clair contribuye de forma decisiva a perfilar un punto de vista original, fecundo, capaz de renovar las pautas de la historiografía artística.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La responsabilidad del artistaLas vanguardias, entre el terror y la razón
Traducción de
José Luis Arántegui
www.machadolibros.com
Jean Clair
La responsabilidad del artista
Las vanguardias, entre el terrory la razón
La balsa de la Medusa, 92
Colección dirigida porValeriano Bozal
Título original: La responsabilité de l’artiste
© by Éditions Gallimard, 1997
© de la traducción, José Luis Arántegui
© de la presente edición,
Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-169-3
Índice
Prólogo
I. Medida de la modernidad
II. El caballo y la runa (La preguerra)
III. El azul y el rojo (La postguerra)
IV. La cara y la jeta (El momento presente)
«No me anima un sentimentalismo nostálgico del pasado, una contemplación retrógrada que transfigure las épocas turbulentas. No, tras mi asco y mi cansancio se esconde una idea muy antigua y muy fundada, la de que no hay nada más importante para una época que su estilo.»
Hermann Broch
«El sentido es el rostro de otro, y todo recurso a la palabra se sitúa ya en el interior del cara a cara original del lenguaje.»
Emmanuel Lévinas
a Joerg Ortner
Este libro se ha nutrido de discusiones con Joerg Ortner, a quien está dedicado.
Igualmente aprovecha observaciones y juicios de Régis Debray, Claire Dossier, Serge Fauchereau, Marc Fumaroli, Ives Kobry, Krzysztof Pomian y Pierre Schneider. Quede aquí expresión de mi agradecimiento.
Prólogo
Cierto número de acontecimientos culturales, exposiciones, coloquios y artículos de prensa han llamado recientemente la atención acerca de un problema que ya apenas se osaba tratar desde hacía quince o veinte años: la responsabilidad política del artista.
La cuestión se ha replanteado a la vez en sus aspectos históricos y de actualidad. Las relaciones del arte con el poder nunca han sido fáciles. Del antiguo Egipto al Segundo Imperio, se le ha utilizado desde sus mismos orígenes para afirmar el Estado e ilustrarlo. Pero ¿cuál ha sido su situación específica, nueva y singular, en este siglo? ¿Cómo ha reaccionado el artista a los grandes conflictos que lo han ensangrentado?1. ¿Hasta qué punto se ha hecho cómplice de las dictaduras que, del fascismo al comunismo, lo han marcado?2. ¿Cuál fue en conjunto la postura del movimiento moderno frente a doctrinas políticas que dejaron en él el cuño de su violencia?
Entre todas estas cuestiones, una se ha visto particularmente reavivada por el fenómeno que hoy se llama «globalización» o «mundialización» y por la reacción que le ha seguido en Europa, el repliegue sobre la propia identidad y la búsqueda de raíces culturales. ¿Cabe hablar así pues de escuelas «nacionales» de pintura como en el siglo anterior?3. Para ser más precisos, ¿en qué aspectos ha reaccionado el artista del siglo XX ante las doctrinas nacionalistas que desde el cambio de siglo minan los ideales universalistas y democráticos heredados de las Luces? ¿En qué le han afectado las teorías raciales?
Hace poco la respuesta, que parece haber prevalecido hasta el derrumbamiento de la URSS, era simple y unívoca: por su misma esencia la modernidad ha sido siempre cosmopolita, o incluso internacionalista en tanto identificaba en la Unión Soviética sus empresas formales con las apuestas sociales de la revolución. Siempre ha estado de parte de la democracia. Ha encarnado de principio a fin valores como resistencia a la opresión, libertad de espíritu y, por descontado, el poder creador del individuo frente a la tiranía de las masas. Por último, sus audacias e innovaciones formales han acompañado al progreso de ciencias y técnicas para mejorar la suerte de la humanidad. La historia del arte moderno es desde este punto de vista paradigma del avance del espíritu humano. Y, en consecuencia, sus producciones, adquiridas por los estados y conservadas en los museos con tanto aprecio, no solo son mirabilia, sino aún más exempla de nuestra civilización, tal como esta nació de la antropología laica de los derechos del hombre. La obra de arte es según esto el testimonio más puro y la más preciosa secreción de un sujeto que ha conquistado su autonomía. Nada podría sernos más querido que esas producciones del genio humano, que liberadas en adelante de la tutela de dioses y tiranos atestiguan el infinito poder y libertad del hombre. En consecuencia, el culto del arte es la religión del hombre de hoy, la que reúne a los miembros de la nueva Ecclesía de los hombres modernos. A título de tal, poner en duda su naturaleza, atentar contra su reputación o dudar de su mensaje sería cometer un sacrilegio. La violencia de las discusiones que recientemente han acompañado a algunos cuestionamientos del arte contemporáneo, pese a venir formulados de maneras bien prudentes, parece síntoma de que hemos dejado los terrenos de la razón para encastillarnos en los del dogma.
Sin embargo, resulta desorbitado el privilegio que le concedía al arte moderno una inteligencia como la de Gaëtan Picon al escribir, unos diez años después de la guerra, que «el arte [moderno] trueca su antiguo estatuto de provincia sometida por un estatuto imperial: imperio entre imperios. Cuando no le condenaban a desaparecer, las épocas ordenadas por la religión, el pensamiento o la ciencia no podían asignarle más que un lugar estrechamente controlado. Ahora bien, si hay algún carácter común a todas las tendencias de un arte que las contiene tan diversas y aun discordantes, ese es el sentimiento de legitimidad [...] Ya no acepta ser el juego, el deleite que fue, ornato de una civilización, glorificación, propaganda. Ya descubra, ya cree, es siempre una experiencia que se erige en su propia autoridad»4.
Ahí estaba indudablemente, impreso en un libro que se quería balance del pensamiento contemporáneo, el catecismo que habían aprendido a no poner en duda los de mi generación, la que pinchaba en las paredes de su cuarto reproducciones de Paul Klee y Picasso – y la siguiente, del Ché y Mao Tsé Tung–. Un catecismo que predicaba las virtudes de la insumisión, la espontaneidad, la revuelta, la embriaguez continua, la ilimitación de los poderes: y con toda impunidad, puesto que «ya descubra, ya cree» (y hubiera debido inquietarnos una fórmula que daba así al experimentar igual estatuto que a realizar) tal movimiento resultaba legitimado en todo caso, más aún, no sacaba su legitimación más que de sí mismo. Con su impulso a la Malraux, esa conclusión provocaba nuestra exaltación. Ni se nos habría pasado por la cabeza que «una experiencia que se erige en su propia autoridad» solo se encuentra en el ámbito de la fe religiosa o en el de la dictadura política: doxa, apela inevitablemente tanto al fanatismo de quienes la proclaman como a la sumisión de quienes la escuchan. ¿De dónde se podía sacar el arte moderno esa impunidad que le ponía a salvo del juicio de los humanos, que le quitaba la carga de ser útil y la obligación de rendir cuentas a la comunidad como cualquier otra actividad del espíritu? ¿Cabía imaginar que fuera el artista el hombre que no respondiera de nada? ¿A nadie? ¿Irresponsable?
Cuarenta años después, es otro el análisis de la modernidad al que nos ha llevado este fin de siglo. Esa serie de exposiciones e indagaciones nos fuerza a revisar su sentido.
Hasta la Gran Guerra, en efecto, la vanguardia parecía participar del ideal de las Luces y querer cumplirlo en hechos. Estaba por el hombre universal y contra la nación. Por el progreso y contra el oscurantismo. Sus modelos los había hallado en la ciencia, por ejemplo, en las leyes de la óptica recién descubiertas, como Seurat y sus discípulos, o en la perfección del mundo técnico, en automóviles, aviones, máquinas y motores, como Brancusi, Duchamp, Malevitch, Léger y tantos otros. Y, sobre todo, como movimiento libertario que era, había acompañado, o mejor aún, anunciado las ideas socialistas que deben modelar la comunidad del porvenir. Un compañerismo fecundo, con frecuencia intenso, llegaba incluso a unir ocasionalmente a políticos y artistas: Clemenceau y Monet, Lunatcharsky y El Lissitski. La vanguardia ayudaba a construir un hombre nuevo y una ciudad nueva. De esta, había trazado planos, esbozos y maquetas: de Bruno Taut a Mondrian, de Mies van der Rohe a Tatline, tenían la belleza de los diseños de una Ciudad del Sol de Campanella5. En cuanto a aquel, le ofrecía en pinturas y esculturas de cromatismo esplendente, de formas inauditas, proyecciones de una realidad psíquica ignorada hasta entonces.
Incluso ahí, sin embargo, un buen número de exposiciones y trabajos han demostrado recientemente hasta qué punto las bases heurísticas de la modernidad, los fundamentos del saber del que pretende deducir su método, eran más vastas pero también más confusas –y dudosas–. La modernidad no se había inspirado solo en la ciencia y la técnica. Era también, y quizás ante todo, un sincretismo espiritualista que se alimentaba de cuanto más contrario a la razón pueda existir. Teosofía y antroposofía, sin duda, pero también espiritismo, ocultismo, diálogo con los difuntos, creencia en mundos invisibles, radiaciones misteriosas, fuerzas paranormales o universos paralelos. Oficiaba de guía Rudolf Steiner, pero también Helena Blavatski6. Estaba Nietzsche, y también Stirner. Ninguno de los grandes nombres de la modernidad, de Kupka a Kandinsky, de Mondrian a Malevitch, de Duchamp a André Breton, salió indemne de esa fascinación que demuestra que el simbolismo no murió en 1900. Toda una inquietante nebulosa esotérica en donde se mezclan la creencia en poderes paranormales con el gusto por palingenesias y escatologías, pero también la creencia en la manipulación de las masas por el poder oculto de unos cuantos iniciados, magos, amos y «jefes», oscurece el resplandor de las Luces que la modernidad supuestamente acrecentaba7.
* * *
En las primeras páginas de sus memorias, Stefan Zweig escribe: «Vi crecer y extenderse ante mis ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia, y ante todo esa plaga de las plagas, el nacionalismo que ha envenenado la flor de nuestra cultura europea. He tenido que ser testigo inerme e impotente de esa inimaginable recaída de la humanidad en una barbarie que se creía olvidada desde largo tiempo, con su dogma antihumanista erigido conscientemente en programa de acción»8.
Al otro cabo del siglo es la modernidad y su programa lo que otro escritor, y gran figura de la izquierda alemana, Hans Magnus Enzensberger, juzga en términos semejantes a los de Zweig: «Dichoso quien sepa convencerse de que la cultura podría vacunar a una sociedad contra la violencia. Desde antes del alba del siglo XX, artistas, escritores y teóricos de la modernidad han demostrado lo contrario. Su predilección por el crimen, por el outsider satánico, por la destrucción de la civilización, es cosa notoria. De París a San Petersburgo la intelectualidad del fin de siglo coqueteó con el terror. Los primeros expresionistas hacían votos por la guerra y la invocaban igual que los futuristas (...) al amparo de la industrialización de la cultura de masas, en los grandes países el culto a la violencia y la “nostalgia del fango” se convirtieron en parte integrante del patrimonio. La noción de vanguardia ha adquirido desde entonces un sentido irritante que nunca se hubieran imaginado sus primeros defensores»9.
Semejante condena, ya veremos por qué, no puede suscribirse por completo. Sesenta años después de ocurrida, lo que hoy nos sigue recordando la tragedia de un pequeño pueblo vasco es una obra de arte, el Guernica, y no la prensa de la época ni la historia erudita de los manuales. Hoy, como antaño, la obra de arte puede aportar un testimonio cegador y definitivo donde otros medios no son sino información pobre y fugaz, o dificultosa.
Pero tampoco se puede dejar de tomar en cuenta esa condena.
La apertura en Kasel, este verano, de la décima edición de Documenta, que se pretendía una consagración, más bien ha descubierto incluso a los ojos más fanáticos la amplitud del desastre. La vaciedad del contenido, la vulgaridad e idiotez de la mayor parte de los objetos presentados eran menos sorprendentes que el aparato conceptual con que el catálogo pretendía justificar su presencia. La vuelta a los clichés ideológicos más manidos de los popes del pensamiento de fines de los sesenta delataba algo más que desconcierto. La prensa alemana, consternada, lo ha considerado «pariser Chichi [melindre parisino]». Pero tal insignificancia no es lo propio de nuestro país.
La pregunta sigue planteada: ¿cómo es posible que entre todas las ideologías de nuestro siglo sea la vanguardia la única que no ha sabido afrontar la crítica?10. En estos últimos veinte años hemos vivido el derrumbamiento de las doctrinas que marcaron nuestra época. Pero a pesar de estar tan ligada a las utopías políticas, cuyas premisas y teorías la modelaron desde su origen, como a las creencias esotéricas del fin de siglo, la doxa vanguardista parece hoy tan intocable como ayer. Con sus yerros, su violencia, su odio a la cultura, su «odio antihumanista conscientemente erigido en programa de acción», por retomar los términos de Zweig, sigue engalanándose a la vez con el prestigio de la revuelta individual y con el de la contribución del progreso al bien común. Institucionalizada y funcionarizada, auténtica querida de los programas ministeriales de desarrollo cultural, sin embargo, aún pretende encarnar el espíritu de insumisión ante el poder establecido. ¿De dónde la permanencia de tan extraño privilegio? Porque por descontado no se trata de subversión de valores establecidos. Ningún estado ha subvencionado nunca la subversión de sus propios valores.
La fe en utopías políticas de derecha o de izquierda, del bolchevismo al nazismo, que la vanguardia artística no solo ha compartido sino además provisto de algunos de sus artículos principales, se ha desplomado. Desde ese momento la estética vanguardista está en el aire. Tanto más fánatica e intolerante por deber predicar a partir de ahora en el vacío.
Notas al pie
1 Exposición «Face à l’histoire. 1933-1996. L’artiste moderne devant l’événementhistorique», Musée National d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, 1996.
2 Exposiciones «Les années trente. Le temps menaçant», Musée d’Art moderne de la Ville de París, y «Anées trente: l’architecture et les arts de l’espace entre industrieet nostalgie», Musée national des monuments français, pero, asimismo, más antiguas, «Art and Power, Europe under the dictators 1930-1945», Londres, 1995, y «Kunst und Diktatur. Architektur, Bildhauerei und Malerei in Österreich,Deutschland, Italien und der Sowjetunion 1922-1956», Viena, 1994.
3 Exposición «Made in France. 1947-1997», París, Musée National d’Art moderne, Centre Georges Pompidou, 1997.
4 Gaëtan Picon, prefacio a Panorama des idées contemporaines, París, Gallimard, 1957, p. 17.
5 Respecto al urbanismo utópico en la modernidad es provechosa la lectura de la introducción de Eric Hobsbawm en el catálogo Art and Power, Stuttgart, Oktagon Verlag, 1995, pp. 11 y ss.
6 Helena Blavatski (1831-1891), teósofa ruso-americana. Tras recorrer Europa, Norteamérica, Méjico, India y Tíbet en busca de prácticas mágicas, cultos secretos y doctrinas espiritualistas, expuso su mensaje en Isis desvelada (1876), pero sobre todo en La doctrina secreta (1888), que había de ejercer gran influencia en la generación simbolista pero igualmente en las primeras vanguardias, entre 1900 y 1914.
7 Sobre las fuentes ocultistas de la vanguardia, véase The Spiritual in Art. AbstractPainting 1890-1895, dirigido por M. Tuchman, The Los Angeles County Museum y Abbeville Press, Nueva York, 1986, y Okkultismus und Avant-garde von Munch bisMondrian, Frankfurt, Schirn Museum, ed. Tertium, 1995.
8 Stefan Zweig, Le monde d’hier. Souvenirs d’un Européen, París, Belfond, 1982, p. 11 [Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Viena, Bermann-Fischer, 1948; El mundo de ayer. Memorias de un europeo, Barcelona, Juventud, 1952; aquí y en adelante las notas entre corchetes corresponden al traductor].
9 Hans Magnus Enszerberger, «Culture de haine, médias en transes», en Vuessur la guerre civile, París, Gallimard, 1995, p. 123.
10 En el siguiente capítulo distinguiremos con más precisión entre «modernidad» y «vanguardia».
IMedida de la modernidad
«Fecho el fin del mundo en la apertura de líneas aéreas»
Karl Kraus
La modernidad es cosa antigua. Es en el siglo VI, en Casiodoro, cuando aparece en latín vulgar el término modernus. Modernus es aquello que pone de manifiesto lo propio del modo1, es decir, lo que manifiesta la cualidad de lo justo, lo que guarda medida, lo que queda contenido en la noción de reciente. Moderno no es aquello que anuncia lo que viene, sino lo acorde con el momento, en el sentido cuasimusical de ese término. Conforme al modus que constituye la raíz de la palabra, moderno es aquello que encuentra la medida justa entre el tiempo que acaba de discurrir y el tiempo por venir.
Harán falta varios siglos para que el término se tiña de afectos polémicos y a mediados del siglo XII2 pase a designar a quienes, por oponerse a los antiqui en su interpretación de los textos sagrados, reivindican para sí el nombre de moderni. El equilibrio se mantendrá hasta los tiempos «modernos», cuando estalle en 1675 la conocida Querella...
Durante ese largo período, sin embargo, antiguo o moderno seguirán siendo, más que una cualidad positiva o negativa, dos formas de ser opuestas, dos modos de medir nuestra relación con el tiempo. La oposición es estática: falta en ella el impulso que nos proyecta, extenuados y sin aliento, hacia el futuro. Así, el término «moderno» guardará por largo tiempo algo de la raíz de la que nació, a saber, el equilibrio, el justo medio, la moderación3. Es el límite que no se ha de franquear, y es también el modelo. Como en el griego arti, la cualidad de lo moderno es «ajustarse», ser la medida buena, la buena dosificación de lo antiguo y lo nuevo, un equilibrio en la relación con el tiempo4.
No es sino en torno a 1830, hace siglo y medio, cuando el término moderno acabará por significar lo contrario, es decir, la idea de búsqueda incesante y febril de lo nuevo exclusivamente, y su exaltación. No cabe duda de que a ojos de los antiguos moderni hubiera resultado incomprensible semejante impaciencia que no conserva el aplomo cuando la embarga el tiempo, sino que empieza a mover el brazo de un lado a otro del fiel del presente y no quiere saber más que de lo venidero. Antaño norma, equilibrio, mesura y hasta armonía, acorde con el tiempo, lo moderno se torna a la inversa exceso, desmesura, inquietud y disonancia.
Sin embargo, el mismo Baudelaire, el primero en usar la palabra «modernidad» en su actual acepción5 para reivindicar con ella el particular valor de la estética de su tiempo, guardaba en mente algo de su antiguo sentido. Aunque la haga sonar a consigna, no deja de recordar al lector que la modernidad «nunca es sino la mitad del arte». «La otra mitad –dice– es lo eterno e inmutable.» La postulación de lo actual, de lo efímero, el gusto por lo transitorio y fugaz, la necesidad de lo inaudito y lo nunca visto, todos esos rasgos de la vida moderna siempre deben venir, según él, acompañados, pero a la vez mesurados, moderados, ponderados y justificados, por una postulación similar pero inversa de lo inmóvil y siempre presente. El «sueño de piedra» al que Baudelaire asemeja lo Bello, su odio al movimiento que «descoloca las líneas», están bien cerca en este sentido de los ensueños de Winckelmann con la Antigüedad. Ellos compensan el sobresalto que le embarga cuando, vagando por el gran desierto de los hombres, bebe «crispado como un extravagante» la silueta de la paseante antes de verla desaparecer como un rayo en la noche. Presa entre el fulgor maníaco de lo nuevo y la petrificación melancólica del pasado, la modernidad es siempre para Baudelaire desgarro, vacilación, postulación simultánea, equilibrio entre apropiación y desposesión, gozo y duelo. No júbilo por lo que va a venir, sino aguda conciencia de la fugacidad; no espera impaciente de los beneficios que traerá el mañana, sí mordedura de la muerte en el sobrecogimiento de lo vivo. Baudelaire es el hermano pequeño de Leopardi, no de Saint Simon. En el admirable diálogo entre la Moda y la Muerte es la Moda, esplendorosa encarnación de una de las «mitades» de la modernidad, quien le recuerda a su tenebrosa vecina que ambas son hermanas de la caducidad: «Está en nuestra naturaleza renovar de continuo el mundo...»
El sentido de la modernidad es asimismo antinómico del progreso, esa ideología positiva, optimista y nimia tan propia de burgueses como de socialistas, dirá Baudelaire, que ignora duda, inquietud, angustia, dolor o melancolía, y de la vida no quiere saber más que porvenires triunfantes. «El progreso, religión de imbéciles y perezosos (...) idea grotesca florecida en el terreno abonado de la fatuidad moderna.»
En el mismo saco del odio al espíritu guerrero mete Baudelaire la idea de vanguardia. Esta es al arte lo que el progreso a la sociedad. ¿Acaso en latín no era progressus originariamente término del vocabulario militar para designar, en César, por ejemplo, el avance de las tropas de conquista?
En efecto, solo una sociedad abierta a las ideologías del progreso científico y técnico, una época de invenciones, descubrimientos y acumulación de tales nova reperta, podía alumbrar la idea de una vanguardia del arte, pequeña asamblea de magos, profetas y adelantados calcada de la pequeña cohorte de sabios que se basta para hacer avanzar los conocimientos6. Advancement era la palabra utilizada por Francis Bacon en su alegato ante el rey de Inglaterra, Jacobo I, en pro de la causa de una Royal Society capaz de establecer entre los inventores una cadena ininterrumpida de invenciones, gracias a la cual la ciencia no fuera ya obra de aficionados aislados sino un fenómeno social acumulativo7.
Y en ese ideal de pequeñas sociedades de sabios que colaboran para hacer avanzar el espíritu humano, ¿qué papel podía desempeñar el artista, reducido en adelante a la compañía incierta y fluctuante de los grupos y las ahumadas discusiones de café, y privado de esas otras Royal Societies que habían sido para él corporaciones, gremios o academias en la época de su ascenso en la jerarquía social8?
Mientras la idea de evolución de las formas artísticas, de un florecimiento de la representación, por ejemplo, se siguió calcando de un modelo orgánico, vitalista o cíclico –nacimiento, crecimiento, madurez y declive–, apenas tenía sentido la idea de un manípulo que detentara en exclusiva la clave de las leyes de ese desarrollo. Desde los talleres que aplicaban las fórmulas del arspingendi hasta las academias que sentaban las reglas del mismo, el conjunto de la comunidad artística se había aprovechado hasta entonces de los conocimientos de sus predecesores, que hacía fructificar. Había acrecentamiento y transmisión de un saber, saber teórico y técnico en la medida en que la historia del arte, entendido como cumplimiento de un fin propio a través de medios cada vez más adaptados –la búsqueda de la mimesis, por ejemplo, el establecimiento de la perspectiva científica o incluso la búsqueda de la Belleza ideal– era la historia de una maestría técnica, y por tanto cumplimiento racional de un principio de crecimiento. En sus Vidas de los pintores más excelsos... –y por «excelsos» entendía que habían sido precedidos por otros artistas que no habían alcanzado esa perfección y que serían seguidos por quienes quizá no la conocieran– Vasari se apoyaba en un modelo venido de la Antigüedad clásica. Así como Policleto señalaba un «progreso» respecto al kourós arcaico, pero sin embargo mostraba menos gracia que Praxiteles, así Rafael había de llevar a la perfección un estilo que había conocido sus primeros balbuceos con Cimabue y Giotto... Llegado a su fin, el ciclo podría reiniciarse en ocasiones si hubiera hombres suficientemente cultivados para reencontrar las fuentes de la creación. Renacimiento y «renaceres» medievales, clasicismo y neoclasicismo hacen florecer otra vez las viejas raíces, como un árbol en la nueva estación.
Todo el equilibrio del modus antiguo se había de ver roto, sin embargo, tras esa revolución análoga a la copernicana que Kant introduce en el juicio crítico, en virtud de la cual la causa determinante de este pasa a ser el sentimiento del sujeto y ya no el concepto del objeto, así como ante el empuje de diversas filosofías del devenir, de Condorcet a Saint Simon.
La idea de Herder y el romanticismo alemán de un genio creador –por decirlo rápidamente, pues hemos de volver largo e infine sobre este punto capital–, un genio creador sometido en adelante a la dinámica ciega de una palabra cuyos estratos originales se trataba de reencontrar, arruinaba toda posibilidad de transmisión racional, de generación en generación, de un cuerpo de conocimientos en aumento incesante. Si desde ahora todo estaba en continuo devenir, si todo se movía sin cesar y no era más que tensión lanzada en pos de un origen que cada vez retrocedía más lejos, entonces todo lo que había sido preparación para la obra maestra, aproximación minuciosamente calculada a un fin que se confundía con la idea de perfección, no era ya sino una etapa, simple eslabón intercambiable de una cadena sin fin que gira sin fin, pero también más deprisa cada vez, un encadenamiento de progresos sucesivos venidos a ser cada cual consecuencia del precedente y causa del siguiente. La validez de ese fenómeno personal que es la obra creada quedaba abolida en el mecanismo impersonal de una Historia. De ahí la imposibilidad de llevar a término, esa incapacidad de realización cuyo eco resuena en Cézanne, que se titulaba «primitivo de un arte nuevo», o en Mallarmé, profeta del «Libro» por venir, ese sentimiento de la impotencia moderna para hacer obra.