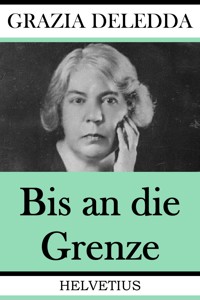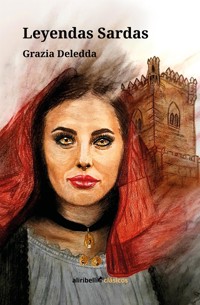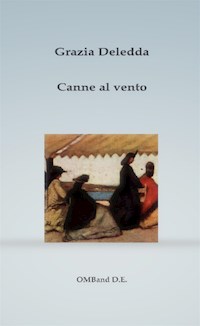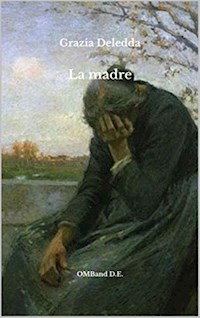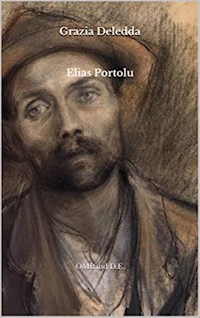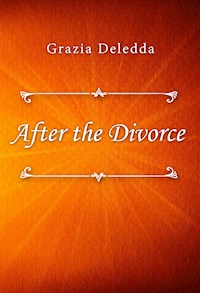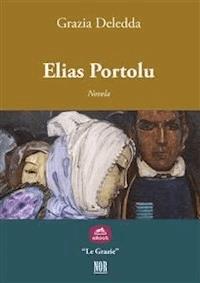Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La senda del mal es una novela de poderosas vivencias de amor, dolor y muerte sobre las que planea el sentido del pecado y de la culpa, y la conciencia de una inevitable fatalidad. El protagonista es Pietro, que se siente atraído por Maria, la bella y arrogante hija de su patrón, Nicola Noina. Ella, sin embargo, no da señales de fijarse en el joven. Ante la indiferencia de Maria, Pietro corteja a Sabina, la sobrina pobre de los Noina, lo que pone celosa a Maria. Gracias a esto, Pietro, que no creía poder aspirar a tanto, logra conquistar a la hermosa heredera de Nicola y para pedirle la mano le promete que se hará rico. Mientras Pietro se va del pueblo en busca de fortuna, Francesco Rosana, un próspero terrateniente, pide la mano de Maria. Al mismo tiempo, Pietro es arrestado y detenido durante tres meses bajo la falsa acusación de robo de ganado. En prisión entabla amistad con el ladrón Antine, quien, cuando Pietro se entera del compromiso de Maria, lo convence de conseguir lo que quiere siguiendo "la senda del mal"…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La senda del mal
Grazia Deledda
Traducción de Manuel Manzano
Título original:La via del male
Primera edición en esta colección: enero de 2021
© de la traducción, Manu Manzano, 2021 © de la presente edición: Plataforma Editorial,2021
Plataforma Editorial c/ Muntaner,269, entlo.1.ª–08021Barcelona Tel.: (+34)93 494 79 [email protected]
ISBN: 978-84-18285-10-3 IBIC: FA
Diseño de cubierta: Ariadna Oliver
Fotocomposición: gama, sl
Digitaliza: Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares delcopyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org)
ÍNDICE
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
CAPÍTULO III
CAPÍTULO IV
CAPÍTULO V
CAPÍTULO VI
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO IX
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XI
CAPÍTULO XII
CAPÍTULO XIII
CAPÍTULO XIV
CAPÍTULO XV
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVII
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XIX
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXIII
CAPÍTULO I
PIETRO BENU SE DETUVOun instante frente a la pequeña iglesia del Rosario.
«Es casi la una», pensó. «Quizá sea demasiado temprano para ir a casa de los Noina. Estarán durmiendo. Es gente rica y se permite todas las comodidades.»
Después de un momento de duda, retomó el camino y se dirigió hacia el barrio de Santa Úrsula, al otro extremo de Nuoro.
Era primeros de septiembre y el sol, todavía muy intenso, caía a plomo sobre las callecitas desiertas; solo unos pocos cachorros hambrientos pasaban por las franjas de sombra almenada que se extendía ante las casas de piedra.
El girar de un molino de vapor interrumpió, a lo lejos, el silencio meridiano. Ese ruido palpitante, como un jadeo, parecía ser el único pulso de aquel pueblo abrasado por el sol.
Pietro, seguido de su corta sombra, por unos instantes animó con el ruido de sus botas la soledad de la calle vacía que iba desde la iglesia del Rosario hasta el cementerio. Desde allí se dirigió al barrio de Santa Úrsula, deteniéndose para observar los pequeños huertos invadidos por la vegetación silvestre, los minúsculos patios sombreados por algunas higueras, almendros y parras, y finalmente se detuvo y entró en una taberna en cuyo letrero se levantaba una escoba.
El dueño de la cantina, un antiguo carbonero de la Toscanaque se había casado con una aldeana de malas costumbres, estaba acostado en el único banco de la Rivendita, como llamaba él dignamente a aquel tugurio, y tuvo que levantarse para dejar que el cliente se sentara.
Lo miró, lo reconoció y le sonrió con sus grandes ojos claros y pícaros.
—Salud, Pietro —le dijo, con un extraño acento, en el que por encima del deje propio de Siena se imprimía como una pátina dorada el dialecto sardo—. ¿Buscas algo por aquí?
—¡Algo busco, sí! Ponme de beber —respondió Pietro con cierto desprecio.
El toscano le puso su bebida y lo miró con sus grandes y sonrientes ojos infantiles.
—Apuesto a que sé adónde vas. Te diriges a casa de Nicola Noina, a cuyo servicio quieres entrar. Eso quiere decir que entonces te tendré como cliente y eso me pone contento.
—¿Cómo demonios lo sabes? —preguntó Pietro.
—Bueno... se lo oí decir a mi esposa: las mujeres lo saben todo. Debe haberse enterado por tu Sabina...
Pietro frunció el ceño un poco, pensando qué relación tendría Sabina con la mujer del toscano, pero entonces inclinó a un lado la cabeza y la meneó de derecha a izquierda, con aquel gesto despectivo que era habitual en él, y volvió a serenarse; una serenidad inconsciente que sin embargo tenía algo de sarcástico.
En primer lugar, Sabina no era suya. La había conocido durante la última cosecha y una noche de luna llena, mientras en el corral las hormigas, en largas filas silenciosas, se llevaban el trigo, él, dormido bocabajo sobre el suelo, había soñado que se casaba con aquella chica. Sabina era guapa: depiel blanca, con un mechón de pelo rubio que le caía sobre lafrente lisa. Y en el sueño se mostraba tierna con Pietro y la habría amado de buena gana; pero él, tras despertarse, se había tomado tiempo para pensar en ello y aún no se había decidido a declararle su simpatía.
—¿Quién es esa Sabina? —preguntó, mirando el vaso de vino tinto vacío.
—¡Bah, no seas tonto! ¡La sobrina del tío Nicola Noina! —dijo el toscano.
Les daba el título de tío y tía, que los nuorenses otorgan solo a los mayores, a todo el mundo, incluso a los niños, a las niñas y a los señores.
—Pues no lo sabía, de verdad —mintió Pietro—. ¿Sabina ha dicho que quiero entrar al servicio del tío?
—No sé, eso he pensado.
—Eh, tienes poco que hacer, forastero —continuó Pietro, con su gesto despectivo—, y piensas lo que te parece y lo que te gusta. Bueno, si realmente quisiera entrar al servicio de Nicola Noina, ¿a ti qué te importa?
—Me pondría contento, repito.
—Entonces, dime, ¿qué clase de gente es la familia Noina?
—Tú que eres nuorense deberías saberlo mejor que un forastero —se defendió el tabernero, que había cogido una especie de plumero de retales y espantaba las moscas de unacesta de frutas expuesta cerca de la puerta.
—Un forastero cercano sabe más que un paisano lejano.
Sin dejar de ahuyentar a las moscas, el tabernero comenzó a parlotear como hacen las muchachas.
—Los Noina son los reyes del vecindario, ya sabes, aunque son tan nuorenses como yo...
—¿Qué dices, demonio? La mujer pertenece a una de las familias más distinguidas del pueblo.
—La esposa sí, pero ¿él? ¿Quién sabe de dónde viene? Seguro que ni él mismo lo recuerda. Vino a Nuoro con su padre, uno de esos comerciantes ambulantes que compran aceite usado y luego lo venden como bueno.
—¡Así se hacen las fortunas! ¿O es que tú no bautizas el vino que vendes? —exclamó Pietro, vertiendo en el suelo las últimas gotas de su vaso. Ya sentía la necesidad instintiva de defender, por su propio bien, a su futuro patrón.
—Ningún tabernero de Nuoro te va a dar un vino más puro que el mío —continuó el otro—. Pregúntaselo al mismo tío Nicola, que entiende mucho de esto...
—Ay, es verdad, ¿es un borracho? —preguntó Pietro—. Dicen que estaba beodo cuando, regresando de Oliena el mes pasado, se cayó del caballo y se rompió una pierna.
—No lo sé. ¡Quizás había catado demasiado! Porque se había ido a comprar vino. El hecho es que se rompió la pierna y ahora anda buscando un sirviente hábil y fiable, porque ya no puede cuidar de sus propias cosas.
—¿Y la esposa, qué tal mujer es?
—Una que nunca se ríe, como el diablo. Una vanidosa. El verdadero ejemplo de vuestras señoras distinguidas, que creen que son dueñas del mundo porque tienen un viñedo, una dehesa, un establo, caballos y bueyes.
—¿Y te parece poco, forastero? Y la hija, ¿cómo es? ¿Soberbia?
—¿La tía Maria? Una chica hermosa. Pero ¡muy hermosa! —dijo el otro, hinchando las mejillas—. Es afable, humilde y buena ama de casa. ¡O eso dicen! Pero a mí me da que es aún más soberbia que su madre. Esas dos mujeres deben de ser tan malas como alegre y generoso es el tío Nicola. Pero ¡ambas son de la virgen del puño —dijo, cerrando la mano y levantándola en el aire—, pobre tío Nicola!
—Esto no me importa —dijo Pietro, mirando el puño cerrado del tabernero—. Mientras no sean tacañas conmigo.
—Ay, entonces, es verdad que vas a trabajar en su casa —preguntó el otro, dejando lo que estaba haciendo.
—Si me pagan bien, sí. ¿Tienen sirviente?
—Nada. Nunca han tenido ni sirvientes ni sirvientas. Se lo hacen todo ellos. Maria trabaja como un animal, va a la fuente, va a lavar, barre el patio y la calle frente al patio. Una vergüenza, para lo ricos que son.
—Trabajar no es una vergüenza. Y, además, ¿no has dicho hace un momento que no son ricos?
—Pero se creen que lo son. Se creen ricos porque viven en este barrio de miserables. Haber crecido, especialmente las mujeres, entre la perpetua miseria de la gente que las rodea hace que se crean reinas. De hecho, en la tía Maria, la vanidad parece que tiene un límite, o al menos la tiene un poco escondida, pero la tía Luisa a cada palabra que dice parece que no necesita a nadie, que sea rica, que tenga una casa llena de provisiones y un cajón lleno de monedas. Es una mujer insoportable. Tío Nicola la llama Madama Real. Ni siquiera se digna a tomar el fresco en la explanada, junto con las demás vecinas, como lo hace la tía Maria. Se queda en su patio, al lado de la puerta abierta, y si se acerca a ella alguna mujer, ¡tendrías que ver los humos que se da!
—Ah, entonces —interrumpió Pietro, pensativo, mirando por la puerta hacia el fondo ardiente del camino—, él,el patrón, ¿no es un hombre soberbio?
—Es un bromista, y muy hablador, nada más. Se burla un poco de todos y se muestra necesitado de dinero. ¡Es un tipo inteligente, querido mío!
—¿Y en la familia se llevan bien?
—Se entienden como pájaros del mismo nido —dijo elforastero—. Parece que se llevan bien: aunque, después de todo,nunca dejan que nadie se entere de qué pasa puertas adentro.
—Pero pareces bien informado, casi tanto como una alcahueta... —comentó Pietro, con su gesto desdeñoso.
—¿Qué quieres? Este es un lugar donde charlar. Y aquí todos están de acuerdo, como las abejas en la colmena —continuó el toscano, con una fina comparación que hizo sonreír a Pietro—. Yo escucho y repito...
—Cuando necesite saber algo, vendré aquí.
—Creo que ya lo has hecho.
Pietro desabrochó una especie de bolsa sujeta al cinturón de cuero y sacó una moneda de plata.
—Cóbrate. ¿Y dónde está tu esposa?
—Se ha ido recoger higos chumbos —respondió el otro, golpeando la moneda contra el mostrador para asegurarse de que no fuera falsa.
Pietro pensó en la esposa del tabernero, una bella mujer de grandes ojos negros con quien había pasado unas horas, y por concatenación de ideas preguntó:
—¿Y qué dicen de Maria Noina? ¿Es honesta?
—¡Caramba, eso ni se pregunta! —gritó el otro—. ¿La hija del tío Nicola Noina? El espejo de la honestidad.
—¿Y tiene algún amor, ese espejo?
—Nada. Esa quiere un buen partido.
—Bueno, se lo traeremos del continente —dijo Pietro, mirando con burla al forastero.
Quería saber más cosas, pero temía que el tabernero fuera a contarle a Noina que había preguntado por ellos, y se levantó.
—Espero verte de nuevo, Pietro. Haz que el tío Nicola te contrate. Ya sabes, es un buen hombre, después de todo. Espera y ya verás cómo te da todo lo que quieras.
—Gracias por el consejo, pero no voy a ir —mintió Pietro de nuevo. En cambio, justo al salir, giró a la derecha y se acercó a la casa de los Noina.
De hecho, la casa, blanca y tranquila tras la pared alta del patio, parecía mirar con desprecio las casuchas amontonadas aquí y allá alrededor de la plaza y a lo largo de la calle polvorienta. Pietro, sin dudarlo, empujó el portón rojo entreabierto y entró.
A la derecha del amplio patio, pavimentado con guijarros, abrasado por el sol, limpio y ordenado, Pietro vio un cobertizo que hacía de establo y de cochera. A la izquierda relucía el blanco de la fachada, con la escalera exterior de granito iluminada por enredaderas frescas de campánulas engarzadas en la barandilla de hierro.
En un orden casi simétrico, aquí y allá había herramientas de labranza: un carro sardo típico, viejas ruedas, arados, azadas, yugos, picos, palos...
Debajo de la escalera se abría una puerta y, un poco más lejos, un portón de madera ahumada, con una ventanilla en la parte superior, indicaba la entrada a la cocina.
Pietro se dirigió hacia allí, se asomó por la puerta abierta y saludó.
—¿E ite fachies?¿Qué se hace por aquí dentro?
—Entra —respondió una mujer baja y gorda, con una cara larga, blanca y tranquila, enmarcada por un pañuelo de tela teñido con azafrán.
Pietro Benu empujó la puerta y entró.
—Quería hablar con el tío Nicola.
—Ahora lo llamo. Siéntate.
El joven se sentó frente al hogar apagado, mientras que la tía Luisa salió al patio y subió la escalera con su paso lento y orgulloso.
La cocina se parecía a todas las cocinas sardas: amplia, con suelo de ladrillos y techo de juncos ennegrecidos por el humo. De las paredes marrones colgaban grandes cacerolas de brillante cobre, utensilios para hacer pan, enormes asadores y tablas de cortar. En uno de los fogones de la gran cocina semicircular hervía una pequeña cafetera de cobre.
En un taburete, cerca de la puerta, Pietro se fijó en una canasta de mimbre con los bártulos de costura y una camisa de mujer con un bordado sardo recién comenzado. Tenía que ser la labor de Maria. ¿Dónde estaría la chica a esas horas? Tal vez había ido a lavar al torrente del valle, porque durante el tiempo que Pietro estuvo allí no se dejó ver.
Tras unos minutos entró la tía Luisa, blanca, impasible, consus labios apretados y el corsé abrochado a pesar del calor sofocante, y entonces los pasos de un cojo sonaron en el patio.
Tan pronto como el joven criado vio la figura afable, las mejillas encarnadas y los ojos brillantes del tío Nicola, se alegró.
—¿Cómo estás? —preguntó el patrón, sentándose con cierta dificultad en una gran silla de paja.
—Bien —respondió Pietro.
El tío Nicola estiró la pierna sana, esbozó una leve mueca de dolor, pero inmediatamente se recompuso. La tía Luisa sacó la cafetera del fuego y se puso a hilar otra vez con el pequeño huso sardo hinchado de lana blanca. Tan baja y oronda, casi solemne con aquel antiguo traje regional de Nuoro, con la falda deorbace1ribeteada de verde, con el pañuelo amarillo alrededor de la gran cara enigmática, con sus labios finos y sus ojos claros y fríos, parecía un ídolo e inspiraba un cierto temor religioso, mientras que su marido inspiraba confianza.
—Sé que está buscando un sirviente —dijo Pietro mientras doblaba entre las manos su ancha gorra negra—. Si me quiere, vengo. En septiembre termino el servicio para Antoni Ghisu, y si quiere...
—Jovencito —respondió el tío Nicola, mirándolo fijamente con sus ojos brillantes—, no te ofendas si te digo algo: no gozas de una buena reputación...
También a Pietro le brillaban los ojos grises y le aguantó la mirada al tío Nicola casi con insolencia: aunque le ardieron los oídos por la ofensa, le dijo en voz baja:
—Infórmese, entonces...
—No te ofendas —dijo la tía Luisa, hablando con los dientes apretados y casi sin abrir la boca—. Son rumores que corren, y Nicola es un bromista.
—¿Qué rumores, tía Luisa? ¿Qué pueden decir de mí? Nunca he tenido nada que ver con la justicia. Trabajo de día y duermo de noche. Respeto al patrón, a las mujeres, a los niños. Considero la casa donde parto el pan y bebo el vino como la mía. Nunca he robado ni siquiera una aguja. ¿Qué pueden decir de mí? —preguntó con el rostro encendido.
El tío Nicola no dejaba de mirarlo, y sonreía. Entre la barba rojiza y el bigote negro se abrían unos labios frescos y unos dientes juveniles.
—Eh, solo dicen que eres un bruto y que tienes mal genio —exclamó—, y de hecho me parece que ahora mismo estás enfadado. ¿Quieres el bastón?
Le dio el bastón y le hizo un gesto para que golpeara a alguien, y Pietro se echó a reír.
—Vale —confesó—, no niego que fui un crío revoltoso. Me subí a todas las tapias, a todos los árboles, me peleé con mis compañeros y galopé a lomos desnudos de caballos salvajes. Pero ¿quién no era así cuando era niño? A veces, mi madre, pobrecita, me ataba y me encerraba en casa, y yo mordía la cuerda y salía corriendo. Pero pronto conocí el dolor. Mi madre murió, el techo de nuestra casa se vino abajo, conocí el frío,el hambre, el abandono y la enfermedad. Mis dos tías viejas me ayudaron, pero ¡son tan pobres! Entonces entendí la vida. ¡Eh, demonios, el hambre es una buena maestra! Comencé a servir, aprendí a obedecer y a trabajar. Y ahora trabajo, y tan pronto como pueda rehacer mi casa en ruinas y comprarme un carro, un par de bueyes, un perro, tomaré una esposa...
—Ay, demonios, demonios, para tomar una esposa hacen falta viandas... —dijo el tío Nicola echando mano de un viejo proverbio sardo.
La tía Luisa hilaba y escuchaba, y un pequeño pliegue le encrespó la mejilla derecha en torno a la boca.
«¡Estos pordioseros! ¡Se mueren de hambre y sueñan con casarse!», pensó.
—Ya basta —dijo el tío Nicola, golpeando la piedra del hogar con el bastón—. Ahora hablemos de nuestro asunto y veamos si nos ponemos de acuerdo.
Y lo hicieron.
CAPÍTULO II
EL 15 DE SEPTIEMBRE, Pietro entró al servicio de los Noina. Era de noche, una velada nublada y sombría, cuyo recuerdo quedó grabado en la mente del joven sirviente como la reminiscencia de un triste sueño.
Las mujeres lo recibieron con frialdad, casi con recelo, y se sintió triste cuando entró en la oscura cocina y colgó el abrigo en el rincón cerca de la puerta.
Maria encendió la lámpara y le sirvió un trago al recién llegado.
—Bebe —dijo, mirándolo con cierta rudeza.
—Salud a todos —respondió Pietro, y mientras se bebía aquelvino clarete, un caldo de baja calidad reservado a los sirvientes y a las personas pobres, se quedó mirando a la joven patrona.
Así de cerca, sirviente y patrona, ambos hermosos, con sus trajes característicos, eran magníficos ejemplares de una misma raza, y sin embargo una gran distancia los separaba.
Pietro era alto y delgado, llevaba una chaqueta escarlata descolorida por el uso, forrada con grueso terciopelo azul, y encima de la chaqueta una especie de chaleco de piel de cordero toscamente curtida, pero bien cortado, trabajado y adornado con hilos rojos. Su figura era elegante y pintoresca, a pesar de lo ajada que estaba su ropa de trabajo. Tenía el rostro bronceado, con un perfil de rasgos muy definidos, alargado por el flequillo de cabellos negros y lacios que le caía sobre la frente y por la puntiaguda barba negra.
Los grandes ojos grises, muy dulces y luminosos, contrastaban con la expresión salvaje de las cejas gruesas y fruncidas y con el gesto despectivo de los labios.
También la joven era alta, morena y ágil, con el cabello muy negro y rizado, recogido en la nuca en dos grandes trenzas, la tez dorada, los almendrados ojos negros que brillaban bajo la frente baja, los aros dorados con pendientes de coral que parecían formar parte natural de las pequeñas orejas diáfanas. Su rostro recordaba al de las mujeres árabes nacidas del sol y de la tierra voluptuosa, dulces y ásperas como los frutos silvestres.
Una línea de incomparable belleza marcaba la delicada punta de la nariz, el labio inferior y la barbilla de Maria. Cuando se echaba a reír, dos hoyuelos aparecían en sus mejillas y otros dos, más pequeños, en las comisuras de sus ojos: por eso se reía a menudo.
A pesar de todo, Maria no le gustó a Pietro, y Pietro no le gustó a Maria.
La tía Luisa, con el corsé bien atado y la cabeza envuelta en un pañuelo amarillo, estaba preparando la cena. El tío Nicola aún no había regresado.
Pietro se sentó en el rincón de al lado de la puerta, y comenzó a observar a las dos mujeres con sospechosa curiosidad.
—Mañana irás a nuestra dehesa del valle. ¿Sabes dónde está? —preguntó Maria.
—Claro —respondió Pietro, levantando la cabeza con su habitual gesto de desprecio.
—La dehesa limita con el viñedo —dijo la tía Luisa sin darse la vuelta—. Eso también lo sabrás, ¿no?
—Lo sé, lo sé. ¿Quién no conoce su viñedo?
—Sí, es el viñedo más hermoso de Baddemanna —dijo la señora—. Lo nuestro nos ha costado, y Nicola Noina ha gastado, además de su dinero, todo su tiempo para cultivarla, pero al menos sabemos que tenemos un viñedo.
—Lo sabemos —respondió el sirviente, como un eco, pero con voz triste.
—Iré a menudo a verte —dijo Maria, inclinándose para dejar una botella cerca de Pietro.
Luego, en un taburete frente a él colocó una canasta con pan de cebada, queso, un plato con carne y patatas, y agregó:
—Come. Por ahí viene padre.
El cojeo del tío Nicola resonó en el silencio del patio, y Pietro se alegró al pensar en su patrón.
—Salud y bienvenido —lo saludó este, entrando en la cocina—. Qué noche más fea: me duele la pierna como a una mujer el parto. Bueno, comamos también. Y alégrate, Pietro Benu. Estás entre gente amiga, entre personas honestas y alegres. Sí, pobres pero alegres.
El tío Nicola se sentó frente a una pequeña mesa sin mantel,las mujeres pusieron una canasta en el suelo, se sentaron y cenaron.
La conversación continuó, no muy animada. Después de la cena, Pietro pidió permiso para irse; conocía a otros jóvenes aldeanos con quienes había quedado. Todos juntos formaban el coro de canto nuorense e iban a cantar frente a las puertas de sus enamoradas.
También Pietro quiso cantar bajo las ventanas de la casa donde servía Sabina:
Furadu m’as su coro, pili brunda...2
En los días siguientes, enviaron a Pietro a trabajar a la dehesa y a vigilar las uvas y las frutas que maduraban en el viñedo.
Tal como había anunciado, Maria bajaba al valle casi todoslos días, a pie o a caballo, y parecía no preocuparse demasiado por el joven sirviente. A veces se iba sin haberle dirigido una palabra.
Pietro, que estaba construyendo una especie de dique a lo largo del arroyo, en el extremo de la finca, veía a Maria deambulando entre las hileras de las cepas, allá arriba, en la viña iluminada por el sol todavía intenso. Por encima del viñedo se alzaban las claras rocas del Orthobene, golpeadas por el sol, y sobre ellas, contra el deslumbrante cielo azul, las encinas inmóviles parecían mirar pensativamente hacia el horizonte opuesto.
La vegetación salvaje cubría las laderas del valle. Entre el verde ceniciento de las chumberas y los olivos brillaba el verde esmeralda de las vides y de las parras entrelazadas con las relucientes matas de almáciga.
Algunas rocas, quizá un día caídas desde la montaña, se alzaban aquí y allá en los barrancos y en la orilla del arroyo que refrescaba los pequeños huertos en el fondo del valle. La hiedra y las violetas cubrían las piedras; los senderos apenas trazados descendían y subían entre zarzas y arbustos; macizos gigantescos de chumberas, de hojas gruesas nacidas unas sobre otras, coronadas con sus higos y sus flores doradas, surgían en las orillas y se elevaban por las laderas.
Maria, con una simple falda indiana de un color grisáceo y un corpiño de terciopelo verde, parecía una especie de mancha suave y viva entre el verde de la viña y del olivar. Deambulaba de un lado a otro con pasos rápidos, ágiles y flexibles, se inclinaba para examinar las uvas, se estiraba para tocar una fruta casi madura o para comprobar con un palo el estado de los dorados higos chumbos. Como ciertos insectos verdes que toman el color del arbusto donde han nacido, ella parecía una emanación del fértil valle: tenía la flexibilidad de la vid y la madurez carnosa de la chumbera.
Pero, al igual que la chumbera, no sabía cómo ocultar sus espinas, y Pietro la miraba con ojos sombríos, sabiendo que ella lo despreciaba, y no solo eso, sino que además desconfiaba de él.
«Viene a controlarme», pensaba. «Tiene miedo de que le quite sus cosas. Si me provoca, le daré una lección de buena crianza. Le daré una bofetada.»
Pero ella nunca lo provocaba, solo le hablaba a veces, señalándole el trabajo que debía realizar.
Era fría y digna. Pietro empezaba a odiarla y quería marcharse enseguida de la dehesa para no ver su expresión hipócrita y sus ojos escrutadores que lo insultaban tácitamente.
«Se ve que estas personas nunca han tenido sirvientes», pensó, y por despecho, obstinado, trabajaba duro, estaba alerta, no tocaba una sola fruta.
Un día, en octubre, mientras purgaba las hojas de las viñas para que el sol pudiera llegar mejor a las uvas, Maria se le acercó y le dijo:
—¿Por qué nunca comes uvas, Pietro?
—¿Es que cuentas los racimos, entonces? —respondió, agachándose, pero levantando los ojos para mirarla y sacudiendo la cabeza con su gesto despectivo.
Maria se sonrojó: sabía que se había traicionado a sí misma, pero hábilmente cambió de tema.
—Pietro —dijo, protegiéndose los ojos con la mano para mirar mejor hacia el borde de la viña, donde los perales bordeados de hojas amarillas estaban cargados de frutas maduras que al sol parecían de cera a punto de derretirse—, pasado mañana recogeremos las peras.
Él también miró hacia los perales.
—Como quieras.
—Escucha, pasado mañana recoge las peras, y por la tarde vengo con el caballo y me las llevo. ¿Crees que cuatro cestas serán suficientes? Haré dos viajes.
Como Pietro se alejó entre las filas con un montón de hojas de parra en los brazos, ella lo siguió.
—¡Menuda cosecha de peras! El año pasado nos las robaron todas. Este año las venderemos y sacaremos al menos veinte liras. ¿Qué dices, Pietro?
—¿Yo? No lo sé. Nunca he vendido peras.
—Sí, el año pasado nos las robaron todas. Este año vigílalas bien: te daré media docena de cigarrillos.
—No fumo —dijo, casi burlonamente.
Pero la joven se mostraba tan amable y buena aquel día, que Pietro se preguntó si no la habría juzgado mal.
Mientras tiraba otro manojo de hojas al final de la fila Maria le dijo:
—Escucha, Pietro. Mejor, pasado mañana vendré pronto, alrededor de las dos de la tarde. Recogeremos las peras juntos y nos las llevaremos en un solo viaje.
«Claro, tiene miedo de que cuando las recoja aparte unas cuantas para llevármelas. ¡Ay, qué tacaña, qué endiablada y astuta!», pensó Pietro.
Pero de repente ella pronunció seis palabras mágicas que lo hicieron feliz.
—Le diré a Sabina que venga...
«Vendrá Sabina, vendrá Sabina», continuó repitiéndose Pietro para sí mismo, incluso después de la invocada partida de Maria.
Las moscas, los insectos escondidos entre las hojas de parra, el pájaro carpintero que golpeaba con el pico en el álamo blanco del arroyo, el ruiseñor que gorjeaba en el nogal, las hojas que susurraban, cada piedra que rodaba por la ladera, todo repetía aquellas dos hermosas palabras.
Solo en la clara serenidad del crepúsculo, el joven sirviente sintió que su corazón latía de alegría. Todas las preocupaciones de su alma ardiente y malhumorada se desvanecieron como la niebla al amanecer.
«Vendrá Sabina.»
Entre las matas amarillentas doradas por el último reflejo del atardecer aparecía y desaparecía una melena de cabellos rubios... Versos apasionados de antiguas canciones resonaban en la distancia azul, entre las rocas por donde aún deambulaban los espíritus de los viejos poetas salvajes.
Cuando la claridad cerúlea del crepúsculo se fusionaba con los primeros destellos de la luna nueva que emergía por detrás de los olivos, y un destello se reflejó en el agua del torrente entre el álamo y el nogal, Pietro regresó a la cabaña y se tumbó encima de un murete, con los ojos perdidos hacia el fondo de la montaña. La brisa era tan ligera que las hojas ya no susurraban; solo un estremecimiento silencioso cambiaba suavemente el color de las hojas de las viñas y de los olivos, que el reflejo de la luna salpicaba oportunamente. Un coro de grillos se elevó de los arbustos, se oía el sonido monótono del arroyo, y un carro, muy lejos, rodaba por el camino blanco hacia la luna, suspendido casi entre el valle y la montaña: y esos ruidos vagos y melancólicos, siempre iguales, aumentaban la sensación de silencio y de soledad dominante en torno al joven sirviente. Gozaba inconscientemente de la dulzura de la hora. El somnoliento bienestar del descanso y del fresco, después de un caluroso día de trabajo, lo cubría como una manta de terciopelo. Algo vaporoso, similar a la vaga luz de la luna nueva, rociaba su alma primitiva: eran los simples sueños de un campesino, los deseos de un joven, las imágenes de un poeta campesino.
«Vendrá Sabina.» Y el mundo de los sueños, de los deseos,de las imágenes se ensanchaba, se ensanchaba en grandes círculos crepusculares; el presente se confundía con el porvenir, la necesidad ardiente de besos impetuosos con la esperanza de comer algún día en la misma canasta con aquella mujercita rubia y buena ama de casa.
«Ella vendrá», pensó el sirviente con un estremecimiento de voluptuosidad. «Si esa otra endiablada nos deja en paz, la tomaré y la besaré como un loco. Tiene una boca tan fresca como una cereza...»
El ardiente deseo se desvaneció en un sueño positivo:«Tendremos una casita, un carro y un par de bueyes. Ella harápan, yo iré a trabajar para ganar más...».
La luna sonreía a los sueños de Pietro, como sonreía tanto a los sueños dulces como a las pesadillas de otros soñadores dispersos por los campos, como una reina que sonríe a todos sin ver a nadie.
Al día siguiente, Maria no apareció por la finca. Pietro se inquietó un poco, si bien lo reconfortó la esperanza poco compasiva de que la joven patrona hubiera sufrido un accidente: subió hasta el camino y escrutó la lejanía. Pasaron mujeres y niños cargados con cestas de higos chumbos, carretas llenas de uva, aldeanos de Oliena en pequeños caballos resignados: Maria no vino.
«Demonio», pensó Pietro, volviendo a la viña, «la primera vez que la espero y no viene. ¡Que se vaya al diablo!»
Tampoco al día siguiente hubo ni un alma viviente que perturbara la soledad de la finca; pero a medida que pasaban las horas, Pietro sintió una inquietud inusual. ¿Vendrá? ¿No vendrá? El sol cruzó el centro del cielo, las sombras de los olivos comenzaron a alargarse. Y entonces, el perro, atado bajo los perales dorados, comenzó a ladrar, levantándose sobre sus patas traseras, con sus pequeños ojos rojos puestos en el camino. Pietro lo adivinó incluso antes de mirar.
Maria y Sabina, ambas a caballo, bajaban galopando como dos poseídas: entre una nube de polvo gris aparecían sus rostros sonrojados, iluminados por el sol de la tarde, y los caballos brillaban de sudor, con las colas golpeándoles furiosamente contra los flancos.
Cuando llegaron frente a la puerta, desmontaron y bajaron a la viña, tirando de los caballos que estiraban el cuello para arrancar algunas hojas de los árboles. Pietro no se había movido, a pesar de su vivo deseo de ir al encuentro de las chicas, pero el corazón le latía con fuerza, y tan pronto como Maria cruzó la linde del viñedo, se levantó y saludó.
—Bueno, Pietro, ¿qué hay de nuevo? —gritó Sabina, tirando con fuerza de las riendas del caballo—. ¿Cuánto hace que no nos veíamos?
Él la miró y le sonrió.
—Déjame a mí —le dijo, ayudándola a atar el caballoy a descargar la alforja hinchada que contenía dos grandes cestas de mimbre, mientras Maria luchaba por atar al otro caballo,que había metido el hocico en una zarza y se sacudía entero.
Sabina iba muy bien vestida, con un corpiño de terciopelo rojo y una camisa muy blanca; el pañuelo desatado mostraba el cuello desnudo, esbelto y blanco, rodeado por varios cordoncitos de seda negra.
Su belleza delicada y pura ciertamente no oscurecía la voluptuosa belleza de Maria; pero más que bella, Sabina era linda, y el mechón de cabello que se le escapaba del pañuelo y le cubría la frente y, a veces, también los ojos, le confería una expresión infantil a su mirada.
¡Cómo le gustaba a Pietro! Sus ojos, claros y lánguidos, un poco cerrados, lo fascinaban.
Una vez atado el caballo, ella se sentó en el suelo y se quitó los zapatos. El sirviente la miró con insistencia, y ella se dio cuenta con placer; pero de repente Maria, roja y sudorosa, se volvió y gritó con desprecio:
—Pietro, ¿estás en Babia? Podrías venir y atar a esta bestia infernal que tanto se parece a ti.
Él no respondió. Se acercó y ató al caballo. Una sombra habíaoscurecido su rostro. Maria también se quitó los zapatos y comenzó a gritar nuevamente, instando al sirviente a darse prisa.
—Vamos, vamos, vamos. Tú tienes tiempo, Pietro Benu, pero nosotras tenemos prisa. Vamos, rápido, por todos los demonios.
Entonces trepó a un árbol con una cesta en el brazo y comenzó a coger las peras.
Las dos primas recogían las frutas de las ramas bajas y se reían, guiñándose los ojos y empujándose. A veces sostenían el delantal a media altura y Pietro dejaba caer unas peras menos maduras que rebotaban entre las demás.
—Ahora a mí.
—No, a mí.
—¡Siempre a ti! —dijo Maria, tendiéndole el delantal—. Pietro, ahora a mí. ¡Cuidado! Vale.
—No, a mí —gritó Sabina, empujando a su prima—. Vamos, esa de allí, mira, esa pera que parece de oro.
—Sí, a ti. ¡Cuidado, te la tiro sobre el pecho! —respondió él, sonriendo y mirando su barbilla levantada.
En efecto, la hermosa fruta madura le rozó el pecho, rebotó en su delantal e hizo caer el contenido.
—¡Ay! —gritó Sabina, asustada como una niña pequeña mientras Maria ya se inclinaba para recoger las peras que rodaban por el suelo—. ¡Maria, no me regañes!
Con el rostro entre el follaje dorado, Pietro se rio como un chiquillo. En un momento dado se detuvo y miró a las dos primas, que estaban discutiendo.
—Me has empujado...
—No, has sido tú la que has soltado las puntas del delantal.
—Pietro, ¿quién ha sido? —preguntaron ambas levantando las caras.
—Bueno, ¡he sido yo!
Se rieron y, por primera vez, Pietro se fijó en los hoyuelos de Maria y vio que al lado del rostro ardiente y del busto pleno de la prima, Sabina parecía pálida y delgada.
—Uno acabado —dijo, deslizándose del peral con facilidad. Cuando llegó al suelo se despidió del árbol desnudo con una señal de adiós—. ¡Hasta el año que viene, si vivimos!
Maria le cogió la canasta del brazo y se alejó un poco para vaciar las peras en el saco.
—¿Por qué me miras así? —preguntó Sabina, encontrando la mirada de Pietro.
—Tengo que decirte dos palabras —respondió, abrazandoel tronco de otro peral.
Ella lo entendió enseguida: ya sabía cuáles eran aquellas «dos» palabras grandes y misteriosas. Las había estado esperando durante mucho tiempo y quería escucharlas de inmediato. Pero la prima regresó. Un fugaz sonrojo coloreó la cara pálida de la joven, sus lánguidos ojos brillaron y la voz le tembló de deseo.
—Dímelas ahora, Pietro...
—Otro día —le dijo casi en un susurro, señalando a Maria con los ojos—. Vendrás a la vendimia, ¿no?
Ella no respondió, pero a Pietro, que ahora trepaba por el peral, le pareció estar escalando hacia el cielo. Sí, ella lo amaba, porque temblaba y se había sonrojado. Sus ojos habían hablado.
Desde ese momento, los dos jóvenes no rieron, no bromearon, no hablaron más. Pietro recogió las peras de las ramas altas, las dos primas las de las ramas bajas. Alguna pera cayó sola. El sol atravesaba el follaje brillante, y las hermosas frutas, cálidas y suaves, perfumaban el aire a su alrededor.
Maria intentó reavivar la conversación, pero fue en vano: los otros dos guardaban silencio. Sabina, pálida de nuevo, ya no se atrevió a levantar la cara y escondía las manos temblorosas entre las hojas del peral. Pietro, con las piernas abiertas y los pies apoyados en dos ramas, sentía todo el calor del sol de la tarde en el rostro, y sus ojos parecían reflejar el brillo de los olivos que se balanceaban en la ladera.
Una vez cosechadas las peras, Pietro cargó las alforjas llenas en la grupa de los caballos, y las dos primas volvieron a ponerse los zapatos. Maria no se alejó ni una sola vez, parecía hacerlo a propósito. En el momento de partir, dijo:
—¿Damos una vuelta a la finca, prima?
—Claro —respondió Sabina.
—¿Quieres venir tú también, Pietro Benu? —preguntó Maria, y luego se burló del joven sirviente que se afanaba por tranquilizar a los caballos inquietos.
—Que el diablo te engañe —respondió él con enojo.
Las chicas se rieron y corrieron por el pequeño sendero soleado, empujándose una a otra por la espalda.
Sin saber muy bien por qué, Pietro se puso triste. Siguió a las dos primas con la vista y las vio descender por el camino,corriendo y riendo. Luego desaparecieron entre las matas, reaparecieron cerca del arroyo, con sus corsés coloreados como flores. La sonora risa de Maria se fusionó con el sonido del agua. Sabina, inclinada frente a la pequeña cascada debajo del nogal, se lavó la cara y se la secó con el borde de la falda.
De pronto levantó la vista hacia el lugar donde estaba Pietro, y levantó una mano: luego le dijo algo a Maria. Ambas se echaron a reír. «Sí», pensó Pietro, «¡deben de estar hablando de mí!» Tal vez Sabina le había confiado a su prima rica la media declaración de amor recibida por el sirviente, y ambas se reían de él. No, Sabina no lo amaba, él se había autoengañado tontamente. Ella también debía de ser tan ambiciosa como la prima rica, y él era pobre, no tenía hogar, ni siquiera tenía un carro, un par de bueyes o un arado.
Y Maria, ahora que sabía el secreto de su corazón, se mofaría de él constantemente.
Casi seguro que las dos chicas estaban burlándose de él. Molesto, Pietro les dio la espalda y se alejó.
—Adiós —le gritó Sabina, tirando del caballo cargado por la pendiente.
Él la miró, pero no respondió. Ella se volvió varias veces, y al llegar al camino se asomó por encima del murete. Luego, las figuras coloridas de las dos primas, con sus caballos cargados, desaparecieron por el recodo del camino, a la luz roja del atardecer que quemaba las rocas de la montaña, y Pietro se quedó solo a la sombra del valle. También un velo de sombra cayó sobre su alma.
«He sido un tonto por enfadarme», pensó. «No, ella no se ha reído de mí; me ama. Pero soy pobre, y el pobre es como el enfermo: cada golpe, por pequeño que sea, lo hace sufrir. Basta, lo remediaré. Vendrá a la vendimia; le rogaré que venga conmigo a la fila que me toque para recoger las uvas. Avanzaremos hasta alejarnos de los demás, y mientras yo corte los racimos con la hoz y ella los recoja, nos contaremos muchas cosas. Luego la ayudaré a ponerse la canasta en la cabeza, y nos miraremos el uno al otro: tal vez incluso pueda besarla... Sí, Maria es más hermosa, pero Sabina es más buena.»
«Ay, la otra», pensó un momento después, recordando con un impulso de deseo la figura voluptuosa de la joven patrona. «¡Qué mala es! ¡No nos ha dejado solos ni un momento! Me gustaría tenerla aquí ahora, la lanzaría al suelo, la besaría mordiéndola. Víbora, no quieres que los demás se amen, no me has dejado que besara a tu prima. Para ti tengo malos besos, y para Sabina buenos... porque tú eres mala, y Sabina es buena.»
—Aquí, aquí, tal vez aquí. Este sitio está bien —dijo entonces en voz alta, deteniéndose debajo de una especie de emparrado, detrás de una roca al final del viñedo—. Aquí podremos besarnos...
La imagen insidiosa de Maria había desaparecido. Detrás de la roca cubierta de enredaderas quedaba la dulce figura de la joven rubia, con una cesta de uvas en la cabeza.
Sin embargo, mientras tanto, había descendido sobre elviñedo una bandada de lavanderas blancas de cola temblorosa,y picoteaban las uvas antes de irse dormir a sus nidos dehojas. Y Pietro tuvo que despertarse de su ensoñación deamor para correr hacia el viñedo, dando palmas y silbando. La bandada de aves se levantó, ruidosa y alegre, perdiéndose en el aire puro del primer crepúsculo. La brisa transportaba las hojas caídas de los perales hasta los pies de Pietro.
CAPÍTULO III
PERO EL DÍA DE LA VENDIMIA, Sabina no bajó al viñedo.
—Y tu prima, ¿por qué no ha venido? —le preguntó Pietro a Maria.
La joven patrona lo miró con los ojos entrecerrados, con malicia, y sacudió la cabeza.
—El patrón no le ha dado permiso.
Luego Maria subió a la cabaña para cocer los macarrones: a mitad de camino se detuvo a hablar con una niña de cara sonrosada, a la que llamaban Rosa Espinosa, y Pietro las vio reírse mientras lo señalaban. Una tristeza furiosa lo asaltó como una fiebre maligna: durante todo el día se mantuvo en silencio o pronunció solo unas pocas palabras groseras. Al pasar por la roca, donde había soñado con besar a Sabina, apretó los puños y escupió.
Sí, las mujeres se reían de él. ¿Por qué? Porque era pobre. Pues bien, ¡él se reiría de las mujeres!
—O trabajas, o te doy una patada a ti y otra a tu cesta —le dijo con tosquedad a RosaEspinosa, que iba detrás de él bromeando y sin recoger los racimos que él iba cortando.
Ella se ofendió, se alejó, y desde el otro extremo de la viña comenzó a gritar:
—Ahí está ese potro que suelta coces. Si hoy estás de mal humor, cuélgate de esa higuera como Judas. ¿Quieres el cordón de mi zapato, ojos de gato salvaje?
Él no respondió, encorvado, cortando los racimos de uva con la hoz.
Los otros vendimiadores estaban todos alegres, los jóvenes pellizcaban a las chicas y ellas se reían y gritaban, ágiles y rectas, con las canastas llenas de uvas moradas apoyadas en las coronas de mimbre sobre sus graciosas y provocativas cabezas árabes. Había algo pagano en aquel sencillo festival campestre: una atmósfera de alegría y de voluptuosidad envolvía a los hermosos y sanos campesinos que decían lo que sentían, y a las vendimiadoras, que solo tenían conciencia de aquel día soleado, de la dulzura de las uvas maduras y del contacto con los hombres ansiosos. Solo Pietro estaba en silencio, infeliz, muy lejos. Y a nadie le importaba.