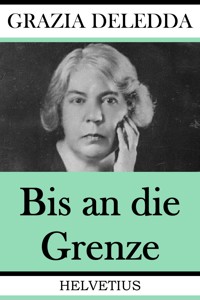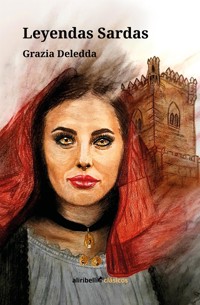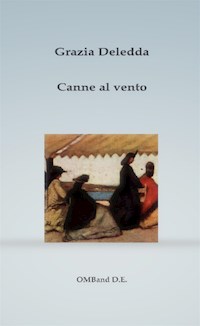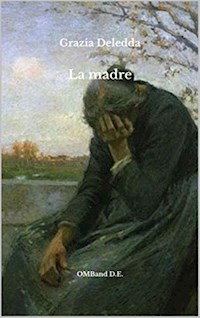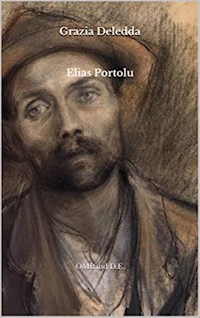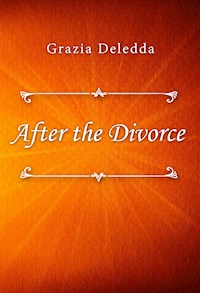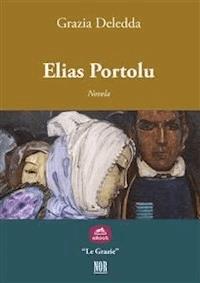Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quipu
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Serie negra
- Sprache: Spanisch
Tres cuentos integran este libro. Tres historias en las que el miedo y el humor tienen papeles protagónicos. Ardo, el protagonista de "Una noche terrible" se ve envuelto en divertidas aventuras y tiene miedo a ser castigado por su eterna desobediencia. Lo mismo pasa en "La fuga de José", cuento en el que el joven José se rebela y se asusta de lo que hace. Los tres hermanos huérfanos del tercer relato reciben un regalo extraordinario y se ven en problemas tan graciosos y a la vez tan graves, que corren riesgo de terminar en la cárcel. La escritora italiana Grazia Deledda, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1926, escribió estas narraciones recreando historias de su eterna desobediencia en su Cerdeña natal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 49
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Una noche terrible
Antología de cuentos de Grazia Deledda
Traducciones de Olga Drennen
Ilustraciones:
Lelo Carrique
Una noche terrible
Ardo era un chico desobediente.
Tenía nueve años y vivía con su papá cerca de Gallura, en una región montañosa y pintoresca, al norte de Cerdeña. En Gallura, hay aldeas y también está la ciudad, pero la mayor parte de los habitantes vive en la campiña, en casas que no parecen de lujo y primorosas como las de las aldeas, pero son cómodas y pintorescas, forman pequeños vecindarios llamados stazzos1.
Un día de octubre, el padre de Ardo lo envió a una aldea vecina para que comprara una horma de queso.
—Hijo mío –le dijo– el camino es corto, pero difícil, y por la noche es fácil perderse. Por lo tanto, en cuanto compres el queso, no te detengas en la aldea, vuelve de inmediato. Y, adiós, que el sol está alto.
Ardo prometió que lo haría, pero llegó al pueblo, hizo el mandado y ni se acordó de obedecer al papá porque empezó a jugar con los chicos hasta la puesta del sol.
El crepúsculo llegó, triste y oscuro, desde una inmensa masa de nubes que se extendía al este, y solo entonces, Ardo pensó en regresar.
—Todavía hay media hora de luz –dijo para sí– llegaré a casa en quince minutos.
Dejó con pesar a sus pequeños y nuevos amigos y empezó a trotar alegremente, con el queso envuelto en un pañuelo bajo el brazo, mientras canturreaba.
—Candu lu soli in lu mari...2
Pero de repente, se detuvo, estiró la mano y se tocó la frente; entonces miró a su alrededor.
Una gota de agua le había caído en la cara, justo en la punta de la nariz; las nubes se habían dilatado, color plomo con estrías rojas, avanzaban en el cielo, con rapidez, como las olas de la marea empujadas por la tormenta. Solo al oeste donde el sol había desaparecido, detrás de las altas montañas, permanecía una tira de cielo claro, de un verde chispeante cuya luz iluminaba todavía el camino que Ardo atravesaba.
El pequeño reanudó su camino, rápido, rápido, pero sin cantar; después de cinco minutos, se detuvo; la franja de cielo clara había desaparecido y con ella, la luz.
La oscuridad había avanzado, la lluvia caía densa, fuerte, el viento, que empezó a soplar con fuerza, amenazaba arrastrar a Ardo a cualquier barranco, a cualquier mata espinosa; los truenos gruñían entre las gargantas de las montañas en cuya cima, los relámpagos se entrecruzaban tejiendo una fantástica maraña de fuego.
Al principio, Ardo tuvo frío, tuvo miedo; temió a los truenos, a los relámpagos, le parecía que las piedras, los matorrales eran, así envueltos en la niebla y en la oscuridad, grandes fantasmas dispuestos a comerlo, como castigo a su desobediencia; pero entonces, se armó valor y aguzó su mirada, ¡si viera una luz, un pastor, o por lo menos, una cueva para buscar refugio…!
Pero nada... absolutamente nada, ¡ni siquiera un árbol!
¿Volver al pueblo? ¡Pero si estaba tan distante como el stazzo donde se encontraba su padre! Ardo tuvo deseos de llorar, pero después pensó:
—¡Bah! Soy demasiado grande para llorar, y aparte... ¿a quién le serviría?
Volvió paciente y rápidamente a su camino; un áspero perfume de tierra y de hojas mojadas le alteró los nervios más que el agua que empapaba su ropa; el viento lo hacía temblar de pies a cabeza, los fantasmas, con el aumento de la oscuridad, se multiplicaban, no se quedaban quietos, bailaban, corrían, aullaban, iban a su espalda.
Parecía que sus miradas generaban los relámpagos; y los truenos, la música que los hacía bailar.
Y Ardo temblaba de terror, pero considerando que nadie lo molestaba de cerca, siguió su camino a grandes trancos, jadeando, tropezando a cada paso, mientras se preguntaba cómo no había alcanzado su destino si ya llevaba por lo menos una hora de marcha.
Pero, ¿y sin darse cuenta había equivocado el camino?
Cómo Dios quiso, llegó a un stazzo.
Golpeó con fuerza, una cabeza se asomó a la ventana iluminada, pero una cabeza que desanimaba, de perfil puntiagudo, de ojos tan pequeños y malignos, que Ardo tuvo miedo. ¿Era hombre o mujer? Tenía, sí, pañuelo en la cabeza, pero entre y ella y la ventana, Ardo vio también brillar el caño de un arma de fuego.
—¿Quién está ahí?
Ardo contó su historia; la vieja miró fijo bajo el brazo del pequeño, después desapareció de la ventana.
La puerta se abrió. Ardo entró en una amplia cocina de muebles pobres, oscura como un precipicio. El fuego ardía en el hogar de piedra, un recipiente negro, negro, hervía entre las llamas; y otras tres mujeres estaban sentadas alrededor del hogar con los pies en cruz. Preparaban la cena. Eran jóvenes y también, bonitas, pero miraron a Ardo con una cara tan extraña que el desgraciado sintió crecer su malestar.
Con amabilidad, lo hicieron sentar en un taburete, al lado del fuego, le secaron la ropa y le preguntaron si tenía hambre. Ante aquella pregunta, Ardo comprendió.
¡Santo cielo! Vio que lo que antes había calificado como “malestar” no era nada más que un hambre tremendo...
—¡Pero sí…!, –dijo con audacia.
—Aquí los macarrones hierven –dijo la vieja–, pero apenas tenemos queso para nosotras cuatro. Somos tan pobres...
Y después de decir eso, echó una larga mirada al magnífico queso que Ardo había apoyado en la tierra, cerca de su mano. Las ganas de la vieja eran evidentes; entonces, después de alguna vacilación y vencido por las sugerencias de su estómago vacío, dijo:
—Sírvase un trocito de mi...
La vieja no le dio tiempo a insistir. Tomó todo el queso y empezó a rallar...
Las otras hablaban entre ellas; Ardo miró a la vieja con inquietud. El queso que esa bruja rallaba ya no era solo para él, no, era para todos. Por lo tanto, ¿le estaba haciendo pagar la hospitalidad...? ¿Qué iba a decir su papá?
Y la vieja rallaba... rallaba siempre...
Por lo tanto, ¿tenía la intención de no dejar nada?