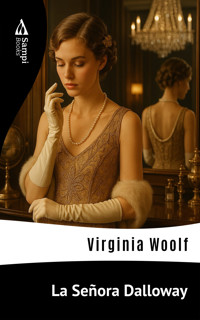
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
La señora Dalloway, de Virginia Woolf, narra un solo día en la vida de Clarissa Dalloway, una mujer de clase alta del Londres posterior a la Primera Guerra Mundial, mientras se prepara para una fiesta. A través de una narración de flujo de conciencia, la novela explora su amor pasado, sus remordimientos no expresados y el contraste entre su vida privilegiada y las luchas de Septimus Smith, un veterano de guerra que lucha contra un trauma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Señora Dalloway
Virginia Woolf
SINOPSIS
La señora Dalloway, de Virginia Woolf, narra un solo día en la vida de Clarissa Dalloway, una mujer de clase alta del Londres posterior a la Primera Guerra Mundial, mientras se prepara para una fiesta. A través de una narración de flujo de conciencia, la novela explora su amor pasado, sus remordimientos no expresados y el contraste entre su vida privilegiada y las luchas de Septimus Smith, un veterano de guerra que lucha contra un trauma.
Palabras clave
Introspección, Tiempo, Amor
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
I
La Sra. Dalloway dijo que ella misma compraría las flores.
Lucy tenía mucho trabajo por delante. Las puertas serían arrancadas de sus goznes; los hombres de Rumpelmayer se acercaban. Y entonces, pensó Clarissa Dalloway, qué mañana tan fresca como la de los niños en la playa.
¡Qué alondra! ¡Qué zambullida! Porque así le había parecido siempre, cuando, con un pequeño chirrido de las bisagras, que ahora podía oír, había abierto de golpe las ventanas francesas y se había zambullido en Bourton al aire libre. Qué fresco, qué tranquilo, más tranquilo que esto, por supuesto, era el aire de la mañana temprano; como el aleteo de una ola; el beso de una ola; frío y cortante y, sin embargo (para una muchacha de dieciocho años como era ella entonces) solemne, sintiendo como sentía, allí de pie junto a la ventana abierta, que algo terrible estaba a punto de suceder; mirando las flores, los árboles con el humo serpenteando en ellos y las grajas levantándose, cayendo; de pie y mirando hasta que Peter Walsh dijo:
—¿Musitando entre las verduras? —¿Prefiero a los hombres que a las coliflores?
Debió de decirlo una mañana durante el desayuno, cuando ella salió a la terraza: Peter Walsh. Regresaría de la India uno de estos días, en junio o julio, olvidó cuál, porque sus cartas eran terriblemente aburridas; lo que uno recordaba eran sus dichos; sus ojos, su navaja, su sonrisa, su malhumor y, cuando millones de cosas habían desaparecido por completo —¡qué extraño era!
Se puso un poco rígida en el bordillo, esperando a que pasara la furgoneta de Durtnall. Una mujer encantadora, pensó Scrope Purvis (conociéndola como se conoce a la gente que vive al lado de uno en Westminster); un toque de pájaro en ella, de arrendajo, azul verdoso, ligero, vivaz, aunque tenía más de cincuenta años y estaba muy blanca desde su enfermedad. Allí se posó, sin verle, esperando para cruzar, muy erguida.
Habiendo vivido en Westminster —¿cuántos años hacía ya? más de veinte—, Clarissa estaba segura de que incluso en medio del tráfico, o al despertarse por la noche, se percibía un particular silencio o solemnidad; una pausa indescriptible; un suspense (pero eso podía ser su corazón, afectado, decían, por la gripe) antes de que sonara el Big Ben. ¡Ya está! retumbó. Primero una advertencia, musical; luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Qué tontos somos, pensó cruzando Victoria Street. Sólo Dios sabe por qué uno la ama así, cómo la ve así, inventándosela, construyéndola a su alrededor, haciéndola caer, creándola a cada momento de nuevo; pero los más despreciables, los más abatidos de las miserias sentados en los umbrales (beben su perdición) hacen lo mismo; no pueden ser tratados, estaba segura, por las leyes del Parlamento por esa misma razón: aman la vida.
En los ojos de la gente, en el vaivén, el vagabundeo y el trasiego; en el bramido y el alboroto; los carruajes, los coches de motor, los ómnibus, las furgonetas, los hombres emparedados arrastrando los pies y balanceándose; las bandas de música; los organillos; en el triunfo y el tintineo y el extraño canto agudo de algún avión sobrevolando la ciudad estaba lo que ella amaba; la vida; Londres; este momento de junio.
Porque estábamos a mediados de junio. La guerra había terminado, excepto para alguien como la señora Foxcroft, que anoche estaba en la Embajada comiéndose el corazón porque habían matado a aquel chico tan simpático y ahora la vieja mansión debía pasar a manos de un primo; o lady Bexborough, que inauguró un bazar, según decían, con el telegrama en la mano, John, su favorito, muerto; pero había terminado; gracias a Dios, había terminado.
Era junio. El Rey y la Reina estaban en Palacio. Y por todas partes, aunque todavía era muy temprano, se oía el latir, el agitar de los ponis al galope, el golpeteo de los bates de cricket; Lords, Ascot, Ranelagh y todo lo demás; envueltos en la suave malla del aire azul grisáceo de la mañana, que, a medida que avanzaba el día, los desenrollaba y depositaba en sus prados y terrenos de juego a los ponis saltarines, cuyas patas delanteras apenas tocaban el suelo y saltaban, a los jóvenes arremolinados y a las muchachas risueñas con sus muselinas transparentes que, incluso ahora, después de bailar toda la noche, sacaban a correr a sus absurdos perros lanudos; e incluso ahora, a esta hora, discretas viejas viudas salían disparadas en sus coches a hacer recados misteriosos; y los tenderos se agitaban en sus escaparates con sus pastas y diamantes, sus preciosos broches antiguos de color verde mar en engastes del siglo XVIII para tentar a los americanos (pero hay que economizar, no comprar cosas precipitadamente para Elizabeth), y ella también, amándolo como lo amaba con una pasión absurda y fiel, formando parte de ello, puesto que su gente fue cortesana una vez en tiempos de los Georges, ella también iba esa misma noche a encender e iluminar; a dar su fiesta.
Pero qué extraño, al entrar en el parque, el silencio; la niebla; el zumbido; los patos felices que nadaban lentamente; los pájaros que se agitaban; y quién iba a aparecer de espaldas a los edificios del Gobierno, muy apropiadamente, llevando una caja de despachos estampada con las Armas Reales, sino Hugh Whitbread; su viejo amigo Hugh... ¡el admirable Hugh!
—¡Buenos días, Clarissa! —dijo Hugh, un tanto extravagante, pues se habían conocido de niños. —¿A dónde vas?
—Me encanta pasear por Londres —dijo la señora Dalloway. —Realmente es mejor que pasear por el campo.
Acababan de llegar, por desgracia, para ver médicos. Otras personas venían a ver películas, a la ópera, a pasear a sus hijas; los Whitbread venían —a ver médicos.
Clarissa había visitado varias veces a Evelyn Whitbread en una residencia.
—¿Estaba Evelyn enferma otra vez?
Evelyn estaba bastante indispuesta, dijo Hugh, dando a entender con una especie de mohín o hinchazón de su muy bien cubierto, varonil, extremadamente apuesto y perfectamente tapizado cuerpo (iba casi siempre demasiado bien vestido, pero presumiblemente tenía que estarlo, con su trabajito en la Corte) que su mujer tenía alguna dolencia interna, nada grave, que, como vieja amiga, Clarissa Dalloway entendería perfectamente sin necesidad de que le especificara.
Ah, sí, por supuesto; qué fastidio; y se sintió muy hermanada y extrañamente consciente al mismo tiempo de su sombrero.
No era el sombrero adecuado para madrugar, ¿verdad?
Porque Hugh siempre la hacía sentir, mientras él avanzaba, levantándose el sombrero de forma extravagante y asegurándole que podía ser una chica de dieciocho años y que, por supuesto, iba a ir a su fiesta de esta noche, Evelyn insistía rotundamente, sólo que podía llegar un poco tarde después de la fiesta en el Palace a la que tenía que llevar a uno de los chicos de Jim...
Ella siempre se sentía un poco desaliñada al lado de Hugh; pero le tenía cariño, en parte por haberle conocido siempre, pero le parecía un buen tipo a su manera, aunque a Richard casi le volvía loco, y en cuanto a Peter Walsh, nunca hasta el día de hoy le había perdonado que le gustara.
Podía recordar una escena tras otra en Bourton: Peter furioso; Hugh no era, por supuesto, su igual en ningún sentido, pero no era un imbécil como Peter creía; no era un simple peluquero. Cuando su anciana madre quería que dejara de cazar o que la llevara a Bath, él lo hacía sin decir una palabra; era realmente desinteresado, y en cuanto a decir, como decía Peter, que no tenía corazón, ni cerebro, nada más que los modales y la educación de un caballero inglés, eso no era más que su querido Peter en su peor momento; y podía ser intolerable; podía ser imposible; pero era adorable pasear con él en una mañana como aquélla.
(Junio había arrancado todas las hojas de los árboles. Las madres de Pimlico daban de mamar a sus crías. Los mensajes pasaban de la Flota al Almirantazgo. Arlington Street y Piccadilly parecían rozar el aire mismo del parque y levantar sus hojas ardiente y brillantemente, en oleadas de esa vitalidad divina que Clarissa adoraba. Bailar, montar a caballo, todo eso lo había adorado).
Podían estar separados durante cientos de años, ella y Peter; ella nunca escribía una carta y las de él eran palos secos; pero de pronto se le venía a la cabeza:
—Si él estuviera conmigo ahora, ¿qué diría? —Algunos días, algunas vistas le traían de vuelta a ella con calma, sin la antigua amargura; lo que tal vez era la recompensa de haberse preocupado por la gente; volvieron en medio de St. James's Park una hermosa mañana, de hecho lo hicieron. Pero Peter, por hermoso que fuera el día, los árboles y la hierba, y la niña de rosa, Peter nunca veía nada de todo eso. Se ponía las gafas si ella se lo pedía; miraba. Era el estado del mundo lo que le interesaba; Wagner, la poesía de Pope, los caracteres de la gente eternamente, y los defectos de su propia alma. ¡Cómo la regañaba! ¡Cómo discutían! Ella se casaría con un Primer Ministro y estaría en lo alto de una escalera; la llamaba la perfecta anfitriona (había llorado por ello en su dormitorio), tenía madera de perfecta anfitriona, decía él.
James's Park, para seguir sosteniendo que había hecho bien —y ella también— en no casarse con él. Porque en el matrimonio debe haber un poco de licencia, un poco de independencia, entre personas que viven juntas día tras día en la misma casa; y Richard se la daba, y ella a él. (¿Dónde estaba esta mañana, por ejemplo? En alguna comisión, ella nunca preguntó cuál). Pero con Peter había que compartirlo todo; había que entrar en todo. Y era intolerable, y cuando llegó a aquella escena en el jardincito junto a la fuente, tuvo que romper con él o se habrían destruido, ambos se habrían arruinado, estaba convencida; aunque había llevado consigo durante años como una flecha clavada en el corazón la pena, la angustia; ¡y luego el horror del momento en que alguien le dijo en un concierto que se había casado con una mujer que conoció en el barco que iba a la India! Jamás olvidaría todo aquello. La llamaba fría, despiadada, mojigata. Nunca pudo entender por qué le importaba. Pero esas mujeres indias presumiblemente sí lo hacían: tontas, bonitas y endebles bobaliconas. Y ella desperdició su compasión. Porque él era muy feliz, le aseguró, perfectamente feliz, aunque nunca había hecho nada de lo que hablaban; toda su vida había sido un fracaso. Eso la enfurecía aún más.
Había llegado a las puertas del parque. Se quedó un momento mirando los ómnibus de Piccadilly.
Ahora no diría de nadie en el mundo que era esto o aquello. Se sentía muy joven y al mismo tiempo indeciblemente envejecida. Atravesaba todo como un cuchillo; al mismo tiempo estaba fuera, mirando. Mientras observaba los taxis, tenía la sensación permanente de estar fuera, fuera, lejos, en el mar y sola; siempre tenía la sensación de que era muy, muy peligroso vivir aunque sólo fuera un día. No es que se considerara inteligente o algo fuera de lo común. No podía imaginar cómo había podido sobrevivir con los pocos conocimientos que les daba la señorita Daniels. No sabía nada; ni idiomas, ni historia; apenas leía ya un libro, excepto las memorias en la cama; y sin embargo para ella era absolutamente absorbente; todo aquello; los taxis que pasaban; y no diría de Peter, no diría de sí misma, yo soy esto, yo soy aquello.
Su único don era conocer a la gente casi por instinto. Si la ponías en una habitación con alguien, levantaba la espalda como la de un gato; o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa de la cacatúa de porcelana, las había visto todas iluminadas una vez; y recordaba a Sylvia, Fred, Sally Seton... semejantes huestes de gente; y bailando toda la noche; y los carromatos pasando a toda velocidad hacia el mercado; y volviendo a casa a través del parque. Recordó que una vez tiró un chelín al Serpentine. Pero todo el mundo se acordaba; lo que ella amaba era esto, aquí, ahora, delante de ella; la señora gorda del taxi. ¿Importaba entonces, se preguntó, caminando hacia Bond Street, importaba que inevitablemente debía cesar por completo; todo esto debía continuar sin ella; se resentía; o no se consolaba creyendo que la muerte terminaba absolutamente? sino que, de algún modo, en las calles de Londres, en el flujo y reflujo de las cosas, aquí y allá, ella sobrevivía, Peter sobrevivía, vivían el uno en el otro, ella formando parte, estaba segura, de los árboles de su casa; de la casa de allí, fea, desordenada, hecha pedazos como era; parte de la gente que nunca había conocido ; extendiéndose como una niebla entre la gente que mejor conocía, que la levantaba en sus ramas como había visto a los árboles levantar la niebla, pero que se extendía siempre tan lejos, su vida, ella misma. Pero, ¿qué estaba soñando mientras miraba el escaparate de Hatchards? ¿Qué intentaba recuperar? Qué imagen del amanecer blanco en el campo, como leía en el libro que tenía abierto:
No temas más el calor del solNi la furia del invierno.
Esta edad tardía de la experiencia del mundo había criado en todos ellos, en todos los hombres y mujeres, un pozo de lágrimas. Lágrimas y penas; valor y resistencia; un porte perfectamente erguido y estoico. Piensa, por ejemplo, en la mujer que más admiraba, Lady Bexborough, abriendo el bazar.
Había Jorrocks' Jaunts and Jollities; había Soapy Sponge y Mrs. Asquith'sMemoirs y Big Game Shooting in Nigeria, todos abiertos. Había tantos libros, pero ninguno que pareciera exactamente adecuado para llevar a Evelyn Whitbread a su residencia. Nada que sirviera para divertirla y hacer que aquella mujercita indescriptiblemente reseca pareciera, al entrar Clarissa, sólo un momento cordial; antes de que se instalaran en la interminable charla habitual sobre dolencias femeninas. Clarissa pensó en lo mucho que deseaba que la gente la viera con buenos ojos al entrar, se dio la vuelta y volvió a Bond Street, molesta, porque era una tontería tener otras razones para hacer las cosas. Preferiría haber sido una de esas personas como Richard que hacían las cosas por sí mismas, mientras que, pensó, esperando para cruzar, la mitad de las veces hacía las cosas no simplemente, no por sí mismas, sino para hacer que la gente pensara esto o aquello; una perfecta idiotez que ella conocía (y ahora el policía levantó la mano), pues nadie se dejaba engañar ni por un segundo. ¡Oh, si hubiera podido rehacer su vida! pensó, subiendo a la acera, ¡podría haber tenido un aspecto aún más diferente!
Habría sido, en primer lugar, morena como lady Bexborough, con una piel de cuero arrugado y unos ojos preciosos. Habría sido, como lady Bexborough, lenta y señorial; más bien corpulenta; interesada en la política como un hombre; con una casa de campo; muy digna, muy sincera. En lugar de eso tenía una figura estrecha como un palito de guisante; una carita ridícula, con pico de pájaro. Que se mantenía bien era cierto; y tenía manos y pies bonitos; y vestía bien, considerando que gastaba poco. Pero a menudo este cuerpo que llevaba (se detuvo a mirar un cuadro holandés), este cuerpo, con todas sus capacidades, no parecía nada, nada en absoluto. Tenía la extraña sensación de ser invisible, de no ser vista, de no ser conocida; ya no se casaba ni tenía hijos, sino que avanzaba con el resto de ellos, por Bond Street, como la señora Dalloway; ya ni siquiera Clarissa; como la señora de Richard Dalloway.
Bond Street la fascinaba; Bond Street a primera hora de la mañana en temporada; sus banderas ondeando; sus tiendas; sin salpicaduras; sin brillo; un rollo de tweed en la tienda donde su padre había comprado sus trajes durante cincuenta años; unas cuantas perlas; salmón en un bloque de hielo.
—Eso es todo —dijo, mirando la pescadería. —Eso es todo —repitió, deteniéndose un momento en el escaparate de una tienda de guantes donde, antes de la guerra, se podían comprar guantes casi perfectos.
Y su viejo tío William solía decir que a una dama se la conoce por sus zapatos y sus guantes.
Una mañana, en plena guerra, se había dado la vuelta en la cama. Había dicho:
—Ya he tenido bastante.
Guantes y zapatos; sentía pasión por los guantes; pero a su propia hija, su Elizabeth, no le importaba una paja ninguno de los dos.
Ni una paja, pensó, subiendo por Bond Street hasta una tienda donde guardaban flores para ella cuando daba una fiesta. A Elizabeth lo que más le importaba era su perro. Esta mañana toda la casa olía a alquitrán. Aun así, mejor el pobre Grizzle que la señorita Kilman; ¡mejor el moquillo y el alquitrán y todo lo demás que estar sentada maullando en un dormitorio mal ventilado con un libro de oraciones! Mejor cualquier cosa, se inclinaba a decir. Pero podía tratarse sólo de una fase, como decía Richard, por la que pasan todas las chicas. Podría estar enamorándose. Pero, ¿por qué de la señorita Kilman? que había sido maltratada, por supuesto; había que hacer concesiones por ello, y Richard decía que era muy capaz, que tenía una mente realmente histórica. En cualquier caso, eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, iba a la comunión; y no le importaba lo más mínimo cómo se vistiera o cómo tratara a la gente que venía a comer, pues tenía la experiencia de que el éxtasis religioso volvía insensible a la gente (y lo mismo ocurría con las causas); embotaba sus sentimientos, pues la señorita Kilman hacía cualquier cosa por los rusos, se moría de hambre por los austriacos, pero en privado infligía torturas positivas, tan insensible era, vestida con un abrigo verde de gabardina. Año tras año llevaba ese abrigo; transpiraba; nunca estaba en la habitación cinco minutos sin hacerte sentir su superioridad, tu inferioridad; lo pobre que era ella; lo rico que eras tú; cómo vivía en un tugurio sin un cojín o una cama o una alfombra o lo que fuera, toda su alma oxidada con ese agravio clavado en ella, su expulsión de la escuela durante la Guerra: ¡pobre criatura desafortunada amargada! Porque no era a ella a quien odiaba, sino a la idea que tenía de ella, que sin duda había reunido en sí mucho de lo que no era la señorita Kilman; se había convertido en uno de esos espectros con los que uno lucha en la noche; uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre vital, dominadores y tiranos; porque sin duda con otro lanzamiento de los dados, si el negro hubiera estado por encima y no el blanco, ¡habría amado a la señorita Kilman! Pero no en este mundo. No.
Sin embargo, la irritaba tener agitándose en su interior a aquel monstruo brutal. oír crujir las ramas y sentir las pezuñas plantadas en las profundidades de aquel bosque lleno de hojas, el alma; no estar nunca contenta del todo, ni segura del todo, pues en cualquier momento se agitaba el bruto, este odio, que, sobre todo desde su enfermedad, tenía poder para hacerla sentir raspada, herida en la columna vertebral; le producía dolor físico, y hacía que todo el placer de la belleza, de la amistad, de estar bien, de ser amada y de hacer de su hogar un lugar delicioso se tambaleara, temblara y se doblegara como si en verdad hubiera un monstruo arrancando de raíz, ¡como si toda la panoplia del contento no fuera más que amor propio! ¡Este odio!
Tonterías, tonterías! Se gritó a sí misma, empujando a través de las puertas batientes de la floristería Mulberry's.
Avanzó, ligera, alta, muy erguida, para ser saludada de inmediato por la señorita Pym, de cara abotonada, cuyas manos estaban siempre de un rojo brillante, como si las hubiera metido en agua fría con las flores.
Había flores: delphiniums, guisantes de olor, ramos de lilas; y claveles, masas de claveles. Había rosas y lirios. Ah, sí —así respiró el dulce olor a tierra del jardín mientras hablaba con la señorita Pym, que le debía ayuda, y la consideraba amable, pues amable había sido años atrás; muy amable, pero este año parecía más vieja, girando la cabeza de un lado a otro entre los lirios y las rosas y los mechones de lilas con los ojos medio cerrados, aspirando, después del alboroto de la calle, el delicioso aroma, el exquisito frescor. Y luego, al abrir los ojos, las rosas parecían frescas como la ropa limpia de una lavandería, colocadas en bandejas de mimbre; y los claveles rojos, oscuros y primorosos, con las cabezas erguidas; y todos los guisantes de olor esparcidos en sus cuencos, teñidos de violeta, blanco nieve, pálido... como si fuera por la tarde y las muchachas con vestidos de muselina salieran a recoger guisantes de olor y rosas después de que el magnífico día de verano, con su cielo casi negro azulado, sus delphiniums, sus claveles, sus lirios arum hubiera terminado; y era el momento, entre las seis y las siete, en que todas las flores —rosas, claveles, lirios, lilas— brillaban; blancas, violetas, rojas, naranja intenso; cada flor parecía arder por sí misma, suave, puramente en los lechos brumosos; ¡y cómo amaba las polillas blancas y grises que entraban y salían, sobre el pastel de cerezas, sobre las prímulas vespertinas!
¡Y mientras empezaba a ir con la señorita Pym de jarra en jarra, eligiendo, tonterías, tonterías, se decía a sí misma, cada vez más suavemente, como si esta belleza, este aroma, este color, y que la señorita Pym le gustara, confiara en ella, fueran una ola que dejaba fluir sobre ella y superar aquel odio, aquel monstruo, superarlo todo; y la levantaba y la levantaba cuando—¡oh! un disparo de pistola en la calle de fuera!
—Querida, esos coches de motor —dijo la señorita Pym, acercándose a la ventana para mirar, y volviendo y sonriendo disculpándose con las manos llenas de guisantes de olor, como si esos coches de motor, esos neumáticos de coches de motor, fueran culpa suya.
II
La violenta explosión que hizo que la señora Dalloway diera un respingo y que la señorita Pym se asomara a la ventana para disculparse procedía de un automóvil que se había detenido a un lado de la acera, justo enfrente del escaparate de Mulberry. Los transeúntes — que, por supuesto, se detuvieron y se quedaron mirando, tuvieron el tiempo justo de ver una cara de lo más importante contra la tapicería gris tórtola, antes de que una mano masculina bajara la persiana y no se viera nada más que un cuadrado gris tórtola.
Sin embargo, los rumores circularon de inmediato desde el centro de Bond Street hasta Oxford Street, por un lado, y hasta la tienda de perfumes de Atkinson, por el otro, pasando de forma invisible e inaudible, como una nube, rápida, como un velo sobre las colinas, cayendo de hecho con algo de la repentina sobriedad y quietud de una nube sobre rostros que un segundo antes habían estado completamente desordenados. Pero ahora el misterio los había rozado con su ala; habían oído la voz de la autoridad; el espíritu de la religión estaba presente con los ojos vendados y los labios entreabiertos. Pero nadie sabía de quién era el rostro que habían visto. ¿Era el del Príncipe de Gales, el de la Reina, el del Primer Ministro? ¿De quién era? Nadie lo sabía.
Edgar J. Watkiss, con su rollo de tubería de plomo alrededor del brazo, dijo audiblemente, con humor por supuesto:
—El kyar del Proime Ministro.
Septimus Warren Smith, que no podía pasar, le oyó.
Septimus Warren Smith, de unos treinta años, rostro pálido, nariz de pico, zapatos marrones y un gabán raído, ojos color avellana que tenían esa mirada de aprensión que también hace aprensivos a los completos extraños. El mundo ha levantado su látigo; ¿por dónde descenderá?
Todo se había detenido. El palpitar de los motores de los automóviles sonaba como un pulso que tamborilea irregularmente por todo un cuerpo. El sol calentaba extraordinariamente porque el coche de motor se había detenido ante el escaparate de Mulberry; las ancianas en los techos de los ómnibus extendían sus sombrillas negras; aquí una verde, aquí una roja se abría con un pequeño estallido. La señora Dalloway, acercándose a la ventana con los brazos llenos de guisantes de olor, se asomó con su carita rosada fruncida en señal de curiosidad. Todos miraron el coche. Septimus miró. Los chicos en bicicleta salieron disparados. El tráfico se acumulaba. Y allí estaba el coche, con las persianas bajadas y sobre ellas un curioso dibujo como de un árbol, pensó Septimus, y este gradual acercamiento de todo a un centro ante sus ojos, como si algún horror hubiera salido casi a la superficie y estuviera a punto de estallar en llamas, le aterrorizó. El mundo vacilaba, temblaba y amenazaba con estallar en llamas. Soy yo quien está bloqueando el camino, pensó. ¿Acaso no lo miraban y lo señalaban? ¿Acaso no estaba allí, clavado en la acera, con un propósito? ¿Pero con qué propósito?
—Sigamos, Septimus —dijo su esposa, una mujer pequeña, de ojos grandes en un rostro cetrino y puntiagudo; una italiana.
Pero Lucrecia no pudo evitar mirar el coche y el dibujo del árbol en las persianas. ¿Estaba allí la Reina, la Reina de compras?
El chófer, que había estado abriendo algo, girando algo, cerrando algo, subió a la caja.
—Vamos —dijo Lucrezia.
Pero su marido, pues ya llevaban casados cuatro o cinco años, dio un respingo, se puso en marcha y dijo:
—¡Muy bien! —enfadado, como si ella le hubiera interrumpido.
La gente debe darse cuenta; la gente debe ver. Gente, pensó, mirando a la multitud que observaba el coche; los ingleses, con sus niños y sus caballos y sus ropas, que ella admiraba en cierto modo; pero ahora eran "gente", porque Septimus había dicho:
—Me suicidaré.
Algo horrible de decir. ¿Y si le hubieran oído? Miró a la multitud.
¡Socorro, socorro! quiso gritar a los carniceros y a las carniceras.
¡Socorro!
Apenas el otoño pasado, ella y Septimus habían estado en el Embankment envueltos en la misma capa y, cuando Septimus leía un periódico en vez de hablar, ella se lo había arrebatado y se había reído en la cara del viejo que los vio.
Pero el fracaso se oculta.
Debe llevárselo a algún parque.
—Ahora cruzaremos —dijo.
Ella tenía derecho a su brazo, aunque fuera sin sentimiento. Él le daría a ella, que era tan sencilla, tan impulsiva, de sólo veinticuatro años, sin amigos en Inglaterra, que había dejado Italia por él, un trozo de hueso.
El automóvil, con las persianas bajadas y un aire de inescrutable reserva, avanzó hacia Piccadilly, sin dejar de mirar, sin dejar de alborotar los rostros a ambos lados de la calle con el mismo oscuro aliento de veneración, ya fuera por la Reina, el Príncipe o el Primer Ministro, nadie lo sabía. El rostro en sí sólo había sido visto una vez por tres personas durante unos segundos. Incluso el sexo estaba ahora en disputa. Pero no cabía duda de que la grandeza estaba asentada en su interior; La grandeza pasaba, oculta, por Bond Street, alejada sólo por un palmo de la gente corriente que ahora, por primera y última vez, podía estar a corta distancia de la majestad de Inglaterra, del símbolo perdurable del Estado que conocerán los anticuarios curiosos, escudriñando las ruinas del tiempo, cuando Londres sea un camino cubierto de hierba y todos los que corren por la acera este miércoles por la mañana no sean más que huesos con unos pocos anillos de boda mezclados en el polvo y los tapones de oro de innumerables dientes cariados. Entonces se conocerá el rostro del coche.
Probablemente sea la Reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de Mulberry's con sus flores; la Reina. Y por un segundo puso cara de extrema dignidad, de pie junto a la floristería, a la luz del sol, mientras el coche pasaba a un paso, con las persianas bajadas. La Reina yendo a algún hospital; la Reina abriendo algún bazar, pensó Clarissa.
La aglomeración era tremenda para la hora que era. Lords, Ascot, Hurlingham, ¿qué era? se preguntó, pues la calle estaba bloqueada. La clase media británica sentada de lado en la parte superior de los ómnibus con paquetes y paraguas, sí, incluso pieles en un día como aquel, era, pensó, más ridícula, más distinta a todo lo que ha habido jamás de lo que uno pueda concebir; y la propia Reina retenida; la propia Reina incapaz de pasar. Clarissa estaba suspendida a un lado de Brook Street; Sir John Buckhurst, el viejo juez, al otro, con el coche entre ellos (Sir John había impuesto la ley durante años y le gustaban las mujeres bien vestidas) cuando el chófer, inclinándose muy ligeramente, dijo o mostró algo al policía, que saludó y levantó el brazo e hizo un gesto con la cabeza y movió el ómnibus a un lado y el coche pasó. Lentamente y en silencio siguió su camino.
Clarissa lo adivinó; Clarissa lo sabía, por supuesto; había visto algo blanco, mágico, circular, en la mano del lacayo, un disco inscrito con un nombre —¿el de la Reina, el del Príncipe de Gales, el del Primer Ministro?—que, por la fuerza de su propio brillo, se abrió paso a fuego (Clarissa vio que el disco disminuía, desaparecía), para hacer resplandecer entre candelabros, estrellas centelleantes, pechos tiesos de hojas de roble, a Hugh Whitbread y a todos sus colegas, los caballeros de Inglaterra, aquella noche en el palacio de Buckingham. Y Clarissa también dio una fiesta. Se puso un poco rígida; así que se quedaba de pie en lo alto de la escalera.
El coche se había ido, pero había dejado una ligera onda que recorrió guanterías, sombrererías y sastrerías a ambos lados de Bond Street. Durante treinta segundos todas las cabezas se inclinaron en la misma dirección: hacia el escaparate. Al elegir un par de guantes —¿deberían ser hasta el codo o por encima de él, de color limón o gris pálido?—, las señoras se detuvieron; al terminar la frase, algo había sucedido. Algo tan insignificante en casos aislados que ningún instrumento matemático, aunque capaz de transmitir sacudidas en China, podría registrar la vibración; sin embargo, en su plenitud era más bien formidable y en su atractivo común, emocional; porque en todas las sombrererías y sastrerías los extraños se miraban unos a otros y pensaban en los muertos, en la bandera, en el Imperio. En una taberna de una callejuela, un colonial insultó a la Casa de Windsor, lo que dio lugar a palabras, vasos de cerveza rotos y un jaleo general que resonó extrañamente en los oídos de las muchachas que compraban ropa interior blanca enhebrada con cinta blanca pura para sus bodas. Pues la agitación superficial del coche que pasaba mientras se hundía rozaba algo muy profundo.
Deslizándose por Piccadilly, el coche dobló por St. James's Street. Hombres altos, hombres de complexión robusta, hombres bien vestidos, con sus fracs y sus enaguas blancas y el pelo peinado hacia atrás que, por razones difíciles de discriminar, estaban de pie en el bow window de Brooks's con las manos detrás de las colas de sus abrigos, mirando hacia fuera, percibieron instintivamente que la grandeza estaba pasando, y la pálida luz de la presencia inmortal cayó sobre ellos como había caído sobre Clarissa Dalloway. Al instante se pusieron aún más erguidos , retiraron las manos y parecieron dispuestos a acompañar a su Soberano, si era necesario, a la boca del cañón, como habían hecho sus antepasados antes que ellos. Los bustos blancos y las mesitas del fondo, cubiertas con ejemplares del Tatler y sifones de agua de soda, parecían aprobarlo; parecían indicar el floreciente maíz y las casas solariegas de Inglaterra; y devolver el frágil zumbido de las ruedas del motor como las paredes de una galería susurrante devuelven una sola voz expandida y hecha sonora por el poderío de toda una catedral. Moll Pratt, con sus flores en la acera, deseó lo mejor al querido muchacho (seguro que era el Príncipe de Gales) y habría tirado el precio de una jarra de cerveza —un ramo de rosas— en St. James's Street por pura ligereza y desprecio a la pobreza si no hubiera visto que el alguacil la miraba, desalentando la lealtad de una vieja irlandesa. Los centinelas de St. James saludaron; el policía de la reina Alexandra dio su aprobación.
Entretanto, una pequeña multitud se había congregado a las puertas del palacio de Buckingham. Desganados, pero confiados, pobres gentes todos ellos, esperaban; miraban el propio palacio con la bandera ondeando; a Victoria, ondeando en su montículo, admiraban sus estanterías de agua corriente, sus geranios; señalaban entre los coches de motor del Mall primero a éste, luego a aquél; concedían emoción, vanamente, a los plebeyos que salían a dar un paseo en coche; recordaban su tributo para mantenerlo sin gastar mientras pasaba este coche y aquel otro; y todo el tiempo dejaban que el rumor se acumulara en sus venas y estremeciera los nervios de sus muslos al pensar que la Realeza los miraba; que la Reina se inclinaba; que el Príncipe saludaba; al pensar en la vida celestial divinamente otorgada a los Reyes; en las equerries y las profundas reverencias; en la vieja casa de muñecas de la Reina; en la Princesa María casada con un inglés, y en el Príncipe—¡ah! el Príncipe, que se parecía maravillosamente, según decían, al viejo rey Eduardo, pero era mucho más delgado. El Príncipe vivía en St. James, pero podía venir por la mañana a visitar a su madre.
Eso decía Sarah Bletchley con su bebé en brazos, inclinando el pie arriba y abajo como si estuviera junto a su propio guardabarros en Pimlico, pero sin apartar los ojos del Mall, mientras Emily Coates se asomaba a las ventanas de Palace y pensaba en las criadas, en las innumerables criadas, en las habitaciones, en las innumerables habitaciones. Acompañada por un anciano caballero con un Aberdeen terrier, por hombres sin ocupación, la multitud aumentaba. El pequeño señor Bowley, que tenía habitaciones en el Albany y estaba sellado con cera sobre las fuentes más profundas de la vida, pero que podía ser desprecintado de repente, inoportunamente, sentimentalmente, por este tipo de cosas —mujeres pobres esperando ver pasar a la Reina, mujeres pobres, niños pequeños y bonitos, huérfanos, viudas, la Guerra—tut—tut— tenía realmente lágrimas en los ojos. Una brisa que soplaba siempre cálida por el Mall a través de los delgados árboles, más allá de los héroes de bronce, levantó alguna bandera que ondeaba en el pecho británico del señor Bowley y éste se levantó el sombrero cuando el coche giró hacia el Mall y lo mantuvo en alto cuando el coche se acercó; y dejó que las pobres madres de Pimlico se apretujaran contra él, y se mantuvo muy erguido. El coche se acercó.
De repente, la Sra. Coates miró al cielo. El sonido de un avión se clavó ominosamente en los oídos de la multitud. Se acercaba por encima de los árboles, soltando humo blanco por detrás, que se enroscaba y retorcía, ¡escribiendo algo! ¡haciendo letras en el cielo! Todos miraron hacia arriba.
Al caer en picado, el aeroplano se elevó en línea recta, se curvó en un bucle, corrió, se hundió, se elevó, e hiciera lo que hiciera, fuera donde fuera, ondeaba tras de sí una espesa y erizada barra de humo blanco que se enroscaba y envolvía el cielo en letras. ¿Pero qué letras? ¿Una C? ¿Una E, luego una L? Sólo por un momento permanecieron inmóviles; luego se movieron, se fundieron y se borraron en el cielo, y el aeroplano salió disparado más lejos y de nuevo, en un nuevo espacio de cielo, comenzó a escribir una K, una E, ¿una Y quizás?
—Glaxo —dijo la Sra. Coates con voz tensa y asombrada, mirando fijamente hacia arriba, y su bebé, que yacía rígido y blanco en sus brazos, también miraba fijamente hacia arriba.
—Kreemo —murmuró la señora Bletchley, como una sonámbula.
Con el sombrero perfectamente inmóvil en la mano, el señor Bowley miró hacia arriba. Por todo el Mall había gente de pie mirando al cielo. Mientras miraban, el mundo entero enmudeció por completo, y un vuelo de gaviotas cruzó el cielo, primero una gaviota en cabeza, luego otra, y en este silencio y paz extraordinarios, en esta palidez, en esta pureza, las campanas repicaron once veces, desvaneciéndose el sonido allá arriba entre las gaviotas.
El avión giraba, corría y se abalanzaba exactamente donde quería, rápido, libre, como un patinador...
—Eso es una E —dijo la Sra. Bletchley— o una bailarina.
—Es caramelo —murmuró el señor Bowley (y el coche entró por la puerta sin que nadie lo mirara), y apagando el humo, se alejó y se alejó, y el humo se desvaneció y se agrupó alrededor de las amplias formas blancas de las nubes.





























