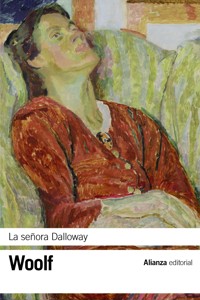
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Woolf
- Sprache: Spanisch
Virginia Woolf (1882-1941) halló en la amalgama de sentimientos, pensamientos y emociones que es la subjetividad el material apropiado para escribir novelas y relatos que contribuyeron a forjar la sensibilidad contemporánea. Publicada en 1925, "La señora Dalloway" relata un día en la vida de una mujer de la clase alta londinense desde el punto de vista de una conciencia que experimenta con plena intensidad cada instante vivido, en el que se condensan el pasado, el entorno y el presente. La novela inspiró la película "Las horas", protagonizada por Meryl Streep, Julianne Moore y Nicole Kidman. Traducción de José Luis López Muñoz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Virginia Woolf
La señora Dalloway
Traducción de José Luis López Muñoz
Índice
La señora Dalloway
Créditos
La señora Dalloway dijo que las flores las compraría ella.
Porque Lucy tenía ya trabajo suficiente. Había que desmontar las puertas, venían los operarios de Rumpelmeyer y, además, pensó Clarissa Dalloway, la mañana tenía la misma transparencia que si estuviera destinada a unos niños en la playa.
¡Qué emoción! ¡Qué zambullida! Porque no otra era la sensación que tenía siempre en Bourton, cuando, con un leve chirrido de los goznes –que todavía era capaz de oír–, abría de par en par las puertas con cristaleras que daban al jardín y se sumergía en el aire del campo. El aire, muy temprano por la mañana, era transparente y tranquilo, más en calma que éste, desde luego; como el restallido de una ola, como el beso de una ola; frío y cortante y sin embargo (para una muchachita de dieciocho años como era ella entonces) solemne; haciéndole sentir, allí, nada más salir al exterior, que estaba a punto de suceder algo terrible; al contemplar las flores, los árboles, con el humo retorciéndose a su alrededor mientras ascendía, y los grajos, que remontaban el vuelo y volvían a bajar; mirándolo todo sin moverse, hasta que Peter Walsh dijo: «¿Meditando entre las hortalizas?». ¿Había sido eso o, más bien «prefiero las personas a las coliflores»? Tuvo que decirlo una mañana a la hora del desayuno, cuando ella salió a la terraza. Peter Walsh iba a regresar de la India cualquier día, junio o julio, ya no se acordaba del mes, porque sus cartas eran terriblemente aburridas; se recordaban las cosas que decía; sus ojos, su navaja, su sonrisa, su malhumor y, cuando millones de cosas habían desaparecido por completo –¡qué extraño resultaba!–, algunas de sus frases, como aquélla sobre las coles.
La señora Dalloway se inmovilizó en el bordillo, esperando a que pasara la camioneta de reparto de Durtnall. Scrope Purvis la consideraba una mujer encantadora (conociéndola como se conoce en Westminster a las personas que viven en la casa de al lado); había en ella un algo de pájaro, de arrendajo verde azulado; Clarissa Dalloway era delicada, y también vivaracha, aunque tuviera más de cincuenta años y hubiera encanecido mucho desde su enfermedad. Allí estaba, como posada sobre el bordillo, sin verlo, esperando para cruzar, muy erguida.
Y es que si se había vivido en Westminster –¿cuántos años ya?, más de veinte–, Clarissa estaba convencida de que incluso en medio del tráfico, o al despertarse por la noche, se sentía un silencio especial, un no se sabía qué de solemne, una pausa que no era posible describir, una ansiedad (aunque eso podía ser su corazón, tocado, decían, por la gripe) que atenazaba antes de que el Big Ben diera las horas. ¡Ya había llegado el momento! Ya resonaba. Primero, un aviso musical; luego, la hora, irrevocable. Los círculos de plomo disolviéndose en el aire. ¿Por qué somos tan necios?, se preguntó, mientras cruzaba Victoria Street. Sólo Dios sabe por qué la amamos tanto, por qué la vemos como la vemos, inventándola, construyéndola a nuestro alrededor, derribándola, creándola de nuevo a cada momento; porque hasta las mujeres menos atractivas que pudiera imaginarse, los desechos más miserables que se sentaban en los umbrales de las puertas (derrotados por la bebida) hacían lo mismo; estaba totalmente convencida de que ninguna ley lograría dominarlos, y por esa misma razón: la de que también ellos amaban la vida. En los ojos de la gente, en cada vaivén, paso y zancada, en el fragor y el tumulto, en los coches de caballos, automóviles, ómnibus, camionetas, hombres-anuncio que giraban y arrastraban los pies, en las bandas de música, en los organillos, en el júbilo y el tintineo y el extraño canto agudo de algún aeroplano que cruzaba el cielo, estaba lo que ella amaba: la vida, Londres, aquel instante del mes de junio.
Porque estaban a mediados de junio. La guerra había terminado, excepto para algunas personas como la señora Foxcroft, con la desesperación en los ojos, la noche precedente en la embajada, por la muerte de aquel muchacho tan agradable y también porque ahora la antigua casa solariega pasaría a manos de un primo; o Lady Bexborough quien, según decían, con el telegrama en la mano que le anunciaba la muerte de John, su preferido, había inaugurado una venta benéfica; pero la guerra había terminado; ya era historia, gracias a Dios. Estaban en junio. El rey y la reina habían vuelto a palacio. Y por todas partes, pese a ser todavía tan temprano, había un latido, una agitación de caballos al galope, un resonar de bates de críquet; Lords, Ascot, Ranelagh y todos los demás escenarios deportivos, envueltos en la suave malla del aire matutino, gris azulado, que, a medida que avanzara el día, iría soltando y colocando en sus céspedes y en sus puestos a los robustos caballos, cuyas patas delanteras volvían a saltar nada más tocar el suelo, a los jóvenes que giraban como peonzas, y a las muchachas reidoras con sus vestidos transparentes de muselina que, incluso en aquel momento, después de bailar toda la noche, sacaban de paseo a sus absurdos perros lanudos; y a aquella hora, incluso, discretas señoras de edad salían a toda prisa en sus automóviles para llevar a cabo misiones misteriosas; y los joyeros jugueteaban en los escaparates con sus estrás y sus diamantes, sus encantadores broches antiguos de color verdemar y sus monturas del siglo XVIII con que tentar a los estadounidenses (aunque hay que economizar, y no comprar a la ligera cosas para Elizabeth), y también ella, que amaba todo aquello con una pasión absurda y fiel, que era parte integrante de todo aquello, puesto que su familia había figurado en la Corte en la época de los Jorges, también ella, aquella misma noche, iba a encender y a iluminar; iba a dar su fiesta. Pero, qué extraño, al entrar en el parque, el silencio, la niebla, el zumbido de las abejas, los patos felices que nadaban lentamente, los marabúes contoneándose; y ¿quién podía venir, dejando, de la manera más apropiada, los edificios gubernamentales a la espalda, y en la mano una cartera oficial con el escudo real? ¿Quién, sino Hugh Whitbread? ¡Su viejo amigo Hugh, el admirable Hugh!
–¡Muy buenos días, Clarissa! ¡Qué inesperado placer! –dijo Hugh, de manera un tanto excesiva, puesto que se conocían desde niños–. ¿Adónde te diriges?
–Me encanta pasear por Londres –respondió la señora Dalloway–. Es incluso más agradable que pasear por el campo.
Desgraciadamente los Whitbread habían venido a Londres por razones médicas. Otras personas lo hacían para ver exposiciones, ir a la ópera o llevar a sus hijas a reuniones sociales, pero ellos venían «para consultar a los médicos». Clarissa había visitado incontables veces a Evelyn Whitbread en una clínica. ¿Estaba enferma otra vez? Evelyn no se encontraba nada bien, dijo Hugh, dando a entender, mediante algo semejante a un gesto compungido o una inclinación de un cuerpo en el que había algún kilo de más, pero varonil, extraordinariamente bien parecido, perfectamente engalanado (siempre estaba casi demasiado bien vestido, aunque probablemente tenía que estarlo, dado su pequeño cargo en la Corte), que su mujer tenía algún trastorno interno, nada grave, algo que, en su calidad de antigua amiga, Clarissa Dalloway entendería perfectamente sin exigirle una explicación más precisa. Sí, claro que lo entendía, por supuesto; qué cosa tan molesta, sintiéndose muy fraternal y, al mismo tiempo, extrañamente preocupada por su sombrero. Inadecuado para primera hora de la mañana, ¿era ése el problema? Porque Hugh, siempre lograba, con su apresuramiento –mientras se quitaba el sombrero de manera un tanto excesiva y le aseguraba que podía ser una muchacha de dieciocho años y que, por supuesto, acudiría a su fiesta por la noche, ya que Evelyn no estaba dispuesta a perdérsela, aunque él quizá llegara un poco tarde, después de una fiesta en Palacio a la que tenía que llevar a uno de los chicos de Jim–, que se sintiera un poco insignificante a su lado; como si no fuese más que una colegiala; pero viéndolo siempre con afecto, en parte porque lo conocía desde siempre, y también porque lo creía una buena persona a su manera, si bien a Richard casi lo sacaba de quicio y Peter Walsh, por su parte, nunca le había perdonado que lo viera con buenos ojos.
¡Eran tantas las escenas de Bourton que recordaba! Peter furioso; Hugh, desde luego, no estaba a su altura, pero sin ser el imbécil integral que suponía Peter; sin ser un simple zoquete. Cuando su anciana madre quería que renunciara a ir de caza o que la llevase a Bath, Hugh lo hacía, sin la menor protesta; era realmente generoso y, en cuanto a decir de él, como hacía Peter, que carecía de corazón y de cerebro y sólo tenía los modales y la buena educación de un caballero inglés, no era más que la confirmación de cómo llegaba Peter a comportarse en sus peores momentos; y era cierto que podía ser insoportable, imposible, pero maravilloso para pasear juntos en una mañana como aquélla.
(Junio había hecho que los árboles se llenaran de hojas. Las mamás de Pimlico daban el pecho a sus bebés. Desde la Flota llegaban mensajes para el Almirantazgo. La calle Arlington y Piccadilly parecían transmitir su animación al aire mismo del parque y alzar las hojas de sus árboles cálida, brillantemente, en oleadas de la divina vitalidad que Clarissa amaba tanto. Bailar, montar a caballo, le habían encantado todas aquellas cosas.)
Porque era verdad que podían pasar siglos sin verse, que nunca le había escrito y que las cartas de Peter eran de una terrible sequedad; pero, de repente, se le ocurría: si estuviera ahora conmigo, ¿qué diría? Algunas veces, ciertos paisajes se lo devolvían serenamente, sin la antigua amargura; lo que quizá era la recompensa por haberse ocupado de la gente; los recuerdos reaparecían en el parque de St. James en una espléndida mañana, ¡ya lo creo que reaparecían! Pero Peter –por muy hermoso que fuera el día, y los árboles y la hierba, y la niñita vestida de rosa– no veía nunca nada. Se ponía las gafas si ella le decía que lo hiciera; y miraba. Pero lo que le interesaba era la situación del mundo; Wagner, la poesía de Pope, y siempre el carácter de las personas y los defectos del alma de Clarissa. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo discutían! Se casaría con un primer ministro y esperaría a que llegaran los invitados en lo alto de la escalera; la perfecta anfitriona, la llamaba (Clarissa había llorado a solas en su cuarto por ello), tenía todas las cualidades de la perfecta anfitriona, decía Peter.
De manera que aún se sorprendía discutiendo con él en el parque de St. James, si bien llegaba siempre a la conclusión de que había tenido razón –estaba completamente segura– no casándose con él. Porque en el matrimonio tiene que haber cierta flexibilidad, un poco de independencia entre dos personas que viven juntas día tras día en la misma casa; lo que Richard y ella se concedían mutuamente. (¿Dónde estaba su marido aquella mañana, por ejemplo? En algún comité, nunca le preguntaba cuál.) Pero con Peter había que compartirlo todo, había que examinarlo todo, y era intolerable. Por eso tuvo que romper con él cuando se produjo aquella escena en el jardincito junto a la fuente, ya que, de lo contrario, se hubieran destruido, hubiera sido desastroso para los dos, estaba convencida; aunque durante años había llevado consigo el dolor y la angustia como una flecha clavada en el corazón; ¡y luego el horror del momento en que alguien le dijo en un concierto que Peter se había casado con una mujer encontrada en el barco, camino de la India! ¡Nunca lo olvidaría! Fría, sin corazón, gazmoña, la había llamado. Le había dicho que nunca entendería la intensidad de su afecto. Pero, al parecer, aquellas mujeres de la India sí lo habían hecho, necias, bonitas, insustanciales cabezas vacías. Y ella había malgastado su compasión. Porque Peter era muy feliz, según aseguraba, totalmente feliz; pero no había hecho ninguna de las cosas de las que tanto hablaran ellos dos. Su vida entera había sido un fracaso. Y eso seguía irritándola.
Estaba ya junto a la verja del parque. Se detuvo un momento, contemplando los ómnibus de Piccadilly.
Ya no diría de nadie, absolutamente de nadie, que era esto o lo de más allá. Se sentía muy joven y, al mismo tiempo, increíblemente vieja. Lo atravesaba todo como un cuchillo y, al mismo tiempo, permanecía fuera, mirando. Tenía continuamente la impresión, mientras contemplaba los taxis, de estar fuera, lejos, muy lejos en el mar, y sola; siempre le había parecido muy peligroso, terriblemente peligroso, vivir, aunque fuera sólo un día. Y no es que se creyera inteligente ni nada fuera de lo común. Nunca lograría explicarse cómo había logrado navegar por la vida con las briznas de conocimiento impartidas por Fräulein Daniels. No sabía nada; ni idiomas ni historia; ya casi nunca leía libros, excepto memorias en la cama, antes de dormirse; y sin embargo le resultaba absolutamente fascinante; todo aquello; los taxis que pasaban; y no diría de Peter, ni tampoco de sí misma, soy esto, soy aquello.
Su único don, pensó, mientras reanudaba la marcha, era conocer a la gente casi por instinto. Si se la colocaba en una habitación con alguien, se le arqueaba el lomo o empezaba a ronronear como un gato. Devonshire House, Bath House, la casa con la cacatúa de porcelana: en una ocasión las había visto todas iluminadas al mismo tiempo; y se acordó de Sylvia, de Fred, de Sally Seton, miles de personas; y de bailar toda la noche; y de los carros pasando lentamente junto al mercado; y de regresar a casa en coche por el parque. Se acordó de haber arrojado en una ocasión un chelín en el Serpentine. Pero recordar..., todo el mundo recordaba; lo que le llenaba el corazón era lo que estaba allí delante, en aquel momento; la señora gorda del taxi. ¿Tenía importancia en ese caso, se preguntó, caminando hacia Bond Street, tenía importancia que ella inevitablemente cesara de existir? Porque todo aquello seguiría sin ella; ¿lo tomaba a mal, o más bien le resultaba consolador creer que con la muerte se acababa todo? Aunque también estaba convencida de sobrevivir, de algún modo, en las calles de Londres, en el flujo y reflujo de las cosas, aquí, allí, y también en Peter, viviendo cada uno en el otro, ella formando parte, estaba segura, de los árboles del hogar familiar; de la casa de allí, fea, sin duda alguna laberíntica; formando parte de personas que nunca había conocido; convertida en algo semejante a una niebla sobre las personas que conocía bien, que la alzaban sobre sus ramas como ella había visto a los árboles alzar la niebla, pero mucho más extendida, su vida, ella misma... ¿Con qué soñaba, parada delante de Hatchards? ¿Qué trataba de recuperar? Qué imagen de un alba blanca en el campo, mientras leía en el libro abierto del escaparate:
No debes temer ya el ardor del sol
ni del áspero invierno los furores1.
Los últimos avatares del humano devenir habían hecho nacer en todos, hombres y mujeres, un manantial de lágrimas. Lágrimas y sufrimiento; valor y aguante, una postura erguida reflejo de una actitud estoica. Como, por ejemplo, la mujer que más admiraba, Lady Bexborough, inaugurando la venta benéfica.
También estaban Jorrocks’ Jaunts and Jolities, Soapy Sponge, la Autobiografía de la señora Asquith y Big Game Shooting in Nigeria, todos abiertos. Muchísimos libros, pero ninguno que pareciera del todo adecuado para Evelyn Whitbread en la clínica. Nada que sirviera para distraerla y lograr que, por un instante, aquella mujercita, indescriptiblemente reseca, pareciera cordial al entrar Clarissa, antes de iniciar la habitual e interminable charla sobre trastornos femeninos. Cuánto deseaba que las personas se alegraran al aparecer ella, pensó Clarissa; luego se volvió para dirigirse hacia Bond Street, molesta, porque era tonto hacer las cosas por razones interesadas. Hubiera preferido mil veces ser una de esas personas, como Richard, que hacían las cosas por las cosas mismas, mientras que ella, pensó, esperando para cruzar la calle, la mitad de las veces no hacía las cosas con sencillez, por las cosas mismas, sino para que la gente pensara esto o lo de más allá; una estupidez total, lo sabía muy bien (y entonces el policía levantó la mano), porque nunca se conseguía engañar a nadie ni por un segundo. ¡Si pudiera volver a vivir!, pensó, mientras atravesaba la calle; ¡si hubiera tenido incluso otro aspecto!
Para empezar habría sido morena, como Lady Bexborough, con una piel como de cuero arrugado y unos ojos muy hermosos. Habría sido, como Lady Bexborough, lenta y majestuosa; más bien grande; se habría interesado por la política como un hombre; tendría una casa en el campo; y toda su persona destilaría dignidad y sinceridad. Pero lo cierto era que tenía una figura insignificante y una carita ridícula, tan picuda como la de un pájaro. Por otra parte se movía con elegancia, tenía las manos y los pies bonitos y vestía bien, considerando lo poco que gastaba en ropa. Pero con frecuencia le parecía ya que el cuerpo que habitaba (se detuvo para ver un cuadro holandés), aquel cuerpo con todas sus facultades, no era nada, nada en absoluto. Tenía la extrañísima sensación de ser invisible; de que nadie la veía ni la conocía; se había acabado el matrimonio y tener hijos, sólo quedaba aquel sorprendente avanzar por Bond Street, de manera bastante solemne, junto con todos los demás peatones; aquel ser la señora Dalloway; ni siquiera Clarissa ya; tan sólo la señora de Richard Dalloway.
Bond Street la fascinaba; Bond Street a primera hora en los meses de temporada, con sus banderas desplegadas y sus tiendas; sin nada llamativo ni estrepitoso, tan sólo una pieza de tweed en la pañería donde su padre compró la tela de sus trajes durante cincuenta años, algunas perlas, salmón sobre un bloque de hielo.
«Eso es todo», dijo, mirando la pescadería. «Eso es todo», repitió, deteniéndose un instante en el escaparate de una guantería donde, antes de la guerra, se podían comprar guantes casi perfectos. Y William, su anciano tío, solía decir que a una dama se la reconocía por los zapatos y los guantes. Una mañana, durante la guerra, el tío William se dio la vuelta en la cama y dijo: «Ya he aguantado más que suficiente». Guantes y zapatos; Clarissa sentía debilidad por los guantes, pero a su hija, a su Elizabeth, le tenían sin cuidado tanto unos como otros.
Completamente sin cuidado, pensó, mientras subía por Bond Street, hacia la floristería donde le reservaban las flores cuando daba una fiesta. A Elizabeth, en realidad, lo que más le importaba era su perro. Aquella mañana toda la casa olía a brea. En cualquier caso, mejor el pobre Grizzle que la señorita Kilman; ¡mejor moquillo y brea y todo lo demás que pasarse las horas enjaulada en un dormitorio asfixiante con un libro de oraciones! Mejor cualquier cosa, estaba tentada de decir. Pero quizá fuese sólo una etapa, como afirmaba Richard, una de las fases por las que pasan todas las chicas. Quizá se estaba enamorando. Pero ¿por qué de la señorita Kilman? Era cierto que a la señorita Kilman la habían tratado mal; eso no había que perderlo de vista, y Richard aseguraba que era muy capaz, que tenía muy buena cabeza para la historia. En cualquier caso se habían hecho inseparables y Elizabeth, su hija, iba a comulgar y ¡cómo se vestía, cómo trataba a las personas que venían a comer y que no le interesaban! Porque la experiencia de Clarissa era que la exaltación religiosa endurecía a la gente (lo mismo sucedía con las buenas causas), embotaba los sentimientos, porque la señorita Kilman haría cualquier cosa por los rusos, se mataría de hambre por los austriacos, pero en su vida privada torturaba sin piedad a las personas que tenía cerca, tal era su insensibilidad, con su impermeable verde. Año tras año llevaba el impermeable verde; sudaba profusamente; si estaba cinco minutos en una habitación nunca renunciaba a hacer sentir su superioridad y la inferioridad del otro; a hacer ver lo pobre que era ella y lo rico que era el otro; cómo vivía en un tugurio sin un almohadón o una cama o una alfombra, o lo que quiera que fuese, corroída por aquella injusticia que tenía clavada en el alma, su despido del colegio durante la guerra: ¡pobre criatura desgraciada y amargada! Porque no se aborrecía a la señorita Kilman, sino la idea de la señorita Kilman, en la que indudablemente se acumulaban muchas cosas que no eran ya la señorita Kilman, convirtiéndose en uno de esos espectros con los que una pelea durante la noche, uno de esos espectros que se montan a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la sangre, dominadores y tiránicos; porque sin duda, si los dados hubieran caído de otra manera, si hubiera predominado el negro sobre el blanco, Clarissa habría amado a la señorita Kilman. Pero no en este mundo. No.
Le crispaba, sin embargo, oír removerse en su interior aquel monstruo brutal; oír quebrarse las ramitas y sentir el peso de las pezuñas en el bosque cargado de hojas que era el alma; no estar nunca del todo contenta, del todo segura, porque, en cualquier momento, la bestia se revolvería, aquel odio que, especialmente desde su enfermedad, conseguía que se sintiera arañada, herida en la columna vertebral, conseguía que le doliera el cuerpo y lograba que toda satisfacción provocada por la belleza, la amistad, por sentirse bien, por ser amada y tener un hogar agradable se tambaleara, se estremeciera y se doblegara como si de hecho hubiera un monstruo arrancándole las raíces, ¡como si todas las manifestaciones de la felicidad fueran simple egoísmo! ¡Qué horror el de aquel odio!
¡Absurdo, absurdo!, se dijo mientras empujaba las puertas batientes de Mulberry, la floristería.
Avanzó, con paso ligero, alta, muy erguida, para ser inmediatamente saludada por la señorita Pym, de cara redonda, cuyas manos tenían siempre un color rojo brillante, como si también hubieran estado sumergidas en agua fría, junto con las flores.
¡Ah, las flores! Espuelas de caballero, guisantes de olor, ramos de lilas; y claveles, grandes cantidades de claveles. También había rosas, lirios. ¡Ah, sí! Aspiró el dulce olor del jardín terrenal mientras hablaba con la señorita Pym, que le estaba agradecida y la consideraba amable, porque lo había sido tiempo atrás; muy amable, pero ahora parecía envejecida, moviendo la cabeza a izquierda y derecha, entre los lirios y las rosas y los ramilletes balanceantes de lilas, con los ojos medio cerrados, aspirando, después del alboroto de la calle, el delicioso aroma, el exquisito frescor. Y luego, al mirar de nuevo, qué frescas parecían las rosas, como ropa blanca encañonada, recién llegada de la lavandería y colocada sobre bandejas de mimbre; oscuros y recatados los claveles rojos, con la cabeza muy alta; y todos los guisantes de olor, saliéndose de sus cuencos, ligeramente violetas, blancos como la nieve, pálidos, como si llegara el crepúsculo y muchachas con vestidos de muselina salieran a recoger guisantes de olor y rosas después de que hubiera terminado el espléndido día de verano, con su cielo casi de color azul marino, sus espuelas de caballero, sus claveles, sus aros de Etiopía; y era el momento entre las seis y las siete cuando todas las flores –rosas, claveles, lirios, lilas– brillaban; blanco, violeta, rojo, naranja intenso; cuando todas las flores parecían arder con un fuego interior, suavemente, con gran pureza, en los macizos neblinosos; ¡cómo le gustaban a Clarissa las mariposas nocturnas, grises y blancas, revoloteando sobre la valeriana, sobre las prímulas!
Y mientras empezaba a trasladarse con la señorita Pym de jarrón en jarrón, eligiendo, absurdo, absurdo, seguía diciéndose, pero cada vez más amablemente, como si aquella belleza, aquel aroma, aquel color, y la señorita Pym, afectuosa, confiada, fuesen una ola a la que permitía pasarle por encima y superar aquel odio, aquel monstruo, superarlo todo; y estaba elevándola más y más cuando... ¡oh! ¡Un disparo en la calle!
–¡Dios mío! ¡Esos automóviles! –dijo la señorita Pym, acercándose al escaparate para mirar fuera y regresando enseguida con una sonrisa de disculpa y las manos llenas de guisantes de olor, como si aquellos automóviles, aquellos neumáticos de los automóviles, fuesen todos culpa suya.
La violenta explosión que sobresaltó a la señora Dalloway llevó a la señorita Pym hasta el escaparate y le hizo disculparse luego procedía de un automóvil que, precisamente frente a la floristería, se había acercado a la acera del otro lado de la calle. Los peatones que, como es lógico, se pararon a mirar, sólo tuvieron tiempo de ver un rostro de la máxima importancia, sobre el fondo de una tapicería de color gris cálido, antes de que una mano masculina corriera la cortinilla y sólo se viera ya un cuadrado gris.
De inmediato, sin embargo, empezaron a circular rumores: desde el centro de Bond Street hasta Oxford Street por un lado y hasta la perfumería de Atkinson por otro, deslizándose invisibles, inaudibles, como una nube veloz, como un velo sobre las colinas, y cayendo de hecho, con algo muy semejante a la sobriedad y tranquilidad repentinas de una nube, sobre una multitud que un segundo antes carecía por completo de cohesión. Pero ahora el misterio los había rozado con su ala; habían oído la voz de la autoridad; el ángel de la religión flotaba con los ojos vendados y la boca muy abierta. Pero todos ignoraban a quién pertenecía el rostro vislumbrado. ¿Era el del príncipe de Gales, el de la reina o el del primer ministro? ¿Qué rostro era aquél? Nadie lo sabía.
Edgar J. Watkiss, con su rollo de cable colgándole del brazo, dijo en voz alta, bromeando, naturalmente:
–El cacharro del primer ministro.
Septimus Warren Smith, que descubrió que no podía seguir adelante, oyó sus palabras.
Septimus Warren Smith, de unos treinta años, tez pálida, ojos castaños, nariz ganchuda, zapatos marrones y abrigo raído, lanzó una de esas miradas de recelo que vuelven también recelosos a los desconocidos que se tropiezan con ella. El mundo había alzado el látigo, ¿a quién golpearía?
Todo se había detenido. La vibración de los motores sonaba como un pulso que repiqueteara irregularmente por todo un organismo. El sol empezó a calentar con mayor intensidad porque el automóvil se había detenido frente al escaparate de la floristería; en la imperial de los ómnibus las ancianas desplegaron sus parasoles negros; aquí y allá se abrieron con un suave chasquido uno verde y otro rojo. La señora Dalloway, acercándose al escaparate con los brazos cargados de guisantes de olor, examinó la calle con sus delicadas facciones sonrosadas contraídas por la curiosidad. Todo el mundo contemplaba el automóvil. Septimus miró. Los chicos se bajaron de sus bicicletas. El tráfico se acumuló. Y allí seguía el automóvil, con las cortinillas corridas, y en ellas un curioso dibujo con forma de árbol, pensó Septimus; y aquel gradual acercamiento de todo hacia un centro ante sus propios ojos le horrorizó, como si algo espantoso hubiera llegado casi a la superficie y estuviera a punto de estallar en llamas. Soy yo quien impide el paso, se dijo. ¿No lo estaban mirando y señalando con el dedo? Si estaba allí, inmovilizado, si había echado raíces en la acera, era por una razón, pero ¿cuál?
–Sigamos andando, Septimus –dijo su esposa italiana, una personilla de ojos grandes en un pálido rostro puntiagudo.
Pero también Lucrezia siguió mirando el automóvil y el dibujo del árbol en las cortinillas. ¿Era la reina quien estaba dentro? ¿La reina que iba de compras?
El chófer, después de abrir algo, de girar algo y de cerrar algo, volvió a ocupar su asiento.
–Vamos –dijo Lucrezia.
Pero su marido –llevaban casados cuatro, cinco años ya–, se sobresaltó, se estremeció y dijo «¡Está bien!» con tono enfadado, como si su mujer le hubiera interrumpido.
Sin duda la gente se daba cuenta; sin duda tenían que notarlo. La gente, pensó Lucrezia, contemplando la multitud que miraba fijamente el automóvil; los ingleses, con sus hijos y sus caballos y su ropa, a los que admiraba en cierto modo; pero ahora ellos dos eran «gente», porque Septimus había dicho «Me mataré», una cosa terrible. ¿Y si le hubieran oído? Miró a la multitud. ¡Socorro, socorro!, quería gritarles a las mujeres y a los chicos de los carniceros. ¡Socorro! Aún hacía muy poco –el otoño pasado– Septimus y ella habían estado en uno de los muelles del Támesis, los dos dentro del mismo abrigo y, como Septimus leía un periódico en lugar de hablar, ella se lo había arrancado de las manos y ¡él se había echado a reír al ver la cara del anciano que los estaba mirando! Pero los fracasos se ocultan. Debía llevárselo a un parque.
–Ahora vamos a cruzar –dijo.
Tenía derecho a cogerlo del brazo aunque no obtuviera la menor respuesta. Lo que él le daba –a ella que era tan sencilla, tan impulsiva, de sólo veinticuatro años, sin familia en Inglaterra, que lo había dejado todo por él– no era más que un trozo de hueso.
El automóvil con las cortinillas corridas y aire de inescrutable reserva se dirigió hacia Piccadilly sin dejar de ser centro de todas las miradas, rozando aún los rostros a ambos lados de la calle con el mismo hálito oscuro de veneración, aunque nadie supiera si se trataba de la reina, del príncipe o del primer ministro. Sólo tres personas habían visto el rostro durante unos segundos. Incluso el sexo del pasajero era ya objeto de debate. Pero todo el mundo estaba convencido de que la grandeza viajaba en el interior del vehículo; la grandeza, oculta, recorría Bond Street, y tan sólo el espesor de una mano la separaba de gentes corrientes que, ahora, por primera y última vez, se encontraban al alcance de la voz de la majestad de Inglaterra, del símbolo perdurable del Estado, símbolo que conocerán los anticuarios curiosos, al examinar las ruinas del tiempo, cuando Londres sea un camino alfombrado de hierba y cuando, de todos los que aquel miércoles por la mañana se apresuraban por las aceras de Bond Street, no queden más que huesos y unas cuantas alianzas mezcladas con el polvo, junto con los empastes de oro de innumerables dientes cariados. Porque entonces se sabrá cuál era el rostro del automóvil.
Será probablemente la reina, pensó la señora Dalloway, saliendo de Mulberry con las flores para la fiesta; la reina. Y por un segundo, bañada por el sol, adoptó, inmovilizándose junto a la floristería, un aire de gran dignidad mientras el automóvil avanzaba a paso de tortuga, con las cortinillas corridas. La reina yendo a algún hospital; la reina que inaugura alguna venta benéfica, pensó Clarissa.
La aglomeración era enorme para aquella hora. ¿Cuál era la causa, Lords, Ascot, Herlingham?, se preguntó, porque la calle estaba bloqueada. Las clases medias británicas, sentadas frente a frente en la imperial de los ómnibus con paquetes y paraguas, sí, incluso pieles en un día como aquél, eran, pensó, más ridículas que cualquier cosa que pudiera imaginarse; y la reina, mientras tanto, detenida; la reina en persona incapaz de pasar. Mientras Clarissa estaba parada en una acera de Brook Street, Sir John Buckhurst, el anciano juez, en la otra, y el automóvil entre los dos (a Sir John, con muchos años de ejercicio de su profesión, le gustaban las mujeres bien vestidas), el chófer, inclinándose casi imperceptiblemente, le dijo o le mostró algo al policía, que saludó, alzó el brazo, agitó la cabeza y apartó el ómnibus a un lado, de manera que pudiera pasar el automóvil. Y el vehículo de las cortinillas corridas siguió su camino lentamente, en completo silencio.
Clarissa adivinó; Clarissa lo sabía, por supuesto; había visto algo blanco, mágico, circular, en la mano del chófer, un disco con un nombre grabado –¿el de la reina, el del príncipe de Gales, el del primer ministro?–, que, por su propia virtud, se había abierto camino (Clarissa vio cómo el automóvil disminuía de tamaño hasta desaparecer), hacia el palacio de Buckingham, donde aquella noche, entre candelabros, estrellas resplandecientes, se reunirían, el pecho cargado de condecoraciones, Hugh Whitbread y todos sus colegas, los caballeros de Inglaterra. También Clarissa daba una fiesta. Al recordarlo se irguió todavía más; así se dejaría ver en lo alto de la escalera.
El automóvil había desaparecido, aunque dejando atrás, a modo de suave estela, una ligera agitación en las guanterías, en las sombrererías y en las sastrerías a ambos lados de Bond Street. Durante treinta segundos todas las cabezas se volvieron en la misma dirección: hacia la calle. Mientras elegían un par de guantes –¿deben llegar hasta el codo o más arriba, de color limón o gris pálido?– las señoras se detuvieron; cuando terminaron la frase algo había sucedido. Algo tan insignificante que un instrumento de precisión lo bastante sensible para captar los terremotos producidos en China, no registraría su vibración, pero impresionante en conjunto y emotivo por su interés común, porque, en todas las sombrererías y sastrerías, perfectos desconocidos se miraron y pensaron en los muertos en tierras lejanas; en la bandera; en el Imperio. En una taberna de una callejuela alguien de las colonias insultó a la Casa de Windsor, lo que provocó palabras malsonantes, jarras de cerveza rotas y una pelea generalizada. Del otro lado de la calle, sus ecos resonaron extrañamente en los oídos de las muchachas que compraban ropa interior blanca para su boda, adornada con cintas igualmente blancas. Porque, mientras se disipaba, la agitación superficial provocada por el paso del automóvil había rozado algo muy profundo.
Deslizándose a través de Piccadilly, el coche descendió por St. James Street. Hombres altos, hombres de gran fortaleza corporal, hombres bien vestidos, de frac y pechera blanca, y el pelo muy peinado para atrás, que, por razones difíciles de precisar, se encontraban en el mirador de White’s con las manos detrás de los faldones del frac, mirando hacia la calle, advirtieron instintivamente el paso de algo muy grande, y la pálida luz de la inmortal presencia los tocó como había tocado antes a Clarissa Dalloway. De inmediato se irguieron todavía más, y dieron la impresión de estar dispuestos a servir a su soberana hasta verter la última gota de sangre, si fuese necesario, como ya lo hicieran antes sus antepasados. Los bustos blancos y las mesitas del fondo, sobre las que descansaban ejemplares del Tatler y sifones, parecieron dar su aprobación, al tiempo que evocaban los maizales agitados por el viento y las casas solariegas de Inglaterra, mientras devolvían el débil zumbido del motor como las bóvedas de una galería con eco devuelven una única voz, haciéndola sonora y amplificándola con toda la potencia de una catedral. Moll Pratt, que vendía flores en la acera envuelta en su chal, deseó todo lo mejor al querido muchacho (sin duda se trataba del príncipe de Gales), y hubiese arrojado a la calzada el precio de una jarra de cerveza –un manojo de rosas– de pura alegría y desprecio de la pobreza si los ojos del guardia, clavados en ella, no hubieran enfriado su lealtad de irlandesa vieja. Los centinelas del palacio de St. James saludaron; el policía de Alejandra, la reina madre, dio su aprobación.
Mientras tanto, a las puertas del palacio de Buckingham se había congregado una pequeña multitud. Gente pobre, de aire apático, pero confiado, y dispuesta a esperar; contemplaban el palacio mismo, con sus banderas ondeantes, y la masiva estatua de Victoria en su montículo; admiraban sus fuentes dispuestas en gradas y sus geranios; se equivocaban, eligiendo primero uno de los automóviles del Mall y luego otro; malgastaban emoción en personas corrientes que iban de paseo en sus vehículos; recuperaban su tributo de admiración para conservarlo intacto mientras pasaban este y aquel coche; y durante todo el tiempo permitían que el rumor se acumulara en sus venas y los hiciera estremecerse de emoción al pensar en la realeza mirándolos; al pensar en la reina haciéndoles una inclinación de cabeza; en el príncipe saludándolos con la mano; al pensar en la vida celestial, otorgada a los reyes por decisión divina; en los caballerizos de la casa real y en profundas reverencias; en la antigua casa de muñecas de la reina; en la princesa Mary, casada con un inglés, y en el príncipe –¡ah, el príncipe!–, que se parecía extraordinariamente, decían, al viejo rey Eduardo, aunque, eso sí, mucho más esbelto. El príncipe vivía en St. James, pero quizá se acercase por la mañana al palacio de Buckingham para saludar a su madre.
Eso era lo que decía Sarah Bletchley mientras acunaba al bebé que tenía en brazos, marcando el ritmo con el pie como si estuviera junto al fuego de su hogar en Pimlico, pero sin perder de vista el Mall, mientras Emily Coates recorría con los ojos las ventanas de palacio y pensaba en las doncellas, las incontables doncellas y en los dormitorios, los innumerables dormitorios. Al incorporárseles un anciano caballero con un terrier de Aberdeen y otros hombres sin ocupación, el grupo creció. Al diminuto señor Bowley, que vivía en el Albany, aunque tenía, por así decirlo, selladas con cera las fuentes más hondas de la vida, esas fuentes podían volver a manar de repente, de manera inadecuada, sentimental, con aquel tipo de espectáculo –mujeres pobres esperando ver pasar a la reina..., mujeres pobres, niñitos encantadores, huérfanos, viudas, la guerra..., vaya, vaya–, logrando que los ojos se le llenaran de lágrimas. Una brisa muy cálida que descendió por el Mall entre los delgados árboles, por delante de los héroes de bronce, hizo ondear una bandera en el británico pecho del señor Bowley, que alzó su sombrero cuando el coche giró para entrar en el Mall y lo mantuvo en alto mientras el vehículo se aproximaba, al mismo tiempo que, manteniéndose muy erguido, permitía que las madres pobres de Pimlico se apretaran contra él. El automóvil siguió su camino.
De repente la señora Coates alzó la vista al cielo. El zumbido de un aeroplano resonó, amenazador, en los oídos de la multitud. Llegaba por encima de los árboles, dejando escapar un humo blanco que se rizaba y se retorcía..., ¡para escribir algo!, ¡haciendo letras en el cielo! Todo el mundo alzó la vista.
Después de dejarse caer en picado, el avión remontó el vuelo en vertical, giró para rizar el rizo, aceleró, se hundió, se levantó..., pero hiciera lo que hiciese y fuera donde fuese, iba dejando tras de sí una densa estela de humo blanco que se curvaba y se retorcía, formando letras en el cielo. Pero ¿qué letras? ¿A y C quizás? ¿Una E y después una L? Sólo se mantenían inmóviles un instante; enseguida empezaban a moverse, se derretían y desaparecían; mientras, el aeroplano se alejaba de nuevo y, en otro rincón del cielo, empezaba a escribir una K, una E, ¿una Y quizás?
–¡Glazo! –exclamó la señora Coates con voz tensa, rebosante de asombro, mirando directamente al cielo; y el bebé, tieso y blanco en sus brazos, también miró a lo alto.
–Kreemo –murmuró la señora Bletchley con entonación de sonámbula. El señor Bowley, su sombrero perfectamente inmóvil en la mano levantada, también miró al cielo. A todo lo largo del Mall la gente se había detenido para mirar. Mientras lo hacían el mundo entero quedó completamente en silencio, y una bandada de gaviotas cruzó sobre sus cabezas; primero una gaviota dirigiendo y luego otra y, en aquel silencio y paz tan extraordinarios, en aquella palidez, en aquella pureza, las campanas tocaron once veces, y el sonido se fue desvaneciendo en lo alto, entre las gaviotas.
El aeroplano giraba y corría y descendía en picado exactamente donde quería, rápido, libre, como un patinador...
–Eso es una E –dijo la señora Bletchley.
... o un bailarín
–Es toffee –murmuró el señor Bowley.
(el automóvil atravesó las puertas del jardín del palacio y nadie lo miró) y, después de interrumpir la salida del humo, se fue muy lejos a gran velocidad y el humo se deshilachó y se congregó en torno a las grandes formas blancas de las nubes.
Había desaparecido; estaba detrás de las nubes. Tampoco se oía ruido alguno. Las nubes, a las que se habían unido las letras E, G o L, se movían con toda libertad, como destinadas a cruzar el cielo de occidente a oriente en una misión de la máxima importancia que nunca sería revelada, pero que sin duda era de máxima importancia. Luego, de repente, como sale un tren de un túnel, el aeroplano salió de nuevo a gran velocidad de las nubes, su zumbido resonando en los oídos de todas las personas congregadas en el Mall, en Green Park, en Piccadilly, en Regent Street, en Regent’s Park, y la estela de humo se curvó y descendió y volvió a subir, escribiendo una letra tras otra, pero ¿qué era lo que escribía?
Lucrezia Warren Smith, sentada junto a su marido en la gran avenida de Regent’s Park, alzó la vista.
–¡Mira, mira, Septimus! –exclamó. Porque el doctor Holmes le había dicho que procurase que su marido (a quien no le pasaba nada grave, pero estaba un poco desanimado) se interesara por el mundo exterior.
Vaya, pensó Septimus alzando la vista, me están haciendo señales. No eran desde luego palabras concretas; es decir, aún no era capaz de interpretar el lenguaje, pero estaba suficientemente claro, aquella belleza, aquella belleza increíble, y los ojos se le llenaron de lágrimas mientras contemplaba las palabras de humo que se desvanecían y derretían en el cielo y que le hacían entrega de su inagotable caridad y riente bondad mediante formas sucesivas de inimaginable belleza y manifestando su intención de proporcionarle, gratis, para siempre, por el simple hecho de mirar, belleza, ¡más belleza! Las lágrimas le cayeron por las mejillas.
Era toffee; estaban anunciando toffee, le dijo a Rezia una enfermera. Juntas empezaron a deletrar: t... o... f...
–K... R... –dijo la enfermera, y Septimus le oyó decir «Ka Erre» cerca de su oído, suave, hondamente, con acento melodioso, pero con una aspereza en la voz como la de un saltamontes, que le cosquilleó deliciosamente la espina dorsal y le envió al cerebro oleadas de sonido que, al chocar unas con otras, se rompieron. Un descubrimiento maravilloso sin duda alguna: el de que, en determinadas condiciones, la voz humana (porque hay que ser científicos, científicos por encima de todo) ¡puede dotar de vida a los árboles! Afortunadamente Rezia le puso la mano en la rodilla con tan tremenda fuerza que lo mantuvo pegado al suelo, transido, porque de lo contrario la emoción ante los olmos subiendo y bajando, subiendo y bajando con todas las hojas iluminadas y el color pasando sucesivamente del azul al verde de las olas en alta mar, como penachos de caballos o plumas de señoras, ante los olmos que subían y bajaban con tanta dignidad, tan maravillosamente, le habría vuelto loco. Pero no se volvería loco. Cerraría los ojos y no vería nada más.
Pero le hacían señas; las hojas estaban vivas; los árboles estaban vivos. Y las hojas, conectadas mediante millones de fibras con su cuerpo, sentado en el banco, lo abanicaban, haciéndole subir y bajar; cuando la rama se estiraba, él hacía lo mismo. Los gorriones que revoloteaban, alzándose y cayendo en fuentes agitadas, formaban parte del conjunto; el blanco y el azul, cortados por ramas negras. Los sonidos creaban armonías premeditadas; y los silencios interpuestos estaban tan llenos de significado como los sonidos. Un niño lloró. Muy a lo lejos se escuchó una bocina. La unión de todo significaba el nacimiento de una nueva religión...
–¡Septimus! –la voz de Rezia le sobresaltó. La gente, sin duda, se estaba dando cuenta–. Voy a ir andando hasta la fuente.





























