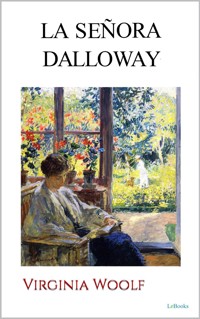
1,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lebooks Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escritoras del Mundo
- Sprache: Spanisch
Virginia Woolf es reconocida como una de las escritoras más innovadoras del siglo XX. Autora de obras famosas como: Mrs Dalloway y To the Lighthouse, también fue una prolífica escritora de ensayos, diarios, cartas y biografías. La señora Dalloway (Mrs. Dalloway) es la cuarta novela de Virginia Woolf, publicada en 1925. Detalla un día en la vida de Clarissa Dalloway, en la Inglaterra posterior a la Primera Guerra Mundial y es posiblemente la novela más conocida de Woolf. La revista Time incluyó la obra en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa entre 1923 y 2005 y la obra forma parte de la famosa colección: 1001 Libros que tienes que leer antes de morir.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Virginia Woolf
LA SEÑORA DALLOWAY
Título original:
“Mrs. Dalloway“
1a edición
Prefacio
Amigo Lector
Virginia Woolf (1882–1941) fue una escritora británica considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo y del feminismo internacional. Virginia Woolf es reconocida como una de las escritoras más innovadoras del siglo XX. Autora de obras famosas como: Mrs Dalloway y To the Lighthouse, también fue una prolífica escritora de ensayos, diarios, cartas y biografías.
La señora Dalloway (Mrs. Dalloway) es la cuarta novela de Virginia Woolf, publicada en 1925. Detalla un día en la vida de Clarissa Dalloway, en la Inglaterra posterior a la Primera Guerra Mundial y es posiblemente la novela más conocida de Woolf, debiéndose en parte de su reciente popularización por la novela de Michael Cunningham, Las horas, y la película del mismo nombre de Stephen Daldry.
La revista Time incluyó la novela en su lista de 100 mejores novelas en lengua inglesa entre 1923 y 2005 y la obra forma parte de la famosa colección: 1001 LIBROS que tienes que leer antes de morir.
Una excelente lectura
LeBooks Editorial
Sumario
PRESENTACIÓN
Biografía
LA SENORA DALLOWAY
PRESENTACIÓN
Adeline Virginia Woolf (con apellido de nacimiento Stephen, Londres, 25 de enero de 1882 - Lewes, Sussex, 28 de marzo de 1941), más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias; considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo xx y del feminismo internacional.
Durante el período de entreguerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y miembro del grupo de Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928), Las olas (1931), y su breve ensayo Una habitación propia (1929), con su famosa frase «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción» Fue redescubierta durante la década de 1970 gracias a ese mismo ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista, el cual expone las dificultades de las mujeres.
Biografía
Adeline Virginia Stephen nació en Londres en 1882. Su padre era el novelista, historiador, ensayista, biógrafo y montañero sir Leslie Stephen. Su madre, Julia Stephen, había nacido en la India, residencia que más tarde abandonó con su madre para trasladarse a Inglaterra, donde trabajó de modelo para los pintores prerrafaelitas como Edward Burne-Jones.7 Los padres de Virginia Woolf habían estado casados previamente y habían enviudado y, en consecuencia, el hogar tenía descendientes de los tres matrimonios. Leslie tenía una hija de su primera esposa, Minny Thackeray: Laura Makepeace Stephen, que fue declarada mentalmente incapaz y vivió con la familia hasta que fue ingresada en un psiquiátrico en 1891. Julia tenía tres hijos de su primer marido, Herbert Duckworth: George, Stella y Gerald Duckworth. Leslie y Julia tuvieron otros cuatro hijos juntos (contando a Virginia): Vanessa Stephen, Thoby Stephen y Adrián Stephen.
La joven Virginia fue educada por sus padres en su literario y relacionado hogar del número 22 de Hyde Park Gate, Kensington. Asiduos visitantes al domicilio de los Stephen fueron, por ejemplo, Alfred Tennyson, Thomas Hardy, Henry James y Edward Burne Jones. Aunque no fue a la escuela, Woolf recibió clases de profesores particulares y de sus padres. La eminencia de Sir Leslie Stephen como editor, crítico y biógrafo, y su relación con William Thackeray (el viudo de la hija menor de Thackeray), significaba que sus hijos fueron criados en un entorno lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana. Henry James, George Henry Lewes, Julia Margaret Cameron (tía de Julia Stephen) y James Russell Lowell — que fue el padrino honorífico de Virginia — se contaban entre los visitantes de la casa. Julia Stephen estaba igualmente bien relacionada. Descendía de una camarera de María Antonieta y provenía de una familia de famosas bellezas, que dejaron su impronta en la sociedad victoriana como modelos para los artistas prerrafaelistas y los primeros fotógrafos. Además, acompañando a estas influencias, estaba la inmensa biblioteca de la casa de los Stephen, de la que Virginia y Vanessa (a diferencia de sus hermanos, que recibieron una educación formal) aprendieron los clásicos y la literatura inglesa.
Juventud
Sin embargo, según las memorias de Woolf, sus recuerdos más vívidos de la infancia no fueron de Londres sino de St Ives en Cornualles, donde la familia pasó sus vacaciones de verano entre 1882 y 1894. La casa de veraneo de los Stephen, «Talland House», tenía vistas a la playa de Porthminster y al faro de Godrevy. (Todavía se alza en el mismo lugar, aunque en cierta medida alterada.) Recuerdos de esas vacaciones familiares e impresiones del paisaje (especialmente del faro de Godrevy) impregnaron la ficción que Woolf escribió en años posteriores, principalmente en Al faro.
Pronto padeció Virginia la primera de sus depresiones, con la repentina muerte de su madre, el 5 de mayo de 1895, cuando Virginia tenía tan solo trece años, y la de su medio hermana Stella dos años después, quien había tomado las riendas del hogar familiar tras la muerte de Julia Stephen, pero abandonó la casa paterna para casarse con Jack Hills y falleció durante la luna de miel, a causa de una peritonitis.
La muerte de su padre por cáncer en 1904 provocó un ataque alarmante en ella, por lo que fue brevemente ingresada. Sus crisis nerviosas y posteriores períodos recurrentes de depresión, según han sugerido los modernos eruditos (incluido su sobrino y biógrafo, Quentin Bell), estuvieron también influidos por los abusos sexuales que ella y su hermana Vanessa padecieron a manos de sus medio hermanos George y Gerald Duckworth (los cuales Woolf recordó en sus ensayos autobiográficos A Sketch of the Past y 22 Hyde Park 910. Las circunstancias exactas no se conocen bien, pero se cree que contribuyeron al problema psicológico que sufrió la autora: un trastorno bipolar. En su texto autobiográfico A Sketch of the Past, la propia Virginia Woolf solo aludió a estas desdichadas experiencias de forma velada, de acuerdo con la rígida moral de la época victoriana. Su biógrafa Hermione Lee escribió que: «Las pruebas son suficientes, pero también lo bastante ambiguas como para posibilitar interpretaciones psicobiográficas contradictorias, que presentan imágenes completamente diferentes de la vida interior de Virginia Woolf».
A lo largo de su vida, Woolf se vio acosada por periódicos cambios de humor y enfermedades asociadas. Y, aunque esta inestabilidad a menudo influyó en su vida social, su productividad literaria continuó con pocas interrupciones hasta su suicidio.
Círculo de Bloomsbury
Después de la muerte de su padre y de su segunda crisis nerviosa, Vanessa y Adrián vendieron el número 22 de Hyde Park Gate y compraron una casa en el número 46 de Gordon Square en Bloomsbury. Se estableció con su hermana Vanessa — pintora que se casaría con el crítico Clive Bel l – y sus dos hermanos en el barrio londinense de Bloomsbury, el cual se convirtió en centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor, entre los que figuraban intelectuales de la talla del escritor E. M. Forster, el economista J. M. Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein — formación que sería conocida como el círculo de Bloomsbury —Tras estudiar en el King's College de Cambridge y en el King's College de Londres, Woolf conoció a Lytton Strachey, Clive Bell, Rupert Brooke, Saxon Sydney-Turner, Duncan Grant y Leonard Woolf. Varios miembros del grupo de Bloomsbury alcanzaron notoriedad en 1910 con el Engaño del Dreadnought, en el que Virginia participó disfrazada de un miembro de la familia real abisinia. Los artistas del grupo de Bloomsbury compartían ciertos criterios estéticos: mostraban cierto rechazo hacia la clase media alta a la que pertenecían, y se consideraban herederos de las teorías esteticistas de Walter Pater, que tuvieron resonancia a finales de siglo XIX. Dentro de este grupo hubo intensas relaciones intelectuales, pero también emotivas y personales. Formaron parte de él la pintora Dora Carrington y los escritores Gerald Brenan y Lytton Strachey, entre otros.
En 1912, cuando contaba treinta años, se casó con el escritor Leonard Woolf, economista y miembro también del grupo de Bloomsbury. A pesar de su bajo rango social y económico, Virginia se refirió a Leonard durante su compromiso como un «judío sin un céntimo», la pareja compartió un lazo muy fuerte.
De hecho, en 1937 Woolf escribió en su diario: «Hacer el amor, después de 25 años que no podemos tolerar el estar separados, ver que es un enorme placer ser deseado: una esposa. Y nuestro matrimonio tan completo». Los dos colaboraron también profesionalmente, fundando juntos en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores, como Katherine Mansfield, T. S. Eliot, Sigmund Freud, Laurens van der Post y otros. La ética del grupo de Bloomsbury estaba en contra de la exclusividad sexual, y en 1922 Virginia conoció a la escritora y jardinera Vita Sackville West, esposa de Harold Nicolson. Después de un comienzo tentativo, sostuvieron una relación de amantes que duró la mayor parte de los años 1920.16 En 1928, Woolf regaló a Sackville-West la obra Orlando, una biografía fantástica en la que la vida del héroe epónimo abarca tres siglos y ambos sexos. Nigel Nicolson, hijo de Vita Sackville-West, la consideró «la carta de amor más larga y encantadora en la historia de la literatura» Después de que acabó su romance, las dos mujeres siguieron siendo amigas hasta la muerte de Woolf, en 1941. Virginia Woolf también permaneció estrechamente relacionada con sus hermanos supervivientes: Adrián y Vanessa; Thoby había muerto de tifus a los veintiséis años.
Carrera
Woolf comenzó a escribir profesionalmente en 1905, inicialmente para el Times Literary Supplement con una pieza de periodismo sobre Haworth, hogar de la familia Brontë, Su primera novela, Fin de viaje, fue publicada en 1915 por la editorial de su medio hermano, Gerald Duckworth and Company Ltd. En esta novela, como en Noche y día, la escritora ya se muestra dispuesta a romper los esquemas narrativos precedentes, pero apenas mereció consideración por parte de la crítica. Solo tras la publicación de La señora Dalloway y Al faro los críticos comenzaron a elogiar su originalidad literaria. En estas obras llaman ya la atención la maestría técnica y el afán experimental de la autora, quien introducía además en la prosa novelística un estilo y unas imágenes hasta entonces más propios de la poesía.
Desaparecidas la acción y la intriga, sus narraciones se esfuerzan por captar la vida cambiante e inasible de la conciencia. La obra de Woolf puede entenderse como un diálogo con Bloomsbury, particularmente su tendencia (informada por G.E. Moore, entre otros) hacia el racionalismo doctrinario.18 Influida por la filosofía de Henri Bergson[cita requerida], Woolf experimentó con especial interés con el tiempo narrativo, tanto en su aspecto individual, en el flujo de variaciones en la conciencia del personaje, como en su relación con el tiempo histórico y colectivo. Así, Orlando (1928) constituye una fantasía libre, basada en algunos pasajes de la vida de Vita Sackville-West, en que la protagonista vive cinco siglos de la historia inglesa. Se distingue del resto de las novelas al intentar representar a una persona real, hacer «una biografía», como dice el subtítulo. En Las olas (1931) presenta el «flujo de conciencia» de seis personajes distintos, es decir, la corriente preconsciente de ideas tal como aparece en la mente, a diferencia del lógico y bien trabado monólogo tradicional, con lo que crea un ambiente de poema en prosa.
La última obra de Woolf, Entre actos (1941), resume sus principales preocupaciones: la transformación de la vida a través del arte, la ambivalencia sexual y la reflexión sobre temas del flujo del tiempo y de la vida. Es el más lírico de sus libros, escrito principalmente en verso.
Escribió asimismo una serie de ensayos que giraban en torno de la condición de la mujer, en los que resaltó la construcción social de la identidad femenina y reivindicó el papel de la mujer escritora. En Una habitación propia revela la evolución de su pensamiento feminista. Destacó a su vez como crítica literaria, y fue autora de dos biografías: una divertida recreación de la vida de los Browning a través de los ojos de su perro (Flush) y otra sobre el crítico Roger Fry (Fry). Asimismo, junto a E. M. Forster llegó a escribir una carta a varios periódicos ingleses sobre el efecto que la censura tenía sobre el ánimo de los escritores, a raíz del intento del Sunday Express de condenar la novela de temática lésbica El pozo de la soledad (The Well of Loneliness, en inglés), de Hall.
La obra novelística de Virginia Woolf recibió influjos de Marcel Proust, James Joyce, Dorothy Richardson, Katherine Mansfield y posiblemente de Henry James. Lo que le es realmente característico, lo que la hace prominente entre sus contemporáneos es precisamente que trató de hallar un camino nuevo para la novela, apartándose y dejando a un lado el realismo imperante y abandonando la convención de la historia, así como la tradicional descripción de los personajes.
Woolf siguió publicando novelas y ensayos, con éxito tanto de crítica como de público. Gran parte de su obra la publicó a través de la Hogarth Press. Ha sido saludada como una de las grandes novelistas del siglo xx y una de las más destacadas modernistas.
Woolf está considerada una de las grandes renovadoras del idioma inglés. En sus obras experimentó con el flujo de la consciencia y lo psicológico subyacente, así como con los motivos emocionales de los personajes. La reputación de Woolf declinó profundamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero su eminencia fue restablecida con el auge de la crítica feminista en los años 1970.
Su obra fue criticada por reducirse al estrecho mundo de la intelectualidad inglesa de clase media. Algunos críticos juzgaban que carecía de universalidad y hondura, sin el poder de comunicar nada de relevancia emotiva o ética al desilusionado lector medio, cansado de los estetas de los años veinte. También la criticaron por antisemita, a pesar de estar felizmente casada con un judío. Este antisemitismo se saca del hecho de que ella a menudo escribió sobre personajes judíos con arquetipos y generalizaciones estereotipadas.
El creciente antisemitismo de los años veinte y treinta tuvo una influencia inevitable en Virginia Woolf. Escribió en su diario: «No me gusta la voz judía; no me gusta la risa judía». Sin embargo, en una carta de 1930 a la compositora Ethel Smyth, citada en la biografía de Nigel Nicolson Virginia Woolf, recuerda que presumía del judaísmo de Leonard confirmando sus tendencias esnobs: «Cómo odié casarme con un judío, menuda esnob que era, pues ellos tienen una inmensa vitalidad. En otra carta a su querida amiga Ethel Smyth, Virginia da una mordaz denuncia del cristianismo, apuntando a su «egotismo» con pretensiones de superioridad moral y afirmando que: «Mi judío tiene más religión en la uña de un pie, más amor humano, en un pelo».
Virginia y su esposo Leonard Woolf realmente odiaban y temieron al fascismo de los años treinta y su antisemitismo, sabiendo que ellos estaban en la lista negra de Hitler. Su libro de 1938, Tres guineas, era una censura al fascismo.
Fallecimiento
Durante toda su vida, Virginia sufrió una enfermedad mental hoy conocida como trastorno bipolar. Después de acabar el manuscrito de su última novela (publicada póstumamente), Entre actos, Woolf padeció una depresión parecida a la que había tenido anteriormente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres durante el Blitz y la fría acogida que tuvo su biografía sobre su amigo Roger Fry empeoraron su condición hasta que se vio incapaz de trabajar.
El 28 de marzo de 1941 Woolf se suicidó. Se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su hogar, donde se ahogó. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril. Su esposo enterró sus restos incinerados bajo un árbol en Rodmell, Sussex.
En su última nota a su marido, escribió:
Siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces, y no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. No creo que dos personas puedan haber sido más felices, hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida, que sin mí tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decir que todo el mundo lo sabe. Si alguien pudiese haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo.
Interpretaciones modernas
Recientemente, los estudios sobre Virginia Woolf se han centrado en temas feministas y lésbicos en su obra, como en la colección de 1997 o ensayos críticos, Virginia Woolf: Lesbian Readings, edición de Eileen Barrett y Patricia Cramer. Más controvertidamente, Louise A. DeSalvo interpreta la mayor parte de la vida y carrera de Woolf a través de la lente del abuso sexual incestuoso que experimentó Woolf cuando era joven en su libro de 1989 Virginia Woolf: The impact of childhood sexual abuse on her life and work.
La ficción de Woolf también se estudia por su relación con los temas de neurosis de guerra, guerra, clase y la moderna sociedad británica. Sus mejores obras de no ficción, Una habitación propia (1929) y Tres guineas (1938), tratan acerca de las dificultades a que se enfrentan las escritoras e intelectuales porque los hombres tienen un poder legal y económico desproporcionado en relación con las mujeres, lo que perjudica su educación y su desarrollo integral en la sociedad de entreguerras.
El libro de Irene Coates Quién teme a Leonard Woolf: un caso por la cordura de Virginia Woolf asume la tesis de que el tratamiento que Leonard Woolf dio a su esposa fomentó su mala salud y al final fue el responsable de su muerte. La tesis, no aceptada por la familia de Leonard, ha sido ampliamente investigada y llena algunos de los vacíos en el relato habitual de la vida de Virginia Woolf. Por el contrario, el libro de Victoria Glendinning Leonard Woolf: A Biography, que tiene aún más amplia investigación y está apoyado en testimonios contemporáneos, argumenta que Leonard Woolf no solo apoyó ampliamente a su esposa, sino que le permitió vivir todo ese tiempo proporcionándole la vida y la atmósfera que necesitaba para vivir y escribir. Relatos del supuesto antisemitismo de Virginia (Leonard fue un judío secular) no solo se toman en su contexto histórico sino gravemente exagerados. Los propios diarios de Virginia apoyan este punto de vista del matrimonio de los Woolf.
Mientras Virginia Woolf vivía, se publicó al menos una biografía suya. El primer estudio autorizado de su vida lo publicó en 1972 su sobrino, Quentin Bell. En 1992, Thomas Caramagno publicó el libro: The Flight of the Mind: Virginia Woolf's art and maniac-depressive illness. La biografía de Hermione Lee Virginia Woolf (1996) proporciona un examen riguroso y fidedigno de la vida y obra de Woolf.
En 2001 Louise DeSalvo y Mitchell A. Leaska editaron: The letters of Vita Sackville- West and Virginia Woolf. La obra de Julia Briggs, Virginia Woolf: An inner life, publicada en 2005, es el examen más reciente de la vida de Woolf. Se centra en los escritos de Woolf, incluyendo sus novelas y sus comentarios sobre el proceso creativo, para arrojar luz sobre su vida. El libro de Thomas Szasz My madness saved me: The madness and marriage of Virginia Woolf (ISBN 0-7658-0321-6) se publicó en 2006. La obra de Rita Martin Flores: No me pongan (2006), considera los últimos minutos de la vida de Woolf para debatir temas polémicos como la bisexualidad, el judaísmo y la guerra. Escrita en castellano, la obra fue interpretada en Miami con dirección de la actriz Miriam Bermúdez.
Novelas publicadas
Fin de viaje (The Voyage Out, 1915)
Noche y día (Night and Day, 1919)
El cuarto de Jacob (Jacob's Room, 1922)
La señora Dalloway (Mrs. Dalloway, 1925)
Al faro (To the Lighthouse, 1927)
Orlando (1928)
Las olas (The Waves, 1931)
Los años (The Years, 1937)
Entre actos (Between the Acts, 1941) Sobre el autor y su obra
Sobre La Señora Dalloway
La señora Dalloway, de Virginia Woolf, se desarrolla a lo largo de un solo día, y es uno de los textos que definen el Londres modernista. La novela describe los movimientos entrelazados en torno a Regent's Park de sus dos principales protagonistas: Clarissa Dalloway, una mujer de mundo casada con un parlamentario conservador, Richard Dalloway, y Septimus Warren Smith, un veterano de la Gran Guerra afectado por el shock de una bomba.
El paso del tiempo en la novela, puntuado por las regulares campanadas de un Big Ben gigantesco y fálico, nos conduce finalmente a un doble clímax: el éxito de la aristocrática fiesta de la señora Dalloway y el suicidio de Septimus Warren Smith, quien se siente incapaz de vivir en el Londres de posguerra.
Gran parte del efecto de la novela procede del carácter irreconciliable de estas dos mitades, lo cual encuentra reflejo en el espacio de la propia ciudad. Distintas personas llevan sus distintas vidas respectivas, se disponen a quitarse la vida o a acudir a una cena, y no hay manera, insinúa la novela, de tender un puente entre ellas. Septimus y Clarissa se hallan separados por motivos de clase y de género, y por razones geográficas. Pero, al mismo tiempo, la capacidad de la novela para deslizarse de una a otra conciencia indica que hay un cierto tipo de conexión íntima y subterránea entre ambos, que queda confirmada por la reacción de Clarissa ante la noticia de la muerte de Septimus. Un espacio poético, que no se corresponde con el tiempo impuesto por el Big Ben, recorre la ciudad y sugiere un modo nuevo de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, y entre distintas personas.
La señora Dalloway es una novela llena de contradicciones: entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre el yo y el otro, entre la vida y la muerte. Pero, pese a tales contradicciones, en la frágil posibilidad de una unión poética entre Septimus y Clarissa, la novela apunta a una reconciliación que todavía esperamos que llegue a producirse.
Leer La Sra. Dalloway requiere tiempo. Apartar un espacio en la agenda para navegar entre sus densas aguas sin apuros, con paciencia, sin distracciones. Es un libro indispensable para todo escritor o para quienes aspiran a conseguir este título. Antes de iniciar la aventura se debe estar preparado para retroceder siempre que sea necesario. Perderse es fácil, pero llegar al final bien vale la pena. Para quienes se definen a sí mismos como “lectores versados” (o con cualquier término similar), representa una verdadera prueba de comprensión. También es un libro que se debe recibir sin presiones. Cuando llegue el momento adecuado, se disfruta. Y en caso contrario, siempre existirá la libertad de odiarlo.
LA SENORA DALLOWAY
La señora Dalloway decidió que ella misma compraría las flores.
Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que suficiente. Había que desmontar las puertas; acudirían los operarios de Rumpelmayer. Y entonces Clarissa Dalloway pensó: qué mañana diáfana, cual regalada a unos niños en la playa.
¡Qué fiesta! ¡Qué aventura! Siempre tuvo esta impresión cuando, con un leve gemido de las bisagras, que ahora le pareció oír, abría de par en par el balcón, en Bourton, y salía al aire libre. ¡Qué fresco, qué calmo, más silencioso que éste, desde luego, era el aire a primera hora de la mañana… ! como el golpe de una ola; como el beso de una ola; fresco y penetrante, y sin embargo (para una muchacha de dieciocho años, que eran los que entonces contaba) solemne, con la sensación que la embargaba mientras estaba en pie ante el balcón abierto, de que algo horroroso estaba a punto de ocurrir; mirando las flores mirando los árboles con el humo que sinuoso surgía de ellos, y las cornejas alzándose y descendiendo; y lo contempló, en pie, hasta que Peter Walsh dijo:
— ¿Meditando entre vegetales? — ¿fue eso? — Prefiero los hombres a las coliflores — ¿fue eso?
Seguramente lo dijo a la hora del desayuno, una mañana en que ella había salido a la terraza. Peter Walsh. Regresaría de la India cualquiera de estos días, en junio o julio, Clarissa Dalloway lo había olvidado debido a lo aburridas que eran sus cartas: lo que una recordaba eran sus dichos, sus ojos, su cortaplumas, su sonrisa, sus malos humores, y, cuando millones de cosas se habían desvanecido totalmente. ¡qué extraño era!, unas cuantas frases como ésta referente a las verduras.
Se detuvo un poco en la acera, para dejar pasar el camión de Durtnall. Mujer encantadora la consideraba Scrope Purvis (quien la conocía como se conoce a la gente que vive en la casa contigua en Westminster); algo de pájaro tenía, algo de grajo, azul-verde, leve, vivaz, a pesar de que había ya cumplido los cincuenta, y de que se había quedado muy blanca a raíz de su enfermedad. Y allí estaba, como posada en una rama, sin ver a Scrope Purvis, esperando el momento de cruzar, muy erguida.
Después de haber vivido en Westminster. ¿cuántos años llevaba ahora allí?, más de veinte, una siente, incluso en medio del tránsito, o al despertar en la noche, y de ello estaba Clarissa muy cierta, un especial silencio o una solemnidad, una indescriptible pausa, una suspensión (aunque esto quizá fuera debido a su corazón, afectado, según decían; por la gripe), antes de las campanadas del Big Ben. ¡Ahora! Ahora sonaba solemne. Primero un aviso, musical; luego la hora, irrevocable. Los círculos de plomo se disolvieron en el aire. Mientras cruzaba Victoria Street, pensó qué tontos somos. Sí, porque sólo Dios sabe por qué la amamos tanto, porque la vemos así, creándose, construyéndose alrededor de una, revolviéndose, renaciendo de nuevo en cada instante; pero las más horrendas arpías, las más miserables mujeres sentadas ante los portales (bebiendo su caída) hacen lo mismo; y tenía la absoluta certeza de que las leyes dictadas por el Parlamento de nada servían ante aquellas mujeres, debido a la misma razón: amaban la vida. En los ojos de la gente, en el ir y venir y el ajetreo; en el griterío y el zumbido; los carruajes, los automóviles, los autobuses, los camiones, los hombres, anuncio que arrastran los pies y se balancean; las bandas de viento; los organillos; en el triunfo, en el campanilleo y en el alto y extraño canto de un avión en lo alto, estaba lo que ella amaba: la vida, Londres, este instante de junio.
Sí, porque el mes de junio estaba mediado. La guerra había terminado, salvo para algunos como la señora Foxcroft que anoche, en la embajada, se atormentaba porque aquel guapo muchacho había muerto en la guerra y ahora un primo heredaría la antigua casa solariega; o como Lady Bexborough quien, decían, inauguró una tómbola con el telegrama en la mano, John, su predilecto, había muerto en la guerra: pero había terminado; a Dios gracias, había terminado. Era junio. El rey y la reina estaban en palacio. Y en todas partes, pese a ser aún tan temprano, imperaba un ritmo, un movimiento de jacas al galope, un golpeteo de palos de cricket; Lords, Ascot, Ranelagh y todo lo demás; envueltos en la suave red del aire matutino gris azulado que, a medida que avanzara el día, lo iría liberando, y en sus céspedes ondulados aparecerían las saltarinas jacas, cuyas manos con sólo tocar levemente el suelo las impulsaban hacia lo alto, y los muchachos arremolinándose, y las rientes chicas con sus vestidos de transparente muselina que, incluso ahora, después de haber bailado durante toda la noche, daban un paseo a sus perros absurdamente lanudos; e incluso ahora, a esta hora, viejas y discretas viudas hacendadas pasaban veloces en sus automóviles, camino de misteriosas diligencias; y los tenderos se asomaban a los escaparates para disponer los diamantes falsos y los auténticos, los viejos y preciosos broches verde-mar con montura del siglo XVIII para tentar a los norteamericanos (pero hay que economizar, y no comprar temerariamente cosas para Elizabeth), y también ella, amándolo cual lo amaba, con una absurda y fiel pasión, ya que antepasados suyos habían sido cortesanos en el tiempo de los Jorges, iba aquella misma noche a iluminar y adornar, iba a dar una fiesta. Pero, cuán extraño fue el silencio al entrar en el parque; la neblina; el murmullo; los felices patos de lento nadar; los panzudos pájaros de torpe andar; ¡y quién se acercaba, dando la espalda a los edificios del gobierno, cual era pertinente, con una cartera de mano en la que destacaba el escudo real, sino el mismísimo Hugh Whitbread!; ¡su viejo amigo Hugh! ¡El admirable Hugh!
Excediéndose quizá en el tono, ya que se conocían desde la infancia, Hugh dijo: — Muy buenos días, mi querida Clarissa. ¿A dónde vas?
— Me gusta pasear por Londres — repuso la señora Dalloway. En realidad, es mejor que pasear por el campo.
Ellos habían venido — desgraciadamente — para ir al médico. Otra gente venía para ver cuadros, para ir a la ópera, para presentar a sus hijas, los Whitbread venían para ir al médico. Innumerables veces había visitado Clarissa a Evelyn Whitbread en la clínica. ¿Estaba Evelyn de nuevo enferma? Evelyn estaba algo achacosa, dijo Hugh, dando a entender mediante una especie de erguimiento o hinchazón de su bien cubierto, varonil, extremadamente apuesto y a la perfección forrado cuerpo (siempre iba casi demasiado bien vestido, pero cabía presumir que estaba obligado a ello por su pequeño cargo en la corte), que su esposa padecía cierta afección interna, nada grave, lo cual Clarissa Dalloway, por ser antigua amiga, comprendería a la perfección, sin exigirle explicaciones. Oh, sí, claro, lo comprendió, qué pesadez, y experimentó sentimientos de hermandad, y, al mismo tiempo, tuvo rara conciencia de su sombrero. No era el sombrero adecuado a aquella temprana hora de la mañana, ¿verdad? Sí, ya que Hugh siempre le causaba esta sensación, mientras parloteaba, y se quitaba el sombrero en ademán un tanto ampuloso, y le aseguraba que parecía una muchacha de dieciocho años, y le decía que, desde luego, esta noche iría a su fiesta, por cuanto Evelyn había insistido en que así lo hiciera, aunque llegaría un poco tarde debido a que asistiría a la fiesta en palacio, a la que debía llevar a uno de los hijos de Jim, le causaba la sensación de ser un poco desaliñada a su lado, un poco colegiala; pero le tenía afecto, en parte por conocerle de toda la vida, y le consideraba buena persona a su manera, a pesar de que Richard no podía soportarlo, y a pesar de Peter Walsh, quien aún no había perdonado a Clarissa que le tuviera simpatía.
Recordaba escena tras escena, en Bourton. Peter furioso; Hugh, desde luego, no estaba a su altura en aspecto alguno, pero no era el perfecto imbécil que Peter creía; no era un puro y simple adoquín. Cuando su anciana madre le pedía que dejara de cazar o que la llevara a Bath, Hugh lo hacía sin rechistar; carecía de egoísmo, y en cuanto a la afirmación, formulada por Peter, de que carecía de corazón, carecía de cerebro y carecía de todo, salvo de los modales y apostura del caballero inglés, bien cabía decir que era una de las peores manifestaciones del carácter de Peter. Peter podía ser intolerable, imposible, pero era adorable para pasear con él en una mañana así.
(Junio había hecho brotar todas las hojas de los árboles. Las madres de Pimlico amamantaban a sus hijos. La Armada transmitía mensajes al Almirantazgo. Arlington Street y Piccadilly parecían dar calor al aire del parque, y alzar las hojas, ardientes y brillantes, en oleadas de aquella divina vitalidad que Clarissa amaba. Y, con entusiasmo, ahora Clarissa hubiera bailado, montado a caballo.)
Pero parecía que ella y Peter llevaran siglos y siglos lejos el uno del otro. Clarissa nunca escribía cartas, y las de Peter eran más secas que un palo. Sin embargo, de repente a Clarissa se le ocurría pensar: ¿qué diría Peter si estuviera conmigo?; ciertos días, ciertas imágenes le devolvían a Peter con paz, sin la antigua amargura; quizás esto fuera la recompensa de haber comenzado a amar a la gente; y regresaron las imágenes de una hermosa mañana en el centro de St. James Park, sí, realmente regresaron. Pero Peter, por hermosos que fueran los árboles, o el césped o la niña vestida de color de rosa, no veía nada. Si Clarissa se lo pedía, Peter se ponía las gafas; y miraba. Lo que le interesaba era el estado del mundo; Wagner, la poesía de Pope, el carácter de las gentes eternamente, y los defectos del alma de Clarissa. ¡Cómo la reñía! ¡Cómo discutían! Clarissa se casaría con un primer ministro y permanecería en pie en lo alto de una escalinata; la perfecta dama de sociedad, la llamó Peter (por esto lloró en su dormitorio), tenía las hechuras de la perfecta dama de sociedad, decía Peter.
Por esto, Clarissa se encontró todavía discutiendo en St. James Park, todavía convenciéndose de que había acertado — como realmente acertó — al no casarse con Peter. Ya que, en el matrimonio, entre personas que viven juntas día tras día en la misma casa, debe haber un poco de tolerancia, un poco de independencia; cosas que Richard le concedía, y ella a él. (Por ejemplo, ¿dónde estaba Richard aquella mañana? En la reunión de algún comité, aunque Clarissa nunca se lo preguntaba.) Pero, en el caso de Peter, era preciso compartirlo todo, meterse en todo. Y esto era intolerable, y, cuando se produjo aquella escena, junto a la fuente, en el jardincillo, Clarissa tuvo que romper con él, ya que, de lo contrario, y de ello estaba convencida, ambos hubieran quedado aniquilados, destruidos. A pesar de lo cual, Clarissa había llevado durante años, clavado en el corazón, el dardo de la pena y de la angustia: ¡y luego el horror de aquel momento en que alguien le dijo, en un concierto, que Peter se había casado con una mujer a la que había conocido en el barco rumbo a la India! Fue un momento que Clarissa nunca olvidaría. Peter la motejaba de fría, sin corazón y mojigata. Clarissa nunca pudo comprender la intensidad de
los sentimientos de Peter. Pero al parecer sí podían aquellas mujeres indias, tontas, lindas, frágiles, insensatas. Y Clarissa hubiera podido ahorrarse su compasión. Porque Peter era perfectamente feliz, según le decía, totalmente feliz, pese a que no había hecho nada de aquello de lo que hablaban; su vida entera había sido un fracaso. Esto también disgustaba a Clarissa.
Llegó a la salida del parque. Se quedó parada unos instantes, contemplando los autobuses en Piccadilly.
Ahora no diría a nadie en el mundo entero qué era esto o lo otro. Se sentía muy joven, y al mismo tiempo indeciblemente avejentada. Como un cuchillo atravesaba todas las cosas, y al mismo tiempo estaba fuera de ellas, mirando. Tenía la perpetua sensación, mientras contemplaba los taxis, de estar fuera, fuera, muy lejos en el mar, y sola; siempre había considerado que era muy, muy peligroso vivir, aunque sólo fuera un día. Y conste que no se creía inteligente ni extraordinaria. Ignoraba cómo se las había arreglado para ir viviendo con los escasos conocimientos que Fräulein Daniels le había impartido. No sabía nada; ni idiomas, ni historia; ahora rara vez leía un libro, como no fuera de memorias, en la cama; y sin embargo esto le parecía absorbente; todo esto; los taxis que pasaban; y nunca diría de Peter, ni diría de sí misma, soy esto, soy aquello.
Su único don era conocer a la gente, casi por instinto, pensó, mientras proseguía su camino. Si se la ponía en una habitación con alguien, arqueaba la espalda como un gato, o ronroneaba. Devonshire House, Bath House, la casa con la cacatúa de porcelana, todas las había visto iluminadas; y recordaba a Sylvia, a Fred, a Sally Seton, a tanta y tanta gente; y bailar durante toda la noche; y los carros avanzando camino del mercado; y el regreso a casa, en coche, cruzando el parque. Recordó que una vez arrojó un chelín a las aguas de la Serpentine. Pero todo el mundo recordaba; lo que le gustaba era esto, aquí, ahora, ante ella; la señora gorda dentro del taxi. Caminando hacia Bond Street, se preguntó si acaso importaba que forzosamente tuviera que dejar de existir por entero; todo esto tendría que proseguir sin ella; se sintió molesta. ¿O quizá se transformaba en un consuelo el pensar que la muerte no terminaba nada, sino que, en cierto modo, en las calles de Londres, en el ir y venir de las cosas, ella sobrevivía, Peter sobrevivía, vivían el uno en el otro, y ella era parte, tenía la certeza, de los árboles de su casa, de la casa misma, a pesar de ser fea y destartalada; parte de la gente a la que no conocía, que formaba como una niebla entre la gente que conocía mejor, que la alzaban hasta dejarla posada en sus ramas, como había visto que los árboles alzan la niebla, y que su vida y ella misma se extendían hasta muy lejos? ¿En qué soñaba, mientras contemplaba el escaparate de Hatchards? ¿Qué pretendía recobrar? ¿Qué imagen de blanco amanecer en el campo, mientras en el libro abierto leía? No temas más al ardor del sol, ni las furiosas rabias invernales.
Esta reciente experiencia del mundo había formado en todos, todos los hombres y todas las mujeres, un pozo de lágrimas. Lágrimas y penas, valor y aguante, una apostura perfectamente erguida y estoica. Bastaba pensar, por ejemplo, en la mujer a quien ella más admiraba, a Lady Bexborough inaugurando la tómbola.
Allí estaba Jaunts and Jollities de Jorrocks; allí estaba Soapv Sponge y las Memorias de la señora Asquith y Big Gome Shooting in Nigeria; todos abiertos. Había muchos libros, pero ninguno de ellos parecía ser el exactamente adecuado para dárselo a Evelyn Whitbread en la clínica. Nada había que pudiera divertirla y lograr que aquella indescriptible reseca mujercita pareciera, cuando entrara Clarissa, cordial, aunque sólo fuera por un instante, antes de que las dos quedaran dispuestas para la generalmente interminable conversación acerca de femeninas dolencias. Cuánto deseaba que la gente se mostrase complacida en el momento en que ella entraba, pensó Clarissa, y dio media vuelta y volvió atrás hacia Bond Street, enojada, porque le parecía tonto tener otras razones para hacer las cosas. Mucho mejor ser una de esas personas como Richard, quien hacía las cosas por ellas mismas, en tanto que, pensó, esperando el momento de cruzar, la mitad de las veces ella no hacía las cosas simplemente, no las hacía por sí mismas, sino para que la gente pensara esto o lo otro; lo cual le constaba era una perfecta estupidez (y ahora el guardia levantó la mano), ya que nadie se dejaba arrastrar ni siquiera durante un segundo. ¡Oh, si pudiera comenzar a vivir de nuevo!, pensó en el momento de pisar la calzada, ¡hasta tendría un aspecto diferente!
En primer lugar, hubiera sido morena, como Lady Bexborough, de tez bruñida y hermosos ojos. Hubiera sido, lo mismo que Lady Bexborough, lenta y señorial; un tanto corpulenta; una mujer interesada en la política igual que un hombre; con una casa de campo; extremadamente digna y muy sincera. Contrariamente, tenía la figura estrecha como un palillo, y una carita ridícula, picuda cual la de un pájaro. Cierto era que tenía buen porte, y lindas manos y pies, y vestía bien, si se tenía en cuenta lo poco que en ello gastaba. Pero ahora a menudo este cuerpo que llevaba (se detuvo para contemplar un cuadro holandés), este cuerpo, con todas sus facultades, le parecía nada, nada en absoluto. Tenía la rarísima sensación de ser invisible, no vista, desconocida; ya no volvería a casarse, ya no volvería a tener hijos ahora, y sólo le quedaba este pasmoso y un tanto solemne avance con todos los demás por Bond Street, este ser la señora Dalloway, ahora ni siquiera Clarissa, este ser la señora de Richard Dalloway.
Bond Street la fascinaba: Bond Street a primera hora de la mañana, en aquella estación: con las banderas ondeando, con sus tiendas; sin alharacas, sin relumbrón; una pieza de tweed en la tienda en que su padre se hizo los trajes durante cincuenta años; unas cuantas perlas, pocas, un salmón dentro de una barra de hielo.
— Esto es todo — dijo mientras miraba la pescadería — Esto es todo — repitió deteniéndose un instante ante el escaparate de una tienda de guantes en la que, antes de la guerra, cabía comprar guantes casi perfectos. Y su viejo tío William solía decir que a las señoras se las conoce por sus zapatos y sus guantes. El tío William, una mañana, en plena guerra, decidió quedarse en cama. Dijo:
— Ya estoy harto — Guantes y zapatos: ella sentía pasión por los guantes, pero su propia hija, su Elizabeth, se mostraba indiferente, los guantes y los zapatos le importaban un comino.
Un comino, pensó mientras seguía avanzando por Bond Street camino de una tienda en la que le reservaban flores cuando daba una fiesta. En realidad, lo que más le importaba a Elizabeth era su perro. Esta mañana la casa entera olía a alquitrán. De todos modos, más valía que a Elizabeth le diera por el pobre Grizzle que por la señorita Kilman; más valían las peleas y el alquitrán y todo lo demás que quedarse sentada en un dormitorio mal aireado con un libro de rezos en las manos. Más valía cualquier cosa, estaba tentada Clarissa a decidir. Pero, como decía Richard, quizá fuera solamente una fase, una de estas fases por las que todas las chicas pasan. Quizá se hubiera enamorado. Pero, ¿por qué de la señorita Kilman?, que, desde luego, había tenido mala suerte, lo cual siempre es preciso tener en cuenta, pero que, como Richard decía, era muy competente y tenía verdadera mentalidad histórica. De todos modos, ahora eran inseparables, y Elizabeth, su propia hija, comulgaba; y cómo vestía, y cómo trataba a los invitados que no le caían bien… Por experiencia, Clarissa sabía que el éxtasis religioso endurece los modales de la gente (igual que las causas); amortigua su sensibilidad, ya que la señorita Kilman era capaz de hacer cualquier cosa en favor de los rusos y se mataba de hambre por los austríacos, pero con su comportamiento privado infligía una verdadera tortura al prójimo, tan insensible era, ataviada con su impermeable verde.
Hacía años y años que llevaba aquel impermeable; sudaba; en cuanto entraba en una habitación no pasaban cinco minutos sin que hiciera sentir su superioridad, tu inferioridad; lo pobre que era ella; lo rica que era una; cómo vivía en un cuartucho, sin un almohadón, sin una cama, sin una alfombra, o sin lo que sea, con el alma cubierta por la herrumbre de la ofensa, después de haber sido despedida de la escuela, durante la guerra, ¡pobre criatura, amargada y desdichada! Sí, porque no se la odiaba a ella sino al concepto de ella, y, sin duda alguna, este concepto llevaba incorporadas muchas cosas que no eran de la señorita Kilman; y la señorita Kilman se había convertido en uno de esos espectros con los que se lucha por la noche, uno de esos espectros que se ponen a horcajadas sobre nosotros y nos chupan la mitad de la sangre, dominadores y tiránicos, pero, sin la menor duda, si los dados de la fortuna hubieran caído de otra manera, más favorable a la señorita Kilman, Clarissa la hubiera amado. Pero no en este mundo. No.
Era desesperante, pensaba, llevar este monstruo brutal agitándose en su interior; la irritaba oír el sonido de las ramas quebrándose, y sentir sus cascos hincándose en las profundidades de aquel bosque de suelo cubierto por las hojas, el alma. No podía estar en momento alguno totalmente tranquila o segura, debido a que en cualquier instante el monstruo podía atacarla con su odio que, de manera especial después de su última enfermedad, tenía el poder de provocarle la sensación de ser rasgada, de dolor en la espina dorsal. Le producía dolor físico, y era causa de que todo su placer en la belleza, en la amistad, en sentirse bien, en ser amada y en convertir su hogar en un sitio delicioso, se balanceara, temblara y se inclinara, como si realmente hubiera un monstruo royendo las raíces, como si la amplia gama de satisfacciones sólo fuera egoísmo. ¡Cuánto odio! ¡Tonterías, tonterías!, se dijo gritándose a sí misma, mientras empujaba la puerta giratoria de la floristería Mulberry.
Avanzó ligera, alta, muy erguida, para recibir inmediatamente la bienvenida de la señorita Pym, con su cara de capullo y sus manos de rojo vivo, como si las hubiera tenido en agua fría con las flores.





























