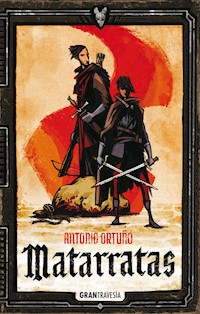7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Los relatos de La señora Rojo señalan lo delirante de la realidad e iluminan la realidad por medio del delirio. Sus personajes se abandonan a sus pasiones al tiempo que las cuestionan e ironizan sobre desdichas, rivales, amores, triunfos y, por encima todo, sobre sí mismos. Un guardia aeroportuario se convierte en un enloquecido teórico de la seguridad nacional. Un profesor responde a balazo limpio el activismo de sus alumnos. Un padre de familia ve su rutina arruinada por una invasión de tortugas. Un director porno descubre en su propio equipo a la estrella ideal. Un hombre que jamás combatió a los invasores se yergue como líder del pueblo que celebra el final de la ocupación. Una mujer traiciona a su marido, hechizada por los encantos de El Mago Que Hace Nevar, pero el cornudo se alista para librar una guerra sobrenatural... Con esta segunda colección de relatos, inscrita desde un punto de vista rabiosamente actual en la tradición de los Cuentos crueles de Villiers, Antonio Ortuño, una de las plumas más ácidas y afiladas de la narrativa hispanoamericana, pone el dedo en la herida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Antonio Ortuño
Antonio Ortuño, La Señora Rojo
Primera edición digital: mayo de 2016
ISBN epub: 978-84-8393-563-7
© Antonio Ortuño, 2010
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2016
Voces / Literatura 142
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
I. La carne
Agua corriente
Ustedes no recuerdan, no saben siquiera, que mi familia fue pobre. Pobre significa refrigerador vacío, cuentas sin pagar, caminata de una hora a la escuela porque no había dinero para el autobús –si es que iba a la escuela: era fatigoso embrutecerse con las cenizas de educación pública que recibía–. Recuerdo la ropa llena de costuras, los zapatos remendados con clavos apuntando en todas direcciones. Había que caminar lento con ellos, como quien lo hace sobre una cuchilla.
Mi madre, secretaria seca y estricta, se esforzaba por hacer llevadera la derrota de haber sido abandonada por el marido con un hijo pequeño y otro imbécil. Algunasnoches traía pan y leche a la casa. Otras no. Durante mucho tiempo le ayudé a cocinar la cena, insólitos menús compuestos por sobras. Harina pasada, por ejemplo, con la que confeccionábamos crepas que incluían un guiso resucitado del domingo –era ya viernes– y el contenido de una lata con la fecha de caducidad poco clara.
No había energía eléctrica casi nunca: cenábamos a la luz de una veladora y disputábamos partidas de cartas. Algunas noches mi hermano aullaba, entre convulsión y convulsión. Otras, se removía calladamente o conseguía dormir en paz. Prefería los ataques repetidos porque daban oportunidad de reacomodar las cartas y derrotar a mi madre. No sé por qué me parecía que ese detalle reforzaba mi dignidad.
Agua corriente nunca faltó. Eso ayudaba a que fuera sencillo limpiar la sangre que le escurría a mi hermano de la boca cuando se despeñaba por la escalera o caía en mitad de un pasillo y se machacaba la cabeza contra las esquinas de los muebles. Tenía la cabeza tan remendada como la ropa. Fui capacitado, desde pequeño, en las más variadas técnicas de enfermería. Sabía vendarlo, inmovilizarlo, ponerle la antitetánica y llamar a la ambulancia. Al salir por la mañana cerrábamos la puerta con llave y rezábamos por no encontrarlo muerto al regresar.
Solía demorar mi regreso. Me proveía de pan y una botella de agua y al salir de la escuela me largaba a un parque público en compañía de alguno de los libros que mi padre no alcanzó a llevarse en su escapatoria y que se apilaban, polvorientos, al fondo del corredor. Languidecía hasta el atardecer y sólo entonces me apresuraba a volver, para que mi madre me encontrara, admirable, alimentando al imbécil.
Era religioso, entonces. Huía de la escuela para refugiarme en templos vacíos. Hacía confesiones apócrifas a los sacerdotes. Asistía a las ceremonias, conmovido; llegué a comulgar cinco veces en una mañana. Rezaba para que sucediera algo prodigioso que me apartara de mi familia o resolviera nuestra miseria.
Ustedes no saben o han olvidado lo que significa creer. Todos los acontecimientos, incluso los nimios o sobre todo ellos, se interpretan en clave mística. Cuál calle será la que Él espera que tome en mi evasión. Eso se piensa. Qué camino debo elegir, cuál es la ruta que me alejará de la secretaria y el imbécil. Elaboro. No se piensa así. Sólo da la idea.
Una noche, mientras mi hermano dormitaba y mi madre miraba la televisión –había conseguido liquidar la factura de la luz– encontré, entre las páginas de un libro, una hoja de papel amarillenta, doblada en dos. Una receta médica con mi nombre impreso en la cabecera. No mi nombre: el suyo –el mismo–. Descubrí, así, que mi padre era médico y sostenía un consultorio. Sonaba a dinero. Metí el libro a la mochila. Esperé a que mi madre durmiera y tomé su cartera por asalto. Para mi sorpresa, rebosaba de billetes. Tomé uno y lo escondí.
Esa mañana no fingí caminar a la escuela. La dirección de la receta había de buscarse al norte de la ciudad, en una urbanización que lindaba con el bosque. El billete escondido en mi bolsa valía lo necesario para ser cambiado por el botín de monedas indispensable para el viaje. Hice la transacción en una tienda de abarrotes luminosa, amigable y lejana. La mujer de la caja me sonrió. Una criatura avejentada y simple. Mentí: dije que mi padre quería cambio. Ella me hizo una caricia en la mano al entregarme el dinero. ¿No quieres trabajar? Necesito quien me ayude. Voz de víbora, la suya. Febril, me fui de cabeza a un templo. Confesé pecados abominables por los que mi penitencia no tendría fin.
Tomé el autobús. Una hora por rumbos desconocidos y muros cada vez más altos que me condujeron a las cercanías de la dirección que buscaba. Deambulé por avenidas rodeadas de pinos y mansiones y diez veces me vi, ante la caseta de vigilancia que custodiaba una callejuela privada, impedido de proseguir. No tenía ánimos para pedir señas a los guardias privados que miraban con sospecha mis zapatos claveteados y las rodillas –raídas, como las suyas– de mis pantalones.
Logré, al fin, dar con el sitio: una pared y una enredadera enmarcaban un portón de madera y un letrero sobredorado. Mi nombre. El de mi padre. No llegué a llamar. Di una mirada al número telefónico que ofrecía el letrero y escapé. Dejé pasar el resto de la tarde en el parque de costumbre. Pensaba. Qué se le dice a un desconocido, como él, para abrirle los bolsillos. Fingiría interés por conocerlo. Simularía angustia por la salud de mi hermano. Nunca antes había visto aparecer la luna desde la hierba.
Las luces de casa, encendidas todas. Abiertas las ventanas. Mi madre, llorosa, derrumbada en el escalón de la puerta. La confortaba la vecina. No, no había llegado tan tarde como para provocar semejante escena. Era culpa de mi hermano. Mi madre volvió del trabajo y lo encontró al pie de la escalera, sangriento como una espada. La ambulancia se lo había llevado ya.
Mi madre me abrazó. La vecina tuvo el gusto de retirarse. Dediqué la noche a pensar en Dios. ¿Era este el milagro? Extraños caminos, los suyos. Quizá no habríamos de compartirlos, después de todo, Él y yo.
Reconocí a mi padre en el funeral porque mi madre se afanó por ocultarse de él. Era bajo, calvo y barbado: el único con apariencia médica del lugar. Me abrí paso entre parientes aburridos y vecinos indiscretos y lo enfrenté. Me saludó con voz cobarde. Me dicen que eres mi hijo. Sólo eso, después de quince años. Señalé hacia la calle y salimos.
Aparenté con éxito el abatimiento y la tristeza que se esperaban. No lo miré a la cara: posé la vista en la estela de un avión que se perdía. Quisiera hacer algo. Eso dijo él, como si los quince años pudieran ser reparados como unas suelas claveteadas. No tengo zapatos, dije con una convicción que me honra. Sólo estos. Mi voz de víbora.
Mi padre cerró los ojos. Eso hacía mi madre cuando la acosaban con pedidos de dinero: bajar los párpados antes de ceder. Pero era este un gesto distinto. Mi padre sentía pena. Excelente. Crucé los brazos para mostrar las zonas más carcomidas del suéter. Debí exhibir también la más ennegrecida muela al fondo de mi boca.
Que tu madre no sepa. Eso dijo al entrarme el dinero. No se lo des. Gástalo. Revisó, a izquierda y derecha, que nadie nos viera. Me dio, además, una tarjeta de su consultorio. Ven a verme. Caminó hacia un automóvil y huyó. Mi madre apareció entonces, acechante. Presentí su agrio perfume de secretaria y di un espectáculo: hice pedazos la tarjeta de presentación, escupí esos pedazos. Convencida de haberme visto rechazar al Satán que la abandonó, ella me abrazó y condujo adentro. Se veía mal, afectada por la palidez que poseen los que pierden un hijo. Pero orgullosa del vivo. Como debe ser.
No necesitaba aquella tarjeta de mierda. Conocía la dirección y el teléfono lo había memorizado. Dejé pasar unos días. Llámenlo luto, aunque ustedes no tienen idea de lo que hablo. No han cuidado a un hermano imbécil ni han llorado al recordar que alguna vez rió. No es que yo lo hiciera, llorar. No lo acostumbro.
Mi madre trabajaba aún: se vestía cada mañana y jugaba a las cartas por la noche, aunque ahora había luz. Cerramos la habitación de mi hermano y no volvimos a hablar del asunto. Ni lo haré tampoco, ahora. ¿Qué hice? Preparé el terreno. Mentí: le dije a mi madre que había pedido trabajo en una tienda de abarrotes y lohabía obtenido. Nuevo destello de orgullo. Decretó que no le diera un centavo, que me comprara ropa, juguetes, cosas. Nada específico. Así: cosas.
Azúcar. Hablan del alcohol o la cocaína y olvidan el azúcar. Tenía poco más de quince años y mi idea del exceso no superaba la comida y las compras. Nunca conté los billetes que me había dado mi padre: iba a darme más, después de todo, y no valía la pena perder tiempo con matemáticas cuando podía comprarse ropa.