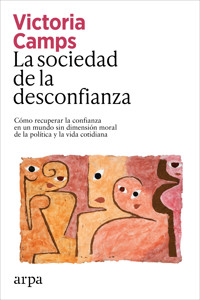
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una poderosa llamada a reconstruir la confianza en una sociedad fracturada. La desconfianza es hoy una forma de respirar. Un gesto aprendido, casi involuntario. Desconfiamos de los gobiernos, de los otros, de los discursos, de las promesas. Desconfiamos incluso de nuestras propias decisiones. Y, sin embargo, seguimos viviendo juntos, compartiendo el espacio público, pidiendo ayuda en silencio, buscando sentido. Este libro parte de una preocupación moral: ¿qué pasa cuando dejamos de creer en lo común? Victoria Camps escucha ese murmullo de fondo que recorre nuestras democracias cansadas y nuestras vidas fragmentadas. Lo interroga sin estridencias. Lo piensa con cuidado. Porque tras la desconfianza habita siempre una pregunta: ¿cómo seguir? La sociedad de la desconfianza es un ensayo sobre el presente herido por el individualismo, la precariedad y el desencanto. Pero también es una propuesta: la de reconstruir un ethos compartido que nos permita sostenernos, confiar, cooperar, convivir. Un gesto filosófico y político para no ceder a la indiferencia, y recordar que la libertad —si quiere ser digna de su nombre— necesita de los otros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA SOCIEDADDE LA DESCONFIANZA
Victoria Camps
LA SOCIEDADDE LA DESCONFIANZA
© del texto: Victoria Camps, 2025
Este libro es parte de POyETICAS, el proyecto de I+D+i PID2023-148517NB-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: septiembre de 2025
ISBN: 979-13-87833-21-3
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Laura Rodríguez Dorado
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puedeser reproducida, almacenada o transmitidapor ningún medio sin permiso del editor.
A la memoria de Paco,que ya no estaba conmigomientras escribí este libro.
«En plena oscuridad de nuestro nihilismo,he buscado solamente las razonespara superar ese nihilismo».
ALBERT CAMUS
«Soy, en materia de moralidad,un gran enemigo de la indiferenciay un gran proponente de la indulgencia».
CONDORCET
«La persona ejemplar es aquellaque sigue intentándolo aunquesabe que es en vano».
CONFUCIO
«No ridiculizar, no lamentar,no detestar, sino entender».
SPINOZA
«No es la naturaleza, sino la libertad misma,la que produce los mayores y más terriblesdesórdenes de nuestra raza: el hombre es elenemigo más cruel del hombre».
FICHTE
ÍNDICE
Cubierta
Título
Créditos
Índice
PRÓLOGO
I
. El descontento de la civilización
II
. El triunfo del libertarismo
III
. Forjar un carácter
IV
. Sostener la esperanza
V
. Acercarse a las personas
VI
. Esperanza de vida
VII
. El desconcierto educativo
VIII
. El mito de la inclusión
IX
. Claridad, transparencia y tiempo
X
. ¿Se equivocó Prometeo?
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
Guide
Cover
Título
Start
PRÓLOGO
Me he propuesto no escribir un libro pesimista sino confiado, a pesar de que lo que lo motiva y será el hilo conductor de estas páginas es la sensación de desconfianza que caracteriza nuestra época. Basta leer los titulares de cualquier periódico o escuchar las noticias de televisión para que no cunda otra cosa que el desánimo más absoluto. La política se ha vuelto inaguantable, la deriva hacia una derecha descontrolada produce incomprensión y pavor, los gobiernos no consiguen ni llegar al acuerdo mínimo de aprobar unos presupuestos, las ideologías fuertes como la socialdemocracia se pierden en un laberinto de propuestas que ya no son progresistas, la gente elige gobernantes estrafalarios como Trump o Milei, ahora nos damos cuenta de que durante decenios nadie se ha tomado en serio algunos derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, los datos económicos nos dicen que nuestro crecimiento no es malo pero que el desempleo sigue siendo preocupante, los salarios empeoran, la pobreza no desaparece, los inmigrantes son rechazados en todos los países desarrollados, el estado de bienestar se ha estancado y no reacciona ante necesidades emergentes, hay más esperanza de vida pero miedo a que esa vida más larga que nos espera tenga muy poca calidad. El lamento del père Goriot de Balzac no puede ser más atinado: Mon Dieu, comme ton monde est mal arrangé!
La lista de desgracias es larga, pero la vida sigue. Al fin y al cabo, por mal que vaya todo, seguimos viviendo en un país y en una época privilegiados. Por eso, criticar lo malo no ha de llevar necesariamente al nihilismo. Si somos conscientes de todos estos males es porque las últimas crisis vividas nos hacen pensar y tomar conciencia de lo que no funciona. Lo cual es bueno, aunque los lamentos y las reflexiones teóricas por sí solas no transforman nada. Solo sacuden un poco la indiferencia y la desidia. Y que los cambios son urgentes es innegable. Todo apunta a que a la democracia y a la manera de vivir que se ha instalado en la sociedad de consumo le falta cooperación y le sobra egoísmo. Por eso el clima generalizado es de desconfianza. La base de la confianza es la fe, la fe en alguien, una persona o una institución que están ahí y de quienes se espera que ayuden o echen una mano cuando hace falta. Esa fe en el otro es inexistente en el escenario político, y tampoco es muy evidente en muchas de las relaciones que determinan la vida diaria. La burocracia, la sustitución de personas por máquinas, el anonimato de las redes sociales, la mentira en la información, las continuas corrupciones, todo pone de manifiesto que el concepto de «servicio público», que incluye una mínima cordialidad y respeto, no son moneda corriente en este mundo.
Si alguna tesis hay en las páginas de este libro es que la raíz de la desconfianza está en eso que hemos venido en llamar «individualismo», y que consiste en una concepción distorsionada del valor de la libertad, así como en un abandono de la lucha por la igualdad. Las diferencias entre derechas e izquierdas en la concepción de ambos valores no son todo lo evidentes que haría falta, ya que estamos hablando de los dos ideales que definen a la modernidad y a la ilustración y, por lo tanto, el progreso moral y político. El primer derecho fundamental fue el reconocimiento de la libertad del sujeto para decidir cómo vivir sin más interferencias por parte del estado que las imprescindibles para proteger la libertad individual. Los derechos sociales aparecieron más tarde cuando se reconoció que, a falta de una intervención redistributiva por parte del estado, la libertad de los más desfavorecidos era solo un derecho formal. El problema que hoy tenemos con la libertad es que ha conformado un tipo de sujeto insensible hacia las necesidades ajenas, que va a lo suyo y no se siente ni concernido ni comprometido con problemas que no le afectan muy directamente. El problema de la igualdad es que lo alcanzado con la constitución del estado de bienestar lleva tiempo estancado y más bien dando señales alarmantes de retroceso.
En las páginas que siguen me detengo a explicar las razones de esa concepción reduccionista de la libertad, la cual tiene poco que ver con lo que desde la filosofía se ha entendido como autonomía moral, a saber, la capacidad del sujeto de elegir y tomar decisiones no sin plantearse antes la pregunta moral por antonomasia: ¿qué debo hacer? La historia de la filosofía moral proporciona fórmulas y criterios diversos para responder a dicho interrogante, todos ellos, de un modo u otro, derivados de la regla de oro confuciana: «No hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti». Pero ese momento reflexivo ha desaparecido de las mentes de los individuos que, inmersos en el consumismo y programados por la publicidad, identifican la facultad de ser libre con la satisfacción inmediata de cualquier deseo. Que existan leyes que pongan límites no sirve de mucho si tienen que actuar en conciencias que no han aprendido también a autolimitarse y que, por lo tanto, si se les ofrece la ocasión de obtener algún beneficio personal no dudarán mucho en transgredir la ley. La corrupción política no cesa, pese a que las democracias la prohíben y es contraria a la esencia de un estado que recauda dinero en beneficio de sus ciudadanos y no en beneficio propio. El sentido originario de la ideología liberal iba dirigido a dotar al ser humano de lo que necesitaba para alcanzar la madurez: poder pensar, expresarse, asociarse y participar en la vida pública con libertad era el requisito necesario para salir del estado de «minoría de edad autoculpable» en que se encontraba, lo que le daba la oportunidad de aprender a pensar y decidir por sí mismo, no solo a someterse a la ley por temor al castigo.
Ser libre significa poder elegir bien o mal, acertar o equivocarse en la elección. Los valores éticos, tanto en forma de virtudes como de deberes, son necesarios para crear eso que los griegos denominaron ethos, una manera de ser, unas costumbres, que aseguran la convivencia y crean un clima de civilidad que de algún modo incentiva el buen hacer de la ciudadanía. Mientras existe ese ethos, las personas se mueven en un ambiente de confianza mutua, saben lo que pueden esperar de sus semejantes y de sus gobernantes, y la confianza se sostiene al tiempo que unos y otros no dejan de cumplir las expectativas. Si la idea de deber moral desaparece y se entiende que ser libre es carecer de límites, volvemos a algo cercano al estado de naturaleza hobbesiano que, en lugar de ir eliminando represiones y prohibiciones, se impone reforzarlas y ampliarlas. En resumen: el presupuesto, por lo menos de algunos de los padres del liberalismo, de que, a mayor libertad, mayor madurez moral, no se verifica.
No puede decirse que las libertades adquiridas estén en peligro de desaparecer. Si algo tienen claro los ciudadanos es que son sujetos de unos derechos y que no deben tolerar un estado represor, que pueden protestar y manifestarse cada vez que intentan robarles un espacio de libertad en nombre de un supuesto bien común, que no suelen entender como tal (muchas veces no lo es), sino como expresión de intereses partidistas, económicos o financieros. Aunque la deriva ultraliberal incrementa las prevenciones contra las funciones redistributivas de los estados, cuando acecha un peligro que no es abstracto sino tan concreto como lo fue la pandemia, la gente reconoce la importancia que tiene poder contar con un sistema público de salud, con medidas eficaces para confinar a la gente, para financiar una vacuna, incluso para empezar a corregir el deficiente funcionamiento de las residencias geriátricas. La ciudadanía confía en el sistema sanitario público, aunque teme su deterioro y se queja de los defectos de un estado de bienestar que no ha sabido responder a demandas nuevas, como todas las que derivan del envejecimiento de la población o de haber dejado en manos de la especulación financiera un derecho fundamental como el de la vivienda.
La libertad individual deviene puro egoísmo, mientras que la equidad no está orientando de una forma clara y evidente las respuestas a los desafíos que presentan los grandes problemas de nuestro tiempo. Muchos de ellos no son problemas exclusivamente nacionales, sino globales, por lo que necesitan acuerdos casi imposibles mientras permanezca la adhesión de los estados-nación al principio de soberanía como realidad indiscutible; una soberanía que impide avanzar hacia ese estado mundial que Kant vislumbró como garante de una paz perpetua, pero en cuya viabilidad nunca llegó a confiar. Hoy por hoy, la soberanía es lo último que una nación está dispuesta a perder, por lo que los estados optan por seguir cultivando su jardín (como el Cándido de Voltaire) y no complicarse la vida con grandes reestructuraciones. Por otro lado, tampoco la redistribución de la riqueza a nivel nacional, allí donde es más viable, vive sus mejores momentos. Desde la última crisis financiera, está afectando, además de a los de siempre, los menos favorecidos, a las nuevas generaciones que, desde que nacieron, han estado recibiendo más protección que nunca y gozando de un bienestar que sus bisabuelos ni imaginaron para sí mismos, y sin embargo ahora se encuentran perdidos, desorientados y sin expectativas ilusionantes. Quienes por ser más jóvenes gozan de la ventaja de tener todo el futuro por delante, carecen de motivos potentes que alimenten la esperanza y estimulen la voluntad de actuar.
Son muchas las incertidumbres que hoy genera lo que en principio debería entenderse como un progreso: la expansión de la inteligencia artificial, la innovación tecnológica en materia de biomedicina, las posibilidades de alargar la vida con abundancia de enfermedades crónicas que necesitan cuidados constantes, la deriva que está teniendo la reproducción asistida, el desconcierto que acompaña a las reformas del sistema educativo para atender a un alumnado cada vez más diverso. Y lo que es más grave: frente a todos estos desafíos, que no dejan de ser un privilegio de sociedades ricas, en esas mismas sociedades, la cifra de personas que vive por debajo del nivel de pobreza crece en lugar de disminuir. Como ha dicho Joseph Stiglitz, un autor en el que me he apoyado mucho en este libro, la crisis financiera nos ha hecho ver que nuestro sistema económico no solo era ineficiente e inestable, sino fundamentalmente inequitativo.
En mi último libro,Tiempo de cuidados, escrito como consecuencia del trastorno mundial que ocasionó la pandemia, decía que la lección más evidente del problema de salud pública que todos sufrimos era la conciencia de nuestra mutua dependencia. Darnos cuenta de que somos frágiles y de que, a la corta o a la larga, no podemos prescindir de los demás, debería producir un «cambio de vía», como lo llamó Edgar Morin, en ese recorrido desenfrenado por el mundo, sin tiempo para detenerse a pensar y siguiendo con los ojos cerrados las consignas que envía ese capitalismo neoliberal que no nos gusta pero para el que no imaginamos alternativa. Esta dinámica es rechazada por muchos que la ven absurda, irracional y sin sentido, pero la confusión y el desconcierto es tal que la impresión es que en general se está optando por seguir la consigna del «cuanto peor, mejor». A saber: ya que las ideologías clásicas no ofrecen ideas alentadoras ni sus defensores saben qué hacer con ellas, confiemos en los ultras que, por lo menos, tienen unas cuantas ideas claras.
El malestar que mucha gente siente viene de pensarnos como sujetos aislados. La capacidad de escuchar, de intentar comprender al otro, de creer que el oponente quizá tenga algo de razón, no son rasgos habituales pese a las facilidades de «comunicación» que brinda la tecnología digital. Desde muchos ámbitos, no solo desde el de la medicina, se busca humanizar las relaciones, pero nadie consigue que ese intento de «trabajar para las personas», proclamado sin rubor por muchas corporaciones, tenga efectos comprobables y satisfactorios. No es una regulación más abundante ni más rigurosa la que va a cambiar la mentalidad de unos seres que viven atomizados en seres más solidarios y solícitos ante las necesidades de quienes viven peor. En una entrevista reciente, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, confesaba, con la sensatez y moderación que lo caracteriza, que lo más lamentable del desempeño de su cargo sería que este le desconectara de la gente y de la realidad. Un temor no infundado que habría que mantener vivo si se aspira a no perder la credibilidad.
Invocamos los principios éticos cuando vemos que algo va mal, pero los discursos éticos se nutren de abstracciones y se quedan en ellas si no nos preocupamos de analizar por qué la práctica no refleja aquellos valores en los que decimos que creemos. Michael Sandel, uno de los filósofos hoy más seguidos, ha venido reclamando desde hace años que, si el objetivo de la acción pública es la justicia, deberíamos prestar más atención a qué tipo de sociedades estamos construyendo y a la concepción del bien que deriva de las mismas. El dinero no lo puede comprar todo, aunque haya que seguir defendiendo el crecimiento económico intrínseco al capitalismo; tampoco el mérito debería ser la medida del éxito en una sociedad en que nacer rico o pobre es una lotería que determina la posibilidad de aprovechar o no las oportunidades que se ofrecen. Son solo dos ejemplos, de calado ambos, que indican que, por mucho que pensemos que la libertad de elegir cómo queremos vivir es un asunto privado, esa libertad debería tener unos límites en algunos casos mucho más efectivos que los que tiene en la actualidad.
A los diez años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Eleanor Roosevelt, en el discurso que dio ante Naciones Unidas, se preguntaba en qué había cambiado la humanidad desde tal proclamación. La pregunta era retórica, por lo que la ilustre dama se permitió la siguiente precisión: «¿Dónde, después de todo, comienzan los Derechos Humanos? En lugares pequeños, cercanos a casa. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden localizarse en ningún mapamundi: el entorno de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste; la granja, la fábrica o la oficina en la que trabaja. Esos son los lugares en los que todos, hombres, mujeres y niños, buscan igual justicia, igual oportunidad, igual dignidad, sin discriminaciones. Si estos derechos no significan nada allí, no significan nada en ningún sitio. Sin una acción ciudadana concertada para hacer valer estos derechos cerca de casa, en vano buscaremos el progreso a mayor escala». Tenía razón, las faltas de justicia, las inequidades y las miserias morales se descubren cada día si se dispone de un carácter moral fuerte que no se escuda en la indiferencia, sino que ha aprendido a tener ojo para las diferencias (mejor, desigualdades) que no deberían tolerarse.
Conseguir un giro ético en la manera de actuar de quienes se consideran demócratas y ciudadanos de pleno derecho no es solo una cuestión de educar mejor. Lo que ocurre en la familia y la escuela, las dos comunidades que empiezan a socializar al niño, es un factor esencial, pero no el único en la realidad hiperconectada en la que se socializa la infancia. La formación en las virtudes, lo dijo Aristóteles, se adquiere sobre todo por el ejemplo y el contacto con los adultos, y estos se muestran hoy en todos los medios digitales que la infancia aprende a utilizar por ciencia infusa. Si vivimos en un mundo de injusticia organizada hacia los inmigrantes y los pobres en general, donde las instituciones y las grandes corporaciones no funcionan como debieran o como se espera de ellas, lo que se extiende es la desmoralización, prosperan las «libertades malas», como las llamó Polanyi: la explotación de los más débiles, las ganancias desmesuradas sin prestar un servicio proporcional a la comunidad. Maritain también reclamaba, a propósito de los derechos humanos, que «para que los pueblos se entendieran sobre la manera de respetarlos efectivamente, sería preciso que compartieran un mismo concepto práctico del hombre y de la vida, una misma philosophy of life».
La ética es necesaria para superar la indiferencia natural hacia los demás. O para entender de verdad que nuestra especie es una y que cada persona que la compone tiene derecho a una consideración igual. Lo sabemos en teoría pero, como decía Ronald Dworkin, no nos tomamos los derechos en serio. Pasar de los derechos a los hechos es una de las claves para recuperar la confianza.
Sant Cugat del VallèsJunio de 2025
I
EL DESCONTENTO DE LA CIVILIZACIÓN
No cabe duda de que la nuestra es una época caracterizada por la insatisfacción, el malestar y el descontento, estados de ánimo derivados en gran parte de las distintas crisis que se han ido sucediendo en los últimos quince años, así como de la incapacidad de los políticos para gestionarlas con eficacia. Las crisis, se ha dicho siempre, provocan malestar pero son, al mismo tiempo, ocasiones óptimas para la reflexión sobre posibilidades de mejora. Una reflexión que tiene una dimensión ética importante, puesto que descubre rasgos esenciales de la condición humana, rasgos conocidos pero que tienden a ser ignorados porque dejan al descubierto las zonas más sombrías y vergonzosas.
Norbert Elias habló de ello en uno de los textos de sociología histórica más reconocidos, El proceso de la civilización1, publicado en la primera mitad del siglo pasado. Decía allí que la civilización consiste en aquellos hábitos que hay que aprender para llevarnos bien unos con otros. Hábitos que se adquieren a través del auto-control que inculca la comunidad y, en especial, la familia y la escuela. Aunque tales imposiciones no suelen ser bien recibidas, sobre todo por la juventud que se rebela contra los límites que frenan la satisfacción de sus deseos, finalmente acaban siendo aceptadas y el modo de vida que conforman se percibe como normal.
Un decenio antes de la publicación del libro de Elias, Freud había escrito El malestar en la cultura2, otro gran clásico entre los estudios sobre el proceso civilizatorio. Freud entendía por «cultura» todo aquello que doblega al ser humano para domesticarlo y facilitar su inclusión en la sociedad, lo cual significaba la reducción de los impulsos más violentos y la aceptación de las costumbres que pacifican la vida en común. La doble tendencia del ser humano al amor y a la agresividad, hacen necesaria la imposición de normas; a la cultura hay que sacrificarle las satisfacciones y los placeres instintivos, empezando por el más destacable, el placer sexual. Así, de acuerdo con las teorías psicoanalíticas de Freud, se forma la conciencia, el superyó, como elemento represor de los instintos violentos. Con un inconveniente no menor: que la consecuencia de todo el proceso cultural o civilizatorio es la infelicidad. Este es el diagnóstico implacable del fundador del psicoanálisis: «El juicio pagado por el progreso de la cultura reside en la pérdida de felicidad por aumento del sentimiento de culpabilidad».
El proceso de civilización es, para el individuo, severo, desagradable y triste, no proporciona placer. De ahí la ambivalencia que produce vivir en una sociedad civilizada. Actuamos como se nos dice que debemos actuar porque la moral, la religión, la ley o las costumbres nos interpelan y nos obligan. La conclusión de Freud no puede ser más decepcionante: las ambiciones civilizatorias producen sociedades neuróticas.
Ya Kant, el artífice del pensamiento moral moderno, pese a ser el exponente más celebrado de la Ilustración y de la fe en el progreso, se había mostrado pesimista con respecto a la capacidad de un avance ininterrumpido del género humano hacia lo mejor. Pronosticó que «con madera tan torcida como la de que está hecho el hombre, no se puede construir nada recto». A su juicio, creer que como seres racionales podemos llegar a poseer un sentido del deber claro e irrefutable no implica que luego cumplamos con nuestros deberes. Una de las preguntas que quedan sin respuesta en la obra de Kant, tras haber establecido los fundamentos de la moralidad en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres3 es esta: ¿cómo es posible que la razón pura funcione en la práctica? O ¿cómo es posible que el deber moral obligue? Sabemos, porque nos lo dicta la razón, dónde está el bien, pero nos puede más la inclinación al mal. La voluntad es débil y se resiste a poner freno a los deseos.
Y antes de Kant, Hobbes, en el Leviatán4, había desarrollado la teoría de que solo con la construcción de un estado fuerte era posible contener la tendencia de las sociedades hacia una anarquía que acabaría destruyendo a la humanidad. Pensaba que, en el ser humano, anidan tres causas de discordia: la competencia, la desconfianza y la gloria. Las tres impulsan a los hombres a atacarse, a la «guerra de todos contra todos». A su juicio, solo la existencia de un poder central, un «leviatán», podía proporcionar seguridad y orden, detener la guerra y paliar «el miedo continuo a una muerte violenta», evitar que la vida de los humanos fuera «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta».
Podríamos remontarnos a la prefilosofía, cuando la explicación no venía del logos, sino del mito, para abundar en explicaciones sobre la tendencia humana al desorden y a la violencia. El Génesis cuenta que el origen del mal en el mundo está en un acto de desobediencia a Yahvé, un pecado original que marcará para siempre a la humanidad inclinándola fatalmente a elegir lo peor. Los episodios sobre el arca de Noé, la torre de Babel, la entrega de las tablas de la ley en el Sinaí, son otros tantos relatos que muestran el castigo o la benevolencia divina por los desvíos de la humanidad. Lo que nos dicen tanto los textos antiguos como los modernos es que conseguir un equilibrio entre la vida en sociedad y la libertad individual es una empresa complicada. La solución son las leyes y un poder que obligue a cumplirlas. La solución es la coacción. Para dulcificar dichos extremos y hacerlos más compatibles con la razón humana, los filósofos modernos recurrieron a la teoría del «contrato social», una entelequia que quiere convencernos de que la sumisión a las leyes y al estado es voluntaria, razonable y libremente aceptada. La aceptamos porque tenemos miedo, porque conviene al instinto de supervivencia, incluso al confort que proporciona una vida ordenada, organizada y estable.
Ahora bien, en una democracia consolidada, no podemos hablar propiamente de equilibrio entre el estado y la sociedad si aquel ejerce su poder despóticamente, sin contar con la aquiescencia de aquellos a quienes pretende gobernar. Los economistas recientemente galardonados con el Premio Nobel, Daron Acemoglu y James A. Robinson5, desarrollan la teoría del «estado encadenado» en su último libro, El pasillo estrecho. En él explican e ilustran, con variados ejemplos de sociedades históricas, que un estado no despótico es el que cuenta con una sociedad cooperativa que se organiza, participa y exige rendición de cuentas a sus gobernantes. Si esa relación se produce, desaparece la desconfianza entre la gente y las instituciones del estado, lo cual es esencial pues, si no hay confianza, la ciudadanía se desentiende del poder político y no se produce el activismo social imprescindible para que el estado sea controlado.
En resumen, la necesidad de un estado fuerte y poderoso es indiscutible, pero también lo es la de una sociedad que ponga cortapisas al estado que se desmadra (los célebres «pesos y contrapesos» que tan necesarios les parecieron a los padres de la Constitución de Estados Unidos). Algunas sociedades ejemplifican desde la Antigüedad que el equilibrio entre estado y sociedad es posible, por ejemplo, la Atenas de Solón y Clístenes, la que construyó los Estados Unidos de América, y otras menos conocidas que han sabido pergeñar épocas de solidez democrática.
Es cierto que hay países que han triunfado más que otros en el proceso civilizatorio, con sociedades cooperativas y capaces de contener los excesos del poder estatal. Pero todo equilibrio que descanse en procesos humanos es inestable y tiende a deteriorarse. Charles Taylor, en Le Malaise de la modernité6, señaló que, pese al «progreso de nuestra civilización», se dan «ciertos rasgos característicos de la cultura y la sociedad contemporáneas que la gente percibe como un retroceso o una decadencia». La pregunta que se nos plantea cuando dicha realidad se hace más evidente es la siguiente: ¿progresamos o no progresamos? Y ¿a qué se debe que no lo veamos claro o que, decididamente, nos inclinemos a considerar que vamos a peor? ¿A la maldición del fuste torcido de la humanidad, que es como es y no tiene remedio? ¿Deben imponerse la desesperanza, el pesimismo o la indiferencia porque lo contrario carece de fundamentos en los que creer?
SIN DEMOS NI ETHOS
No se puede pensar la ética como una exigencia que forma parte de la condición humana si de entrada desconfiamos radicalmente de las posibilidades de mejora de dicha condición. De nuevo hay que citar a Kant, que no flaqueó ante la paradoja de creer en la razón humana reconociendo al mismo tiempo las debilidades de dicha facultad. Nos legó un sistema de moralidad centrado en un imperativo categórico que respondía a la pregunta ¿qué debo hacer? Es la cuestión que ineludiblemente nos planteamos en tanto seres racionales; y nos la planteamos precisamente porque nos damos cuenta de que la realidad no es como debería ser. Como seres racionales, somos capaces de ver esa dicotomía y nos sentimos obligados a responder al imperativo del deber. Podemos responder mal a dicha pregunta, o también hacer oídos sordos y pasar de largo. Lo que, en cualquier caso, nos enseña la pregunta es que nuestra condición humana tiene esta doble motivación: la del deseo, por definición irreflexivo, y la de la voluntaria limitación de ese deseo si seguimos el imperativo moral. No solo la filosofía, también los mitos que han querido explicar el porqué del mal en el mundo, o de la desviación de la humanidad de la senda que debería seguir, han constatado la realidad de una escisión entre el querer y el deber, entre el deseo y la norma. «Seréis como dioses», le susurra la serpiente a la pareja del Paraíso, y el hombre y la mujer ceden a la tentación de transgredir la norma divina porque les arrastra más la ambición de saberlo todo, de ser inmortales, de no sufrir.
A la posibilidad de elegir entre el bien o el mal la llamamos «libertad». La libertad en sentido moral parte de la convicción de que existe una distancia entre lo que es y lo que debería ser. Ser libre es poder decidir cómo vivir con las únicas restricciones que impone la ley con el fin de impedir los malos usos de la libertad. Esa es la libertad liberal que consagra la soberanía individual: el individuo es libre de hacer lo que quiera, con una sola limitación, esto es, la que le prohíbe hacer daño a los demás, la que le obliga a convivir con la libertad del otro.
Una de las preguntas que no hay que dejar de hacerse cuando el derecho a esa soberanía individual es incuestionable y es el punto de arranque de todos los demás derechos es en qué consiste la soberanía o autonomía moral. Por causa del desarrollo de la libertad liberal en una economía de mercado que potencia la satisfacción de todos los deseos tenemos una idea de libertad reduccionista y minimalista. Una de las tareas éticas inaplazables es resignificar el concepto de libertad, que ya no es ni de derechas ni de izquierdas, es de todas las posiciones políticas porque es el más preciado de todos los valores.
Para recuperar un significado de libertad más amplio y acorde con la dignidad que se le supone al ser humano, es útil remontarse a la distinción clásica de Isaiah Berlin7





























