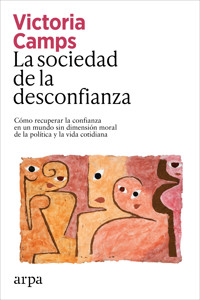Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hace apenas unos años a nadie se le habría ocurrido pensar que el cuidado fuera un concepto digno de estudio. Ahora, es esencial. La ética del cuidado se ha convertido en un tema central y perentorio a raíz de la pandemia de la covid-19. Un virus nos ha obligado a aceptar limitaciones que nunca hubiéramos imaginado, nos ha hecho un poco menos arrogantes y seguros de nosotros mismos. En el ámbito de la teoría, esta toma de conciencia debería conducir a un cambio de paradigma o de marco mental, capaz de equilibrar razón y sentimiento, en el ejercicio de la tan manoseada "inteligencia emocional", cuyas aportaciones prácticas no siempre son evidentes. Hay que reconocer que existe un derecho a ser cuidado y un deber de cuidar que no admite excepciones, que afecta a todo el mundo y cuya responsabilidad ha de ser asumida individual y colectivamente. Tiempo de cuidados se propone acallar las voces que aún se resisten a colocar el cuidado en un lugar prominente, contraponiéndolo a la justicia. Ambos son valores complementarios, pues las categorías anejas al cuidado rompen la concepción binaria del género que el feminismo aún no ha conseguido sustituir. Privilegiar categorías masculinas —yo, razón, mente— en detrimento de otras consideradas femeninas —las emociones, el cuerpo, las reciprocidades—, o mantener esa división binaria que distribuye las funciones de cada género, implica mantener el patriarcado y debilitar la democracia. Como dice Carol Gilligan: "En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina; en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TIEMPO DE CUIDADOS
© del texto: Victoria Camps, 2021
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Este libro ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación: «Solidaridad en bioética»
PID2019-105422GB-100.
Primera edición: abril de 2021
ISBN: 978-84-17623-96-8
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: Àngel Daniel
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
Introducción
Un trabajo invisible
Cuidados indispensables
Los espacios del cuidado
La justicia y el cuidado
La profesionalización del cuidado
El único argumento
La autonomía de los mayores
Por una administración cuidadora y cuidadosa
Ayudar a morir
Cuidar la casa común
El autocuidado
INTRODUCCIÓN
Hasta hace apenas cincuenta años a nadie se le había ocurrido pensar que el cuidado fuera un concepto digno de estudio. Los cuidados tenían lugar en el hogar, donde siempre había una o varias mujeres que ejercían el papel que les correspondía de atender a sus hijos, esposos o padres. En los hospitales, las enfermeras asumieron desde que se creó el cuerpo la función auxiliar de cuidar a los enfermos cuyas dolencias más graves eran tratadas por profesionales de la medicina. Los servicios sociales destinados al cuidado de las personas más desamparadas nunca han sido el plato fuerte del Estado de bienestar. La organización social de los cuidados ha sido sobre todo atendida por asociaciones y entidades caritativas que han suplido y siguen supliendo las carencias de las instituciones públicas. La necesidad de cuidados ha existido siempre, pero no se cuestionaba quién debía hacerse cargo de ellos. La respuesta era más que obvia: el cuidado era una obligación de la familia y, en casos desesperados, de organismos públicos o sociales que ejercían la beneficencia acudiendo en auxilio de los más desfavorecidos.
Fueron algunas feministas, seguidoras de un estudio de Carol Gilligan que hizo época, las que empezaron a pensar sobre el cuidado como un valor que no podía ser ignorado por más tiempo. Cuidar no era un deber solo femenino, sino democrático. En las familias, los cuidados debían repartirse entre hombres y mujeres porque nada hace a estas últimas especialmente dotadas como cuidadoras. Por su parte, el sector público debía contemplar entre una de sus obligaciones más perentorias la de dispensar directamente o proporcionar instrumentos para que los cuidados pudieran ejercerse, en el ámbito familiar o fuera de él, de forma equitativa y justa para atender a todas las necesidades.
Porque, pese a que las sociedades se han desarrollado mucho y han crecido económica y tecnológicamente, a pesar de que la atención médica es más envolvente y que el Estado ha ido asumiendo una parte mayor de responsabilidades sociales, la necesidad de cuidarnos unos a otros también ha crecido exponencialmente. Las poblaciones envejecen gracias a que las expectativas de vida son mayores; el envejecimiento comporta un mayor nivel de dependencias que hay que atender; las discapacidades de todo tipo son hoy más visibles, afortunadamente, y la forma de tratarlas es más digna; las mujeres ya no pueden ni deben hacerse responsables ellas solas de cuidar a sus allegados más próximos cuando el cuidado requiere más tiempo del normal. Si el cuidado de los niños está bastante organizado con la escolarización, aunque haya que progresar aún en el terreno de atender a los más pequeños, el cuidado de los mayores es un problema mal resuelto que está demandando análisis, debates y recursos urgentes.
La pandemia de la covid-19, como todas las crisis, tiene algunos elementos positivos que conviene aprovechar. Yo misma quizá no me hubiera decidido a escribir este libro sobre la ética del cuidado si los varios confinamientos que estamos sufriendo no me hubieran regalado un montón de horas extras con las que no contaba para poder leer y escribir sobre el tema. Un tema que, por otra parte, se ha convertido en más central y perentorio a raíz de la pandemia. La conciencia de fragilidad y vulnerabilidad del ser humano ha sido uno de los rasgos más comentados, debatidos e interiorizados por todos en este tiempo catastrófico que nos ha tocado vivir. Un virus inesperado ha puesto al mundo entre paréntesis, ha trastocado las formas de vivir, nos ha obligado a aceptar limitaciones que nunca hubiéramos imaginado, nos ha hecho un poco menos arrogantes y seguros de nosotros mismos. En el ámbito de la teoría, esta toma de conciencia debería conducir a un cambio de paradigma o a un marco mental distinto, por el que en lugar de concebirnos como sujetos autónomos, racionales y capaces de dominar cualquier fenómeno adverso, nos viéramos también como seres interdependientes y relacionales, empáticos con los semejantes y atentos a los requerimientos del planeta que estamos deteriorando. Un cambio de paradigma capaz de equilibrar razón y sentimiento, en el ejercicio de la tan manoseada «inteligencia emocional», cuyas aportaciones prácticas no siempre son evidentes.
Este libro trata de las dimensiones de la ética del cuidado, que ya tiene unos años de desarrollo y está plenamente integrada en algunas áreas del conocimiento, como la de la bioética y, en concreto, la ética clínica. Además del cambio de paradigma o de mentalidad al que acabo de referirme, la ética del cuidado tiene que extender su ámbito de aplicación más allá del de la protección de la salud. Hay que reconocer que existe un derecho a ser cuidado y un deber de cuidar que no admite excepciones, que afecta a todo el mundo y cuya responsabilidad ha de ser asumida individual y colectivamente. De la aceptación de dicha realidad se deduce que hay que delimitar y reconocer cuáles son los cuidados más urgentes y necesarios, y determinar asimismo quién debe hacerse cargo de ellos. Hay cuidados que no pueden ni deben salir de los espacios más privados; otros son externalizables y exigen organización y soporte públicos. Un soporte directo e indirecto, pues hay maneras distintas de proteger y ayudar a las personas que, en momentos determinados de su vida, tienen que dedicar tiempo a cuidar de otros. Los permisos de maternidad y paternidad, las políticas de conciliación, las excedencias para atender a padres enfermos o dependientes, la oferta de guarderías públicas, son formas indirectas de ayudar a las familias a ejercer tareas de cuidado. Por no hablar de una de las cuestiones que la pandemia ha revelado como una de las asignaturas pendientes más escandalosas de las sociedades supuestamente avanzadas: las residencias geriátricas como los espacios de cuidado, quizá ni los más idóneos ni los más humanos, para atender a los ancianos en la última etapa de su vida.
Cuidar consiste en una serie de prácticas de acompañamiento, atención, ayuda a las personas que lo necesitan, pero es al mismo tiempo una manera de hacer las cosas, una manera de actuar y relacionarnos con los demás. El cuidado es un trabajo, gratuito o remunerado, pero no es un trabajo cualquiera. Cuidar implica desplegar una serie de actitudes que van más allá de realizar unas tareas concretas de vigilancia, asistencia, ayuda o control; el cuidado implica afecto, acompañamiento, cercanía, respeto, empatía con la persona a la que hay que cuidar. Una relación que debe ocultar la asimetría que por definición la constituye.
Además de realizar un recorrido por las dimensiones fundamentales del cuidado y lo que representa como una opción de progreso, los capítulos que siguen desarrollan el papel que las relaciones de cuidado juegan en la mejora de la democracia. Se intentan acallar las voces aún resistentes a colocar el cuidado en un lugar prominente contraponiéndolo a la justicia. Justicia y cuidado son valores complementarios, pues las categorías anejas al cuidado rompen un reparto de roles que no se sostiene ni justifica desde el principio de igualdad. Privilegiar categorías masculinas —yo, razón, mente— en detrimento de otras consideradas femeninas —las emociones, el cuerpo, las reciprocidades—, o mantener esa división binaria que distribuye las funciones de cada género, implica mantener el patriarcado y debilitar la democracia. Introducir el cuidado en la vida pública significa dar un paso decisivo en el intento de acabar con las dominaciones de todo tipo. Como dice Carol Gilligan: «En un contexto patriarcal, el cuidado es una ética femenina; en un contexto democrático, el cuidado es una ética humana».
Hacer del cuidado un objetivo político significa atacar los vicios que lastran el servicio público y que hacen de las administraciones organismos poco aptos para cumplir su misión más propia, la de atender y auxiliar a la ciudadanía más necesitada. Significa diseñar estructuras que propicien la redistribución de las obligaciones de cuidarnos mutuamente. Significa asimismo tomarse en serio la llamada «transición ecológica» y hacer del cuidado de la «casa común» una preocupación sostenida y prioritaria.
La ética del cuidado exige que nos veamos a nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás y con la naturaleza en general desde una perspectiva nueva. No contraria a la que ha sido prevalente por lo menos desde la modernidad, sino tendente a atacar todas aquellas disfunciones que han puesto a la dominación y a la depredación por delante de la cooperación y la reciprocidad.
Vivimos un «tiempo de cuidados». Un tiempo en que los enormes avances científicos y tecnológicos contrastan con desigualdades lacerantes, exclusiones, pobrezas y marginaciones incomprensibles. La esperanza de vida aumenta pero no sabemos si lo hace de la manera adecuada. Pensar a fondo en todas estas paradojas que muestran, en definitiva, nuestra finitud nos toca también a los filósofos, en especial a los que ya somos viejos, como confiesa Aurelio Arteta en el último de sus ensayos sobre la vejez: Y solo será silencio. Es ahora, en el tramo final de la vida, cuando las ideas de este libro sobre la importancia de los cuidados se entienden mejor y, si nos acompaña todavía un mínimo de claridad mental, de lucidez y de optimismo, también se está en condiciones de explicarlas con mayor conocimiento de causa.
*
La Fundación Mémora está desarrollando un proyecto denominado «Hacia una sociedad cuidadora», que ha empezado siendo una reflexión amplia e intensa sobre los distintos sectores de la sociedad y del conocimiento que debieran contribuir a hacer de las ciudades actuales espacios más amables, respetuosos y atentos con los más desfavorecidos. En especial con aquellos que sufren desamparo y soledad, los ancianos y los moribundos. Como patrona de dicha Fundación, apoyo y contribuyo activamente a la realización de este proyecto, lo cual ha sido un estímulo decisivo para llevar a cabo el trabajo recogido en estas páginas.
Finalmente, y como siempre, agradezco a Joaquín y Álvaro Palau, directores de la editorial Arpa, sus desvelos y su cuidado, nunca más oportuno, en la empresa que tienen entre manos. Sin su cariño y su insistencia, que me anima a no dejar de escribir y a engrosar su ya considerable colección de ensayos, seguramente no me hubiera embarcado otra vez en la tarea de publicar un nuevo libro.
VICTORIA CAMPSSant Cugat del Vallès, enero de 2021
UN TRABAJO INVISIBLE
EL VALOR DEL CUIDADO
«Parir niños, criarlos, cultivar el huerto, hacerles la comida a los hermanos, ordeñar la vaca de la familia, coserles la ropa o cuidar de Adam Smith para que él pueda escribir La riqueza de las naciones; nada de esto se considera “trabajo productivo” en los modelos económicos estándar». Esta constatación, reflejo de una realidad indiscutible, es lo que lleva a la economista Katrine Marçal a escribir el libro ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?1 Los economistas, será su tesis, han permanecido ciegos durante siglos a la actividad que han realizado las mujeres. Una actividad a la que nadie se le ocurrió llamarla «trabajo» porque no lo era desde los criterios dominantes, que solo consideraban trabajo la actividad productiva. Lo que se hacía en torno a la reproducción, al cuidado de la especie desde que nace hasta que muere y en todos sus aspectos, era despreciable desde el punto de vista de la economía. Pertenecía a otro ámbito: el de las relaciones personales, el amor, la familia, la organización del hogar, el tener la ropa limpia, la casa arreglada, la comida a su hora, una disponibilidad sin excusas. Al padre del liberalismo, el artífice de la metáfora más utilizada para explicar el funcionamiento del mercado libre —la «mano invisible»—, no se le ocurrió que el funcionamiento de la economía solo quedaba explicado a medias si se dejaba de prestar atención al trabajo realizado por el sexo invisible.
El error de Smith y del pensamiento racionalista moderno, sigue diciendo la autora, fue el de separar dos ámbitos que, de hecho deberían complementarse, aunque nadie lo veía así: el del dinero y el del amor. Las sociedades se habían organizado sobre la base de una división del trabajo, que otorgaba automáticamente a los hombres la capacidad de ganarse el pan, para sí y para los suyos, mientras a la mujer le atribuía la función de dispensar a diestro y siniestro amor y cuidados. Amor y cuidados que el hombre necesitaba, aunque su necesidad era tan obvia y natural que ni siquiera la apreciaba. Desde esta perspectiva tan estrecha, no se percibía un dato fundamental, el de que, además de contribuir a mantener la cohesión doméstica y social, sin la solicitud femenina el varón no hubiera podido llevar a cabo la tarea que tenía asignada. La división del trabajo entre hombres y mujeres fue concebida durante siglos como la más racional y eficiente, gracias a que se daba por buena la diferencia mencionada hace un momento: solo el trabajo productivo era remunerado; no lo era el de la mujer dado que lo motivaba un sentimiento natural de amor hacia los suyos, algo tan noble y obvio que a nadie se le ocurría que hubiera que pagar un céntimo por manifestarlo.
¿Cómo remunerar la empatía, el cariño, el cuidado, todo lo que motivaba que la madre de Adam Smith le preparara la cena religiosamente cada día para que él pudiera dedicarse a trabajar en serio? Hubiera sido de mal gusto considerar las faenas caseras como un trabajo remunerable. Ni las propias amas de casa pensaron en exigirlo. De hecho, Virginia Woolf lo que quería para sí y para las mujeres era una habitación propia, la que sin duda tenían tantos hombres para dedicarse con tranquilidad a las labores de su sexo. Ahora bien, ambos trabajos, el productivo y el reproductivo, eran complementarios, imprescindibles ambos para el funcionamiento de la economía productiva. Sin madres o esposas que cuidaran de los niños, atendieran a los enfermos y a los ancianos, ni los médicos ni los arquitectos ni los políticos ni los profesores ni los comerciantes hubieran podido dedicar su tiempo a producir lo que fuera con el fin de ganar dinero y aportar el sustento necesario a la economía familiar. La distribución de funciones era inevitable.
La percepción equivocada ha durado hasta hace escasísimos años. En los países menos desarrollados aún perdura. Han sido las reivindicaciones feministas y los derechos de la igualdad los que han puesto de manifiesto no solo el derecho de las mujeres a tener parte en la actividad productiva, con el esfuerzo y el beneficio que ello podía reportarles, sino también el valor de los trabajos que se desenvuelven en torno a la vida reproductiva. El de la reproducción era un ámbito sin valor ninguno porque los trabajos vinculados a los cuidados carecían de precio. Se ejecutaban gratuitamente, movidos por el cariño y el sentimiento maternal o filial. La dificultad de distinguir entre precio y valor se ha dado siempre. Lo que debe resaltarse es que esa indistinción a donde lleva es a no dar valor a lo que realmente lo tiene. Hoy empezamos a reconocer que los cuidados tienen valor porque sabemos que son imprescindibles para la prosperidad y la cohesión social. Independientemente de que les asignemos o no un precio, lo que de entrada es imperativo es reconocerlos como algo valioso, a lo que merece la pena prestar atención.
Que los cuidados son un valor a tener en cuenta no solo ha sido un descubrimiento del pensamiento económico. También del pensamiento ético. Si volvemos a la época ilustrada, a la que representa Adam Smith, nos encontramos con el filósofo que establece las bases de la ética moderna, Inmanuel Kant. Una ética, nos explica, focalizada en la idea de deber: «¿Qué debo hacer?» es la pregunta que se hace el ser racional cuando se enfrenta a una situación crítica y compleja, en la que tiene que decidir entre lo que le pide el deseo personal y lo que debería hacer siguiendo los criterios de la racionalidad. Pues bien, es esa racionalidad la que le presenta la opción moral al ser humano como un imperativo, una obligación implacable y que no debería eludir si quisiera dar la talla del ser racional que es. Así entendido, el deber moral es siempre una prescripción, autoimpuesta, pero prescripción en todo caso, no algo que el sujeto haría llevado por el deseo o por un sentimiento placentero. Tan es así que Kant llega a decir (y es lo que trae a colación el tema que me ha conducido hasta aquí) que el deber de la madre de cuidar a sus hijos no es propiamente un deber moral porque lo inspira un sentimiento al que la madre no puede hurtarse. Será un deber moral devolver el dinero a quien me lo ha prestado, dar unas monedas a un pobre, decir la verdad aun cuando hacerlo me perjudique. Pero no puede ser un deber querer al propio hijo y actuar en consecuencia. Estamos, así, ante un pensamiento similar al de Adam Smith: el trabajo productivo y el cuidado pertenecen a ámbitos separados. No los mezclemos.
Ya en el siglo XX, un psicólogo de indudable filiación kantiana, se propone explicar cómo evoluciona la conciencia moral en la infancia. Me refiero a Lawrence Kohlberg, que elabora una compleja teoría, basada en un estudio de campo, según la cual, y simplificándola mucho, las etapas de desarrollo de la conciencia moral serían tres: una primera etapa «convencional», en la que el niño hace lo que debe por temor al castigo o respeto a la autoridad de los padres o maestros; una segunda etapa «convencional», en la que se respeta el deber porque se identifica con la ley establecida; y una tercera etapa «posconvencional», en la que la persona se adhiere a una norma no solo, o no siempre, porque lo exija la ley, sino por convicción, porque está convencida de que es una norma justa. El sentido de la justicia como respeto al derecho equivale en tal caso a la racionalidad kantiana. Al igual que Kant identificó la autonomía moral con el respeto a la ley moral, Kohlberg entiende que es el desarrollo de ese respeto a una ley calificable como «moral» (y no solo como ley escrita) la que determina la autonomía moral de la persona.
Kohlberg tuvo una discípula intelectualmente díscola: Carol Gilligan. La teoría de su maestro le pareció sospechosa y trató de demostrar por qué. Intuía que carecía de lo que hoy llamaríamos «perspectiva de género», dado que la investigación de Kohlberg daba como resultado una valoración distinta del desarrollo moral en niños y niñas. Uno de los dilemas planteados por Kohlberg, el dilema de Heinz, consiste en la decisión que debe tomar un hombre que necesita un medicamento para su esposa gravemente enferma cuando no tiene otra opción que robarlo. Ante el dilema, un niño ve un conflicto entre el derecho de propiedad y el derecho a la vida, mientras que una niña no razona en términos de derechos o reglas, sino a partir del sentimiento humanitario que provoca la mujer enferma. La diferencia de motivos lleva a Kohlberg a calificar al niño como más maduro moralmente que la niña, puesto que lo que guía su forma de pensar es el sentido de la justicia, mientras que lo que mueve a la niña es la empatía y la obligación de responder al sufrimiento de la enferma. Gilligan le discute a Kohlberg su conclusión. Que las niñas discurran desde otros parámetros no significa que su sentido moral sea menos maduro. La diferencia es que lo que motiva su decisión no es tanto la justicia como el cuidado. Lo que Gilligan descubre en su libro más conocido, In a DifferentVoice2, es que «la voz» femenina es la voz del cuidado. Llega a decir algo tan atrevido como esto: «El cuidado es un valor tan importante como la justicia».
Y efectivamente lo es, porque la justicia es el valor que orienta las políticas públicas, la distribución equitativa de los bienes básicos. Lo hace desde la convicción de que la protección de la salud es un derecho universal que debe ser garantizado. Ese valor incluye cuidar y no solo curar al que está enfermo, pero el curar y el cuidar son prácticas distintas; interrelacionadas y complementarias, pero distintas. Para curar hacen falta profesionales. También para cuidar —ahí están las enfermeras—, pero los cuidados exigen una dedicación y un empeño más amplio y difuso que el que suele dispensar un profesional. El cuidado es una obligación y responsabilidad compartida entre profesionales y no profesionales. A dilucidar esta diferencia para poner de manifiesto el alcance que ha de tener el cuidado si queremos tomárnoslo en serio irán dedicados los capítulos de este libro. Antes, sin embargo, conviene demorarse algo más en el terreno más teórico y ver cómo la idea de una sociedad cuidadora deriva de una concepción de la persona como sujeto moral que no es la que hemos heredado del pensamiento moderno.
EL SUJETO QUE SOMOS
En el trasfondo de cualquier teoría que tenga que ver con el comportamiento humano hay una antropología no siempre explícita. A partir de la teoría económica, se ha forjado la expresión homo economicus para nombrar al sujeto que toma decisiones y elige sobre la base de deseos y preferencias. Un sujeto que cuenta con unas características determinadas: la racionalidad, la autonomía, el egoísmo, la utilidad. Supuestamente, son estas notas las que deberían explicar por qué los humanos nos comportamos económicamente como lo hacemos.
Aunque utilicemos la expresión de homo economicus para nombrar a ese tipo especial de sujeto, dicha caracterización no es exclusiva de la teoría económica; las filosofías de la moral o de la política parten del mismo supuesto. No es raro que sea así porque la racionalidad y la autonomía son los supuestos que definen al sujeto moderno. Basta echar un vistazo a las teorías del contrato social que, desde la modernidad, pretenden explicar por qué los individuos se someten a las leyes y al poder del Estado. Hobbes, el más lúcido y más realista en la respuesta, no pudo decirlo más claro. El individuo que quiere ser libre, pero reconoce que una libertad ilimitada será nociva para él y para el conjunto de la sociedad —«el hombre es un lobo para el hombre»—, acepta de grado la sumisión al Estado porque entiende que solo así obtendrá la protección necesaria. La opción por ceder porciones de libertad a cambio de seguridad es la opción más racional; es la que de hecho eligiría cualquier persona que estuviera dotada de razón, como se les supone a los humanos.
Si volvemos a Kant, que más que un teórico del contrato social es un teórico de la moral, nos topamos con el mismo tipo de sujeto. El sujeto moral kantiano es ante todo un ser autónomo que decide por sí mismo qué es un deber moral ya que la heteronomía no cabe en la ética. Ahora bien, la concepción autónoma del deber, para ser moral, tiene que ser a su vez racional, lo que significa que todos los individuos, por el hecho de estar dotados de razón, encontrándose en las mismas condiciones, tendrían que decidir lo mismo. Desde esa perspectiva, la libertad individual no es obstáculo para lograr la unanimidad ética.
Esa línea de pensamiento que tiene como punto de partida un sujeto racional y autónomo es preponderante a lo largo de la filosofía moderna y, con muy raras excepciones, llega hasta hoy. Sin ese supuesto, el pensamiento liberal no hubiera sido a su vez individualista. Lo forjó la confianza en un individuo libre, capaz de desplegar por sí mismo todos sus atributos de ser racional. O de hacerlo con la ayuda de otros individuos siempre y cuando se les siguiera adjudicando a todos la racionalidad como facultad específica. Deudores de dicha concepción son los dos filósofos artífices de la ética contemporánea con más largo recorrido. John Rawls apoya sus principios de la justicia en la hipótesis de un sujeto racional, en el sentido instrumental del término: alguien capaz de proponerse un fin y perseguirlo a lo largo de su vida. Habermas piensa la democracia como el intento de realizar una «comunidad ideal de diálogo», aquella en la que todos los participantes actúan y se comportan como los seres racionales que son.
No es raro que el homo economicus y el sujeto de la ética o de la política tengan idénticas características. Nacen junto a los fundamentos del liberalismo económico y también ético-político que, en un principio, representó un progreso indiscutible, en la medida en que se afirmaba y se partía de la definición de la persona como un ser radicalmente libre. El tiempo fue poniendo de manifiesto el reduccionismo implícito en la concepción del sujeto moderno. Reduccionismo, porque no se tuvieron en cuenta rasgos del ser humano no del todo racionales, rasgos que se habían venido atribuyendo no a toda la humanidad, sino a aquella parte que permanecía invisible precisamente porque no era partícipe, ni falta que le hacía, del prototipo de un ser definido desde Aristóteles como «animal racional» sin más atributos. Lo que ese ser tenía de vulnerable, material y corpóreo permanecía oculto y debía ser reprimido, no era más que un impedimento para la plena realización de la persona.
La tesis de que a los seres humanos nos define la vulnerabilidad, la dependencia y la animalidad, la desarrolla Alasdair MacIntyre en el sugerente libro Animales racionales dependientes3. Constata una serie de obviedades, como la de que, al nacer, el ser humano no puede valerse por sí mismo, y la prueba es que mantiene su dependencia de los adultos durante mucho más tiempo que cualquier otro animal. Además, a lo largo de su vida, sigue necesitando a los otros, depende de sus cuidados, en especial cuando enferma y cuando envejece. El no estar capacitados para algunas funciones básicas y el ser dependientes es algo que todas las personas experimentan en algunos períodos de su vida con mayor o menor intensidad, sobre todo si esta no se ve truncada tempranamente con la muerte. Desde tales consideraciones, es un error pensar que el interés de las personas discapacitadas o dependientes es un interés particular y no un interés colectivo. Es «el interés de la sociedad política entera y esencial en su concepto de bien común».
La intención de MacIntyre en el libro que comento es dar pábulo a las tesis comunitaristas que durante toda su vida ha defendido. A saber, que solo en una comunidad reducida pueden florecer las «virtudes del reconocimiento y la interdependencia». Exactamente, las virtudes que no ha sabido tener en cuenta el filósofo occidental al pensar al sujeto como un ser racional y autónomo para el que los vulnerables y dependientes eran «ellos», no formaban parte del «nosotros» que realmente contaba. Ni el Estado nación ni la familia —opina MacIntyre— sirven para cultivar esa mirada distinta sobre el ser humano que hoy es más necesaria que nunca.
No comparto la conclusión comunitarista, pero sí la urgencia de revisar los tópicos que subyacen a la concepción del sujeto moderno. Por muchas y variadas razones, entre las cuales una fundamental —que MacIntyre ni siquiera menciona—, que es la reivindicación de los derechos de la mujer, las políticas y las sociedades de nuestro tiempo han descubierto el valor de los cuidados. El análisis de dicho valor, o del conjunto de necesidades que afloran como necesidades de cuidados, nos lleva irremisiblemente a constatar que la visión reduccionista del individuo tiene que cambiar porque sencillamente es falsa. No hace falta buscar muchas razones que apoyen tal falsedad después de haber vivido la dramática experiencia de la covid-19. Ha bastado un virus desconocido para reconocer sin paliativos que nuestra existencia pende de un hilo, que somos vulnerables y dependemos unos de otros.
Una de las tesis canónicas de la economía es la que dice que toda demanda genera una oferta. Pues bien, la demanda de cuidados ha sido persistente y continua durante y después del confinamiento, lo seguirá siendo mientras el virus no desaparezca y, de una forma quizá menos visible porque estaremos preocupados por otras cuestiones, la demanda de cuidados persistirá. En la práctica médica, la idea de que curar y cuidar van juntos se ha hecho evidente cuando el sanitario ha tenido que ejercer de familiar y amigo al tiempo que desempeñaba su oficio como médico. Fuera de la medicina, la necesidad de asistir a los más débiles, la llamada «asistencia social», aumenta con la convicción ética de que, no por ser más débiles y frágiles, las personas son menos humanas. Si tuviéramos en cuenta, escribe MacIntyre, nuestra dependencia esencial, no haría falta desarrollar mucho más nuestros deberes éticos.