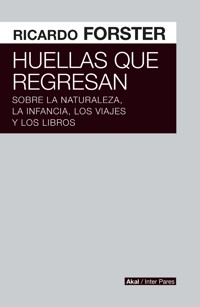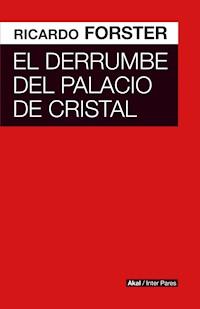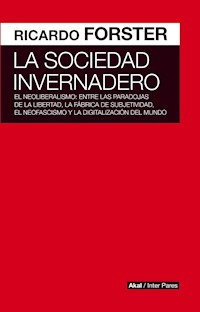
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Inter Pares
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
La sociedad invernadero es un intento por pensar sin dogmatismos ni interpretaciones lineales la trama profunda de nuestra contemporaneidad, sus lógicas y estrategias de dominación; las fisuras y las crisis del sistema; los peligros y las oportunidades que se abren a nuestro alrededor; las herencias y las tradiciones que nos constituyen, los conflictos que nos atraviesan y la historicidad que nos define. Una polifonía de autores y textos que, desde diversas perspectivas analíticas, han buscado desentrañar la actualidad de la sociedad del capitalismo neoliberal, pero sin resignarse a la llegada del fin de la historia y mucho menos a la aceptación pasiva de la muerte de las ideologías. Cierta reivindicación del eclecticismo recorre estas páginas, en las que su autor se ha dejado interpelar y guiar por pensadores y pensadoras que no coinciden entre sí necesariamente en su diagnóstico de la época, pero que, en la mayoría de los casos, sostienen una inclaudicable posición emancipatoria. De David Harvey a Immanuel Wallerstein, pasando por Joseph Vogl, Wolfgang Streeck, Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Boris Groys, Nicolás Casullo o Wendy Brown, de cada uno se resalta su lucidez crítica, su riqueza de análisis, sus arriesgadas interpretaciones, su heterodoxia y la libertad con la que se saben mover a la hora de buscar comprender el carácter de una época que lleva en su interior la dialéctica de civilización y barbarie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Inter Pares
Ricardo Forster
La sociedad invernadero
El neoliberalismo: entre las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo
La sociedad invernadero es un intento de pensar sin dogmatismos ni interpretaciones lineales la trama profunda de nuestra contemporaneidad, sus lógicas y estrategias de dominación, las fisuras y las crisis del sistema, los peligros y las oportunidades que se abren a nuestro alrededor, las herencias y las tradiciones que nos constituyen, los conflictos que nos atraviesan y la historicidad que nos define. Una polifonía de autores y textos que, desde diversas perspectivas analíticas, han buscado desentrañar la actualidad de la sociedad del capitalismo neoliberal, pero sin resignarse a la llegada del fin de la historia y mucho menos a la aceptación pasiva de la muerte de las ideologías.
Cierta reivindicación del eclecticismo recorre estas páginas, en las que su autor se ha dejado interpelar y guiar por pensadores y pensadoras que no coinciden entre sí necesariamente en su diagnóstico de la época, pero que, en la mayoría de los casos, sostienen una inclaudicable posición emancipatoria. De David Harvey a Immanuel Wallerstein, pasando por Joseph Vogl, Wolfgang Streeck, Slavoj Žižek, Ernesto Laclau, Boris Groys, Nicolás Casullo o Wendy Brown, cada uno de ellos se resalta su lucidez crítica, su riqueza de análisis, sus arriesgadas interpretaciones, su heterodoxia y la libertad con la que se saben mover a la hora de buscar comprender el carácter de una época que lleva en su interior la dialéctica de civilización y barbarie.
Ricardo Forster (Buenos Aires, 1957) es doctor en filosofía, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires y Distinguished Professor de las Juan Ramón Jiménez Distinguished Lectures and Seminars Series de la Universidad de Maryland. Ha sido profesor invitado en universidades de México, Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú y República Checa. Entre sus publicaciones se encuentran Crítica y sospecha. Los claroscuros de la cultura moderna (2003), Mesianismo, nihilismo y redención. De Abraham a Spinoza, de Marx a Benjamin (2005), Notas sobre la barbarie y la esperanza (2006), La muerte del héroe (2011), El litigio por la democracia (2011), La anomalía kirchnerista (2013), La travesía del abismo. Mal y modernidad en Walter Benjamin (2014) y La repetición argentina (2016). En Inter Pares ha publicado Huellas que regresan (2018).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ricardo Forster, 2019
© Ediciones Akal, S. A., 2019
Sociedad extranjera Ediciones Akal Sucursal Argentina S. A.
c/Brandsen 662, 1° D
Código Postal 1161 CABA
Argentina
TF 0054 911 50607763 (móvil)
TF 0054 11 53685859
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4962-3
AGRADECIMIENTOS
A Matías Bruera, amigo y compinche de las ideas y de la vida.
A Rodolfo Hamawi, por la inoxidable amistad tejida en medio de las vicisitudes argentinas y desde tiempos inmemoriales.
A los amigos-maestros que ya no están pero que dejaron una marca imborrable en lo que he escrito e intentado pensar: Pancho Aricó, Nicolás Casullo, Toto Schmucler y Héctor Leis.
A los amigos-compañeros de las cenas inolvidables del Urondo (Vicente Batista, Hernán Brienza, Horacio González, Mario Goloboff, Homero Koncurat, Chango Icazuriaga, José Pablo Feimann, Fernando Peirone, Carlos Aletto, Osvaldo Quiroga, Orlando Barone, Dante Palma, Diego Lorenzo, Rodolfo Hamawi).
A Jorge Alemán, por la amistad y por las cartas.
A mis amigos/as de los seminarios de los lunes (Ana, Mirta, Silvio, Rubén, Alberto, Raúl, Gloria, Emilio, Carlos, Franklin, Pascual, Pupi, Alicia, Alex, Néstor, Daniela, y tantos otros que pasaron por ellos), con los que compartí y que enriquecieron, a lo largo de los años, muchas de las ideas que dieron forma a este libro.
A los amigos/as que me ayudaron a atravesar estos años macristas en cenas mensuales que se han convertido en un ritual de reivindicación de la letra K y de alegría por compartir amistad, ideas y hospitalidad (Víctor Hugo y Bea, Analía y Oscar, Tito y Graciela, Daniel y Estela, Darío y Gabriela, José y Tamara).
A Jesús Espino –mi editor– por confiar, una vez más, en mis entusiasmos que terminan en libros. Y a Joaquín Ramos, editor de Akal en Argentina, por su renovada complicidad y nuestra compartida pasión por una sociedad más justa.
A mis hijos –Luciana, Tomás y Javier–, que me abren, siempre, la luz de la esperanza.
A Patty, ayer, hoy, mañana y siempre…compañera del amor, de los dolores, de la felicidad y de la vida.
PRÓLOGO
Las condiciones materiales de reproducción de la vida social constituyen, lo sabemos, una dimensión decisiva a la hora de intentar analizar un periodo histórico o una coyuntura como la actual donde tantas cosas se van acelerando. Pero también sabemos (y eso no sólo por haber sido atentos lectores de Antonio Gramsci, del freudo-lacanismo o de la Escuela de Frankfurt) que la dimensión cultural-simbólica y sus soportes imaginarios alcanzan una relevancia fundamental allí donde se definen las prácticas y las formas de subjetivación que permiten al Sistema perpetuarse y surfear crisis económicas y políticas de envergadura. En cada uno de los capítulos del presente libro hice particular hincapié en este núcleo que no olvida la importancia que Marx le dio en El Capital al fetichismo de la mercancía; la lectura a contrapelo que Walter Benjamin hizo de la modernidad en su estudio sobre los Pasajes parisinos, donde logró eludir la ortodoxia marxista de su época para iluminar las consecuencias de la Revolución industrial sobre el sujeto y sus nuevas fuentes de religiosidad bajo los símbolos fetichistas del capitalismo; las originales reflexiones que Gramsci desplegó en sus Cuadernos de la cárcel revisando con un ojo crítico las relaciones económicas y cultural-políticas así como la cuestión relevante de la hegemonía; las formidables anticipaciones de Guy Débord en La sociedad del espectáculo, que, también bajo una hermenéutica de los claroscuros, nos mostró, en plena década de 1960, los engranajes de una dominación cuyos tentáculos se dirigían a reinventar la subjetividad en el interior del capitalismo tardío; las sutiles interpretaciones a contracorriente de las modas académicas que Nicolás Casullo hizo de la tradición moderna, de los significados del posmodernismo, de los mecanismos de culturalización de la política en los tiempos del neoliberalismo y de un pensar construido desde las experiencias sureñas.
Otras lecturas, sobre las que volveré, alimentaron el camino recorrido a través de cada uno de los capítulos de un libro en el que me propuse analizar críticamente, bajo el signo entre ominoso y crepuscular del capitalismo neoliberal, la compleja escena contemporánea entramando dialécticamente sus diversas modalidades que van de lo económico a lo tecno-digital, de lo político a las formas de subjetivación, de lo crítico cultural a los horizontes que se abren o cierran delante nuestro, de la construcción de sentido común a la reinvención de lenguas emancipatorias, de la ficción libertaria del individuo liberal a la consumación del ciudadano-consumidor, de la captura neoliberal de la democracia a la emergencia de derechas que se ufanan de oscuras genealogías. Líneas de investigación que confluyen, cada una de ellas, en la preocupación de un pensamiento que sigue nutriéndose de antiguas y actuales filiaciones que abrevan de una misma fuente: la crítica de una sociedad injusta y desigual que ejerce su violencia sobre los hombres y mujeres al tiempo que transforma la naturaleza en una mercancía ficticia, al igual que lo hace con el trabajo y el dinero, conduciendo a la sociedad hacia la destrucción. Crítica que no busca hacer, pura y exclusivamente, una fenomenología de una época histórica, sino que también se interroga por las fisuras, las contradicciones y las aperturas que habiliten la travesía de políticas de la igualdad y la emancipación. Comprender es el comienzo de toda posibilidad de transformación del mundo en el que vivimos. Sin garantías ni promesas sostenidas sobre vetustas filosofías de la historia ni sobre teleologismos que se ofrecen como garantes de un devenir de la historia capaz de acomodarse a nuestras aspiraciones.
Estas páginas han sido escritas en medio de la tormenta, en días y años aciagos para los ideales de un mundo organizado bajo el espíritu de la igualibertad (tomándole prestado el feliz y desafiante neologismo a Ètienne Balibar), pero también consciente de las herencias que volvieron a ponerse en juego en la primera década y media de este siglo, cuando tantas cosas recuperaron lo que parecía definitivamente perdido devolviéndonos una certeza que habíamos extraviado en medio de los derrumbes de los años 1980 y 1990: la capacidad de la propia historia de recordarnos que nada es eterno y que siempre es posible habitar una época de giro y oportunidad aunque el presente se nos ofrezca como un páramo. Y que sigue existiendo una lengua política no reducible ni a cálculo ni a lógica binaria y cuya filiación comienza en la alborada griega, aunque después siga otros caminos que no pertenecen exclusivamente a Occidente. Huellas que nos conducen hacia las periferias, hacia lo que algunos llaman tradiciones subalternas y otros pensamientos poscoloniales junto a quienes, con fuerza creciente, dirigen sus críticas a la sociedad patriarcal y en nombre de feminismos que aguijonean una actualidad que descubre las nuevas formas de la rebeldía y la insubordinación. Pero que también decide ejercer el derecho a la sospecha allí donde no puede dejar de señalar la ductilidad perversa con la que el Sistema de la economía-mundo se apropia de sus críticos y de sus críticas para convertirlos en energía que retroalimenta su despliegue ilimitado.
Es, bajo el signo de estas huellas teóricas y otras más que se suman a lo largo de estas páginas, que interrogo una actualidad, la nuestra, en la que se entrelazan economías materiales e inmateriales, ideologías de antaño con lenguajes de lo virtual que sólo apuntan a duraciones efímeras, pasajes veloces desde la era tecno-analógica a la digitalización del mundo con consecuencias directas en la estructura de la subjetividad y, por lo tanto, en las formas de dominación; apropiación de parte del dispositivo neoliberal de símbolos y prácticas gestadas en los movimientos contraculturales que sacudieron al sistema en los años sesenta pero que, como bien mostraron, entre otros, Luc Boltanski y Ève Chiapello, fueron combustible para acelerar las profundas transformaciones que se pusieron en marcha para ir más allá del capitalismo fordista y keynesiano; la hondura de la crisis y de la derrota de las tradiciones emancipadoras que cerraron el siglo xx bajo el signo del enmudecimiento y la perplejidad, pero que, en el giro hacia un siglo xxi cargado con otras asechanzas y caracterizados por otra crisis –ahora la del propio neoliberalismo y su capacidad de construir legitimación cultural y política, a la par que se aceleran negativamente las distintas variables económicas–, reabrieron las compuertas tanto de experiencias populistas «de izquierda» –particularmente en Latinoamérica– que revitalizaron una lengua política, de tradición igualitarista, capaz de invertir, en parte, las oscuridades antipolíticas de las últimas décadas del siglo pasado, como la emergencia, en estos años posteriores al derrumbe de las burbujas financieras e inmobiliarias de 2008 –que arrasaron con la ficción de un neoliberalismo que se mostraba como todopoderoso mientras expandía más allá de todos los límites la financiarización global y la precarización subsecuente de la vida social–, de poderosas corrientes de extrema derecha en Europa y en América como no se conocían desde los años 20 y 30 del siglo anterior. Sabiendo que, si bien nada se repite del mismo modo en el largo devenir histórico, sí es preciso leer, hacia atrás, esos otros tiempos que parecían lejanos pero que nos permiten, hoy, entender mucho de lo que está pasando.
Ir hacia la República de Weimar, detenerme en ese caldo de cultivo intelectual que fueron los pensadores conservadores revolucionarios (como los llamó Thomas Mann jugando al límite con el oxímoron), buscar las circunstancias que hicieron posible los fascismos clásicos, constituye no un ejercicio de mera erudición, un viaje gratuito por la historia, sino una búsqueda nacida de una intuición: que es posible mirarnos en el espejo de aquellos años para desentrañar las equivalencias, las correspondencias y las diferencias con el surgimiento de corrientes neofascistas que, en las condiciones actuales, parecen capaces de ocupar la escena política en medio de una profunda crisis del maridaje entre neoliberalismo y democracia liberal, y sin que las izquierdas y los movimientos nacional-populares hayan podido o sabido expresar alternativas capaces de impedir que a la crisis del capitalismo se le planteen salidas pergeñadas por las extremas derechas. Un capítulo del libro que el lector tiene en sus manos está dedicado a desentrañar los equívocos que se han producido en la recepción prejuiciosa que una parte mayoritaria de los intelectuales y académicos europeos y estadounidenses hicieron de los gobiernos populistas sudamericanos, que han representado, a diferencia de lo que se suele denominar como «populismo de derecha» pero que prefiero nombrar como neofascismo, experiencias que buscaron hacer confluir políticas antineoliberales entramadas con una reconstrucción del Estado benefactor y una ampliación de derechos civiles y sociales. En sus desafíos y sus límites está ese delicado equilibrio por el que se han intentado mover proyectos emancipatorios que, a contrapelo de lo que es la hegemonía global de los cultores de la economía de mercado y de la financiarización, buscaron, y lo siguen haciendo, construir caminos alternativos rescatando tradiciones que parecían sepultadas en medio de la aceleración de sociedades arrasadas por el consumismo y el olvido.
La metáfora de la sociedad invernadero tiene más de un sentido. Por un lado, está inspirada en la aguda interpretación que Peter Sloterdijk elaboró de esa otra metáfora extraordinaria de Fédor Dostoievski cuando, tomando como centro de sus reflexiones el Londres capital del industrialismo, hizo eje en el Palacio de Cristal construido para albergar la Exposición Universal de 1851. Un capítulo de este libro surge a partir de esa intuición anticipatoria que, al decir de Benjamin, sólo suelen tener los poetas y los artistas que logran ver, en las señales de su tiempo, lo que todavía no es visible para las conciencias contemporáneas. Dostoievski descubre el proyecto de una sociedad invernadero, protegida de las inclemencias de todo tipo y construida para garantizar un clima saludable y constante para los privilegiados que vivirían en su interior. Sloterdijk expande todavía más esa intuición y concluye que el sueño utópico de la modernidad burguesa y mercantil (y vuelto a soñar bajo el signo de su prepotente implementación bajo el dominio del neoliberalismo) no es otro que la cuidadosa separación entre esa sociedad atmosféricamente protegida y aquella otra vida social de la intemperie en la que habitan los pobres, los marginados y los hambrientos bajo el signo del conflicto y de la amenaza permanente. Una utopía que se sostiene sobre la exclusión de los desfavorecidos y que imagina que es posible una sociedad invernadero para quienes han tenido la fortuna –o el mérito dirá la tradición liberal– de ser sus habitantes.
No resulta para nada extemporáneo extender esa metáfora dostoievskiana para dar cuenta del ideal perseguido por un Occidente que ha organizado su dominio planetario tratando de garantizar, para algunos centenares de millones de seres humanos (mientras somete a diversos grados de pobreza y exclusión a miles de millones), una vida de goce consumista sin hacerse cargo no sólo de aquellos que quedan del otro lado del cristal sino también del gigantesco daño ecológico sobre el que se sostiene la maquinaria del capital y del consumo en una espiral ilimitada que conduce al conjunto de la humanidad a una catástrofe cuyas señales ya son demasiado elocuentes como para desconocerlas. El neoliberalismo, forma actual del capitalismo, persigue una utopía autodestructiva que, sin embargo, asume la arquitectura de un invernadero protegido de las tormentas huracanadas que el mismo sistema descarga sobre las sociedades contemporáneas. Los cultores de la sociedad invernadero son una extraña combinación, algo cínica y vetusta, de liberales posdecimonónicos que todavía siguen creyendo en la quimera de un progreso indefinido, de defensores de una moral meritocrática, de creyentes vergonzantes en un darwinismo social adaptado a los discursos políticamente correctos de época, de generadores de una violencia transformada en una irreversible tendencia a la destrucción del trabajo humano y de la naturaleza pero en nombre de una revolución tecnológica que augura un futuro venturoso para una humanidad incapaz de hacerse cargo de la inmensidad del daño y del riesgo. Y todo esto bajo la forma de un culto religioso que tiene en el capitalismo su nutriente espiritual sostenida por el fervor con el que los feligreses rinden honores a la mercancía y a su valorización.
La sociedad invernadero es un intento de pensar sin dogmatismos ni interpretaciones lineales la trama profunda de nuestra contemporaneidad, sus lógicas y estrategias de dominación, las fisuras y las crisis del sistema, los peligros y las oportunidades que se abren a nuestro alrededor, las herencias y las tradiciones que nos constituyen, los conflictos que nos atraviesan y la historicidad que nos define. He preferido una polifonía de autores y textos que, desde diversas perspectivas analíticas, han buscado desentrañar la actualidad de la sociedad del capitalismo neoliberal pero sin resignarse a la llegada del fin de la historia y mucho menos a la aceptación pasiva de la muerte de las ideologías. Cierta reivindicación del eclecticismo recorre estas páginas, en las que me he dejado interpelar y guiar por pensadores y pensadoras que no coinciden entre sí necesariamente en su diagnóstico de la época, pero que, en la mayoría de los casos, sostienen una inclaudicable posición emancipatoria. En todo caso, de cada uno de ellos he preferido extraer su lucidez crítica, su riqueza de análisis, sus arriesgadas interpretaciones, su heterodoxia y la libertad con la que se saben mover a la hora de buscar comprender el carácter de una época que lleva en su interior la dialéctica de civilización y barbarie. Con David Harvey, Giovanni Arrighi, Emmanuel Wallerstein, Joseph Vogl, Wolfgang Streeck, Robert Kurz, Anselm Jappe, entre otros economistas, sociólogos y filósofos con los que busqué dialogar y expandir mi comprensión, aprendí a leer el carácter del capitalismo neoliberal, a descubrir sus debilidades, a desentrañar su obsolescencia y a desprenderme de lecturas ahistóricas y fatalistas. Con y a través de ellos –jugando con sus diferencias en ocasiones radicales– pude regresar a un Marx redescubierto como fecundador indispensable de cualquier interpretación honda y crítica del capitalismo. Siguiendo los trazos de filósofos e intelectuales críticos como Slavoj Žižek, Wendy Brown, Fredric Jameson, Horacio González, Boris Groys, Nicolás Casullo, Judith Butler, Mark Fisher, Ernesto Laclau, para citar sólo a algunos pero sin ánimo de abrumar al lector con vacíos paseos eruditos, logré –eso espero– iluminar mejor la trama de la dominación y los horizontes de un pensamiento que sigue interrogando por la potencia de liberación que se guarda en la humanidad, a la vez que me ofrecieron distintas perspectivas para analizar la dimensión de lo político e indagar por las derivas del sujeto en una época de catástrofes sociales, precarización existencial y preguntas inquietantes por las encrucijadas abiertas en un mundo que marcha a ciegas. Un párrafo especial merecen dos libros escritos, cada uno de ellos a cuatro manos, con los que pude adentrarme en una decisiva cartografía del neoliberalismo, penetrando, por un lado, y a través de las refinadas y competentes investigaciones de Christian Laval y Pierre Dardot, en la cocina teórica, ideológica, jurídica y política de una concepción económica que acabaría por volverse hegemónica y que tiene, detrás suyo, una dilatada historia cuya genealogía comenzó a desentrañar anticipatoriamente Michel Foucault, al que ambos autores le deben mucho; por otro lado, y siguiendo a Luc Boltanski y a Ève Chiapello, penetrar en «el nuevo espíritu del capitalismo» formateado desde los años 1960 y en el interior del universo del managment y de la apropiación que de la «crítica artística» hicieron los cultores del neoliberalismo. En un sentido equivalente, no dejaron de ser enriquecedores y provocadores autores (me refiero a Jean Baudrillard, Bifo Berardi, Byung-Chul Han y Éric Sadin), con los que discuto en algunos capítulos, que me llevaron por la lógica del semiocapitalismo, la digitalización del mundo, el dominio de lo virtual y del simulacro, a la par que me ofrecieron la posibilidad de interrogarme por las nuevas formas de la sujeción y de la servidumbre voluntaria.
Con Jorge Alemán me unen afinidades y deseos de poner en debate la complejidad de esta dura época que nos toca vivir; testimonio de eso son las tres cartas que cierran este libro y que son apenas una parte de una ya larga correspondencia que tiene mucho que ver con la decisión de aventurarme en una escritura que dio forma a La sociedad invernadero, que nació originalmente con el proyecto de editar nuestro intercambio epistolar, pero que después siguió su propio derrotero. Entre Lacan y Benjamin, entre la cuestión del sujeto y de la subjetivación, en la imprescindible recepción crítica del legado laclausiano en torno al populismo, en el debate sobre el capitalismo y sus crisis, y, sobre todo, en la intersección de nuestras mutuas obsesiones argentinas, latinoamericanas y europeas se abrieron, para mí, decisivas líneas de reflexión e investigación asociadas a la necesidad de intervenir en las luchas emancipatorias de nuestro tiempo urgente y dramático. Este libro, eso espero, quiere ser una caja de resonancia de ideas y debates sin los cuales se volverá más inhóspito e indescifrable el tiempo por el que estamos atravesando. Pero es expresión, a su vez, de una confianza última en la palabra escrita y en las herencias filosóficas, culturales y políticas que, a lo largo de la historia, siguen insistiendo en disputar el sentido del mundo bajo el signo de la libertad, la igualdad, la emancipación y la defensa de los seres humanos, de los animales, de todas las criaturas vivas y de la tierra que nos cobija.
San Miguel de los ríos –sierras de Córdoba–, Coghlan –Buenos Aires–, febrero de 2019
CAPÍTULO I
Las paradojas de la libertad
El mayor logro del nuevo complejo cognitivo-militar es que la opresión directa y obvia ya no es necesaria: los individuos están mucho mejor controlados e «impulsados» en la dirección deseada cuando siguen experimentándose como agentes libres y autónomos de sus propias vidas.
Slavoj Žižek
I
La capacidad del Sistema para capturar el sentido común de la época constituye uno de los problemas ineludibles a los que debe enfrentarse el pensamiento emancipatorio, aquel que todavía piensa en términos de la dialéctica «individuo-colectivo», que quiere seguir apostando a una sociedad en la que se puedan conjugar los deseos de libertad con las demandas de igualdad. Ese «sentido común» que hoy parece corresponderse con una claudicación de los principios de la igualdad en detrimento de lo común, de lo público y de lo participativo-político, tiene uno de sus pilares en la naturalización de la idea (performativa) de libertad asentada en la tradición del viejo y del nuevo liberalismo (con las consiguientes diferencias que no hay que dejar de señalar entre la doctrina promovida por John Locke y la que en la actualidad lleva el nombre de neoliberalismo, diferencias que giran alrededor de una escisión, cada vez más abismal, entre el individuo llamado al goce solipsista del consumo y el antiguo concepto de responsabilidad del yo para con la comunidad que subsistía en aquel liberalismo anglosajón de los siglos XVIII y XIX, y que todavía giraba alrededor de valores universales que, eso sí, se correspondían con los intereses, las necesidades y la forma de dominación de la burguesía emergente de la revolución industrial. El caso emblemático es el de la relación entre ideólogos del liberalismo –como John Locke, Thomas Jefferson o John Calhoun– y la continuidad del sistema de esclavitud[1]). La hipérbole de un individualismo salido de cauce, absolutamente autorreferencial y de espaldas a lo común, constituye el centro de la deflagración de la vida social contemporánea. Si bien es posible y necesario seguir la línea genealógica que va del liberalismo clásico al neoliberalismo, es también fundamental destacar sus diferencias, en especial aquella que nos ocupa y nos preocupa en este capítulo y que se relaciona directamente con la cuestión del individuo y la libertad. La novedad tiene que ver con esa hipérbole que lleva al individuo a un radical desplazamiento entre él y la sociedad, haciendo del Yo el eje del mundo representado sin prestar atención a la paradoja a la que es sometido por las demandas del mercado: su masificación consumista y su solipsismo ignorante de las redes que lo conectan con un orden que determina su existencia en grados asfixiantes, pero recubiertos por la fantasía de una libertad nacida supuestamente de su propia voluntad.
En la exacerbación de este carácter egoísta se monta la estrategia de un Sistema que no ha dudado en dinamitar la relación, siempre compleja y no exenta de conflictos, entre la tradición igualitarista y la tradición de la libertad individual (precisamente señalo lo de «individual» como uno de los rasgos, no el único, de la idea y la práctica de la libertad que ha sido sistemáticamente empobrecida a medida que se fue desplegando el dominio planetario del capitalismo). Ese llamado al goce paga el precio de transformar al individuo, no en el centro de una sociedad capaz de seguir arbitrando los vínculos intersubjetivos a partir de la defensa de lo común, sino como puro mecanismo de un poder económico fragmentador que busca despolitizar, a la par que mercantiliza, todas las relaciones en el interior del mundo social (una extendida forma de la intemperie y la desolación asolan la cotidianidad de los habitantes del tardocapitalismo). «Las políticas sociales destinadas a disciplinar a las poblaciones vulnerables –escribe con elocuencia William Davies, que hace foco en esas nuevas formas de intemperie y desolación que van acorralando a amplios sectores populares y de clase media– se han vuelto igualmente increíbles. De acuerdo con el régimen de “sanciones de prestaciones” británico, las prestaciones sociales en dinero pueden suspenderse repentinamente durante un mes por incumplimientos triviales, sin ningún sentido de razón procedimental acerca de cómo se aplicarán las normas. Un hombre sufrió un infarto cardiaco de camino a una cita, pero aun así lo sancionaron; otro perdió su prestación por ir al entierro de su hermano y no poder contactar con el centro de empleo. Más de un millón de británicos han sido sancionados por una razón u otra. Miles han muerto después de que los gestores privados subcontratados por el Estado para administrar el nuevo modelo de work-fare los declarasen “aptos para trabajar” y les retirasen sus prestaciones por discapacidad. Las políticas sobre el mercado laboral incorporan ahora dudosas técnicas de activación conductual, desde programación neurolingüística hasta lemas autopublicitarios. Los participantes deben leer “afirmaciones” como “Mis únicas limitaciones son las que me pongo a mí mismo”, que son casi cómicamente distantes de la realidad de quienes viven con bajos ingresos, enfermedades crónicas y miembros dependientes en la familia»[2]. Tomando el caso británico, que no es el más grave ni el peor del capitalismo avanzado, Davies muestra la precariedad y la fragilidad de la vida de los trabajadores en el neoliberalismo, el avance demoledor de políticas que van destruyendo sin misericordia no sólo los antiguos derechos ganados en los «treinta gloriosos» años de posguerra sino convirtiendo la «libertad» en un dispositivo que habilita el desamparo y la exclusión de millones. Ejercer la libertad como un modo directo de vulnerar los propios derechos, ser autorresponsable de la pérdida de aquello que debería garantizar una vida digna, he ahí la gran paradoja del ejercicio neoliberal de la «libertad de elección», que se vincula, a su vez, con la hipérbole de «la deuda» en el interior de una sociedad que ha hecho del endeudamiento asociado a la culpa un mecanismo sutil y terrible de sujeción y de apropiación del futuro. El otro rasgo, sobre el que habrá que volver, es el de la reaparición, bajo nuevas condiciones, de lo sacrificial en el interior de la sociedad del tardocapitalismo, allí donde el Sistema ha logrado convencer a una gran parte de la ciudadanía de que debe «sacrificarse en beneficio de la reconstrucción de la macroeconomía». Culpabilizar a los usuarios de los sistemas de salud y jubilación, arremeter contra el «excesivo gasto público», introducir el concepto neopuritano de «austeridad», mientras se rescata a los grandes bancos con el dinero de las arcas estatales sólo se ha vuelto posible cuando, a la par, se logró despertar el sentido de lo sacrificial. La descomposición del Estado de bienestar corre pareja con una doble, y aparentemente contradictoria, percepción social: por un lado, el llamado al goce consumista y a la ruptura de los lazos de responsabilidad entre individuo y sociedad, y, por otro, el reclamo al gran sacrificio sin el cual se vuelve imposible recuperar la salud económica. Un individuo que se ha vuelto autorreferencial, que vive en una atmósfera social de fragmentación y ruptura de los vínculos de solidaridad, es exigido a ofrecerse como víctima propiciatoria de un capitalismo voraz. Lo trágico es que ese individuo está convencido del valor de su sacrificio para salvar a quienes lo han conducido a la crisis.
La trilogía «individuo, propiedad y libertad», base sacrosanta del liberalismo en todas sus tipologías, ha logrado penetrar hasta el corazón de la subjetividad borrando las huellas de aquellas culturas y formas sociales en las que la experiencia de la libertad no era reducible al «goce individual» y a la posesión privada de los bienes como sus únicos atributos. La ideología funciona allí donde no se trata sólo del engaño, de la falsa conciencia o del error sino de la proyección de una «verdad» interiorizada en el individuo como si fuera la esencia indiscutible de su travesía como especie, es decir, bajo la forma de su naturalización. No se trata, entonces, de la ignorancia servil de una sociedad atrapada en las mentiras del Sistema o de una falsa conciencia que espera el momento de la «iluminación», ese «para sí» capaz de sacar a los seres humanos de las oscuridades de la caverna. Se trata, antes bien, de la confluencia entre ideología del dominio y proyección imaginaria de subjetividades propositivamente inclinadas a sentirse productoras de «su» libertad[3]. Por eso, no suele haber nada más escandaloso, para ese statu quo del individuo contemporáneo, que las amenazas que se yerguen contra la libertad desde los proyectos de matriz popular-democrática, es decir, populistas e igualitaristas, que han venido, una vez arrojado el comunismo al museo de la historia, a constituirse en la nueva bestia negra de la época. El populismo recuerda vagamente al individuo del «goce infinito» que una amenaza indescriptible surge del reclamo de igualdad y de derechos de esa multitud indiferenciada y negra, según su visión alucinada, que está allí, a su alrededor, para limitar sus fantasías. El odio y el rechazo, unidos a la descalificación y el revanchismo, fueron la materia prima que alimentó tanto el repudio de los años kirchneristas[4] (homologados a lo peor del populismo, la demagogia y la corrupción) como su arrojarse a los brazos envenenados de la restauración neoliberal, que prometía a ese sujeto del goce una carambola a dos bandas: por un lado, permitirle ejercer su libertad de consumir –aunque más no fuere que en el terreno de lo imaginario si es que su situación económica no le permitía abalanzarse con avidez sobre los bienes y los dólares tan deseados–, y, por otro, gozar infinitamente, aunque al precio de su propio empobrecimiento y servidumbre, con el triunfo sobre los «negros de mierda», que, ahora sí, volverían al redil del que nunca debieron haber salido.
Extraño periplo el de una parte mayoritaria de la clase media. El goce de la libertad como una clara señal de diferenciación; como, recurriendo al símil teológico calvinista, una suerte de «predestinación» que hace de ese sujeto de clase media el actor y el dramaturgo de su propia historia, con independencia de fuerzas externas y de limitaciones sociales. Ser elegido, ser diferente, valerse de la propia astucia, inteligencia y fuerza, asociable todo esto al valor regulador de la meritocracia: ahí radica, a su vez, la intensidad utópica de la libertad como bastión del individuo contemporáneo, como santo y seña de quien ha logrado pasar del «lado de los ganadores» valiéndose de su propio esfuerzo y superando los obstáculos que se le han interpuesto en su camino hacia el éxito. Libertad y egotismo van de la mano, se complementan y se necesitan. La subjetivación neoliberal trabaja en el interior de este vínculo, lo refuerza y lo expande hasta convertirlo en el centro imaginario de la autoconsciencia del individuo gerenciador de su propia vida convertida en capital humano que hay que saber administrar con astucia y sin ahorrar esfuerzo y autoexplotación. En la figura de la libertad como deseo y práctica del sujeto consumidor se manifiesta, en su máximo grado, la hipérbole del oxímoron, es decir, la contradicción que desgarra la existencia de ese individuo: creerse dueño de sus propias decisiones cuando no es otra cosa que parte de la estrategia del poder para someterlo a una nueva forma de esclavitud. La libertad como autosojuzgamiento.
II
En un libro conceptualmente valioso e inquietante en sus mecanismos deconstructivos de la racionalidad neoliberal, Wendy Brown hace eje en el problema de la libertad, en sus metamorfosis desde los tiempos del liberalismo clásico hasta la llegada a la época de la consolidación del «capital humano» como núcleo distintivo del neoliberalismo. «Si bien en las democracias liberales modernas el homo politicus se ve obviamente adelgazado, es sólo a través del dominio de la razón neoliberal que el sujeto ciudadano deja de ser un ser político para convertirse en uno económico, y el Estado se reconstruye de uno que se fundamenta en la soberanía jurídica a uno modelado a partir de una empresa»[5]. En ese giro decisivo se monta el nuevo dispositivo de subjetivación del neoliberalismo que someterá al individuo tardomoderno a una presión descomunal hasta lograr que se quiebre la antigua relación forjada en el interior de la democracia liberal –con sus contradicciones y languidecimientos– entre el individuo, su libertad y lo común, además de ese otro vínculo entre lo público y lo privado engarzado por la máquina estatal con todos sus chirridos pero que no dejó de funcionar habilitando la dimensión política del vínculo entre ambas esferas, dimensión que será una de las víctimas principales del cambio de paradigma iniciado hacia finales de la década de 1970 y que sigue dominando la sociedad del capitalismo global. «Cuando el neoliberalismo –continúa Wendy Brown– somete todas las esferas de la vida a la economización, el efecto no es solamente la reducción de las funciones del Estado y del ciudadano o el aumento de la esfera de la libertad en su definición económica a expensas de la inversión común en la vida pública y los bienes públicos. Por el contrario, es la atenuación radical del ejercicio de la libertad en las esferas social y política. Esta es la paradoja central, quizá incluso el ardid central, de la gobernanza neoliberal: la revolución neoliberal ocurre en nombre de la libertad –mercados libres, países libres, hombres libres–, pero destruye su fundamento en la soberanía tanto en los Estados como en los sujetos». Por eso, afirma la politóloga estadounidense, se profundiza la tendencia a que «[l]os Estados se subordinan a los mercados, gobiernan para el mercado y ganan o pierden legitimidad de acuerdo con las vicisitudes del mercado; los Estados quedan atrapados en la encrucijada del impulso del capital hacia la acumulación y el imperativo del crecimiento económico nacional».
Esa lógica de subordinación no sólo ocurre con el Estado que acaba convertido en un instrumento del mercado y de su consiguiente proceso de reducción de todas las esferas de lo público a la dimensión económica y empresarial, sino que también se extiende hacia el mundo privado, hacia el territorio de las vidas individuales, asumiendo la forma de una decisiva revolución cultural capaz de modificar las coordenadas de la subjetividad contemporánea. «Los sujetos, liberados para buscar su propia mejora como capital humano, emancipados de todas las preocupaciones por lo social, lo político, lo público y lo colectivo, así como de la regulación de éstos, se insertan en las normas y los imperativos de la conducta del mercado y se integran en los propósitos de la empresa, la industria, la región, la nación o la constelación posnacional a la que está atada su supervivencia.» La libertad, que antaño todavía se asociaba a esas múltiples dimensiones que ampliaban y enriquecían a los sujetos, queda, ahora y bajo la impronta de la economización generalizada, reducida a una supuesta libertad para administrar el «capital propio» y disputar en el mercado con los otros individuos que, bajo la forma de la competencia, sólo se mueven en el interior de la esfera de la inversión y la rentabilidad. «En una repetición fantasmal de la irónica “libertad doble” que Marx designó como un prerrequisito para que los sujetos feudales se proletarizaran en los albores del capitalismo (la libertad de la pertenencia de los medios de producción y la libertad para vender su poder laboral), una nueva libertad doble –del Estado y de todos los otros valores– permite que la racionalidad instrumental de mercado se convierta en la racionalidad dominante que organiza y restringe la vida del sujeto neoliberal.» Es esta «restricción» la que remodela la idea y la práctica de la libertad que ha sido finalmente «aliviada» de la pesada carga de las responsabilidades sociales, culturales y políticas para simplemente privilegiar la cruda competencia en la esfera del mercado. La «repetición fantasmal» de la que nos habla Wendy Brown pone en evidencia que la libertad ya no se corresponde con la busca de un sujeto político ni se despliega en el ámbito de lo público. Su ámbito es el de la autorreferencialidad inversora de un sujeto «gerencial» vaciado de la dialéctica que todavía subsistía en el interior de la modernidad burguesa aunque bajo la forma de una persistente tensión. Es difícil subvalorar este proceso de vaciamiento de lo común en el interior de la sociedad neoliberal, un proceso que transforma a los individuos en consumidores, en administradores de su capital humano y en competidores[6]. Es lo que Wolfgang Streeck definió como el gigantesco mecanismo de desocialización que ha puesto en movimiento el neoliberalismo de un modo antes desconocido. El fundamento de esto ha sido el reduccionismo economicista de todas las esferas de la vida. La libertad, núcleo y fundamento de la ideología contemporánea, se convierte en un ejercicio antagónico al que fundaba lo propiamente democrático e, incluso, lo republicano. El individuo, solo con su aventura mercantilizadora, sepulta, sin saberlo, la propia experiencia de la libertad al colocarla en el interior de una lógica del cálculo y de la rentabilidad. Lo que creía una parte inescindible de su individualidad acaba siendo un engranaje más de su objetivación. En el pasaje hacia la digitalización –el estadio actual del capital y de su despliegue global– queda aún más reducido al lenguaje del algoritmo que lo personaliza vaciándolo de su personalidad.
«Mientras el homo politicus –reflexiona Wendy Brown siguiendo las consecuencias de esta mutación histórica– se encontraba también en el escenario democrático liberal, la libertad, concebida de modo mínimo como autogobierno y de modo más robusto como la participación en el gobierno a cargo del demos, era fundamental para la legitimidad política, pero cuando la ciudadanía pierde su morfología claramente política y con ella el mando de la soberanía, no sólo pierde su orientación hacia lo público y hacia los valores que consagran, digamos, las constituciones, también deja de tener la autonomía kantiana que apuntala la soberanía individual. En este punto es necesario recordar la promesa democrática liberal esencial desde Locke, que la soberanía popular y la individual se aseguran entre sí. Dicho en el sentido inverso, en la modernidad el homo politicus se arraiga simultáneamente en la soberanía individual y señala la promesa del respeto social, político y legal de ella.» He aquí la transformación no sólo del individuo, el vaciamiento de su autonomía –más allá de las limitaciones reales que ésta tuvo siempre en el interior del capitalismo clásico–, sino también la profunda reformulación del principio de soberanía individual que estuvo en los fundamentos de la revolución burguesa y que el neoliberalismo dinamita sin contemplaciones, y su impacto sobre la soberanía popular que definía la marcha de los asuntos comunes bajo la forma del Estado y de lo público. Wendy Brown da un paso más a la hora de mostrarnos la metamorfosis de la libertad junto con la invención de un individuo que se vuelve gerente de su propia vida al precio de abandonar la dialéctica entre la esfera de lo común y, claro, de lo político con su narrativa individual. Ya que «[c]uando el homo politicus se desvanece y la figura del capital humano toma su lugar, ya no todos tienen derecho a “buscar su propio bien de modo propio”, como lo planteó Mill. Ya no existe la pregunta abierta de lo que uno busca de la vida o de cómo uno desearía confeccionar el yo. Los capitales humanos, como todos los demás capitales, están restringidos por el mercado, tanto en su participación como en su producción, a comportarse de modos que superen la competencia y se alineen con buenas valoraciones de hacia dónde se pueden dirigir esos mercados». Son ahora los mercados los que determinarán el rumbo de los individuos «capitalizados», una nueva teleología arbitraria, fantasmal y en muchas ocasiones caótica y persistentemente amenazante será el escenario de vidas subordinadas a una lógica cada vez más abstracta en la que lo único que cuenta es la habilidad para invertir adecuadamente el capital propio. Una mala inversión de ese capital conlleva el hundimiento personal sin que el Estado, y mucho menos la sociedad, se tenga que hacer cargo de ayudar a quien ha sido lanzado a la intemperie. Una nueva forma de indiferencia se despliega como la peste mientras cada individuo lucha, en soledad, contra fuerzas que se sustraen a su capacidad de comprensión e, incluso, de manipulación. El fracaso ya no lo es de un proyecto social y político, ya no es el resultado de un orden económico injusto y avaricioso, sino la consecuencia directa de una mala «inversión del capital propio». Solo y desamparado, el individuo inmerso en la competencia no alcanza a vislumbrar otra cosa que no sea su propia ineptitud e incapacidad para formar parte de los winners. Sabe, ahora, que tendrá que pagar el precio de su fracaso haciéndose cargo, como señalé antes, de la inevitabilidad de su sacrificio para contribuir a sanear una economía de la que es incapaz, por otro lado, siquiera de comprender en la lógica de su indescifrable funcionamiento. Lo único que alcanza a comprender, ya frente al abismo, es que él ha sido el responsable de sus malas decisiones. El goce y la deuda –polos dialécticos del Sistema– han abierto la necesidad, interiorizada bajo las nuevas formas del desamparo y el desasosiego, del sacrificio. Enfrentado a su responsabilidad –que el llamado al goce hacía invisible e innecesario–, el individuo del neoliberalismo se ofrece como víctima propiciatoria allí donde hay que subsanar los excesos del goce y del gasto bajo el nombre de la macroeconomía, que, como si fuera lo incomprensible sagrado, es adorado como el dios del mercado[7].
«La hegemonía del homo economicus y de la economización neoliberal de lo político –concluye Wendy Brown– transforma tanto al Estado como al ciudadano cuando ambos se convierten, en identidad y en conducta, de figuras de la soberanía política a imágenes de empresas financializadas. Esta conversión a su vez lleva a cabo dos reorientaciones importantes. Por un lado, reorienta la relación del sujeto consigo mismo y su libertad. Más que una criatura de poder e interés, el yo se convierte en capital en el que invertir, mejorado de acuerdo con criterios y normas especificados así como con contribuciones disponibles. Por otro lado, esta conversión reorienta la relación del Estado con el ciudadano. Los ciudadanos ya no son en el sentido más importante elementos constitutivos de la soberanía, miembros públicos o incluso portadores de derechos […]. Además, el sujeto que es el capital humano para sí mismo y para el Estado se encuentra en riesgo persistente de redundancia y abandono. Como capital humano, el sujeto está a la vez a cargo de sí mismo, es responsable de sí mismo y es, no obstante, un elemento potencialmente prescindible del todo»[8]. La libertad, materia prima de la subjetividad moderna, queda sometida a las fuerzas disgregadoras del mercado y su antigua soberanía convertida en recuerdo de otra época, en el mejor de los casos en melancólico repaso de lo que ha quedado definitivamente subordinado a las duras condiciones del mercado y su razón de ser, la competencia de individuos que se han transformado en inversores de un capital construido sobre la base de una vida abstraída de sus condiciones biográficas, culturales, sociales y políticas. Libertad para la precarización, libertad para ser engullido por las fauces del mercado.
George Simmel, en el comienzo del siglo XX, acuñó la idea de «la condición trágica de la cultura moderna» allí donde se había producido una escisión entre la cultura subjetiva y la cultura objetiva (que en Simmel representaba literalmente todo aquello que modificaba tecnológica, artística y económicamente el paisaje de la vida humana y de la naturaleza); una escisión que ponía en evidencia la incapacidad del sujeto de comprender la profundidad, los alcances y el sentido de las mutaciones de esa misma cultura objetiva, al punto de resultarle indescifrable el movimiento acelerado de lo que había surgido de su propia acción transformadora. La escisión en el interior del sujeto se corresponde a esa otra fractura entre su aspiración a la libertad postulada por el discurso ilustrado y la reducción de esa misma libertad a lógica patrimonialista condensada, en su punto más álgido, en la libertad contractual para vender la propia fuerza de trabajo. Allí donde la libertad queda sujeta a las normas del mercado y a la supuesta decisión individual de administrar el capital humano, lo que queda dramáticamente suspendido es el ejercicio de autonomía que debiera fundar el acto libre. La trampa del capitalismo neoliberal es el resultado de internalizar en el individuo la supuesta conciencia de ser el responsable único de su éxito o de su fracaso. La libertad supone, así lo sostiene el sistema, ser responsable de las propias acciones sin tener que exigirle a un tercero (por ejemplo, el Estado) que se haga cargo de las consecuencias erróneas de esas mismas acciones. «La sociedad no existe… sólo existe el individuo», frase paradigmática de Margaret Thatcher, que expresa, con economía de recursos expresivos, la ficción neoliberal que reduce las redes complejas de lo social al solipsismo del sujeto autosuficiente y que, a la vez, lo deja completamente solo ante sus dificultades, sus angustias y su sobreexigencia.
III
Quisiera darle otro giro al desvío necesario que vengo haciendo a partir de la lectura del valioso libro de Wendy Brown, libro en el que es posible sumergirse en las profundidades de la estrategia neoliberal que pone a su servicio no sólo una nueva forma de racionalidad, sino que alcanza a apropiarse de la idea de libertad hasta el punto de disolverla en el interior de los intereses de la economización de todas las prácticas esenciales de la vida social. «La definición clásica de la corrupción política –argumenta W. Brown– se refiere a la acomodación sostenida del interés público a intereses privados, y la identifica como una enfermedad casi imposible de curar una vez que se ha arraigado al cuerpo político. Dicho significado no se puede incluir en la racionalidad neoliberal, en la que sólo hay intereses privados, contratos y acuerdos, y en la que no existe algo como el cuerpo político, el bien público o la cultura política. Por consiguiente, si bien las grandes corporaciones obviamente harán uso de su poder financiero en la esfera política en busca de fines propios (considérense, por ejemplo, los bancos de inversión que escriben nuevas regulaciones, las compañías farmacéuticas y de seguros que escriben partes importantes del Obamacare, o la industria agrícola que desarrolla leyes de derecho de propiedad intelectual para organismos genéticamente modificados), esto no califica como acomodación del interés público al privado, porque, por un lado, el neoliberalismo elimina la idea misma de interés público y, por otro, las corporaciones ahora tienen situación de personas cuyo discurso es público y “todos pueden juzgar su contenido y su propósito”»[9]. Quizás el triunfo principal de la ratio neoliberal haya sido, precisamente, que las corporaciones adquiriesen estatuto de personas y sean juzgadas y aceptadas con los derechos y las obligaciones de las personas físicas, o, más grave todavía, que se constituyan en modelos de prácticas reguladoras de la vida pública. No deberíamos perder de vista que la fábrica de subjetivación supone que en la esfera del lenguaje, que es también la de las nominaciones y, por lo tanto, la que alimenta el sentido común, el neoliberalismo ha logrado convertir en verdadero aquello que no es más que una posición de dominio y sujeción. Esta interiorización que en el sentido común concluye por superponer lo corporativo y lo individual, lo privado y lo público, es el eje alrededor del que gira el minucioso trabajo de neoliberalización de las conciencias hasta el punto de volver invisible el mecanismo por el cual esto se ha logrado. Ideología es, siguiendo esta reflexión, aquello que es vivido como real y verdadero aunque se sepa que es ficticio y falso. En el renunciamiento del ciudadano democrático a su propia condición de persona diferenciada de una corporación económica ordenada a partir de la rentabilidad y la ganancia –que siempre es propia y nunca parte de lo común– se instituye el triunfo cultural del neoliberalismo. Aquello que antaño se comprendía y se vivía como «lo público» ha sido desdibujado hasta volverlo una figura fantasmagórica envuelta en los humos de la economización. Los miembros de esta sociedad desfondada, carentes de referencias y, por lo tanto, de tradiciones, se dejan llevar por los flujos volátiles e indefinidamente infinitos de lo único inmaterial que cuenta como dador de sentido: el dinero en tanto figura ordenadora de la esencia sin esencia del capital y sus formas irreales pero constituidoras de lo único real, en el imaginario subjetivo, del orden socio-económico. Friedrich Mauthner pensaba que «el lenguaje es recuerdo»[10], mientras que la mercancía, y obviamente el dinero, no sólo carece de lenguaje[11], sino que debe fundarse en una lógica de la fugacidad y del olvido. Por eso, aunque esto nos llevaría hacia otras cuestiones no menos importantes, junto con los mecanismos de desocialización el neoliberalismo necesita, también, transformar radicalmente la percepción espacio-temporal de los sujetos hasta hacer vaporosa la relación del presente con el pasado. El capital se mueve en la dimensión del olvido; en su enloquecida marcha hacia ninguna parte no hay ni pasado ni futuro, sólo la eternización del presente. De ahí la insistencia de las derechas neoliberales (que ahora se asocian en muchos lugares con los neofascismos) por ejercer una política del olvido asociada con una proyección imaginaria hacia el futuro. Mirar hacia atrás, sostiene este discurso, es dejarse atrapar por la melancolía y volverse improductivo y carente de la fortaleza necesaria para afrontar los grandes desafíos que debe asumir el individuo contemporáneo.
Intentar dar cuenta de la corrupción sin analizar el paso del interés público como fundamento de la acción política al interés privado como dominio extendido de la economización neoliberal de todas las esferas de la vida constituye el punto débil de las críticas «progresistas» a la problemática de la corrupción reducida a la cosa pública y a la política. Los ejemplos que da Brown son elocuentes y hablan por sí solos de la conquista del sentido común por parte de las corporaciones que logran imponer sus intereses en la esfera de lo público utilizando su poderío financiero y su fuerza de lobby sin que esto sea considerado como corrupción. Cuando el neoliberalismo captura la democracia y fija las nuevas estructuras legislativas y jurídicas, cuando logra que el interés privado se apropie del interés público sin que la ciudadanía considere que allí hay corrupción y debilitamiento ostensible de los bienes públicos, lo que se vacía y se corrompe son la propia democracia y las instituciones republicanas. El exhaustivo análisis al que Wendy Brown somete la opinión sostenida (en representación de la mayoría) por el juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Anthony Kennedy, constituye un punto clave para desentrañar uno de los núcleos del universo discursivo e ideológico neoliberal. El caso al que hace referencia es Citizens United vs. Federal Election Commission, 558 U.S., 2010, en el que la Corte Suprema dio vía libre a las corporaciones para intervenir en el financiamiento electoral equiparándolas a una persona física a través de la idea de persona de discurso y apoyándose en la Primera Enmienda de la Constitución, que defiende el derecho a la libertad de expresión. Lo que propone el juez Kennedy es, señala Brown, la eliminación de la distinción entre «personas ficticias (corporativas) y naturales (humanas) en la asignación de derechos de libertad de expresión, subvierte los esfuerzos legislativos y populares para limitar la influencia corporativa en la política y anula los fallos previos de la Corte Suprema destinados a restringir modestamente el poder del dinero en la política» (pp. 208-209). La opinión emitida por el juez Kennedy, en representación de la mayoría de la Corte, habilita, de un modo brutal, que el dinero corporativo «inunde las elecciones de Estados Unidos», y lo hace apropiándose de derechos básicos que se correspondían con personas físicas para trasladarlos al mundo de las corporaciones, que, según esa opinión del juez Kennedy, si no pudieran participar libremente del financiamiento de la política, verían coartado su derecho a emitir un discurso que sería efectivamente censurado por una decisión gubernamental.
¿Se puede definir como cínico este argumento que busca favorecer escandalosamente al más fuerte? Lo que Brown concluye, entre otras apreciaciones, es que el juez Kennedy cierra el círculo, de manera consecuente, a la matriz ideológica que fundamenta la importación, hacia la esfera de lo público y político, de la lógica y las acciones del mercado. Es el triunfo pleno de la esfera privada, que, ahora, devora aquello que debería haber quedado fuera de las relaciones comerciales. Es, finalmente, la plena «economización de los campos políticos, sus actividades, sujetos, derechos y propósitos» (p. 208). Sigamos la lógica de esta opinión. La Corte Suprema, su mayoría a través del juez Kennedy, relee, invirtiendo su sentido original, aquello que se planteaba en la Constitución y lo hace, eso no cabe duda, para redefinir el papel de las corporaciones en el interior de la esfera pública y como núcleo de la propia democracia. Para eso toma la Primera Enmienda, pieza clave de la Constitución liberal, y dice que ella no debe limitarse a personas naturales, como ya se señaló, sino que, a la hora de introducir el punto de mira y de interés de las corporaciones, se debe interrogar por la igualdad de oportunidades y la consecuente eliminación de toda posibilidad de censura respecto de un discurso que, si no se revieran las consecuencias de la Primera Enmienda en relación a este derecho, quedaría fuera de juego, privando a la ciudadanía de un punto de vista importante. «Todos los hablantes –argumenta el juez Kennedy– utilizan el dinero que acumularon en el mercado económico para financiar su discurso, y la Primera Enmienda protege el discurso resultante.» Estamos, destaca Brown, ante la reconstrucción de la esfera política como un mercado y «reconstruye al homo politicus como homo economicus». La consecuencia de esto es clara y siniestra: «[…] en la esfera política, las y cualquier otra asociación operan para mejorar su posicionamiento competitivo y su valor de capital» (p. 210). Nos encontramos, siguiendo las reflexiones de la pensadora estadounidense, ante «la representación del discurso como algo análogo al capital en el “mercado político” […]. En otras palabras, en el momento en el que el juez Kennedy considera que la riqueza desproporcionada es irrelevante para el ejercicio de los derechos igualitarios en el mercado, el discurso adquiere el estatus de capital y es valorado especialmente por sus fuentes irrestrictas y su libre flujo» (p. 214), es decir, se ha convertido en una mercancía que circula, en igualdad de condiciones, en el interior del mercado, en este caso, del mercado político democrático, que no tiene inconvenientes en aceptar, sin sonrojarse, que una corporación multinacional tiene los mismos derechos que un simple ciudadano. La democracia muta en su contrario y el discurso político se convierte en un mero valor mercantil.
La avidez devoradora del mercado sólo puede ser detenida con la fuerza normativa del Estado; librados a merced de la lógica mercantil, los seres humanos, y su capacidad de decisión política, quedan reducidos a una variable más en el ilimitado deseo de rentabilidad del capital. Claro que esta tendencia inherente a la economía de mercado no opera sólo y exclusivamente sobre la esfera del intercambio, sino que penetra en lo profundo del sentido común, diseñando un imaginario extendido a partir del cual los individuos transfieren al mercado la decisión final sobre sus vidas y sus derechos. Ésta es la debilidad y la fortaleza de la lengua política: debilidad allí donde es reducida a «administración burocrática» o a fuerza de policía que sostiene los intereses del capital y de su reproducción; fortaleza allí donde su irrupción en la esfera pública supone, si sigue la lógica de su lenguaje, una intervención directa sobre la monótona recurrencia del dinero a expandir su multiplicación por fuera de las necesidades sociales. Lo político es portador del conflicto de intereses, pone en evidencia lo irresuelto en el interior del capitalismo y desnuda los peligros de su deseo de infinitud. Cierta izquierda radical (entre los que se cuentan los cultores de la teoría crítica del valor encabezados por Robert Kurz) no comprenden esta dimensión rupturista de lo político allí donde logra desprenderse, como diría Jacques Rancière, de su función de policía y se constituye como potencia litigante que evidencia la disputa por la igualdad[12]. El peligro que subyace a ciertos análisis radicales es que quedan pegados a un economicismo lineal o a un voluntarismo sin politicidad. Para ellos, el sujeto carece de la mínima posibilidad de autonomía al ser radicalmente configurado por la lógica del trabajo abstracto y de la valorización del valor que acaba por constituir aquello que Marx denominó el «sujeto automático». Sólo la inevitable catástrofe autodestructiva que atraviesa al capitalismo es portadora de algún tipo de esperanza, eso si es que no viene acompañada de una regresión barbárica o de la liza y llana destrucción generalizada. Entre Rancière y Groys, siguiendo sus reflexiones sobre lo político, es posible encontrar una cierta, aunque carente de garantías, potencia descentrante capaz de ofrecer un más allá del capitalismo. Libertad, en todo caso, para postular un resto del sujeto no contaminado por la fabricación neoliberal de subjetividad.
«La economización de lo político –continúa Brown– no ocurre a través de la simple aplicación de principios de mercado en campos que no pertenecían a él, sino mediante la conversión de los procesos, los sujetos, las categorías y los principios políticos en económicos» (p. 214). De este modo, el círculo se cierra y el universo de la democracia queda, también, sometido al imperio del mercado y de la economización de todas las esferas de la vida. El juez Kennedy llevó, de modo implacable e impecable, el argumento de la libertad de expresión defendido en la Primera Enmienda de la Constitución hasta su máximo alcance para garantizar, de ese modo, una construcción ficticia de igualdad (y, por tanto, de libertad) entre el poder brutal de las corporaciones y la presencia endeble e ineficaz del ciudadano individual. Garantizar el flujo de dinero en proporciones descomunales desde las corporaciones a la financiación de la política y de los políticos constituye, como no podía ser de otro modo, el triunfo de la abstracción dineraria, materializada ahora en sostenimiento de candidaturas y proyectos de gobernanza (favorables para los objetivos corporativos), sobre los intereses de la ciudadanía (que será bombardeada por la publicidad «política» financiada por esas mismas corporaciones, convertidas, por obra y gracia de la Corte Suprema, en sujetos de discurso portadores de los mismos e inalienables derechos fijados por la Primera Enmienda a los sujetos naturales –carentes de unidad, fragmentados y devorados por el aparato mediático dominado por la estrategia neoliberal–). Lo virtual, lo abstracto, lo inmaterial, el mercado absorben lo físico, lo material, lo concreto, lo individual, lo común, y lo dejan expuesto a lo que efectivamente es: masa sacrificable según los intereses y las necesidades del Estado, que, en el neoliberalismo, expresa y representa a los grandes grupos económicos. El cierre del círculo «virtuoso» asfixia, quizá de modo insalvable, a la propia democracia y clausura, por inactual, la relación indispensable entre libertad e igualdad, al resolver, a favor de las corporaciones, el predominio del sujeto ficticio y de discurso sobre el sujeto físico, único portador, desde la propia tradición de la democracia liberal, de los derechos a la libertad y la igualdad (aunque sea, esta última, exclusivamente) de oportunidades. El desfondamiento de la vida pública y el vaciamiento de la lengua política son apenas el punto de cierre de la brutal hegemonía de lo privado, de sus intereses, de su lógica economicista, sobre lo público y lo común. La libertad, finalmente, como pieza de orfebrería, astutamente diseñada, para garantizar la reproducción y perpetuación del dominio neoliberal que deja al pueblo, como gráficamente lo destacara en su título Wendy Brown, «sin atributos».
IV