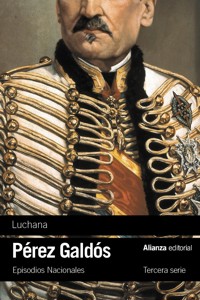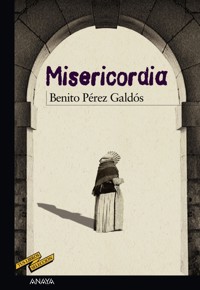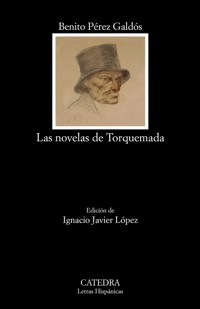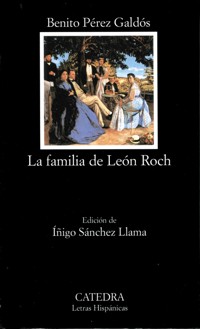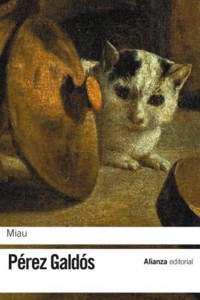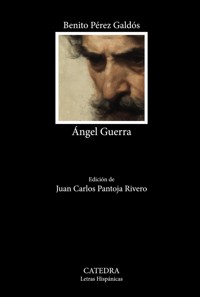Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Cátedra
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Hispánicas
- Sprache: Spanisch
"La sombra" prefigura los sólidos cimientos del futuro mundo narrativo de su autor, interesado siempre en la dialéctica entre lo real y la imaginación. Desde esta perspectiva, Galdós fluctúa del realismo costumbrista a lo fantástico, construyendo la trama mediante una deslumbrante e ingeniosa técnica de contrastes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Pérez Galdós
La sombra
Edición de Juan Antonio Molina Foix
Índice
INTRODUCCIÓN
Preámbulo
Rudimentos
¿Fantástico español?
Gótico clerical
El brote romántico
Haciendo pinitos
Fantasía versus realidad
Peripecia poliédrica
Autoría enmascarada
El tesón del empecinado
Coda
ESTA EDICIÓN
BIBLIOGRAFÍA
LA SOMBRA
Prólogo
Capítulo I. El doctor Anselmo
Capítulo II. La obsesión
Capítulo III. Alejandro
CRÉDITOS
Introducción
Para Laura y Daniel,que pueden con todo
Delirium is often a sort of cloud-castle, a sort of magnified and distorted shadow of actualities, but it is a very difficult thing, almost an impossible thing, to reconstruct the real house from the distortion of it, thrown on the clouds of the patient’s brain.
ARTHUR MACHENThe Terror (1916)
Mixing memory and desire.
T. S. ELIOTThe Waste Land (1922)
Retrato de Galdós (h. 1903) por Ramón Casas. Museo Nacional de Arte de Cataluña.
PREÁMBULO
Se suele considerar que la novela histórica nació en el siglo dieciocho con Walter Scott, sin tener en cuenta—dejando aparte a los preclaros historiadores grecorromanos (Heródoto, Tucídides, Jenofonte, Polibio, Tito Livio, Salustio, Plutarco)— las Sagas escandinavas (epopeyas en prosa con indudables elementos fabulosos creadas en el siglo diez), el roman courtois de los ciclos carolingio y bretón (hazañas extraordinarias de Carlomagno y los paladines de Francia, y leyendas artúricas de Chrétien de Troyes, s. XIII), Sir Gawain and the Green Knight y los relatos galeses en prosa conocidos como Mabinogion (s. XIV), la descomunal Morte Darthur (1485) de Sir Thomas Malory, o la Historia de Gentibus Septentrionalibus (1555) de Olaus Magnus.
Por no mencionar, ciertamente, la serie de ritos religiosos y tradiciones folclóricas, crónicas y textos sagrados que el hombre primitivo fue tejiendo en su intento por descifrar el misterio numinoso del mundo hosco que le rodeaba, así como otros indubitables precedentes poéticos, como el Beowulf (s. VIII), la Edda Mayor escandinava (ss. IX-XIII), los cantares de gesta merovingios y castellanos (Chanson de Roland, s. XI, Mio Cid, s. XIII), la Gesta Danorum de Saxo Gramático (s. XII), la Heimskringla (Historia de los reyes del Norte, s. XIII) del islandés Snorri Sturluson, o la épica cortesana alemana en verso (Tristan de Gottfried de Estrasburgo y Parzival de Wolfram de Eschenbach, s. XIII). O en la menospreciada literatura española la prosa histórica de Alfonso X el Sabio (1270 y ss.), La gran conquista de Ultramar (crónica muy novelesca de las Cruzadas, ca. 1293), los libros de caballerías1, la galería de retratos biográficos de Fernando del Pulgar (Claros varones de Castilla, 1486), la novela medieval y renacentista, los Cronistas de Indias (Fernández de Oviedo, López de Gómara, fray Bernardino de Sahagún, fray Diego de Landa, fray Toribio Motolinía, el Inca Garcilaso… ss. XV y XVI), y sobre todo la colosal Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo (1632).
De la misma manera se afirma casi unánimemente que el género fantástico no apareció hasta el siglo diecinueve con el apogeo de la novela gótica inglesa, ignorando antecedentes tan evidentes como ciertos clásicos griegos y latinos—la narración de la casa encantada incluida en la carta de Plinio el Joven a Sura (s. i)2, los diálogos fantásticos de Luciano de Samósata, como el que narra la resurrección por un día (o tres horas) del héroe tesalio Protesilao, primera víctima de la guerra de Troya, a petición de su esposa Laodamía, que al expirar el plazo, no puede soportar su separación y se suicida en brazos del fantasma (s. II)3, la amante que vuelve de la tumba en «Filónea y Mácates» (s. II)4, el cuento de fantasmas de Telifrón, pasaje de la novela milesia de Apuleyo El asno de oro (escrita entre 184 y 191)5, el incidente del licántropo de Capua6 y las estrigas raptoras y devoradoras de niños del Satiricón de Petronio (s. II), el caso de Menipo y la Empusa o Lamia que cuenta Filóstrato en su Vida de Apolonio de Tiana (s. III), o posteriormente los espantosos episodios de la mencionada Morte Darthur tomados de primitivas baladas7, el curioso fragmento de Daniel Defoe «Apparition of Mrs. Veal»8, o algunas escenas fantásticas de la novela de Tobias Smollett The Adventures of Ferdinand, Count Fathom (1753).
Este género, tan denostado e infravalorado en líneas generales hasta bastante recientemente, con todo y con eso ha tenido y tiene sus defensores que han especulado bastante para tratar de definirlo. La etimología del término fantástico, que data del siglo catorce, proviene del latín phantasticus y, a su vez, del griego phantastikos (fantastikov~) y de phantasia9. Se trata por tanto de un producto de la figuración humana que trata de distanciarse de la realidad y para la mayoría de estudiosos representa una forma de escapismo.
RUDIMENTOS
Aunque lo que bien puede considerarse como primera «teoría del relato fantástico» fue el interesante estudio Idée sur les romans10, en el que el marqués de Sade especula sobre las novelas góticas, explica las causas que condujeron a este tipo de narración y establece un juicio de valor sobre las mismas, el primer acercamiento de carácter histórico-panorámico al género fantástico, concebido en sentido lato como literatura, fue Du fantastique en littérature (1830) de Charles Nodier.
Con el advenimiento del romanticismo alemán el relato fantástico alcanzó un gran apogeo y desde un principio sus principales cultivadores, en especial Novalis, Tieck y Achim von Arnim, formularon sus propias teorías, a las que trataron de ajustarse estrictamente. Novalis acentúa la musicalidad que propugnaba Goethe y sobre todo la exigencia de que ocurran muchas cosas, y que sean de carácter maravilloso y desprovistas de toda lógica (el cuento debe semejarse a un sueño). Para Tieck, este tipo de relatos tiene siempre un valor alegórico, pues es posible considerar la más insustancial existencia como un cuento, y familiarizarse con lo que hay de más prodigioso como si fuera lo más banal. La obra entera de Achim von Arnim, el preferido de Breton por haber descubierto esa «maravillosa piedra de rayo», nacida del encuentro entre el genio y las «sombras del corazón», muestra el doble trazo de un temperamento realista y simultáneamente una disposición fantástica, dualidad fundamental en la que se debatieron estos sombríos y alucinados escritores.
Una opinión bastante representativa del pensamiento del siglo diecinueve acerca de la literatura fantástica quizá sea la de Montague R. James, prestigioso especialista inglés de ghost stories, para quien «a veces es necesario que quede una puerta abierta a la explicación natural, pero […] debe ser lo suficientemente estrecha como para no poder emplearla»11.
Pero el más ambicioso y extenso ensayo crítico, un apasionado alegato en favor del género y posiblemente el estudio más completo y valioso escrito hasta entonces, «la mejor disertación histórica sobre la ficción sobrenatural»12, lo debemos a H. P. Lovecraft. Para el escritor de Providence en el auténtico cuento fantástico
debe haber cierta atmósfera de intenso e inexplicable pavor a fuerzas exteriores y desconocidas; y una alusión, expresada con una gravedad y una execración que se convierten en el tema principal, a esa idea sumamente terrible para el cerebro humano: la maligna y concreta suspensión o rechazo de esas leyes fijas de la Naturaleza que son nuestra única salvaguardia frente a los ataques del caos y de los demonios del espacio insondable.
Y añade:
el ambiente es primordial, ya que el criterio terminante de autenticidad no es el ensamblaje de una trama, sino la creación de una sensación determinada. […] Por consiguiente, debemos considerar que un relato es fantástico, no por la intención del autor, ni por la pura mecánica de la trama, sino por el nivel emocional que alcanza en su aspecto menos ramplón. […] La única piedra de toque de lo verdaderamente fantástico es simplemente esto: si despierta o no en el lector un profundo sentimiento de pavor, y de haber entrado en contacto con esferas y poderes desconocidos. […] Y por supuesto, cuanto más completa y unificadamente sugiera un relato esta atmósfera, mejor será como obra de arte de este género13.
El joven Galdós dibujado por Miguel Massieu en 1861. Biblioteca Nacional, Madrid.
Las concepciones más modernas, sin ser totalmente acordes, parecen coincidir en lo fundamental y dan pie a una posible reconciliación definitiva. Tres definiciones bastante clásicas y sorprendentemente semejantes son las de los franceses Pierre-Georges Castex, Louis Vax y Roger Caillois. Para el primero, la literatura fantástica se caracteriza por «una intrusión brutal del misterio en el cuadro de la vida real»14. Vax exige la «irrupción de un elemento sobrenatural en un mundo sometido a la razón»15, y Caillois sostiene que se trata más bien de «una ruptura del orden establecido, una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad cotidiana» y «requiere algo involuntario, súbito, una interrogación inquieta y no menos inquietante»16.
Tzvetan Todorov va más allá que todos sus predecesores, y precisa y completa estas definiciones. Relaciona el concepto de fantástico con los de «real e imaginario», y lo define como «la vacilación experimentada por alguien que no conoce más que las leyes naturales ante un acontecimiento aparentemente sobrenatural». La percepción que el lector mismo tiene de los acontecimientos narrados exige el cumplimiento de tres condiciones: su vacilación ante la existencia de un fenómeno extraño, su identificación plena con algún personaje, y una cierta actitud frente al texto «que no debe ser ni poética ni alegórica»17. Y al estudiar su semántica, alude a la importancia que en ella adquiere lo hiperbólico y el exceso, la exageración18. Si Irène Bessière manifiesta que el relato fantástico «crea un discurso de la incertidumbre» que genera «una oscilación entre los polos antitéticos de lo real y lo irreal» que afecta tanto al lector como al personaje con el que este se identifica19, y Tobin Siebers asevera que «brota de las manipulaciones más radicales del lenguaje, de sesudos desciframientos y registros de causa, efecto y personalidad»20, Eric S. Rabkin es el único que reconoce la posibilidad de una definición estrictamente formalista y habla de una «inversión diametral de las reglas básicas del mundo narrativo»21, y Rosemary Jackson precisa que se trata, de hecho, de una «construcción oximorónica»22.
El fantástico muestra una actitud conflictiva con lo real. Como apostilla César Nicolás Rubio:
A diferencia de otros tipos de narración, cuyo referente semántico […] presenta en sí mismo una cierta noción de aprehensión y certeza […] nos invita a un conocimiento extraño; provoca una vivencia emotiva de lo numinoso; nos hace partícipes de aquello que por su propia naturaleza es «irracional», oscuro, inaprehensible.
Se trata de un
tipo de relato eminentemente diegético […] cuyo discurso, además, se organiza en función de una escritura basada en la ambigüedad esencial del signo: el posible referente se oculta—o se hace polivalente e impreciso. […] En el estricto plano de lo literario, nos encontramos ante un discurso figurado […] que acentúa la polisemia
y la dimensión fantasmagórica de su contenido. «La realidad más trivial, familiar y cotidiana, es contemplada desde otro ángulo, y esa percepción nos llena de estupor, de incertidumbre, de extrañamiento»23.
¿FANTÁSTICO ESPAÑOL?
Dado que La sombra es a primera vista una novela fantástica, veamos cómo se puede asimilar al género y qué representa realmente en el ámbito literario español. Haciéndose eco del conocido y prejuiciado comentario de Ramón Menéndez Pidal, «La escasez de lo maravilloso en la literatura española es un hecho indisputable»24, eminentes especialistas como Rafael Llopis o José Luis Guarner, responsables de las mejores antologías del género, coinciden en señalar que «lo fantástico no es propio del español […] no le divierte», nuestra literatura es «excesivamente seria»25 y «por carácter y tradición, profundamente realista»26. Sin ánimo de polemizar con nadie, y menos aún con tan prestigiosos y admirados colegas, además de apreciados amigos, no creo que los relatos fantásticos hayan escaseado en España tanto como se dice.
Para empezar es posible remontarse hasta la Edad Media y citar los reiterados mirabilia27 medievales cuyo testimonio más curioso y relevante lo ofrece el Enxiemplo XI del Libro del Conde Lucanor et de Patronio (1335), del infante don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X el Sabio, que Borges recreó en su antología con el título de «El brujo postergado». Y prescindiendo, por mera exigencia lingüística, de las narraciones caballerescas aljamiado-moriscas28, últimos coletazos de un género caballeresco-histórico denominado desde los primeros años del Islam al-siyár wa-l-magazi, trufadas de elementos maravillosos, sueños présagos, apariciones o actuación de dragones, gigantes, espíritus maléficos, objetos mágicos, etc., se podría proseguir con la primera novela de caballerías, Libro del caballero Zifar (escrita posiblemente antes de 1300), en la que abundan los prodigios sobrenaturales, los caballos encantados y las naves misteriosas, como «el batel sin remos» que lleva a Roboán, hijo de Zifar, hasta las «Yslas Dotadas».
También en el Amadís de Gaula (¿1496?), de Garci Rodriguez de Montalvo, rebosan los pasajes en los que brilla una inspiración fantástica de rara fuerza sugestiva, como el enfrentamiento del Doncel del Mar con el rey de Irlanda, el gigante Abies29, para convertirse en Amadís y poder casarse con su amada Oriana; el combate de Galaor con el gran gigante, señor de la peña de Galtares (Libro Primero, capítulo XII), la cámara mágica de la encantada Ínsula Firme en la que se aventura Amadís, con sus hermanos y su primo Agrajes (Libro Segundo, capítulo I), la «extrañeza de fuegos» que el rey Lisuarte ve venir por el mar (Libro Segundo, capítulo LX); la Ínsula del Diablo, donde el noble Caballero de la Verde Espada halla una bestia fiera llamada Endriago, fruto del incestuoso ayuntamiento del gigante Bandaguido con su hija (Libro Tercero, capítulo LXXIII), o las artes mágicas que despliegan tanto la profetisa Urganda la Desconocida (Libro Cuarto, capítulo LXXXVII) como Arcalaus el Encantador, en cuyo poder caen por engaño los caballeros de las armas de las sierpes cuando se embarcan para su reino de Gaula (Libro Tercero, capítulo LXIX).
Asimismo se podría citar al monstruoso Patagón, con figura de perro, grandes orejas, dientes descomunales y pies de ciervo del Libro del famoso y muy esforzado caballero Palmerín de Oliva (1511) de ¿Francisco Vázquez? Y el gran despliegue de imaginativos y fantasiosos pasajes con nigromantes y gigantes que el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo mostró en su juvenil Don Claribalte (1519)30. Hasta en Tirant lo Blanc (1490) de Joanot Martorell, la obra más representativa de las lletres valencianes del siglo quince, calificada por Cervantes como «el mejor libro del mundo», pueden hallarse episodios fantásticos (como el de la doncella-dragón, que habita en las cuevas de un antiguo castillo, pero nunca hace daño a nadie si no es molestada y vuelve a recuperar su figura humana dos o tres veces al año31; o el gigante en vías de formación al que se enfrenta Tirant) a pesar de tratarse de una «novela caballeresca»32.
Aparte del universo mágico de las novelas pastoriles renacentistas, en textos como El Crotalón de Cristóbal de Villalón (ca. 1556), la Silva curiosa de Julián Medrano (1583) o el poema caballeresco de Luis Barahona de Soto Las lágrimas de Angélica (1586), abundan las hechiceras clásicas. Cabe mencionar igualmente la voluminosa novela de caballerías de Antonio de Torquemada, que Cervantes vitupera en el famoso escrutinio de la librería de don Quijote, Historia del invencible cavallero don Olivante de Laura, príncipe de Macedonia (1564), en la que aparece un inmenso castillo encantado: la fabulosa Casa de la Fortuna y el terrible monstruo marino Bufalón, descendiente del Endriago amadisiano, «engendro antropófago […] que tiene grandes cuernos y conchas por todo su cuerpo, lleva colmillos en la boca y dos alas pequeñas en las espaldas»33. O la entremezcla de fantasía y realidad del erudito retablo, en forma de coloquios, del mismo autor, Jardín de flores curiosas (1570), en cuyo Tratado Tercero recoge noticias de tipo popular y folclórico acerca de «fantasmas, visiones, trasgos, encantadores, hechiceros, brujas, saludadores, sirenas, lamias […] y otras cosas curiosas y apacibles».
Igualmente se podría aludir la presencia de la brujería, la magia y otros prodigios en la letras de nuestro Siglo de Oro y en especial las frecuentes apariciones espectrales en la dramaturgia34, así como del demonio35. Y ¿cómo no?, el didáctico tratado del tomista Pedro Ciruelo Reprouacion de las supersticiones y hechizerías (1530), que estudia la nigromancia, la adivinación, los agüeros, el ensalmo o las cédulas36, así como una de las más bellas colecciones de prodigios que conozco, El ente dilucidado. Tratado de monstruos y fantasmas (1676) del prolífico capuchino fray Antonio Fuentelapeña, en el que «se prueba que hay animales irracionales invisibles […] que se llaman duendes, trasgos o fantasmas y que no son, como se juzgan, demonios […] sino engendros naturales vivientes sensitivos, y nada ofensivos ni dañosos».
Volviendo a lo estrictamente literario, ya en el siglo diecisiete, no podía faltar el breve relato innominado, que Llopis tituló «La posada de mal hospedaje» en su famosa antología, incluido en el Libro V de la novela bizantina de Lope de Vega El peregrino en su patria (1604), «el mejor cuento de fantasmas del mundo» según George Borrow (don Jorgito, el de las Biblias, como se le conocía en nuestro país). Ni, ciertamente, la historia de los amores de Teodora y Lisardo, el estudiante que, a manera de aviso divino, contempla su propio entierro37, contenida en la novela barroca de Cristóbal Lozano Soledades de la vida y desengaños del mundo (1658).
No es posible omitir a este respecto los indispensables Sueño del Juicio Final o Sueño de las calaveras, inspirado en Luciano de Samósata, Sueño del infierno y Sueño de la muerte, escritos por un juvenil Quevedo entre 1606 y 1610 pero no publicados hasta 1627, con los que el autor inició un nuevo género de carácter fantástico-satírico, muy acorde con su tiempo, culminando una tradición mantenida y enriquecida desde Virgilio por Luciano, Dante o Erasmo. Casi un siglo más tarde, un seguidor suyo, el curioso literato, matemático, astrólogo, además de sacerdote… y torero, Diego de Torres Villarroel, alias el Gran Piscátor de Salamanca, publicaba sus célebres obras sobre lo oculto Viaje fantástico (1724) y Correo del otro mundo (1725). Y poco después José Cadalso su exaltado y necrófilo poema barroco en prosa Noches lúgubres38, primer eslabón del romanticismo funerario de cipreses y cementerios luego tan en boga en toda Europa.
GÓTICO CLERICAL
El componente fabuloso, angustiante y siniestro que subyacía en todas estas obras no tardó en aflorar con descaro en lo que muchos consideran el punto de partida del primer género literario netamente dedicado al terror, que pronto se denominaría novela gótica o negra, por el entorno de sus historias y su marcado gusto por lo macabro. El término gótico aludía evidentemente a las tribus germánicas (godos) que invadieron y saquearon el Imperio romano, y por extensión se aplicaba a todo lo medieval en contraposición a lo clásico. A comienzos del siglo dieciocho tenía todavía un sentido peyorativo, era sinónimo de grosero, bárbaro, incivilizado, tramontano, anticuado, y denotaba un pésimo gusto tanto en arquitectura como en pintura o literatura. Frente a la sencillez del clasicismo grecolatino, los escritores góticos reivindicaban el exceso y la exageración, lo recargado y retorcido, el caos frente al orden, lo pagano frente a lo cristiano. Se trataba en esencia de un subterfugio romántico para huir de la sordidez y fealdad de la cruda realidad, y recrear exaltadamente el pasado más tenebroso, oponiendo el irracionalismo y la barbarie al materialismo ateo que trajo consigo la Ilustración.
Lo que caracterizó en general a la novela gótica fue su actitud límite ante el pasado: una mezcla de atracción y repulsión, de miedo tanto a la violencia del pasado como a su agresiva y opresiva influencia sobre el presente, que pretendía hacer comprensible en función del pasado, aliviarlo dentro de lo posible en función de un presente amenazador. A la vez que invocaba la tiranía del pasado, representaba el efluvio de una tensión entre fuerzas contradictorias, entre lo diurno y lo nocturno. La utilización de los más variados elementos escenográficos, como luces extrañas, trampas húmedas, lámparas que se apagan, goznes que chirrían, tapices que se estremecen… es lo que daba a la estructura de la novela gótica su carácter de rompecabezas, de calidoscopio, de juego de formas literarias y arquitectónicas que se superponen y transponen, sometidas a las complejas leyes de una composición en la que el orden y la unidad dejaban de ser los valores de referencia. En suma, un verdadero dédalo donde el asombro se mezclaba con el placer de la repetición, en una trama viva y compleja que participaba de la mixtificación y el pastiche, indisociables del género, y vacilaba entre la seriedad y la comicidad que la prolongaba o destruía.
Cervantes escribiendo la dedicatoria de Persiles (1883). Grabado a partir de un cuadro de Eugenio Oliva. La Ilustración Española y Americana.
Como recordaba Coleridge39, a la novela gótica se le suele atribuir precipitadamente, y en todo caso de manera infundada, a mi parecer, un origen inglés, y se le han buscado antecedentes en la novela realista inglesa: Tom Jones (1749), de Fielding, Clarissa Harlowe (1747), de Richardson, o Ferdinand Count Fathom (1753), de Smollet40, sin tomar en consideración su frecuente localización en países del sur de Europa y sus mefistofélicos villanos, por lo general meridionales (italianos o españoles). Y aun prescindiendo de su indiscutible raigambre hispana—como que los excesos del fundacional The Castle of Otranto (1764) de Horace Walpole, que indudablemente originó una temática específica del castillo luego desarrollada en las restantes novelas góticas, solo sean comparables a los delirios y dislates de nuestra novela de caballerías; que la truculenta y provocadora obra en tres volúmenes del sacerdote aragonés Antonio Gavín A Master Key to Popery (1724)41 hubiera servido de guía a Matthew G. Lewis para The Monk (1796); o que Melmoth the Wanderer (1820), la satánica creación del reverendo Ch. R. Maturin, esté plagada de referencias a la mística católica de la penitencia y localizada en parte en nuestro país, lo mismo que Manuscrit trouvé à Saragosse (1804-1805) del polaco Jan Potocki—, nadie hasta la fecha parece haber reparado en la novela póstuma de Cervantes Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617), con la que el escritor alcalaíno se propuso una historia que traspasara lo «maravilloso» y mostró una amplia exhibición de magas, hechiceras y licántropos42, dentro de una alarmante geografía nórdica transida de leyendas. Los relatos del maestro de danza Rutilio (Libro I) y del ayo de Persiles Seráfido (Libro IV), constituyen una clara avanzadilla de la estructura nocturna, cerrada, hosca, que caracterizó a la novela gótica, que se adentró impúdicamente en el laberinto de corredores de la represión (miedos y tabúes sexuales) mediante una hábil armazón paranoica que distorsionaba la realidad, permitiendo explorar a fondo la naturaleza humana, así como propiciar la búsqueda de uno mismo en unas circunstancias especiales de ruptura, fragmentación o aislamiento. Al igual que Cervantes salvaguarda la verosimilitud de las aventuras de su héroe al hacer que otros personajes las cuestionen, evitando que lo haga el lector, el escritor gótico actúa, consciente o inconscientemente, en las lindes de lo aceptable, pues es en esa zona fronteriza donde reside el miedo.
Al llegar a este punto me parece justo reconocer al menos el papel preponderante de esta novela cervantina en la gestación de la novela gótica y sobre todo su decisiva influencia en la evidente promoción de este género dentro de las letras españolas, pese a la generalizada negativa a admitir su existencia y a la indudable exageración acerca de lo escaso de su cultivo.
Desde siempre se ha venido asegurando reiteradamente con notorio desconocimiento de causa la exigua difusión en España de la novela gótica. Para colmo se aseveraba que su réplica nacional sería la Galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas (1831) de Agustín Pérez Zaragoza, en doce tomos, que en realidad no es una novela gótica española original, sino una adaptación de Les ombres sanglantes: Galerie funèbre de prodiges, événements merveilleux, apparitions nocturnes, songes épouvantables, délits mystérieux, phénomènes terribles, combinaisons de crimes, puisés dans des sources réelles: Recueil propre à causer les fortes émotions de la terreur (1820), en dos volúmenes, y de su continuación, también en dos tomos, Les fantômes nocturnes ou Les terreurs des culpables (1821), del escritor francés J. R. P. Cuisin43.
A mi entender la primera novela gótica genuinamente española fue El Valdemaro (1792), en dos volúmenes, de Vicente Martínez Colomer, un desconocido autor valenciano de finales del siglo dieciocho que pertenecía a la orden franciscana, de la que era cronista, además de poeta, novelista, historiador de la ciudad del Turia y traductor del francés. Tomando como modelo Persiles y Sigismunda, la embrollada trama aúna insólitas aventuras en escenarios tormentosos y nocturnos con historias de terror y amorosas, utilizando lo fantástico y lo mágico de una forma muy peculiar pese a su excesiva dependencia del modelo cervantino. El protagonista de esta «fabula maravillosa y verosímilmente sostenida», como la califica el autor en el prólogo, aparte de ser su narrador en primera persona, es ya un personaje netamente prerromántico44.
Otras novelas con patentes ingredientes góticos fueron El Rodrigo, romance épico (1793) del jesuita alicantino Pedro de Montengón, El evangelio en triunfo (1798-1799) de Pablo de Olavide45, Cornelia Bororquia (1801) de Luis Gutiérrez, La Eumenia o la Madrileña (1805) del dramaturgo Gaspar Zavala y Zamora, o Aventuras de un español en el Asia (1805) de Jerónimo Martín de Bernardo. Desde su exilio en Inglaterra, José María Blanco White defendió el valor estético de la fantasía y su existencia en España mucho antes del siglo diecinueve46, llegando incluso a escribir en inglés la novela anticlerical con ribetes góticos (alucinaciones diabólicas, satanismo, incesto, infanticidio, violación, asesinato) Vargas. A Tale of Spain (1822)47.
Conforme avanzaba el siglo el cultivo de la novela negra se difundió bastante en nuestra literatura, muchas veces disfrazada de novela histórica, y curiosamente por lo general a expensas de clérigos, emulando a Maturin, que era pastor protestante. Además de los citados Martínez Colomer (franciscano) y Luis Gutiérrez (trinitario sevillano que abandonó las órdenes sagradas y acabó ajusticiado por afrancesado) hay que citar al franciscano vasco Juan Antonio Olavarrieta que al exclaustrarse se convirtió en el médico y publicista, anarquista y masón, José Joaquín Clararrosa, autor de Viaje al mundo subterráneo o secretos del tribunal de la Inquisición revelados a los españoles (1820), y sobre todo al presbítero valenciano (nacido en Benissa como Martínez Colomer) Pascual Pérez y Rodríguez, que firmaba sus novelas con las iniciales P.J.P.48. Se conservan tres de ellas: La torre gótica o El espectro de Limberg (1831), El hombre invisible o Las ruinas de Munsterhall (1833) y La urna sangrienta o El panteón de Scianella (1834), la mejor de todas, y se le suele atribuir la anónima Las calaveras o La cueva de Benidoleig (1832). Igualmente valencianos y adictos al género, aunque nunca recibieron la tonsura, fueron el periodista Estanislao de Kotska Vayo, el Ascanio Florigeno de la Academia de Apolo de la capital levantina, autor de Los terremotos de Orihuela; o Henrique y Florentina (1829) y Los espatriados; o Zulema y Gazul (1834), y el librero y editor Vicente Salvá y Pérez, que firmaba con las iniciales D.V.S.P. y escribió La bruja o cuadro de la Corte de Roma (1830).
La considerable difusión de la novela gótica en España durante la primera mitad del siglo diecinueve es perceptible lo mismo en traducciones de originales extranjeros—como El subterráneo o la Matilde (1795)49 [The Recess (1785), de Sophia Lee], Los niños de la Abadía (1808) [The Children of the Abbey (1796); otro título: Oscar y Amanda, o los descendientes de la abadía, obra escrita en inglés por Miss Regina-Maria Roche y puesta en castellano por D. Carlos José Melcior (1818/1828/1837)], Julia o Los subterráneos del castillo de Mazzini (1819/1822) [A Sicilian Romance (1790) de Ann Radcliffe], El fraile o Historia del Padre Ambrosio y de la bella Antonia (1821) [The Monk (1796), de Matthew Gregory Lewis], El sepulcro o el subterráneo. Historia de la Duquesa de C***, escrita por ella misma en idioma italiano, traducida en francés y de este al castellano (1829), Adelina, o la Abadía en la selva. Novela histórica (1830/1833) [The Romance of the Forest (1791), de A. Radcliffe], Clermont (1831) [Ídem (1798) de R.-M. Roche], Los misterios de Udolfo (1832) [The Mysteries of Udolpho (1794) de A. Radcliffe], El italiano o El confesonario (sic) de los penitentes negros [The Italian (1797) de A. Radcliffe]— que en novelas originales como El subterráneo habitado o los Letingbergs o sea Timancio y Adela (1830), del soriano Manuel Benito Aguirre, El incógnito en el subterráneo, o sean Las persecuciones (1833) y El fraile, o la reliquia entre las ruinas (1837), del catalán J del C y M [Joaquín del Castillo y Mayone], Virtud, constancia, amor y desinterés aparecen en el bello sexo (1834), de Narciso Torre López y Ruedas, o la anónima El castillo de los encantos, o sean apariciones maravillosas de brujas, duendes, diablos y espectros (1840). E incluso en pastiches como El monge (sic) negro (1857) del granadino Torcuato Tárrago y Mateos, en el que el villano es un nefario benedictino.
EL BROTE ROMÁNTICO
Los últimos delirios góticos vinieron a coincidir con la eclosión tardía del movimiento romántico en nuestro país cuando regresaron los liberales exiliados durante el nefasto reinado absolutista de Fernando VII. A diferencia de lo que sucedió en Alemania, el casi inexistente romanticismo español generalmente se desentendió de lo visionario y dirigió su atención más bien a lo pintoresco costumbrista que a lo fantástico. Las únicas excepciones a esta norma general, que de alguna manera siguieron la tendencia alemana, aunque convenientemente edulcorada mediante un nostálgico ropaje de corte tradicionalista, fueron El estudiante de Salamanca y El diablo mundo de Espronceda50, los romances históricos del duque de Rivas y las leyendas o el drama de Zorrilla Don Juan Tenorio51, que no eran novelas ni relatos en prosa, sino poemas o teatro en verso, que, pese sus innegables tintes negros, poseían un propósito moralizador explícito52.
Las más bien escasas muestras en prosa de nuestro romanticismo adoptaron la forma de leyendas populares: relatos breves, cargados de elementos capaces de atraer con fuerza la atención del lector, con personajes históricos siguiendo los moldes de Walter Scott, cierto regusto por la resurrección del pasado (herencia de la novela gótica), amores trágicos, exaltación y búsqueda del ideal por encima del asfixiante prosaísmo de lo cotidiano, héroes teñidos de satanismo, y un acusado tono poético mezcla de ensueño y fantasía.
Foto de estudio de Benito Pérez Galdós recién llegado a Madrid en 1863.
Las narraciones en prosa de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que ella llamó leyendas, eran en realidad cuadros de costumbres en los que trasciende una atmósfera de misterio que en ocasiones alcanza una acusada altura poética, y la vehemente fantasía descriptiva de la autora contrasta con el detallismo realista y la precisión con que documenta el insólito portento. «La ondina del lago azul» (1860), deudora sin duda de la Undine (1811) del barón de la Motté Fouqué, anticipa con su sutil delicadeza de ejecución y su fluida naturalidad la técnica usual del género fantástico moderno, es decir, el juego dialéctico entre la duda y la creencia que lleva al más escéptico a titubear ante el singular portento. Pero la culminación, superación y aniquilamiento de este subgénero, más bien mediocre y tópico, fue el gran logro del tardorromántico Gustavo Adolfo Bécquer, en cuyas modélicas Leyendas (1858-1865) o sus melancólicas e intimistas Cartas desde mi celda (1864) la poesía brota no solo de un lenguaje cuidado, musical y colorista, sino asimismo de la belleza intrínseca de los temas y el sutil juego entre las diferentes voces narrativas.
En 1839 apareció la primera traducción al castellano de los Cuentos fantásticos de E. T. A. Hoffmann53, en los que hay un mayor realismo, se renuncia a la atmósfera y a los motivos típicos del fantástico romántico, y se ofrecen explicaciones irracionales a una serie de acontecimientos verosímiles y hasta cotidianos, quedando reducido lo sobrenatural a mera consecuencia de una alucinación54. Pocos años más tarde (en 1858) se publicó el primer artículo en el que un español se interesaba por el autor de «El cuervo», al que califica de «cismático literario» y «lord Byron de la América del Norte»55, y anunciaba la ocurrencia de un editor de Barcelona de publicar en castellano sus Historias extraordinarias. Estos dos hitos afectaron en forma directa no solo a la historia del relato fantástico sino que determinaron la orientación y la trayectoria de una gran escuela estética europea que configuró su forma definitiva y perfeccionada estableciendo un nuevo modelo de realismo más acorde con la época. La descripción realista de un hecho aparentemente inexplicable, «partiendo de lo vulgar y admitido»56 para construir el efecto fantástico, constituirá el objetivo estético de este nuevo estilo narrativo, encarnado sobre todo por Maupassant, Turguéniev y posteriormente Henry James, que juega con la ambigüedad y la incertidumbre de la percepción subjetiva de un personaje y su reacción ante un fenómeno extraño (real o imaginado) que le aflige o le perturba.
Este singular «albor literario», en palabras de Lovecraft57, supuso un acicate importante para los escritores españoles en su búsqueda de otro tipo de verosimilitud que contrarrestase la tópica parafernalia imaginativa ligada a la corriente romántica. Con ello el fantástico moderno daba el primer paso hacia la interiorización de la angustia y el miedo y la creación de una manera subjetiva de interpretar la realidad.
Uno de los que sufrieron el influjo directo de este nuevo paradigma del género fantástico fue el joven Galdós, que muy pronto sería capaz de restaurar la gran novelística española contemporánea, que yacía casi sepultada desde el Siglo de Oro.
HACIENDO PINITOS
Galdós llegó a Madrid en 1862 para estudiar «de mala gana» Derecho en la Universidad Central si bien su pretensión oculta era convertirse en escritor. Eludiendo sus estudios empezó a «flanear por las calles» y a frecuentar tertulias, y sobre todo procuraba asistir a todos los estrenos teatrales que podía, pues le fascinaba la farándula. «Todo muchacho despabilado, nacido en territorio español, es dramaturgo antes de ser otra cosa más práctica y verdadera. Yo enjaretaba dramas y comedias con vertiginosa rapidez»58. Pese a que desde niño tuvo una clara inclinación hacia el dibujo y la pintura59, así como hacia la música (tocaba con soltura el piano), a partir de sus primeros años de colegio empezó a escribir (siempre a lápiz), influido por los folletines románticos y los «novelones disformes» de don Manuel Fernández y González60, y en 1861 «cedió a la tentación romántica de hacer un drama horripilante, histórico, en un acto y en verso, titulado Quien mal hace, bien no espere, que probablemente fue interpretado en 1861 por una compañía de aficionados en un improvisado teatro casero»61. De aquel mismo año datan nuevas tentativas literarias: Un viage [sic] redondo por el bachiller Sansón Carrasco, fragmento de un cuento de carácter alegórico en el que Satanás le pide al personaje cervantino que le acompañe a los infiernos62; El Sol, breve ensayo de crítica literaria; La Antorcha, revista satírica, manuscrita, de la que fue fundador y casi único redactor (durante su estancia en el Colegio San Agustín), y finalmente un par de poemas satíricos. Otros textos primerizos fueron, cuenta el propio Galdós, «unos cuantos artículos en un periódico que se titulaba El País, y en otro cuyo título era El Eco de no recuerdo de qué, pero nada conservo de aquellos infantiles ensayos ni me he cuidado nunca de recogerlos»63.
En 1865, además de hacerse socio del Ateneo madrileño, picó todavía más alto: se estrenó como cronista, revistero y crítico de arte, música y literatura en el diario La Nación64