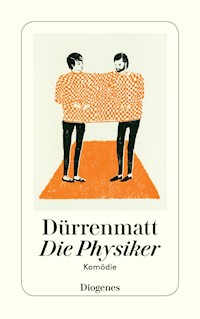Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Selección de la obra poética de López Velarde acompañada por un ensayo-prólogo de Octavio Paz. Aquí se antologan poemas de los siguientes libros: Primeras poesías (1905-1912), La sangre devota (1916), Zozobra (1919), y El son del corazón (1919-1921; 1932).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca del autor
Ramón López Velarde (1888-1921) nació en Jerez, Zacatecas. Su obra poética se cuenta entre las más importantes de principios del siglo XX en México. El Fondo de Cultura Económica ha publicado Obras (1971) y un disco con su obra poética en la colección Entre Voces (1997).
La suave patria y otros poemas
Ramón López Velarde
Prólogo de Octavio Paz
El camino de la pasión, de Octavio Paz
Primera edición en Cuadrivio (Joaquín Mortiz), 1965
La suave patria y otros poemas
Primera edición (Lecturas Mexicanas), 1983
Primera edición (Colección Popular), 1987
Quinta reimpresión, conmemorativa del 50 aniversario de Colección Popular, 2009
Primera edición electrónica, 2010.
D. R. © 2003, Marie José Paz
D. R. © 1987, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0468-2 (ePub)ISBN 978-968-16-2382-1 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
Advertencia
“El camino de la pasión”, ensayo de Octavio Paz sobre Ramón López Velarde, fue publicado originalmente en la Revista Mexicana de Literatura (núms. 11-12 , 1963), y fue recogido más adelante por su autor en Cuadrivio (1965), un volumen que reúne cuatro ensayos sobre poesía moderna que definen e ilustran lo que Octavio Paz ha llamado “la tradición de la ruptura” . Al reaparecer ahora como prólogo de la obra poética de Ramón López Velarde, ocupa su lugar natural.
Prólogo
El camino de la pasión
I. La balanza con escrúpulos
Hemos perdido la inteligencia del lenguaje usual y el diccionario susurra…
R. L. V.
La lectura del libro que ha consagrado el señor Allen W. Phillips a Ramón López Velarde me incitó a reflexionar nuevamente sobre el caso de este poeta.[1] Lo que primero sorprende es su fortuna literaria. Su poesía, escasa y difícil, tras un periodo inicial de incomprensión pública, ha logrado entre nosotros una resonancia y una permanencia que no han obtenido obras más vastas y accesibles. En vida publicó solamente dos libros de poemas: La sangre devota (1916) y Zozobra (1919); después de su muerte se han editado tres volúmenes: uno de poesía, El son del corazón (1932) y dos de prosa, El minutero (1923) y El don de febrero (1952); aún andan dispersos varios poemas, artículos y algunos cuentos. ¿Lo que dejó es realmente una obra? Poco se salva, para mí, de lo que escribió hasta 1915 y pienso, contra la opinión de muchos, que su muerte prematura interrumpió su creación precisamente en el momento en que tendía a convertirse en una contemplación amorosa de la realidad, tal vez menos intensa pero más amplia que la concentrada poesía de su libro central, Zozobra. Al mismo tiempo, López Velarde nos ha dejado unos cuantos poemas en verso y en prosa —no llegan a treinta— de tal modo perfectos que resulta vano lamentarse por aquellos que la muerte le impidió escribir. Ese manojo de textos provoca en todo lector atento varias preguntas. La crítica, desde hace más de treinta años, se esfuerza en contestarlas: poeta de la provincia, poeta católico, poeta del erotismo y de la muerte y aun poeta de la Revolución. Y hay otras preguntas, más decisivas que las puramente literarias… Yo me propuse, una vez más, interrogar a esos poemas —como quien se interroga a sí mismo—. Las páginas que siguen son mi respuesta. Pero antes debo decir algo del libro que me animó a escribir de nuevo sobre López Velarde.
El estudio del señor Phillips me parece lo más completo que se ha escrito sobre nuestro poeta. Es un resumen inteligente, quiero decir: una exposición crítica de todo lo que se ha dicho acerca del tema; asimismo, es una verdadera exploración de una obra singularmente compleja. En la historia de la crítica sobre López Velarde hay, a mi juicio, tres momentos: el ensayo de Xavier Villaurrutia que, literalmente, desenterró a un gran poeta sepultado bajo los escombros de la anécdota y el fácil entusiasmo; algunos valiosos estudios sobre aspectos parciales de la vida y la obra, entre los que destacan los de Luis Noyola Vázquez; y este libro del crítico norteamericano, que nos da al fin la posibilidad de una comprensión más cabal. Me interesaron sobremanera los capítulos sobre la formación de López Velarde. No creo que nadie, en su tiempo, se haya dado cuenta enteramente del sentido de su tentativa, excepto José Juan Tablada. Aunque la crítica se obstina en desdeñar tanto su influencia como el valor de su poesía, Tablada fue un estímulo y un ejemplo para López Velarde.[2] Con esta salvedad, la vida literaria de nuestro poeta transcurrió entre la reserva del grupo del Ateneo —que tampoco mostró entusiasmo por Tablada— y la devoción cordial, pero limitada, de sus compañeros de generación. Poco antes de su muerte los jóvenes que más tarde se unirían en la revista Contemporáneos, descubrieron en él, ya que no un guía, un espíritu afín, otro solitario. Y uno de ellos, Xavier Villaurrutia, escribió años después un ensayo sobre su obra que, por su estricta geometría y su ritmo amplio y hondo, hace pensar en ciertos textos de Baudelaire.
Acerca de las influencias de poetas de lengua castellana en López Velarde, el libro de Phillips dice casi todo lo que hay que decir. El crítico norteamericano percibe ecos de los Nocturnos de Cantos de vida y esperanza en ciertos poemas de La sangre devota. Es verdad y su observación nos ayuda a definir el linaje poético de López Velarde. Yo agregaría algo: quizás hay que volver a leer al olvidado Efrén Rebolledo; algunos de sus sonetos eróticos hacen pensar vagamente en poemas de Zozobra. En cuanto a las lecturas francesas: tal vez sería bueno consultar la primera edición de la Antología, de Enrique Díez-Canedo y Fernando Fortún. Seguramente la conoció López Velarde. Hace años Neruda me confió que debía a ese libro su primer contacto con la poesía francesa; y subrayó: “como casi todos los poetas hispanoamericanos de esos tiempos…” Disiento de los párrafos consagrados a Francis Jammes; es evidente que López Velarde recogió la lección de este poeta pero su influencia, innegable, es externa. La verdadera influencia, para mí, es fecundación o iluminación; nace de un encuentro y es el resultado de una afinidad espiritual. Las influencias de Rodenbach y, sobre todo, de Verhaeren y Maeterlinck, me parecen más dudosas. Esos nombres formaban parte de la atmósfera intelectual y artística de aquellos días, eso es todo. Estos pequeños reparos no impiden que el estudio de Phillips confirme algo sobre lo que no se ha insistido bastante: la literatura francesa es mucho más determinante en López Velarde de lo que parece a primera vista.
El tema de las relaciones entre Baudelaire y nuestro poeta es capital. Aquí tampoco coincido enteramente con el señor Phillips. En un artículo sobre López Velarde, escrito en 1950, puse en duda esa semejanza, sostenida con gran sutileza por Villaurrutia. Hoy no diría lo mismo. En aquel artículo destacaba las diferencias entre ambos: el “abismo”, para emplear la expresión de Xavier, que atrae a Baudelaire es el de la conciencia autosuficiente y, simultáneamente, desvalida —de ahí la identificación del mal con la libertad humana y de éstos con la nada—; López Velarde, en cambio, siente la fascinación de la carne que es, siempre, fascinación ante la muerte: al ver “el surco que deja en la arena su sexo”, el mundo se le vuelve “un enamorado mausoleo”. La visión del cuerpo como presencia adorable y condenada a la putrefacción se acerca, pero no es idéntica, al vértigo del espíritu “celoso de la insensibilidad de la nada”. Estas diferencias no deben ocultarnos muchas y profundas semejanzas. Los dos son “poetas católicos”, no en el sentido militante o dogmático sino en el de su angustiosa relación, alternativamente de rebeldía y dependencia, con la fe tradicional; su erotismo está teñido de una crueldad que se revuelve contra ellos mismos: al Je suis la plaie et le couteau responde el mexicano con el ser en un solo acto el flechador y la víctima; ambos aman los espectáculos del lujo fúnebre: la cortesana, encarnación del tiempo y la muerte, las bailarinas, los payasos, la domadora, los seres al margen, imágenes de fasto y miseria. Hay en los dos la misma continua oscilación entre la realidad sórdida y la vida ideal (“edén provinciano” o “chambre spirituelle”); la idolatría por el cuerpo y el horror del cuerpo; la sistemática y voluntaria confusión entre el lenguaje religioso y el erótico, no a la manera natural de los místicos sino como una suerte de exasperación blasfema… En una palabra, hay el mismo amor por el sacrilegio.
Baudelaire es un espíritu incomparablemente más rico y profundo pero López Velarde es de su estirpe. Para comprobarlo basta enfrentar algunos poemas en prosa de El minutero (entre otros José de Arimatea, El bailarín, Obra maestra ) con ciertos textos de Le Spleen de Paris, por ejemplo: L’Horloge, La Chambre Double, Mademoiselle Bistouri… ¿Pero es necesario insistir? Tenemos la confesión de López Velarde: “seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato”. Por cierto, Phillips cita una desdichada interpretación de Ortiz de Montellano (“olfato aquí quiere decir malicia”) que ya en su hora provocó la razonada indignación de Villaurrutia. En efecto, aparte de que Montellano olvida que toda palabra poética contiene una pluralidad de significados, la poesía de López Velarde suscita una oleada de perfumes espesos e intensos, vibración que se prolonga en resonancias que yo me siento inclinado a llamar espirituales: incienso, olor de tierra mojada y de cirios, barro, azucena, almizcle, aromas de alcoba e iglesia, de lecho y cementerio… El catálogo es impresionante no sólo por el número sino por la complejidad de las sensaciones. Y en el centro de esa constelación sensual, como un ojo fijo, el nombre de Baudelaire: la conciencia sacrílega.
Las afinidades entre López Velarde y Laforgue me parecen indudables. Sobre esto sigo pensando todo lo que dije en mi artículo de 1950. Leída en francés, en traducción o conocida por intermedio de Lugones, la poesía de Laforgue es central en López Velarde. El poeta inglés le revela el secreto de la fusión entre el lenguaje prosaico y la imagen poética, o sea, la receta de la incandescencia y el hielo verbales. No la oposición entre vida cotidiana y poesía sino su mezcla: las situaciones absurdas, las revelaciones oblicuas, los apartes, la alianza de lo grotesco, lo tierno y lo delirante. La luna y la ducha fría. Laforgue le enseña, sobre todo, a separarse de sí mismo, a verse sin complicidad: el monólogo, desdoblamiento del yo que habla en el yo que escucha. Rostro que se contempla en el espejo convexo de la ironía, el monólogo introduce el prosaísmo como un elemento esencial del poema. Pero no debe confundirse el uso deliberado de prosaísmos con el empleo de lo que llaman lenguaje popular o folclórico. En España, por esos años, Machado pretende volver al habla del pueblo; y más tarde, aunque dentro de una estética más próxima a Jiménez, García Lorca y Alberti lo intentaron también. Cualquiera que sea nuestra opinión sobre estos poetas, no creo que nadie pueda ver en sus poemas algo que se parezca al lenguaje popular. No es difícil saber la razón: ese lenguaje es más bien una vaga noción filosófica, heredada de Herder y el romanticismo alemán, que tiene poca sustancia real.
El llamado lenguaje popular de la poesía española no viene del habla del pueblo sino de la canción tradicional; el prosaísmo de López Velarde y de otros poetas hispanoamericanos procede de la conversación, esto es, del lenguaje que efectivamente se habla en las ciudades. Por eso admite los términos técnicos, los cultismos y las voces locales y extranjeras. Mientras la canción a la manera tradicional es una nostalgia de otro tiempo, el prosaísmo enfrenta el idioma del pasado con el de ahora y crea así un nuevo lenguaje. Uno acentúa el lirismo; el otro tiende a romperlo: su función, dentro del poema, es la crítica de la poesía. López Velarde lo dice de una manera insuperable: “El sistema poético se ha convertido en sistema crítico”. Sonambulismo y examen de conciencia. El tiempo, la famosa temporalidad, es abismal y discontinuo. La canción lo recubre, como el reloj que, al medir las horas, nos oculta al verdadero tiempo. La canción nos lleva a otros tiempos; el poema que intenta López Velarde abre la conciencia al tiempo real. Operación violenta, pues el hombre, que vive en el tiempo y que quizá sólo sea tiempo, cierra los ojos y nunca quiere verlo, nunca quiere verse.
La forma predilecta de Laforgue y López Velarde es el poema de líneas sinuosas que imita la marcha zigzagueante del monólogo: confesión, exaltación, interrupción brusca, comentario al margen, saltos y caídas de la palabra y del espíritu. El monólogo es tiempo: canto y prosa. Por esto no se acomoda a la canción tradicional, con sus metros fijos y sus rimas previstas, y prefiere el verso suelto y la rima inesperada. La ironía es su freno y el adjetivo su espuela. De una manera aún más acusada que Laforgue y siguiendo en esto a Lugones —al que repetidamente compara con Góngora— nuestro poeta se propone que cada uno de sus poemas sea una “ecuación psicológica” y un organismo sensual, un objeto insólito. Imágenes barrocas, prosaísmos, confidencias y las adivinaciones de la sangre. Un estilo de sorpresas y un estilo combustible: el poema ha de ser fuego de artificios en el que se incendia realmente el poeta.
Aquí debo repetir que la influencia de Lugones en nuestro poeta fue decisiva. El lenguaje del Lunario sentimental, en el sentido más radical y amplio de la palabra lenguaje, es una de las claves del estilo de López Velarde. Gracias a Lugones, se descubre; pero apenas se encuentra a sí mismo, deja de parecerse al gran poeta argentino. Phillips observa con precisión: “en Lugones predominan lo burlesco y lo socarrón, lo festivo y lo pintoresco, lo exuberante y lo regocijado… En Laforgue y López Velarde la actitud es más profunda: los dos esconden una inherente tristeza bajo la máscara de la ironía”. Yo diría que en Lugones no hay esa dimensión moral, herencia de Baudelaire, que es la conciencia de sí; tampoco el sentimiento de la soledad en la multitud urbana; ni, en fin, el sentido de lo sobrenatural. Lugones jamás habría escrito esta frase de López Velarde, que Laforgue hubiera firmado y que es, simultáneamente, la cifra de su estilo y la definición de sí mismo: “los pasos perdidos de la conciencia, el caer de un guante en un pozo metafísico…” Hay en estas líneas un presentimiento de algo que nunca vio: los cuadros de Chirico. Y otras cosas más… Ahora bien, aunque la afinidad es mayor entre el francés y el mexicano, Laforgue es más seco e intelectual; hay en su sonrisa un rictus mundano que delata un alma marchita. López Velarde es más ingenuo, serio y viril; se burla pero no reniega de la poesía y el amor. Algo decisivo los separa: la religiosidad, viva en uno, muerta en el otro.
Valdría la pena situar a López Velarde no sólo, como es uso y abuso, en el ámbito de la poesía mexicana sino en el campo más vasto de la literatura hispanoamericana y (¿por qué no?) universal. En aquellos años el joven Huidobro, en Santiago o en París, prepara una irrupción que desconcertará e irritará, entre otros, a Antonio Machado; en México (o más exactamente: en Bogotá), Tablada escribe Un día, delgado libro que López Velarde encontró “perfecto” y que nuestra crítica aún no digiere… ¿Y en el resto del continente y la península? Para encontrar un equivalente de la tentativa de López Velarde hay que ir a la lengua inglesa. Pound publica Lustra en 1916 y Hugh Selwyn Mauberley en 1920; esos mismos años son los de la iniciación de T. S. Eliot. Hay cierta semejanza entre el primer Eliot (hasta The love song of Alfred S. Prufrock ) y el último López Velarde. Se trata, por supuesto, de un lejano aire de familia: ambos tienen algunos antepasados comunes. Esta semejanza es pasajera (puede decirse que Eliot principia donde termina López Velarde), pero revela hasta qué punto es superficial encerrar a nuestro poeta en el marco de la provincia. Su obra participa de las corrientes de la época, a pesar de la lejanía geográfica e histórica en que vivió. No, López Velarde no es un poeta provinciano, aunque el terruño natal sea uno de sus temas: los provincianos son la mayoría de sus críticos. Poemas como El mendigo, Todo, Hormigas, Tierra mojada…, El candil, La última odalisca, La lágrima y otros cuantos más —en verso y en prosa— lo hacen un poeta moderno, lo que no podía decirse, en 1916 o 1917, de casi ninguno de sus contemporáneos en lengua española.
Hay que repetirlo: la poesía moderna nace en Hispanoamérica antes que en España (con la única y gran excepción de Gómez de la Serna) y uno de sus iniciadores es López Velarde. Con él empieza una visión de las cosas que todavía seduce a espíritus tan opuestos como Jorge Luis Borges y Pablo Neruda. La mirada que se mira, el saber que se sabe saber, es el atributo (la condenación, sería más justo decir) del poeta moderno. López Velarde vive una compleja situación moral —y sabe que la vive—, al grado que ese saber se le vuelve más real que la realidad vivida. En un artículo dice: “Aquel que sea incapaz de tomarse el pulso a sí mismo, no pasará de borrajear prosas de pamplinas y versos de cáscara”. Conciencia de su fatalidad y conciencia de esa conciencia: de ahí brotan la ironía y el prosaísmo, la violencia de la sangre y el artificio pérfido del adjetivo. Juego mortal de la reflexión: la transparencia de la palabra ante la opacidad de las cosas, la transparencia de la conciencia ante la opacidad de las palabras, el reflejarse sin fin de una palabra en otra, de una conciencia en otra… Este conflicto tiene un nombre: pluralidad. La conciencia anda perdida entre la dispersión de objetos, almas y cuerpos femeninos. La mujer es la llave del mundo, la presencia que reconcilia y ata las realidades disgregadas; pero es una presencia que se multiplica y así se niega en infinitas presencias, todas ellas mortales. Multiplicidad femenina: duplicidad de la muerte. Una y otra vez el poeta intenta reducir a unidad la dispersión. Una y otra vez la mujer se convierte en las mujeres y el poema en el fragmento. La unidad sólo se da en la muerte o en la conciencia solitaria. Poesía de solitario y para solitarios.
Concentrado y complejo, el estilo de López Velarde triunfa en lo que podría llamarse la intensidad fija; ese momento en que la sangre se agolpa, el pensamiento se suspende o el ánimo se arroba. El instante de frenesí que alcanza la cima y se inmoviliza para después anularse. Estética del corazón y sus latidos. Y también: estilo de la desmesura —no hacia afuera sino hacia dentro—. Su tentación no es la inmensidad exterior sino lo infinitesimal; y su peligro es la afectación retorcida, no la vaguedad ampulosa. Muchas de sus frases, más que de la perfección, nos dan la sensación de la tortura del idioma. Hay que confesar que con frecuencia López Velarde es alambicado y que a veces es cursi. Una considerable porción de sus escritos de juventud, en prosa y en verso, me parecen sentimentales, artificiosos y, lo diré con franqueza, insoportables. Su gusto era exigente pero no impecable. La atmósfera literaria de aquellos días estaba contaminada por el “modernismo” agonizante y sus epígonos habían degradado su retórica en una feria de rarezas estereotipadas. El mismo Juan Ramón Jiménez no se libró del contagio sino años después. López Velarde nunca abandonó por completo algunos tics de la poesía anterior. Gorostiza insinúa que su condición de “payo” podría explicar algunas de esas afectaciones. Cualquiera que haya sido el origen de su actitud, la novedad esencial de su imaginación fue más poderosa que las equivocaciones de su gusto.
Poeta escaso, concentrado y complejo… A estos tres adjetivos hay que agregar otro: limitado. Sus temas son pocos; sus intereses espirituales, reducidos. La historia está ausente de su obra. Al escribir historia, me refiero a la general o universal. No hay otra: lo que se llama “historia patria” es espejo del hombre —y entonces es también universal— o es una anécdota de sobremesa. Tampoco aparece el conocimiento y sus dramas: jamás puso en duda la realidad del mundo o la del hombre y nunca se le hubiera ocurrido escribir Muerte sin fin o Ifigenia cruel. Las relaciones entre la vigilia y el sueño, el lenguaje y el pensamiento, la conciencia y la realidad —temas constantes de la poesía moderna, desde el romanticismo alemán— apenas tienen sitio entre sus preocupaciones. Sentó a la belleza en sus rodillas pero ¿la “encontró amarga”? En todo caso, no la maldijo. No renegó ni profetizó. No quiso ser Dios ni sintió nostalgia por el estado bestial. No adoró a la máquina ni buscó la edad de oro entre los zulúes, los tarahumaras o los tibetanos. Excepto en un poema de hermosa violencia (Mi corazón leal, se amerita…) la rebeldía no lo conmovió. Su poesía no quiere “cambiar al hombre” ni “transformar al mundo”. Insensible al rumor de futuro que en esos años se levanta por todos los confines del planeta, insensible a los grandes espacios que se abren al espíritu, insensible al planeta mismo, que emerge, por primera vez en la historia, como una realidad total… ¿sospechó que el hombre moderno, desde hace más de cien años, está desgarrado entre utopía y nihilismo? Lo que desveló a Marx, Nietzsche o Dostoievski, a él no le quita el sueño. En suma, es ajeno a casi todo lo que nos agita. Es una paradoja que un espíritu de tal modo impermeable a las angustias, deseos y temores de los demás, se haya convertido en esa figura equívoca que designa la frase: “poeta nacional”. No sé si lo sea; sé que no quiso serlo. El secreto de esta paradoja está en su lenguaje, creación inimitable, fusión rara de la conversación y de la imagen insólita. Con ese lenguaje descubre que la vida cotidiana es enigmática.
Prosa y verso forman en su obra un sistema de vasos comunicantes. Villaurrutia escribió que el poeta “está casi siempre presente en lo que, sin hipérbole, podemos llamar las estrofas de El minutero”. Phillips completa esta observación, que nos sirve para leer mejor los textos en prosa, con otra que nos ayuda a comprender más enteramente los poemas: en su prosa López Velarde nos da, aunque nunca como demostración, ciertas claves de su estética. La unidad es orgánica, no intelectual. La lectura simultánea de prosa y verso nos permite someter a prueba tanto la lucidez de sus ideas sobre el mundo y el lenguaje como la autenticidad de sus poemas. El resultado, según ocurre con todos los verdaderos poetas, comprueba la coherencia entre instinto creador y conciencia crítica. Para López Velarde el mundo se nos entrega como sensación y emoción: “la naranja no es, en la lira, positiva o aristotélica; es simplemente, naranja. Una sola cosa sabemos: que el mundo es mágico”. Proclamar que el mundo es mágico quiere decir que los objetos y los seres están animados y que una misma energía mueve al hombre y a las cosas. Toca al poeta nombrar esa energía, aislada y concentrada en el poema. Cada poema es un orbe diminuto de simpatías y repulsiones, un campo de relaciones mágicas y, así, un doble del mundo real. La fuerza que une y separa a las cosas se llama Eros:
En mi pecho feliz no hubo cosa de cristal, terracota o madera que abrazada por mí no tuviera movimientos humanos de esposa.
Las cosas no se ordenan conforme a las jerarquías de la ciencia, la filosofía o la moral. El valor de los objetos no reside en su utilidad ni en su significación mundana (lógica o histórica) sino en su vivacidad: aquello que los une a los otros objetos en una suerte de copulación universal y los transforma en cosas nunca vistas. La metáfora es el agente del cambio y su modo de acción es el abrazo. Las cosas diarias —la tina, el teléfono, el pabilo, el azúcar y su lenta disgregación, los armarios y su queja— contienen una carga mayor de energía mágica que las nombradas tradicionalmente por los poetas. Expresiones coloquiales, utensilios y situaciones cotidianas sufren una dichosa metamorfosis. La redención alcanza también a los desperdicios, como en estas líneas de El perro de San Roque:
Mi carne es combustible y mi conciencia parda; efímeras y agudas refulgen mis pasiones cual vidrios de botella que erizaron la barda del gallinero, contra los gatos y ladrones.
López Velarde no se propone tanto conquistar lo maravilloso —la creación de otra realidad— como descubrir la verdadera realidad de las cosas y de sí mismo. Su empresa es mágica; quiere obligar a las cosas, por medio de la metáfora, a volver sobre sí mismas para que sean lo que realmente son. El mundo no es nunca plenamente lo que es —López Velarde tuvo una conciencia muy aguda de nuestra falta de ser— excepto en algunos momentos privilegiados y que no es exagerado llamar eléctricos. Esos instantes son las sensaciones, las emociones, las iluminaciones que nos dan ciertas contadas experiencias. La metáfora debe ser el equivalente, es decir: el doble analógico, de esos estados de excepción y de ahí su concentración, su aparente oscuridad y sus paradojas. Pero ¿cómo pueden las cosas ser ellas mismas si la metáfora, el abrazo universal, las cambia en otras cosas? López Velarde no concibe al lenguaje como vestidura. O más bien, es una vestidura que, al ocultar, descubre. La función de la metáfora es desnudar: “para los actos trascendentales —sueño, baño o amor— nos desnudamos”. El arte poético es la ciencia de la iluminación. Su claridad desnuda y, a veces, desuella. Su luz es insoportable:
La suprema nitidez obliga a las buenas gentes a quedarse en tinieblas, como les ocurriría si en lugar de un foquillo eléctrico tuviesen a Sirio al lado de la cama. Casi todos los que han pedido claridad literaria en el curso de los siglos, han pedido, realmente, una moderación de luz, a fin de guardarse la retina sin choques, dentro de una penumbra rutinaria…
Así pues, la poesía es revelación y deslumbramiento.
La provincia es uno de sus temas. O mejor dicho: es un campo magnético, al que vuelve una y otra vez, sin jamás regresar del todo. Pero no sólo lo mueven sus sentimientos; la provincia es una dimensión de su estética. La vida de las ciudades y villorrios del interior —“cielo cruel y tierra colorada”— le ofrece un mundo de situaciones, seres y cosas no tocados por los poetas del “modernismo”. Cierto, la Revolución Mexicana, que despobló lugares, repobló otros, dispersó y reunió a las gentes y reveló a todos una patria desconocida, contribuyó a su descubrimiento. En sus manos esa materia en bruto sufre la misma transformación que el lenguaje cotidiano y los objetos de uso diario. Sometida a la doble presión de la alquimia verbal y de la ironía, la sencillez aldeana se convierte en un condimento raro, una extrañeza más que incrusta en el discurso de la poesía tradicional. El ejemplo más notable de esta metamorfosis es El retorno maléfico. Ante el “hijo pródigo” que regresa a la casa paterna, los medallones de yeso de la puerta entornan “los párpados narcóticos”, se miran y se dicen: “¿qué es eso?” En el patio hay “un brocal ensimismado, con un cubo de cuero goteando su gota categórica”. En el jardín: “el amor amoroso de las parejas pares”. Arte de contrastes: la irrupción del “gendarme que pita” o los gorjeos de la solterona cantando un aria pasada de moda, acentúan el carácter sonámbulo de la evocación. Las muchachas que aparecen, unos versos después, “frescas y humildes como humildes coles”, podrán ser todo lo simples que se quiera (ya se verá que no lo son tanto) pero la imagen que ha escogido el poeta para mostrarlas, “a la luz de dramáticos faroles”, es de una sencillez endiablada.
Humildemente