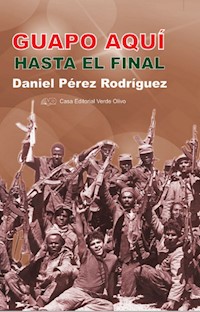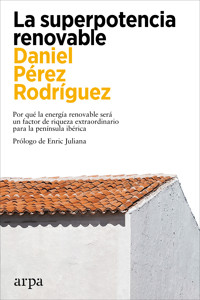
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Spanisch
Por qué la energía renovable será un factor de riqueza extraordinario para la península ibérica. El modelo energético fósil ha acelerado su decadencia tras la crisis de Ucrania. Hay consenso mundial en la apuesta por las energías renovables como solución clave frente a la emergencia climática, el precio de la luz y la dictadura del gas. El nuevo sistema energético será predominantemente renovable, incluirá baterías y permitirá electrificar consumos como el de los coches o la calefacción. Y cuando se trate de consumos de industria o transporte pesado, recurriremos al hidrógeno verde, que no es sino energía eléctrica renovable en diferido. Ya no importa quien tenga el petróleo o el gas, sino quien tiene el viento o el sol y es capaz de convertirlo en energía eléctrica. En la presente obra, Daniel Pérez nos ofrece una panorámica tan rigurosa como clara y estimulante del papel que podría jugar España para liderar este nuevo modelo energético. Una apuesta que le permitirá atraer a aquellos sectores dependientes del precio de la energía, como la producción de hidrógeno, los centros de datos, o la gran industria, que vendrán a nuestro país seducidos por la energía más barata de Europa. La crítica ha dicho... «Una propuesta entusiasta a favor de la aceleración de las energías renovables en España, escrito desde la convicción de que toda la península ibérica se halla ante una oportunidad única: convertirse en pila eléctrica de Europa». Enric Juliana
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La superpotencia renovable
Daniel Pérez Rodríguez
La superpotencia renovable
Prólogo de Enric Juliana
© del texto: Daniel Pérez Rodríguez, 2023
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: octubre de 2023
ISBN: 978-84-19558-34-3
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: El Taller del Llibre, S. L.
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
PRÓLOGO, por Enric Juliana
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTE. El colapso energético
1. La emergencia climática
2. El precio de la luz se dispara
3. Las dictaduras del gas
SEGUNDA PARTE. La solución renovable
4. Las energías renovables
5. El almacenamiento
6. La electrificación
7. El hidrógeno verde
TERCERA PARTE. La ventaja ibérica
8. El potencial renovable ibérico
9. La atracción renovable
10. Aún no somos una superpotencia renovable
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
A Pilar y a Manuel, por la educacióny el amor incondicional que me han brindado.
A Bea, por el tiempo que me ha regaladopara que este libro sea posible.
A Bruno y a Claudia, por el tiempo de parqueque les he robado.
PRÓLOGO
LA DÉCADA ELÉCTRICA
El mar del Norte puede ser dentro de unos años la gran pila eléctrica de Europa por delante del parque nuclear francés, el gran legado del general De Gaulle. Leí esta información hace unos meses en una publicación especializada en temas de energía y me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque me interesa la geografía política y porque estoy convencido de que la guerra de Ucrania va a cambiar muchos mapas de Europa. Mapas políticos, mapas económicos y mapas mentales. Llamé a Daniel Pérez, especialista en energías renovables, al que había conocido unas semanas antes, para preguntarle al respecto: «¿Te parece realista decir que el mar del Norte puede ser el gran polo de generación eléctrica de Europa en un futuro próximo?». El autor de este libro me respondió: «El mar del Norte y la península ibérica». Y me dio título para un artículo.
No soy especialista en energía, campo informativo de gran complejidad. Antes de proseguir en la redacción de este prólogo quisiera dejar claro este punto. Soy un periodista dedicado a la información política, con excursiones en la coyuntura internacional. Pronto cumpliré veinte años de crónica política desde Madrid, pero en los últimos años he ido prestando cada vez más atención a las noticias referidas a la energía. Por lo tanto, voy a intentar no meterme en camisas de once varas. En estos momentos no podemos interpretar la evolución de la política, en España, en Europa, y en todo el mundo, si no tenemos en cuenta los mapas cambiantes de la energía. Hay más factores, sin duda alguna. La digitalización de todas las actividades económicas y sociales, la centralidad de las redes sociales en la configuración de los gustos populares y las corrientes de opinión, la producción de la mentira a escala industrial, la difusión del pensamiento sectario ocupando el lugar de las viejas religiones, y el desarrollo de la inteligencia artificial, la verdadera puerta de Tannhäuser de nuestra época, están modificando profundamente la relación entre sociedad y política y es posible que introduzcan cambios tan radicales en la dinámica social que la democracia liberal no soporte la aceleración de los cambios cognitivos en los próximos años. En estos momentos están abiertas angustiosas reflexiones al respecto. En el catálogo de las incertidumbres figuran también los mapas de la energía.
El 10 de febrero de 1906 fue botado el HMS Dreadnought, un barco de guerra británico que revolucionó el diseño de los buques de la época. Era más rápido, disparaba unos cañones muy potentes y su blindaje era más fuerte. Pesaba más, estaba mejor reforzado e iba más deprisa. El secreto del nuevo acorazado estaba en los motores. El HMS Dreadnought no consumía carbón, quemaba petróleo. Cuando la Armada inglesa descubrió que ese nuevo combustible le permitía ganar una decisiva ventaja en los mares, Oriente Medio se convirtió en una de las regiones más disputadas del planeta. El Gobierno británico dio todo su apoyo a la Anglo-Persian Oil Company que controlaba unos primeros yacimientos en Persia, mientras que el Deutsche Bank estaba financiando la exploración petrolífera de Mesopotamia, aprovechando la construcción de una línea férrea entre Bagdad y Mosul. Por ahí andaba Winston Churchill, primer lord del Almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial. Los petróleos de Persia. Los petróleos de Irak. Comenzaba la lucha por el control de los hidrocarburos en Oriente Medio. Una lucha que aún no ha terminado.
Cuando en septiembre de 2022 unos submarinistas de nacionalidad todavía desconocida colocaron unas potentes cargas submarinas en el fondo del mar Báltico para hacer estallar una sección de los dos gasoductos Nord Stream, inutilizando la principal autopista del gas entre Rusia y Alemania, la historia de Europa seguramente también cambió de dirección. Alguien decidió golpear duramente la retaguardia alemana y no es probable que fuera Rusia. En estos momentos, los indicios sobre la autoría del sabotaje tienden a descartar a Rusia. Quien puso las cargas quería evitar que Alemania jugase al gradualismo después de su inicial condena a la invasión rusa de Ucrania. En términos materiales y políticos, la principal potencia económica europea se veía obligada a prescindir del gas ruso, potenciar su ejército y mantenerse al lado de Estados Unidos para intentar proteger su otro gran pilar económico: las exportaciones de material tecnológico a China.
Alemania quema hoy carbón a espuertas, mientras construye a contrarreloj varias plantas de regasificación de gas natural licuado en su litoral. Estaba tan confiada en la alianza Nord Stream con Rusia que no disponía de ninguna planta de captación de GNL. En el litoral de la península ibérica existen, desde hace años, nueve instalaciones de ese tipo. Alemania ha puesto 200.000 millones de euros sobre la mesa para intentar proteger a sus empresas y familias del encarecimiento de la energía y va a destinar otros 100.000 millones de euros en la modernización de sus fuerzas armadas para poder actuar como potencia regional a todos los efectos, antes de que este papel recaiga en Polonia y sus protectores británicos. En Berlín se vuelve a hablar de austeridad y pronto vamos a tener noticia de ello en el sur de Europa.
La historia está cambiando ante nuestros ojos y no es nada fácil captar la dirección de los vientos. La denominada transición energética se convierte en un gran campo de batalla. Ucrania, gran proveedora de cereales en el mercado mundial y primera vía de entrada del gas ruso en Europa antes de la descomposición de la URSS (los gasoductos Soyuz de los años setenta, todavía en funcionamiento sin haber sufrido ningún tipo de sabotaje), es hoy el escenario más dramático de ese campo de batalla. En Ucrania mueren soldados y las ciudades son bombardeadas. En el resto de Europa se lucha por la orientación de la política energética, suben y bajan las acciones, se cierran gasoductos (el Magreb Europa, que conectaba Argelia con España a través de Marruecos), se proyectan nuevos gasoductos (Argelia-Cerdeña), se frenan o se aceleran las conexiones eléctricas entre los países europeos, se discute acaloradamente sobre los parques fotovoltaicos que ocupan antiguas tierras de cultivo, o se protesta por el proyecto de un gran parque eólico frente al golfo de Roses o ante la playa de Rimini. En Ucrania se muere en el campo de batalla y en España se ruedan películas como As bestas y Alcarràs.
La pregunta sobre el mar del Norte era pertinente y la respuesta de Daniel Pérez nos ofrecía una pista muy valiosa. Los países ribereños del mar del Norte (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Noruega, Países Bajos y Reino Unido) se están aliando para potenciar la producción de energía eólica a gran escala en sus costas, mientras los dos países que integran la península ibérica (España y Portugal) están acelerando la instalación de placas fotovoltaicas y aerogeneradores para convertirse en grandes productores de energía solar y eólica, aprovechando las grandes zonas de escasa población de un territorio con temperaturas cada vez más altas.
La coalición del mar del Norte y la coalición ibérica. La firme apuesta de Francia por la energía nuclear, ofertando en el mercado internacional la construcción de centrales atómicas de «bolsillo», en tierra firme o en el fondo del mar, siempre y cuando se pueda seguir comprando uranio a Níger a buen precio. La angustia y la capacidad de organización de Alemania, explorando todas las vías posibles —menos la nuclear— para dejar de quemar carbón a gran escala en los próximos años. La astucia de Italia con su gran empresa pública de hidrocarburos (ENI, Ente Nazionale Idrocarburi) trabajando todo tipo de alianzas, para ofrecerse a los demás países europeos como vía de acceso a los yacimientos de Argelia, Libia, Egipto, Chipre y Azerbaiyán. Los países del norte de África, cada uno a su ritmo, desarrollando planes para la generación de energía eólica y solar a gran escala, conscientes de que llegará el día en que ya no podrán vivir de los hidrocarburos. Marruecos es uno de los países del Magreb más activos en esa dirección. El Sahara Occidental, con mucho sol, mucho viento y poca población, es un territorio óptimo para la generación de energía eólica y fotovoltaica. Objetivo: la fabricación de hidrógeno para la industria europea.
Se discute y se pelea en Europa por la continuidad de los motores de combustión, mientras se abre una competición a escala internacional por la adquisición de litio en los grandes yacimientos existentes en Latinoamérica y Australia. Ese mineral es hoy imprescindible para la fabricación de las baterías de los coches eléctricos. Pero el litio debe ser reforzado por el cobalto para que las baterías tengan más capacidad de almacenamiento. Y el 70% de las reservas de cobalto se hallan en la República Democrática del Congo, al sur del Sahel, esa gran franja desértica que Rusia quisiera convertir en un protectorado. Ha regresado el Big Game de principios del siglo xx. Un Big Game digitalizado.
El mundo está cambiando de base bajo el impulso digital. Es un mundo electrizado por las nuevas formas de producción de energía. Está siendo sacudido por las oleadas migratorias, mientras el clima se hornea. Nos esperan muchos años de confusión y de luchas en todos los planos. Veremos más guerras. No hay país que no esté tomando posiciones. En esta encrucijada histórica, España —toda la península ibérica— puede tener buenas cartas. Esta es una de las ideas básicas del libro de Daniel Pérez, un profesional dedicado desde hace años al ámbito de las energías renovables, en la actualidad, director general de L’Energètica, la empresa de energía de la Generalitat de Catalunya.
«La idea que quiero transmitir es que nos ha tocado la lotería. A España, con la transición energética, le ha tocado la lotería. Lo único que hay que hacer ahora es jugar. Comprar los billetes. Tenemos que jugar para así poder canjear el billete ganador por riqueza, competitividad, bienestar y desarrollo económico», dice Daniel Pérez.
Este libro es una propuesta entusiasta a favor de la aceleración de las energías renovables en España, escrito desde la convicción de que toda la península ibérica se halla ante una oportunidad única: la posibilidad de dar un salto de escala en la capacidad de competición económica en el plazo de una década. Convertir España en un país de energía eléctrica barata. Para exportarla y para atraer inversiones industriales. ¿Cuál sería la prioridad: la exportación o la atracción de plantas industriales hoy ubicadas en el centro-norte de Europa o en otras ubicaciones geográficas? He ahí una pregunta pertinente, si el programa que nos propone este libro puede desarrollarse en la próxima década. El autor conoce muy bien la materia y expresa con entusiasmo su convencimiento de que la península ibérica puede dejar de ser Cenicienta gracias a uno de esos giros imprevistos de la historia. El clima puede que nos dé un disgusto, pero la existencia de amplias zonas despobladas en una península solar (sol y suelo) facilita que Iberia pueda ser la pila eléctrica de Europa, en competición con los aerogeneradores flotantes del mar del Norte. La oportunidad está ahí, sólo cabe esperar que la continua subida del precio del dinero no la estrangule.
ENRIC JULIANAAgosto de 2023
INTRODUCCIÓN
La energía es uno de los pilares fundamentales de la vida. Sin energía no hay nada: ni universo, ni Tierra, ni vida, ni movimiento, ni fútbol, ni siquiera libros. Como Vaclav Smil explica acertadamente en Energía y civilización, la historia nos demuestra que la disponibilidad de energía abundante, barata y segura ha sido una condición indispensable para el desarrollo económico, social y político de los territorios. Pero esa energía abundante, barata y segura no se reparte entre todos por igual. En función de la energía que se tenga —mucha o poca, cara o barata, siempre disponible o intermitente, etc.— las cosas pueden ir muy bien, regular o mal.
Como todo el mundo sabe, el modelo energético fósil desarrollado durante los siglos XIX y XX ha dominado el planeta. El carbón, el gas y el petróleo nos han dado mucho. Han sido los protagonistas de una historia de desarrollo económico y social históricos. En términos de concentración energética y de facilidad para el consumo, son vectores energéticos irrepetibles. Pero, hoy, este modelo ha entrado en quiebra y está condenado a desaparecer —lenta pero inexorablemente— a lo largo del siglo XXI, tanto por razones físicas y económicas como por razones medioambientales. Nadie parece albergar dudas sobre este proceso; si acaso, sobre el cuándo. Pero el cambio es irrefutable.
El modelo energético del siglo xxi será una combinación del proceso de decadencia del modelo fósil y el proceso de emergencia del modelo que, en general, suele denominarse renovable. La producción de energía será, fundamentalmente, a partir de fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica), complementadas con baterías, e irá acompañada de la electrificación de buena parte de la actividad económica, ya sea de forma directa, con los vehículos eléctricos y las bombas de calor, o indirecta, gracias al hidrógeno.
La llegada de este nuevo modelo energético también es, al menos en líneas generales, compartido de forma mayoritaria. Por no discutirlo, no lo discuten ni las grandes empresas relacionadas con el carbón, el gas y el petróleo.
Pero esto no es lo que quiero contar en este libro. Esto es una evidencia, que conviene recordar para dar contexto. La idea central de este libro, la tesis, tiene que ver con una lección histórica fundamental, que es que el modelo energético predominante en cada momento de la Historia siempre ha traído consigo ganadores y perdedores. Sociedades, naciones y regiones bien dotadas y posicionadas para competir y desarrollarse; otras incapaces de ello.
Con el modelo energético fósil, Europa en general, y la península ibérica en particular, fue una perdedora. De los tres grandes combustibles fósiles, solo nos tocó el carbón, y, en general, no fácil de extraer. La buena noticia es que, con el modelo energético renovable, la península ibérica podrá ser superganadora. Y esto tendrá un impacto positivo extraordinario para nuestro país.
De algún modo, creo que la idea realmente central de este libro, la idea que quiero transmitir, es que nos ha tocado la lotería. A España, con la transición energética, le ha tocado la lotería. Lo único que hay que hacer ahora es jugar. Comprar los billetes. Tenemos que jugar, para así poder canjear el billete ganador por riqueza, competitividad, bienestar y desarrollo económico.
He estructurado este libro de acuerdo con una cadena de ideas de lo más sencilla.
1. El modelo energético fósil está en decadencia y esta decadencia es irreversible. Como ya he dicho, esto es vox populi, y muchos otros lo han explicado perfectamente bien antes que yo, de modo que lo explico tan rápido como he sabido hacerlo, en la primera parte del libro, haciendo hincapié en aspectos menos comentados del proceso de decadencia.
2. El modelo energético renovable es el futuro. Esto también es sabido. Sin embargo, muchos aspectos concretos del modelo renovable son relativamente poco conocidos del público general —e incluso del público especializado—, entre otras razones porque el modelo está en pleno proceso de definición. Este es el tema de la segunda parte: qué son las renovables exactamente, qué supone la electrificación de la práctica totalidad de la actividad humana, qué papel pueden desempeñar el almacenamiento de electricidad y el hidrógeno, etc.
3. La península ibérica está ridículamente bien situada para ser una campeona de la transición energética y el modelo energético renovable. Sin embargo, esto todavía está lejos de ser una idea política y socialmente consensual y consensuada, lo cual es peligrosísimo. Creo que esta debería constituir la principal aportación de este libro al debate público. Quiero explicar por qué creo esto —por qué muchos expertos creemos en ello—, por qué estoy convencido de que nos ha tocado la lotería, y qué debemos hacer para aprovechar esta oportunidad. De todo ello hablaré en la tercera y última parte del libro, en la que aparecerán empresas extranjeras enormemente importantes —por no hablar de industrias enteras— instalándose en España para disponer de energía barata, de la exportación de energía hacia Europa, o incluso de la energía barata para las personas —incluidos los turistas energéticos.
Me gustaría, ya desde el inicio, señalar que, durante todo este relato, inevitablemente actuaré como juez y parte, ya que he dedicado toda mi carrera profesional a la transición energética, y hoy soy director general de una empresa pública de producción y suministro de energía renovable. En este sentido, quiero pedir un voto de confianza a los lectores —uno solo—. He hecho todo lo posible para escribir este libro con rigor, prudencia y objetividad.
LA MALA FAMA DE LA ENERGÍA
La energía es habitualmente concebida, con razón, como un problema, un coste y un factor limitante. Es habitual que exista desconfianza hacia las compañías energéticas, porque, en general, no se entiende la factura eléctrica y se percibe un desequilibrio en la relación entre la compañía eléctrica, que cobra lo que quiere, y el cliente, que paga lo que le dicen. España tiene la energía más cara de Europa y posee el récord mundial de «puertas giratorias», por las que expresidentes y exministros sin demasiados conocimientos en materia de energía, pero con muchos contactos, pasaban a percibir grandes emolumentos por asistir como lujosos convidados de piedra a los consejos de administración de las grandes energéticas, con la finalidad de retribuir favores pasados o de abrir puertas futuras. Efectivamente, el antiguo régimen energético, dominado por los combustibles fósiles y las grandes instalaciones de generación, se ha caracterizado por brindar energía cara a la península ibérica y también por un caudaloso trasvase de personal de la política a la empresa.
Sin embargo, en el nuevo sistema energético que se avecina, la península ibérica tiene muchas posibilidades de triunfar. Cada vez será menos importante tener gas y petróleo bajo el suelo, y contará más el nivel de radiación solar y el régimen de vientos que tenga un territorio. Las concentraciones de energía fósil dejarán paso a la desconcentración sobre el terreno de la energía solar y eólica. Y, en ese nuevo modelo, la península ibérica es el territorio europeo con mejores recursos.
EL COLAPSO DEL ANTIGUO MODELO ENERGÉTICO
En 2021, el 82% de la demanda energética mundial se cubrió con energías fósiles, entre las que predomina el petróleo, con el 31%, seguido del carbón y el gas natural, con un 27 y 24%, respectivamente, y el 4,3% es nuclear. Las renovables apenas representan un 12% de la energía mundial. Este modelo adicto a la quema de combustibles contaminantes ha generado tres graves problemas mundiales, que han terminado por acelerar el momento de su propia muerte anunciada.
El primer problema que ha generado el modelo energético fósil es el de la emergencia climática, que ha puesto en serio riesgo el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Precisamos de una acción decidida, coordinada y urgente, comenzando por el cambio de modelo energético. De lo contrario, aumentaremos los daños al planeta hasta niveles extremadamente graves, lo que afectará a los humanos, a la fauna y a la flora, y generará importantes pérdidas económicas.
El segundo problema es el de los precios de la energía. En 2022, el precio de la energía escaló desaforadamente hasta niveles nunca vistos. Ese año se reunieron todas las condiciones para la tormenta perfecta (aunque seca): la subida de los costes de contaminar, el cierre del grifo del gas provocado por la guerra de Ucrania, los fallos constantes de las centrales nucleares francesas, la sequía y la ola de calor. Lo que antes valía 50, pasó a valer 200 e incluso 300.
El tercer gran problema del antiguo modelo energético es el de la extrema dependencia energética de países con un muy mejorable bagaje democrático y de derechos humanos. Los combustibles fósiles no se eligen, tocan. Y, si se explotan, como hacen la mayoría de los países, pueden generar importantes ingresos extra, que pueden gastarse en invertir masivamente en renovables, como hace Noruega, o en apuntalar el régimen dictatorial, manteniendo contenta a la población con pan (Argelia) y circo (Catar). La cruda realidad es que Europa ha sufragado buena parte de la invasión de Ucrania mediante la compra de gas, petróleo y uranio enriquecido a Rusia, a cuyos brazos energéticos se había lanzado sin importar las reiteradas señales de que ese abrazo energético podría acabar en puñalada por la espalda, como terminaría sucediendo. El gran problema es que muchos de los nuevos pretendientes son países igual de autoritarios y poco fiables, como Catar (que ya amenazó a Europa con cortar el gas si continuaba investigando el escándalo de sobornos a parlamentarios europeos para que votaran a favor de los intereses cataríes), Azerbaiyán (una de las peores dictaduras que quedan en Europa) o Argelia (que en plena crisis con Rusia también cerró uno de los grifos del gas, el que pasa por Marruecos).
No cabe duda de que hay que salir del sistema de energía contaminante, precios caros y alta volatilidad y que, además, obliga a ignorar las vulneraciones de derechos humanos y a regar con millones los regímenes dictatoriales en posesión de la llave de la energía fósil. La gran noticia es que el cambio hacia otro modelo energético que sea limpio, barato y local es posible: es la revolución de las energías renovables.
EL NUEVO MODELO ENERGÉTICO
Las energías renovables, en particular la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, son la manera más limpia, barata y local de generar energía, y permiten erradicar los tres grandes problemas descritos en el apartado anterior.
Las renovables son la manera más limpia de generar energía eléctrica, porque un kWh de energía solar causa muchas menos emisiones que un kWh fósil. El IPCC lo deja claro: la manera más rápida y barata de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es con el despliegue masivo de energía solar y eólica. Mediante estas dos tecnologías —y sin coste alguno en subvenciones, ya que pueden recuperar sus costes de inversión mediante mecanismos de mercado—, la energía solar y la eólica permitirán desplazar energías fósiles del mix energético y reducir las emisiones mundiales en nada menos que un 20%. Por supuesto, la lucha contra el cambio climático no es solo usar renovables, sino que también hay que reforestar, hacer la agricultura más sostenible o reducir las emisiones del transporte pesado, entre otros. Sin embargo, si se apuesta por las renovables, el problema ya sería un 20% menor; dicho de otra forma, ganaríamos un 20% más de tiempo.
Las energías renovables son también la fuente de generación más barata. Siguiendo el indicador de costes energéticos habitual, conocido como LCOE, que publica la entidad Lazard, generar un MWh mediante un parque eólico sobre terreno cuesta entre 24 y 74 dólares; con un parque solar, entre 24 y 96 dólares. El rango depende principalmente de las horas de viento o de sol con las que cuente cada ubicación, así como de los impuestos, costes regulados y resto de normativa que incide sobre los costes de producir energía. Ese mismo MWh, que en el rango barato nos cuesta 24 dólares con energía solar o eólica, nos costaría entre 39 y 101 dólares con gas, entre 68 y 166 dólares con carbón y entre 141 y 221 dólares si empleamos para ello la tecnología más cara que existe actualmente: la nuclear.
Por último, las energías renovables también son la manera más rápida de acabar con la dependencia energética. Las renovables no permiten una autonomía total, pues gran parte de los componentes de la transición energética, y muy especialmente los paneles solares, proceden de un país autoritario y con pobres registros de derechos humanos como es China. Pero la dependencia del exterior que ocasionan las renovables es menor que la de las energías fósiles. Una central de gas o una nuclear necesita a Rusia, a Catar o a Argelia de forma permanente, ya que sin su gas o sin su uranio enriquecido no puede generar ni un MWh. Por el contrario, una central solar o eólica necesita a China solo una vez, para comprar los materiales. Una vez estos instalados, el sol o el viento son autóctonos y no hay un grifo que un dictador pueda cerrar a su libre albedrío. Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para aprobar la asignatura pendiente de la transición energética, que es la reindustrialización. Mientras eso sucede, la dependencia del exterior en el nuevo modelo energético será, en cualquier caso, mucho menor, pues una vez instaladas las renovables se genera la energía de manera local y sin depender de nadie.
A diferencia de lo que sucede con la alimentación, la revolución tecnológica de las energías renovables permite que lo ecológico sea también lo más barato. Y, además, es una manera de generar energía dependiendo en menor grado del exterior. Esa revolución tecnológica, que antes de la invasión de Ucrania y el colapso energético que la sucedió ya se estaba produciendo de forma tímida, se ha acelerado debido al colapso del viejo modelo energético. Ya no hay duda de que el nuevo modelo será renovable y que va a llegar antes de lo inicialmente esperado.
Aunque en 2021 solo el 28% de la energía eléctrica fue generada con energías renovables, la previsión de la Agencia Internacional de la Energía es que esa cifra aumente notablemente en los próximos años. Para 2030, la agencia proyecta un crecimiento de la energía solar del 365%, un aumento del 214% de la producción eólica y una reducción del 20% de la producción con carbón. Para 2050, según dicha agencia, las renovables cubrirán el 81% de la demanda eléctrica, frente al ya citado 28% actual. Eso implica que la energía solar fotovoltaica se multiplicará por 18, y la eólica, por 9. Tras la guerra de Ucrania, la agencia aumentó un 30% la previsión de renovables en Europa. En definitiva, el organismo internacional de referencia en materia energética, frecuentemente criticado por proteger el statu quo, vaticina ya que las renovables serán la energía dominante de las tres próximas décadas.
LA VENTAJA IBÉRICA
Con el modelo energético que está llegando, y que tiene como eje central a las energías renovables, la península ibérica cambiará radicalmente su posición en el ranking de territorios dotados de recursos energéticos. Cuando la energía se producía con energía hidráulica y con carbón, los países con grandes saltos de agua o con minas de carbón disfrutaban de esas buenas condiciones. Eso explicaría el desarrollo industrial en regiones como Renania, Lancashire o la propia Asturias. Después llegaría la era del gas y del petróleo, combustibles fáciles de transportar, y que no afectaban tanto a la creación de industria, pero sí que permitían generar un enorme superávit comercial a los países con estos recursos en sus territorios: Venezuela, Rusia, Noruega, Arabia Saudí, Argelia o Catar, que han podido llenar de millones sus arcas públicas gracias a la venta de hidrocarburos.
Sin embargo, ese modelo energético, que ha contribuido decisivamente al cambio climático, que ha enriquecido a dictadores y que ha disparado los precios de la energía, languidece. El nuevo modelo energético es indudablemente renovable. La energía eólica y la solar son desde hace ya algunos años, pero cada vez con más claridad, la manera más barata de generar energía eléctrica. Para el éxito económico, cada vez importará menos tener petróleo en el subsuelo y será más importante tener paneles solares en el suelo. Ya no hará falta realizar grandes excavaciones bajo tierra para extraer el carbón, sino colocar los aerogeneradores en las colinas con mejor régimen de vientos. En el nuevo panorama energético, ganará quien tenga un buen recurso solar y eólico, y sea capaz de capturarlo. El sol y el viento, al igual que la presencia de petróleo o gas en el subsuelo, son ventajas competitivas naturales. Los humanos únicamente podemos decidir si las aprovechamos o no.
La península ibérica es el territorio con más sol de la Unión Europea, uno de los que mejores recursos eólicos tiene y, además, cuenta con importantes ríos como el Duero, el Ebro y el Tajo en los que situar centrales hidroeléctricas. España y Portugal disponen de un 12% más de recurso solar que Italia, un 31% más que Francia o un 53% más que Alemania. Esa diferencia tan sustancial, si se tiene en cuenta que la energía predominante del nuevo modelo energético es la solar, supone una clara ventaja competitiva que se mantendrá inalterada a pesar de las mejoras tecnológicas que pueda haber.
A diferencia de Italia, que tiene sol pero no terreno, la desastrosa política territorial española de las últimas décadas, que ha vaciado muchos pueblos y ha apostado de facto por las grandes concentraciones de población en las ciudades, ha generado espacio suficiente, sin alterar la actividad humana, para instalar los dispositivos necesarios para capturar los recursos primarios y convertirlos en energía eléctrica.
Además, en ese modelo energético renovable de un futuro cada vez más cercano, la ubicación es fundamental. La electricidad no viaja bien entre países, ya que, aunque existen soluciones tecnológicas, como las redes de muy alta tensión, su implantación territorial genera un amplio rechazo entre las poblaciones por las que pasa la línea eléctrica. Si además tiene que cruzar fronteras, se encontrará con dificultades político-administrativas que retrasarán su implantación. La dificultad de la electricidad para atravesar fronteras no debe subestimarse. Al contrario, implica que quien tenga suficiente electricidad renovable y redes eléctricas en su territorio, tendrá un recurso local, sostenible y barato con el que alimentar a sus empresas y hogares. La historia está llena de ejemplos que demuestran que los territorios con energía abundante y barata tienen más probabilidades de prosperar.
EL PARAÍSO DE LA ENERGÍA BARATA
La afirmación de que la energía ibérica será la más barata de Europa y que eso permitirá retener y atraer actividad económica está respaldada por hechos y datos de los mercados. En el sector energético, las empresas con elevados consumos acostumbran a firmar contratos para fijar el precio de la energía a largo plazo, conocidos como Power Purchase Agreements (PPAs). Si se observan los precios a los que cotizan los PPAs, siguiendo los indicadores de las entidades de referencia, se observa como los PPAs ibéricos a diez años cotizan a 48 euros por MWh, frente a los 93 euros por MWh de Francia o los 92 de Alemania. No se trata de una previsión de analistas, sino de precios reales de contratos que se firman. Quien firme un PPA en España y en Alemania en 2022 para diez años, tendrá garantizada esa energía más barata para los siguientes años, con independencia de los movimientos de los mercados energéticos o del precio que acabe resultando en realidad.
Una prueba irrefutable de que los precios son reales es la frenética actividad de la firma de PPAs en España. Según el ranking de Ernst & Young, España es el país líder del mundo en atractivo para la firma de PPAs. En volumen, el 35 % de los PPAs europeos se firmaron en España. Algunos son de empresas ya en funcionamiento y que gracias a la energía renovable barata podrán asegurar su futuro. Otros son inversiones de multinacionales que pretenden cubrir con renovables de forma virtual todo su consumo energético europeo. En otros casos, se trata de nue vas industrias que se establecen en España o en Portugal gracias a la perspectiva de contar con la energía más barata de Europa, perfectamente complementada con el riego de fondos europeos Next Generation. Es el caso de la fábrica de diamantes de Diamond Foundry en Trujillo (Cáceres), de la fábrica de componentes de baterías de Iljin en Mont-roig del Camp (Tarragona), del macroproyecto de Maersk en Galicia y Andalucía para producir combustibles verdes para el transporte marítimo, o de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia). Los cuatro, igual que muchos otros, están vinculados a una planta solar o eólica cercana que les permite disponer de energía barata. Y, como han dicho las empresas, si esas plantas no se llegan a construir, no abrirán la fábrica.
Tal es el vínculo entre energía barata y actividad industrial que la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, una de las instalaciones industriales más relevantes e icónicas de España y que está cerrada temporalmente por la crisis energética, va reabriendo unidades en función de la entrada en funcionamiento de parques eólicos con los que tienen firmado un PPA. Es decir, hasta que Alcoa no pueda beneficiarse de la energía eólica barata, no puede permitirse continuar con su actividad industrial.
La península ibérica tiene todas las papeletas para convertirse en potencia en cuanto a producción de hidrógeno verde, cuyo principal coste es el de la compra de la energía eléctrica. Según el ranking Hydrogen Investability Index, España es el segundo país más atractivo del mundo para invertir en hidrógeno, por detrás de Alemania. Actualmente, España cuenta con proyectos anunciados de hidrógeno que suman unos 16 GW —cuatro veces el objetivo fijado para el año 2030 y un 10% de la capacidad de producción de hidrógeno mundial prevista—, atraídos por la energía barata y el maná de los fondos europeos. El proyecto estrella es el de la naviera danesa Maersk, que invertirá 10.000 millones de euros en la producción de combustibles verdes derivados del hidrógeno para el transporte marítimo, con fábricas en Galicia y Andalucía, y que irán acompañados de 4.000 MW de renovables (solares en Andalucía y eólicos en Galicia) que permitirán producir el hidrógeno verde que servirá de base para el e-metanol.
Otro sector muy sensible a los costes de la energía es el de los centros de datos. Inicialmente, han dominado ciudades con demanda existente de servicios de datos, como Fráncfort, Ámsterdam, París y Londres, o países con un régimen fiscal de derribo, como Irlanda. Sin embargo, con la crisis energética gana peso la necesidad de contar con capacidad energética disponible a unos costes controlados. Tal es el consumo de los centros de datos que Países Bajos e Irlanda, entre otros, se han visto obligados a prohibir o limitar la implantación de nuevos centros porque se estaba poniendo en riesgo el suministro energético del país. Por este motivo, los centros de datos se han fijado en la península ibérica, atraídos por su potencial renovable. Amazon, por ejemplo, abrió en 2022 tres nuevos centros de datos en Aragón, respaldados por la capacidad renovable propiedad de la propia Amazon, en la que fue su primera inversión en renovables fuera de Estados Unidos. Para dar un orden de magnitud, el consumo eléctrico de esos tres centros de datos es equivalente al del 20% de Aragón, una región de 1,3 millones de habitantes y con industria relevante como la fábrica de coches de Opel. Por su parte, en Sines, Portugal, abrirá un centro de datos hiperescalar que estará entre los más grandes del mundo y que supondrá una inversión de 3.500 millones de euros. El CEO, preguntado por las razones de su ubicación, presumía de contar con energía 100% renovable y de las más baratas de Europa. En las cercanías de Sines se está proyectando precisamente el parque solar más grande de Europa, de 1.200 MW.
Finalmente, la energía eléctrica barata puede solucionar el gran reto del abastecimiento de agua. El 97,5% del agua del planeta es salada, mientras que dos tercios del agua dulce están en glaciares y casquetes de hielo. Por tanto, no es que no tengamos agua, sino que no tenemos agua suficiente de fácil obtención mediante la captación en ríos o acuíferos por la situación de sequía. Pero el agua del mar se puede desalinizar y convertir en apta para consumo humano. La cuestión es que desalar requiere energía. Si la tuviéramos, barata y abundante, podríamos solucionar buena parte del problema del agua.
EL VIAJE DE LA ENERGÍA
La península ibérica tiene una indudable ventaja competitiva: el mayor potencial renovable de Europa, que le permite vislumbrar la promesa de tener la energía más barata del continente. Esa electricidad renovable y barata es un activo de gran potencial, pero su valor real dependerá de qué se haga con ella.
La primera opción sería construir abundantes infraestructuras transfronterizas de transporte de energía eléctrica con Francia, o por mar con Italia, de forma que el resto de Europa también se beneficie de la energía barata peninsular, y de paso Iberia genere un importante superávit en su balanza comercial. Esta opción no está exenta de dificultades, ya que llenar el territorio de líneas aéreas de alta tensión requiere un largo proceso de autorización administrativa y suele generar irritación y oposición territorial. Además, no es una opción muy realista, ya que, a pesar de los esfuerzos bruselenses en favor de la interconexión eléctrica entre países, Francia se opone sistemáticamente a aumentar su capacidad de intercambio eléctrico con la península ibérica. Esta oposición podía entenderse cuando Francia disfrutaba de energía nuclear barata y era exportadora de energía hacia el sur de los Pirineos, pero, en el nuevo escenario energético, esa cerrazón eléctrica resulta incomprensible, por ser claramente contraria a los intereses de la patrie, y puede acabar recluyendo la ventaja renovable en la fortaleza energética ibérica.
Una segunda opción es que la electricidad barata se quede en Iberia, ante la imposibilidad de construir los cables necesarios para enchufarla al resto de Europa, pero que buena parte de esa energía se emplee para producir hidrógeno verde a gran escala y bombearlo por tubería al continente. De esta forma, la industria alemana podría cambiar el gas ruso por el hidrógeno español. Una semilla representativa del cultivo de esa idea es el hidroducto H2Med, que uniría Portugal con Alemania por tubo: transcurre primero por tierra hasta Barcelona, después por mar hasta Marsella, y de ahí de nuevo por tierra hasta el corazón industrial germano. No obstante, el H2Med, el gran proyecto franco-ibérico de hidrógeno, que en el mejor de los casos estaría en marcha en 2030, solamente permitiría transportar unos dos millones de toneladas de hidrógeno anuales, el 10% del consumo previsto para la Unión Europea en 2030. Incluso suponiendo que se cumpliera el calendario previsto, el H2Med representaría un avance en la interconexión del hidrógeno europeo, pero no sería suficiente, ya que el hidrógeno no es adecuado para el transporte en barco, y se necesitarían nuevos hidroductos, que, con toda certeza, tardarían aún varios años más en construirse. Si los proyectos de producción de hidrógeno peninsulares llegan a operación comercial, Iberia tendrá una producción excedentaria de hidrógeno que no podrá evacuar por falta de infraestructura.
Por tanto, si la energía no cruza la montaña pirenaica, tendrá que ser la industria la que la cruce. Pero en sentido contrario. La tercera alternativa consistiría justamente en eso. Si la península ibérica tiene la energía más barata de Europa y, por francas razones geopolíticas, esa energía se queda atrapada en la isla energética peninsular, serán los consumidores sedientos de energía los que cruzarán al sur de los Pirineos para instalarse allí y hacer más competitivos sus procesos productivos. Eso es precisamente lo que han hecho la danesa Maersk, la surcoreana Iljin, la alemana Volkswagen, la china Sentury Tire, la californiana Diamond Foundry con sus industrias o la mayoría de las empresas tecnológicas estadounidenses para ubicar sus centros de datos. Si el consumo energético representa uno de los costes principales para una empresa, y hay un lugar donde se concentran la electricidad y el hidrógeno más baratos, seguramente esa empresa se trasladará allí. En tal caso, lo que viaja no es la energía, sino el resultado del proceso industrial. Y es que se pueden poner puertas a la energía, pero no al aluminio, a los neumáticos, a los datos o a las baterías. Incluso si Francia también se opone al corredor ferroviario, los bienes podrán salir de la península por barco o por carretera. Siempre será más fácil enviar un contenedor de neumáticos chinos producidos en Galicia que una molécula de hidrógeno verde.
Ante la falta de grandes acuerdos que refuercen las infraestructuras energéticas y ante los previsibles retrasos en la tramitación y los problemas de financiación del H2Med y de la interconexión eléctrica franco-española, la realidad se inclina hacia el tercer modelo, en el que viajan los productos, no la energía. Se trata, a priori, de la mejor opción para la península ibérica, ya que no solo se capturan las inversiones en energía eléctrica renovable y en centros de fabricación de hidrógeno, sino que además se atrae a la industria y a los centros de datos, con la consiguiente creación de riqueza y empleo que ello supone.
La principal amenaza al paraíso ibérico viene del mar del Norte, zona ventosa y de bajas profundidades, muy fecunda para la energía eólica marina, que está permitiendo proyectar también unos precios energéticos menores que la media europea. Los analistas energéticos coinciden en apreciar su atractivo potencial, si bien en este caso solo se centra en el viento, mientras que Iberia combina el mejor sol de Europa con unos niveles de viento superiores a la media. El gran riesgo para el mar del Norte es de plazos, ya que la complejidad en la tramitación de la eólica marina es mucho mayor que la de un parque solar en territorio ibérico.
EL MERCADO DE LA ENERGÍA
El precio de la energía se fija mediante el sistema marginalista, que implica que se van ordenando las ofertas de producción de energía eléctrica y las demandas de compra de esta; allá donde ambas curvas de cruzan, se fija el precio de casación, que es el que pagan todos los consumidores cuyas demandas hayan sido casadas y todos los productores cuyas ofertas hayan resultado aceptadas. El modelo marginalista es perfecto para poner a competir al gas con el carbón o la nuclear, de forma que los consumidores siempre tengan acceso a la energía más barata en cada momento.
El gran problema es que las tecnologías renovables, por regla general, no tienen apenas costes marginales. El grueso del coste de construir un parque solar o eólico es el de la inversión inicial, porque el sol y el viento son gratis, a diferencia del petróleo, el carbón o el gas. Por tanto, cuando realizan sus ofertas, las instalaciones renovables suelen ofertar a precios cercanos a cero, ya que producir un MWh adicional no les supone prácticamente ningún coste. Esto implica que, si se mantiene el mercado marginalista, en las horas en las que el 100% de la demanda eléctrica se cubra con energías renovables, el precio de la energía podría ser de cero euros. A priori, puede parecer una buena noticia, ya que los consumidores disfrutarán de energía gratuita, al menos en lo que concierne a la parte del mercado.
No obstante, esa gratuidad puede ser un regalo envenenado, ya que, si se van haciendo más frecuentes, no solo arruinarán a los productores renovables presentes, sino que, sobre todo, espantarán a los productores renovables futuros. Y, para que la península ibérica sea un paraíso de energía barata, necesita aumentar su capacidad renovable, para ir teniendo energía suficiente para cubrir los nuevos consumos futuros que vendrán, producto del proceso de electrificación y de la captación de nuevas industrias.
La inadecuación del sistema marginalista a un modelo energético dominado por tecnologías sin costes marginales parece difícil de cuestionar. Sin embargo, por ahora, en el debate bruselense la preocupación principal y la motivación para intervenir el mercado es justo la contraria: evitar nuevos episodios de precios de la electricidad disparados. Por ello, la discusión gira en torno a precios máximos, a fórmulas de mitigación de la volatilidad y a mecanismos de protección de los consumidores ante los vaivenes de los precios del gas. En Iberia —que, al tener unos precios regulados que interiorizan plenamente la volatilidad, ya se ha sufrido y pasado el pico de precios antes que el resto de Europa—, la preocupación es, paradójicamente, por las consecuencias de los precios de la electricidad demasiado bajos, sobre todo en horas de sol. En la primavera de 2023, ya pudo verse como en las horas centrales del día el precio descendía a niveles cercanos a cero en cuanto coincidían sol y viento, no solo en fines de semana y festivos, con baja demanda, sino también algunos días laborables, en los que el sol y el viento suponían más del 80% de la cobertura de la demanda.
Los precios bajos son buenos a corto plazo para los consumidores que estén sometidos a la variabilidad del mercado, pero, a su vez, pueden suponer una amenaza para la transición energética, y, en definitiva, a la ventaja competitiva ibérica. Unos precios demasiado bajos pueden poner en riesgo la financiación de proyectos renovables por parte de los bancos, espantados ante cualquier perspectiva de no recuperar la cuantía prestada, así como la propia viabilidad económica del proyecto. Por muy barata que sea la energía solar, si el mercado le otorga un precio cercano a cero, nunca podrá ser rentable.
La resolución que se adopte ante esta cuestión clave de la reforma del mercado puede reforzar o mitigar la ventaja competitiva ibérica. El modelo marginalista actual podría hacer descarrilar la transición energética, y que los avances quedaran paralizados hasta que entren en juego los factores que hagan aumentar de nuevo el precio de la electricidad, como el cierre nuclear, la interconexión, nuevos consumos eléctricos de centros de datos e industrias, o la electrificación de la demanda. Un modelo de intervención total de precios, si bien daría más seguridad a los productores, a su vez mitigaría la señal de precios para los consumidores, lo que reduciría los incentivos de un gran consumidor eléctrico para establecerse en España. Seguramente, la solución esté en algún punto intermedio que permita garantizar un precio mínimo a los productores renovables que se active si el precio de mercado es inferior a determinada cuantía durante varios meses, pero que, a su vez, permita a los consumidores beneficiarse de los precios bajos de la energía.
EL RETO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA IBÉRICA
Al margen de los debates sobre el viaje de la energía y sobre la reforma del mercado energético, hay otro reto al que se enfrentará la transición energética ibérica.
No nos referimos a la suficiencia de materiales, ya que por ahora no será un factor limitante de la transición energética. Existen materiales suficientes para construir todas las instalaciones necesarias para alcanzar el 100% renovable. Quizás en ciertos momentos pueda faltar capacidad de producción y sea necesario aumentarla para obtener ciertos materiales. Pero lo que no falta son reservas, que además no hacen más que aumentar a medida que se van descubriendo nuevos emplazamientos. En todo caso, falta velocidad de extracción de esas reservas.
Tampoco hablamos de la necesidad de mano de obra, que, si bien podría faltar en algún momento puntual, no supondrá un problema porque se trata de profesiones de relativamente rápido aprendizaje, que permitirían reubicar personal de otros sectores afectados por la transición energética, como los instaladores de calderas de gas o los trabajadores de fábricas de coches de combustión, así como también personal de otros sectores, como la hostelería.
El verdadero reto de la transición energética ibérica es la construcción de instalaciones solares, eólicas e hidráulicas, y líneas de evacuación suficientes para poder cubrir la demanda eléctrica actual, así como el aumento futuro que supondrá la electrificación y la apertura de nuevas industrias. La inmensa mayoría de los europeos están de acuerdo en que hay que implantar las energías renovables, pero nadie las quiere cerca de su casa, salvo que se ubiquen en el tejado. Y, en cuanto a las líneas de alta tensión, resultan aún menos atractivas y aceptadas en el territorio, aunque son absolutamente necesarias, ya que sin líneas eléctricas no hay renovables. Los datos muestran que la transición energética puede hacerse impactando únicamente en el 0,84% del territorio, ocupando físicamente solo el 0,12%, o 575 km2, algo menos que el espacio que ocupa la ciudad de Madrid.
A pesar de esa escasa ocupación y de la suficiencia de terreno apto —que contrasta con otros países, como el Reino Unido o Italia, por disponer de menos espacio vacío, o de Francia, por el elevado nivel de protección de sus paisajes—, en Iberia está emergiendo un movimiento contrario a la implantación de instalaciones renovables sobre terreno que podría retrasar, obstaculizar y dificultar la implantación de las renovables y las líneas eléctricas necesarias para la transición energética. Parte de los argumentos esgrimidos son comprensibles y totalmente legítimos, y obligan a que los productores de renovables y los reguladores tengan que realizar esfuerzos adicionales para garantizar un diálogo sosegado y una compensación territorial suficiente. Las renovables son intensivas en mano de obra en el momento inicial; pero, una vez construidas, apenas requieren unos pocos operarios que puntualmente se desplacen al parque para las labores de mantenimiento, y quizá personal de seguridad. Pero no son una gran fuente de empleo indefinido, a diferencia de lo que puede suceder con una central nuclear, por ejemplo. Por tanto, las personas que habitan cerca de las instalaciones sienten que se alteran sus paisajes sin que parte de los beneficios económicos se queden en el territorio. Es cierto que aumentará la recaudación municipal de forma relevante, pero no suele ser concebido como un beneficio suficiente. No resulta sorprendente que aquellos proyectos ligados a la implantación de nuevas fábricas que dan trabajo a la comarca, donde el vínculo entre renovables y creación de empleo es más claro, hayan generado una mayor aceptación territorial.
El reto de la implantación territorial de las instalaciones renovables y sus infraestructuras de evacuación requiere pedagogía. No hay alternativa más barata, limpia y local que las energías renovables. Son la mejor opción energética. De hecho, son la única opción. El resultado de los debates sobre cómo viaja la energía y sobre la reforma del mercado es incierto. Los viajes dependerán principalmente de la postura francesa, ya que dos no se conectan si uno no quiere. En la reforma del mercado, España y Portugal son únicamente dos representantes en un foro de 27 con muchos intereses cruzados. Lo que sí es deber de todos es vencer el obstáculo interno de forma consensuada, con diálogo territorial genuino y compensaciones territoriales. Hay que seguir avanzando en la implantación de renovables y sus líneas de evacuación.
En la primera parte del libro se abordará el impacto del actual modelo energético, junto con otros sectores estratégicos, en las emisiones de gases de efecto invernadero, que están generando una situación de emergencia climática (capítulo 1). También analizaremos cómo el actual modelo de energía, dominado por los combustibles fósiles, ha hecho que se disparen los precios de la energía, con el devastador impacto económico que ello implica (capítulo 2). Acabaremos esta primera parte estudiando el problema de la dependencia energética del exterior, que ha contribuido a apuntalar regímenes autoritarios, a los que compramos gas natural, petróleo, uranio o carbón (capítulo 3).
La segunda parte se dedicará, desde un punto de vista abstracto, a analizar cuáles son las tecnologías renovables que existen en la actualidad y a responder a algunas de las cuestiones sobre ellas, como sus costes, su impacto ambiental, su procedencia y si existen suficientes materiales para la implantación masiva de renovables (capítulo 4). También explicaremos cuáles son los aliados de las energías renovables para conseguir un planeta descarbonizado. Hablamos del almacenamiento, que permitirá aumentar el porcentaje de cobertura de la demanda con renovables (capítulo 5); de la electrificación de la demanda, gracias a la cual cada vez más consumos podrán cubrirse con energía eléctrica renovable (capítulo 6); y del hidrógeno, ese vector energético tan de moda, que tiene una limitada —aunque indudable— utilidad para cubrir aquellos consumos que, por razones técnicas, la electricidad aún no es capaz de satisfacer (capítulo 7).
En la tercera parte descubriremos por qué la península ibérica tiene todos los ingredientes necesarios para ser un paraíso renovable, ya que dispone de elevados niveles de radiación solar, de suficientes vientos, de agua y ubicaciones para almacenarla, de terreno suficiente, de conocimiento técnico y de potencial de interconexión eléctrica para poder comercializar la energía sobrante (capítulo 8). A continuación, veremos ejemplos concretos de sectores como la industria electrointensiva, los centros de datos o el hidrógeno, que están desarrollándose en Iberia atraídos por su energía eléctrica barata (capítulo 9). Por último, rebajaremos el optimismo y las promesas de atracción de inversiones advirtiendo que la ventaja competitiva potencial de las energías renovables tiene que materializarse en proyectos concretos para hacer realidad el paraíso renovable que la península ibérica puede llegar a ser (capítulo 10).
Sin renovables no habrá energía limpia, barata y local.
PRIMERA PARTE
EL COLAPSO ENERGÉTICO
1
LA EMERGENCIA CLIMÁTICA
El modelo energético actual ha entrado en quiebra climática, económica y geopolítica. Incluso el propio mercado energético, que parecía intocable, se ve constantemente intervenido, corregido y reformado para tratar de salvar los muebles frente al grave terremoto energético que sacudió al mundo, especialmente a Europa, a mediados de 2021. El consumo masivo de combustibles fósiles, el mantra sagrado del mercado energético marginalista y la adicción energética a países como Rusia están siendo cuestionados y repensados, porque, si en algo hay consenso, es que la situación actual es insostenible.
El actual modelo energético, predominantemente fósil, tiene tres grandes consecuencias negativas, como son la emergencia climática, el elevado precio de la energía y la dependencia energética de regímenes de dudosas credenciales en materia democrática y de derechos humanos.
En este capítulo abordaremos el problema de la emergencia climática, sus causas, sus consecuencias y cómo el actual modelo energético contribuye decisivamente a agravarlo. Las personas expertas en cambio climático pueden saltar al capítulo 2.
EL PLANETA, EN LA UCI
Este libro no pretende contribuir al debate sobre el cambio climático. Simplemente, dará unas pinceladas elementales para incidir en la magnitud de una tragedia en ciernes que ya ha sido de sobra explicada con gran rigor científico, pero que es pobremente recordada, a la vista de los lentos avances en la materia. Para ello, empezamos invocando lo obvio: que el cambio climático existe, y que la comunidad científica considera que se trata de un fenómeno causado principalmente por la actividad humana.
Pero ¿qué es el cambio climático? Es un conjunto de cambios en el estado del clima, estadísticamente demostrados, que alteran la composición de la atmósfera a nivel global y que son inducidos directa o indirectamente por la actividad humana; por tanto, es una alteración adicional a una variabilidad natural del clima.1 Recientemente, se está utilizando la expresión emergencia climática —elegida como la más destacada del año 2019 por el diccionario de Oxford—, que se refiere a aquella situación contra la que se hace necesario actuar de forma urgente para evitar daños irreversibles al medio ambiente.2 Numerosos territorios han aprobado, de forma simbólica, declaraciones oficiales sobre la existencia de esa situación de emergencia climática,3 de manera similar a la declaración de la existencia de una pandemia de coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud.
En materia de cambio climático y de la situación de emergencia climática que este está generando, el consejo de sabios al que acudir es, sin ninguna duda, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el organismo de Naciones Unidas que desde finales de los años ochenta reúne a las mejores mentes del mundo en materia de cambio climático y por cuyo rigor y dedicación recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. Es un ejemplo de colaboración abierta, metódica e intelectualmente honesta de personas sabias de todo el mundo en el estudio de un problema que nos afecta a todos. De sus trabajos se ha dicho que son el mayor proceso de revisión por pares (peer review) del mundo.
En sus referidas evaluaciones periódicas de la situación climática, el IPCC ha ido alertando repetidamente de los avances del calentamiento global y de las consecuencias negativas del cambio climático para el planeta y sus habitantes. Hay cosas que están claras. La más importante es que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado drásticamente durante los últimos años por la actividad humana, y que, en buena parte como consecuencia de ello, nuestro planeta se calienta.
En cuanto a emisiones, el IPCC considera que hay varios gases que contribuyen a calentar el planeta, ya que ayudan a retener más calor en la atmósfera. Es necesario que la Tierra retenga cierto calor de la radiación solar para hacerla habitable: sin efecto invernadero, la Tierra estaría, de media, a –18 ºC. La Tierra no sería lo que es sin el Sol y el calor que este le proporciona y que ella, en parte, es capaz de acumular. El problema aparece cuando se alteran esos intercambios de temperatura y se rompe el equilibrio, al retener más calor del que naturalmente se conservaría. Eso es justamente lo que hacen algunos gases, conocidos como gases de efecto invernadero. Según el IPCC, esos gases son el dióxido de carbono (CO2), el metano (Ch4), el óxido nitroso (N2O), el ozono (O3), el vapor de agua (H2O), así como el hexafluoruro de azufre (SF6), los perfluorocarbonos (PFC) y los hidrofluorocarbonos (HFC). Aunque todos contribuyen, el gran señalado es el CO2. De hecho, el impacto de una actividad, también llamada «huella de carbono», se suele medir en unidades de CO2 equivalente, convirtiendo el impacto del resto de los gases en el equivalente del CO2.
Quizá sorprenda ver el vapor de agua en la lista de gases de efecto invernadero. Pero forma parte del efecto invernadero natural. El problema real son los gases de efecto invernadero añadidos artificial y masivamente por la actividad humana, y, en particular, por el extra de dióxido de carbono —el más abundante— y de metano —el más dañino— que hemos vertido de manera descontrolada a nuestra atmósfera. En la actualidad, la atmósfera tiene una concentración de CO2 de unas 410-420 partes por millón (ppm) y de 1.886 partes por 1.000 millones de metano. La concentración de CO2 ha oscilado durante los últimos 800.000 años entre las 180 y las 300 partes por millón. La Revolución Industrial empezó con 280 ppm y ya hemos superado las 400. Para el año 2100, el IPCC proyecta una concentración de entre 540 y 970 ppm, según el escenario de emisiones que se utilice; mientras que el consenso científico valora negativamente una concentración de CO2 mayor de 350 ppm. Por si esto fuera poco, el IPCC también nos cuenta que la concentración de metano y de óxido nitroso en la atmósfera es la más alta de, al menos, los últimos 800.000 años.
En cuanto a las fuentes, de las 59 gigatoneladas de CO2 equivalente (contando el resto de los gases de efecto invernadero) de emisiones netas de gases de efecto invernadero con las que ensuciamos cada año la atmósfera, 20 gigatoneladas (un 34%) son generadas para suministrar energía; 14 gigatoneladas (un 24%) se deben a la actividad industrial; 13 gigatoneladas (un 22%) son causadas por la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra; 8,7 gigatoneladas (un 15%) son producidas por el transporte, y 3,3 gigatoneladas (6%), por los edificios.