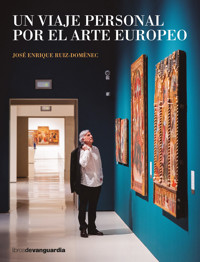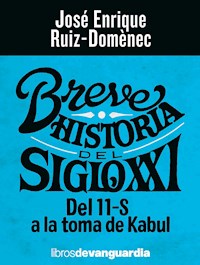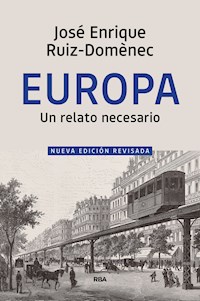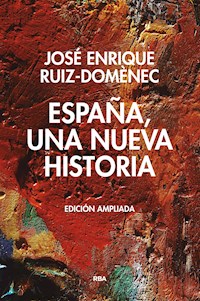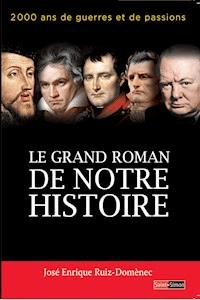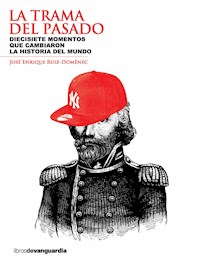
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros de Vanguardia
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
Vivimos un momento decisivo, en que se discute el modelo de sociedad e incluso las fronteras, tras una crisis fenomenal que ha entrado por derecho propio en el top ten mundial. ¿Qué ha ocurrido antes en otros momentos del mismo calado, que han logrado cambiar radicalmente el mundo y las mentalidades?Desde el apogeo de Atenas hasta la guerra fría, pasando por el Renacimiento o la independencia de Estados Unidos, diecisiete momentos clave son examinados en este libro dentro de su propia salsa, sus propias ideas e ideales, dentro de su trama irrepetible. Arte, literatura, arquitectura... son los mejores guías para el viaje en el tiempo. Nos permiten respirar el aroma que impregnaba la época, antes que "los dados de hierro de la historia" arrojasen la combinación ineluctable. El autor consigue situarnos justo ahí, cuando las cosas podrían haber sido de otro modo, cuando una decisión fruto del carácter o de la biografía de uno de los protagonistas da un golpe al timón.Ahora bien, solo una vez entendida la trama en conjunto, puede emitirse cualquier juicio. Para ello el autor dialoga con los historiadores de referencia de cada época, empezando por Heródoto, pero no duda en recurrir a las novelas de espías cuando considera que explican mejor "la poética del disimulo" de la guerra fría o a una pintura como la Alegoría del buen gobierno para ilustrar los valores de la edad media.Hoy la sociedad pide a sus académicos que compartan sus conocimientos, que sinteticen y separen lo esencial de lo accesorio, que se hagan accesibles a la curiosidad de la gente. El lector encontrará aquí una respuesta ejemplar a esta demanda.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Índice
Portada
Citas
Prólogo
Capítulo 1: La guerra por la libertad. De Maratón al estreno de Los persas (490-472 a.C.)
Capítulo 2: El peso de la intriga. Del paso del Rubicón a la batalla de Actium (49-31 a.C.)
Capítulo 3: Salvar la dignidad. De Constantino el Grande a Juliano el Apóstata (337-363)
Capítulo 4: Una ocasión perdida. De la batalla de Adrianópolis a La ciudad de Dios (378-412)
Capítulo 5: Fin y principio. Del asesinato de Mauricio a la muerte de Mahoma (602-632)
Capítulo 6: La hora mendicante. De la toma de Constantinopla al Roman de la Rose (1204-1237)
Capítulo 7: Gobernar el mundo. De la Alegoría del buen gobierno a la peste negra (1337-1348)
Capítulo 8: Renacimiento. Del arte de Masaccio a la paz de Lodi (1424-1454)
Capítulo 9: Viejo y Nuevo Mundo. Del viaje de Colón al saqueo de Roma (1492-1527)
Capítulo 10: Mando supremo. De la derrota de la Invencible a la defenestración de Praga (1588-1618)
Capítulo 11: La solución barroca. De la abdicación de Cristina de Suecia a la revolución gloriosa de Inglaterra (1654-1688)
Capítulo 12: Secularización. De la sociedad elegante al despotismo ilustrado (1730-1760)
Capítulo 13: Independencia. De la rebelión de Pontiac al tratado de París (1763-1783)
Capítulo 14: La Revolución. De la toma de la Bastilla a Waterloo (1789-1815)
Capítulo 15: Estilo moderno. De la coronación de Guillermo II de Alemania a la Gran Guerra (1888-1914)
Capítulo 16: Negociaciones imposibles. Del crack bursátil de Nueva York a la guerra fría (1929-1948)
Capítulo 17: Silencios pactados. Del bloqueo de Berlín a la guerra del Yom Kipur (1948-1973)
Lecturas recomendadas
Sobre el libro
Sobre el autor
Créditos
Las cosas son lo opuesto de lo que parecen
Heráclito de Éfeso
Quienes saben
la trama de la historia
tienen que ceder
a quienes apenas la conocen
y menos que apenas
Prólogo
Este libro es el resultado de una conversación que mantuve con Javier Godó mientras descendíamos de un avión en el aeropuerto de Florencia. Coincidíamos en admirar el bello libro de Stefan Zweig Momentos estelares de la humanidad por su estilo conciso, a la vez que brillante, profundo pero accesible. Él estaba convencido de que se podía continuar en esa línea y me preguntó directamente si estaba dispuesto a hacerlo.
Al cabo de unos meses comencé a escribir los primeros bocetos de este libro en Liubliana, anotando algunas ideas en un cuaderno de color rojo. La fecha de entrega era el mayor desafío. Entretanto, atendí otros encargos, impartí un curso en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá donde me quedó claro que la estrategia de futuro de los historiadores para reposicionar su función social está ligada a la capacidad de argumentación y comunicación. Nunca, sin embargo, dejé de reflexionar sobre lo que, al cabo, constituye el núcleo central del libro: mirar en las semillas del pasado para destacar algunos momentos decisivos en la historia.
Los diecisiete capítulos que siguen son una especie de espejo donde mirarnos ahora que se nos invita a tomar decisiones que pueden marcar el futuro. Esto quiere decir que, en mi opinión, estamos viviendo un momento decisivo. Y, como en otros muchos, se invoca el derecho de los hombres y de las mujeres a ser dueños de su destino, libre y democráticamente.
¿Qué decir ante esto?
La historia descubre que todas las épocas son tanto nuevas como antiguas, y abiertas al futuro, esa región de la que nadie sabe nada. Su prosa es la descripción de unos sucesos y su diagnóstico. Conocemos las reglas; ahora imaginemos los contenidos. Espero que este libro ayude al lector en la tarea.
Liubliana-Barcelona-Bogotá
Mayo-septiembre de 2013
Capítulo 1
La guerra por la libertad
De Maratón al estreno de ‘Los persas’(490-472 a.C.)
“La exposición de la historia de Heródoto de Halicarnaso es la siguiente, para que ni los sucesos de los hombres con el tiempo lleguen a extinguirse ni obras grandes y admirables –unas por griegos, otras por bárbaros realizadas– queden no celebradas, y entre las demás cosas, especialmente por qué causa guerrearon unos con otros”
Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, I Proemio
El hecho
Entre la batalla de Maratón el 490 a.C. y el estreno de Los persas de Esquilo el 472 a.C. tuvo lugar un momento decisivo. Durante esos dieciocho años, la libertad fue la principal aspiración del mundo griego. La expresión política de esta aspiración fue la democracia. He aquí una iluminación de Clístenes, y era un viejo arconte quien la tenía: “todas las cuestiones deben ser dirimidas por el conjunto de los ciudadanos varones adultos”. Una iluminación grandiosa, la primera propuesta de democracia de la que se tiene constancia, el legado más perdurable que haya dado un ateniense al mundo.
Sin olvidar las guerras Médicas, ese hecho de armas familiar hoy por el éxito de una película que recrea la batalla de las Termópilas, titulada 300, donde trecientos espartanos al mando de Leónidas se enfrentaron al ejército persa de Jerjes I, hijo de Darío I. Sin embargo, hay que sentir la verdad de ese conflicto entre griegos y persas sobre el fondo de una libertad democrática recién adquirida; y no reducirlo a un montón de gestas bélicas de carácter heroico.
La libertad es única e infinitamente valiosa. La escritura de Heródoto de Halicarnaso la celebra, modula todas sus sutilezas y sus posibilidades, lengua, arte, poesía, deporte. La sostiene por medio de un esfuerzo narrativo sin precedentes; y la carga de significados que atraviesan los siglos llegando hasta hoy como un ensayo sobre la representación del otro. Flota sobre los acontecimientos, teje y trama la voz de los protagonistas, arrulla los instantes trágicos, goza con los éxitos, grita a favor de una causa, solloza ante una pérdida. Heródoto se deleita incansable sobre la espiritualidad y la disciplina de los griegos, un alegato político de primer orden. Alguien logra por fin señalar la importancia de lo que está en juego en esa guerra.
Recordemos el proemio de su Historia:
Esta es la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso para evitar que, con el tiempo, los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros –y, en especial, el motivo del mutuo enfrentamiento– quede sin realce.
Lo que viene a la mente con este comentario es la necesidad de un griego cultivado de mantener vivo el mundo de ayer profundizando en el recuerdo de la sucesión de acontecimientos que lo hicieron posible. A eso le llama historia, y lo plantea descaradamente como un esfuerzo personal para saber lo que ocurrió, en qué orden y con qué resultado.
He aquí una de sus más famosos reflexiones:
Yo, por mi parte, no voy a decir al respecto que fuese de una u otra manera, simplemente voy a indicar quién fue el primero, que yo sepa, en iniciar actos injustos contra los griegos; y seguiré adelante en mi relato ocupándome por igual de las pequeñas y de las grandes ciudades de los diferentes pueblos, ya que las que antaño eran grandes, en su mayoría son ahora pequeñas; y las que en mis días eran grandes, fueron antes pequeñas. En la certeza, pues, de que el bienestar humano nunca es permanente, haré mención de unas y otras por igual.
Poco que añadir. Bueno sí, una cosa más. Debemos tener en cuenta el coste que a menudo se paga por el consuelo de la rememoración de algunas gestas del pasado. La necesidad de hacerlo viene naturalmente de la creencia en la civilización griega, sin que ello tenga nada que ver con la nostalgia que, en el siglo XX, meció el corazón con monótona languidez. Al contrario, Heródoto celebra los acontecimientos de las guerras Médicas y para ello viaja con la imaginación por todo el mundo conocido para descubrir la verdad en la medida de lo posible.
Una mente imparcial encuentra su trabajo excitante.
La libertad aparece en el interior de una detallada pesquisa de las costumbres de los pueblos: los persas obedecen a un rey autócrata al que temen y ante el cual se arrodillan, por eso son incapaces de entender lo que significa la libertad; los griegos, en cambio, prefieren debatir en las asambleas y llegar a acuerdos por medio de la votación. Eso es lo que les diferencia, y eso es lo que está en juego en la guerra.
Llega el momento de narrar los hechos.
Jamás ha sido más exacto el retrato de dos comunidades que están frente a frente. En la ciudad de Atenas, con el otro, de acuerdo con su manera de admitirlo o de rechazarlo, se crea la civilización del siglo V, la edad de oro del mundo griego. Pero los signos son preocupantes. Se habla de los persas como bárbaros porque son ajenos a la lengua griega, pero también a unas formas de vida que se atienen a una ley que se respeta porque voluntariamente se ha aceptado tras largas negociaciones.
Un paso más hacia adelante.
Heródoto describe el principio de responsabilidad política de unos hombres libres de elegir su destino en la vida en lucha abierta con los persas. Ese principio nos lleva a una conclusión que hoy no se acepta con facilidad: la guerra es un camino legítimo para consolidar la forma de vida propiamente griega. Ese es el mundo de la epopeya homérica visto a través de la mirada del poeta Esquilo.
En Los persas, Esquilo propone una reflexión sobre la guerra entre griegos y persas, pero también sobre lo que esa guerra anuncia: la ruptura entre Oriente y Occidente. Ese planteamiento asume un riesgo, no el de una construcción cultural para alcanzar el sentido de la identidad griega, sino el de la legitimación de un acto de guerra. ¿Qué hacer con el otro, al que se convierte en el enemigo?
Noticias
En la fiestas dionisiacas de Atenas del año 472 a.C. se estrena Los persas, recreación escénica de la batalla de Salamina, acaecida ocho años atrás. La parte del público que participó en esa batalla se sienta junto a otros espectadores sedientos de conocer lo que sucedió en la famosa jornada. La expectación es absoluta; son personajes históricos los que suben al escenario: existe una fuerte complicidad entre todos los asistentes. Se respira un aire triunfal. Catarsis, decía Aristóteles.
La tragedia se ambienta en Susa, capital del imperio persa, donde la reina madre Atosa espera noticias de la expedición de Jerjes contra Atenas. Un mensajero entra en escena y anuncia la derrota, aunque el rey ha conseguido escapar; luego sigue la descripción de la batalla, en la que destaca la voz de los hoplitas cuando se lanzan al ataque: “adelante, hijos de los griegos, libertad a la patria; libertad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, a los templos de los dioses de vuestra estirpe y a las tumbas de vuestros antepasados. Ahora es la batalla por todo eso”. La memoria ayuda a reconocer la voz del coro; el ambiente resulta emotivo. Una guerra magistralmente evocada.
La obra obtuvo los máximos galardones, formando parte de los programas teatrales cada vez que se recrudecía el enfrentamiento con los persas; así ocurrió en el imperio romano y en el imperio bizantino. El público una y otra vez, durante siglos, se identifica con la voz de los hoplitas: hay que luchar por la libertad. Un principio político que reclama nuestra atención.
Ese principio marca los sucesos del 14 de julio de 1789, ya que al grito de liberté el pueblo asalta la Bastilla, el símbolo de la opresión. Y mucho más tarde, es el mismo el grito el que se usa durante los tres días de julio de 1830, a los que el pintor francés Eugène Delacroix concedió su enorme talento descriptivo al pintar La libertad dirige al pueblo. En cada ocasión que se reclama libertad, está presente el grito de los hoplitas llevado por Esquilo a los escenarios.
Circunstancias
Los persas de Esquilo ratifica la alianza entre la libertad y el espíritu griego. Se escribe para afirmar que la guerra contra los persas es una respuesta legítima por los sacrilegios cometidos en suelo griego, en especial los incendios de los templos de Atenas; no es una venganza sino la respuesta a una ofensa. La decisión de hacer la guerra se toma mediante la votación de los ciudadanos, por tanto democráticamente, y a favor de los griegos oprimidos por la tiranía persa; las victorias militares en Maratón, Salamina y Platea sancionan esas ideas. Se funda a continuación la Liga de Delos, y la verdad se desvela al instante: en nombre de la libertad se ha forjado un imperio marítimo.
Atenas actúa como una potencia hegemónica desde los inicios del imperio creado a la sombra de la Liga de Delos, en el 478 a.C., y luego sigue haciéndolo hasta su disolución en 462 a.C. Así, en nombre de la libertad, se controlan las materias primas básicas, como los cereales llevados a Atenas desde las islas del Egeo: Eubea, Lesbos o Lemnos. La presencia de los klerouchoi, agentes colonizadores, constituyen un baldón difícil de olvidar. El desdén con el que se reciben las noticias de los desmanes de esos individuos prueba que el imperio creado por la libertad no tiene ninguna intención de exportar esa misma libertad. “Los atenienses formamos parte de un pequeño territorio libre, sin recursos; a cambio tenemos un imperio”, dijo en el ágora Cimón, hijo de Milcíades, el héroe de Maratón, según Isócrates. ¡Vaya! Cimón cree en la fuerza dramática de sus palabras, eso parece. De todos modos, no se tiene más que una patria.
Escándalo. ¿Cómo se pueden poner juntos libertad e imperio? La idea es positiva para los atenienses, apoyados por el poeta Píndaro: “que la envidia sea la recompensa de las cosas hermosas”.
La retórica panhelénica tenía los días contados. Temístocles, el héroe de Salamina, es el primero en advertirlo con críticas al modelo político, lo que le conduce al ostracismo: esa costumbre introducida en Atenas por Clístenes para cuestionar a los líderes que no siguen los deseos de una ciudadanía cada vez más populista en sus decisiones políticas. Frente al liderazgo, la retórica de un imperio que defiende la libertad de los griegos, incluso la de los corintios que no la desean.
Atenas apuntala dos ideas claves. Primera, los nexos entre las victorias sobre los persas y el triunfo panhelénico sobre una potencia oriental en la guerra de Troya. Durante la primavera del 458 a.C. se tiene ocasión de recordar el famoso relato homérico con la puesta en escena de la única trilogía de tragedias conservada, la Orestiada de Esquilo: con Agamenón se revisa el sentido de la guerra de Troya; con las Coéforas se plantea la legitimidad de la venganza de Electra que perpetra su hermano Orestes matando a Clitemnestra; y con Las Euménides se lleva el magnicidio a una asamblea popular, el Areópago de Atenas, donde los ciudadanos votan la inocencia del acusado.
La segunda idea clave es la necesidad de un pacto con la otra gran potencia griega, Esparta, si se desea consolidar el imperio ateniense. Aquí entra en escena Pericles, un personaje singular, irrepetible, que da nombre a su siglo, el siglo de Pericles; insiste en la defensa de la libertad para todos los griegos como norma suprema de la acción política. Gesto oportuno en unos años en los que muchos ciudadanos están consternados por el juicio de Sócrates y su ulterior condena a muerte. Sobre todo porque el juicio se ha planteado en términos del derecho democrático como el bien superior, por encima de la ley y de la justicia. El voto de los ciudadanos refrenda incluso actos innobles. El pueblo habla con su voto de condena, pero no se atreve a opinar sobre la decisión tomada.
En medio de la confusión general, Pericles se revela como el único líder capaz de convertir la oratoria en un arma política: no hay una verdad, hay muchas verdades, las que surgen de puntos de vista diferentes, y todas tienen su razón de ser. La libertad es precisamente la capacidad de opinar en sentido contrario. Todos los ciudadanos tienen derecho a exponer sus ideas y defenderlas conforme a unas reglas que la sociedad se da a sí misma para tal cometido. La oratoria conduce a la adulación del público, advierte Platón.
Todo se hace por la libertad. Aquí Pericles se enfrenta ante el dilema. Atenas ha vencido en la guerra de los símbolos, y sus victorias sobre los persas son la imagen del triunfo de los valores de Occidente sobre los valores de Oriente. Nadie cuestiona ese principio (nadie de los aliados de Atenas, se entiende), porque sus adversarios comienzan a pensar que esa retórica impulsada por una brillante producción artística y literaria no es más que una coartada para convertir el imperio ateniense en una fuerza opresiva. Cuando, al fin, Esparta convoca la asamblea de sus aliados, el 432 a.C, y escucha sus quejas, tiene claro que la guerra era inevitable. Pericles contraataca con una pieza maestra de la oratoria, una oración fúnebre pronunciada poco después de esta asamblea, en el año 431. En ella deja claro quiénes son los verdaderos portadores del espíritu de los griegos, el espíritu panhelénico que les condujo a la victoria sobre los persas. Así, mientras los hoplitas de un bando y otro afilan las armas, Pericles declara ante los atenienses:
Porque, entre las ciudades actuales, la nuestra es la única que, puesta a prueba, se muestra superior a su fama, y la única que no suscita indignación en el enemigo que la ataca, cuando éste considera las cualidades de quienes son causa de sus males, ni en sus súbditos, el reproche de ser gobernados por hombres indignos. Y dado que mostramos nuestro poder con pruebas importantes, y sin que nos falten los testigos, seremos admirados por nuestros contemporáneos y por las generaciones futuras, y no tendremos necesidad ni de un Homero que nos haga el elogio ni de ningún poeta que nos deleite de momento con sus versos, aunque la verdad de los hechos destruya sus suposiciones sobre los mismos; nos bastará con haber obligado a todo el mar y a toda la tierra a ser accesible a nuestra audacia, y con haber dejado por todas partes monumentos eternos en recuerdo de males y bienes.
Pericles, con estas palabras, transforma, el pesar en orgullo. Al hacerlo se sitúa ante al reto de todo estadista, alejarse de la retórica y entrar en acción. Las palabras son fáciles, los hechos son arduos, porque para llevarlos a cabo es preciso contar con sus oponentes. La oración fúnebre responde al ultimátum dado por Esparta para que Atenas dejara libres a los miembros de la Liga de Delos, insistiendo que en Atenas “el poder no está en manos de una minoría, sino de todo el pueblo, todos son iguales ante la ley”.
Todo podía quedar en un cruce de palabras. No fue así. En 431 da comienzo una guerra de casi treinta años (en realidad veintisiete, pues acaba en 404). El objetivo: dirimir la hegemonía entre los griegos. Es la guerra del Peloponeso, y tiene en Tucídides a un sólido historiador que se esfuerza por informarse “con el mayor rigor posible sobre cada suceso” (I, 22, 1-2) y sobre sus motivaciones; al respecto anota una confidencia de Pericles al comienzo mismo de la guerra: “No creáis que estáis luchando por un solo motivo, la libertad o la esclavitud, sino que lo hacéis además por la pérdida de vuestro imperio, y por el peligro derivado de los odios que contra vosotros se han suscitado a causa del imperio”. (II, 63, 1-2).
La máscara por fin se cae. La guerra no es sólo por la libertad; es también por el imperio; es decir, por el control de las materias primas.
La lección (significado)
Superada la guerra, tras la capitulación de Atenas, los espartanos quieren recobrar el sentido de la libertad iniciando de nuevo la guerra contra los persas. De nada sirve la postura de Lisandro advirtiendo del peligro del lujo y de la molicie ya que los llamados iguales, los que realmente contaban en la ciudad de Esparta, se dispusieron a conciliar propaganda y hegemonía: el regalo del enemigo ateniense. Un gesto de orgullo porque no nace de la necesidad sino de un uso inadecuado del pasado.
Huésped en la corte de Susa, el general ateniense Conón se puso al frente de una poderosa flota persa que derrotó en la batalla de Cnido, 397 a.C., a la armada espartana. Los perros de la guerra se arrojaron gruñendo sobre Esparta porque –se decía por todo el Egeo– jamás ésta había creído en la razón que le indujo a sostener un conflicto de treinta años, la libertad, y se dudó de ella más de lo que era capaz de soportar. No hay nada más contrario al espíritu espartano que la incredulidad en sus aristocráticos valores. ¿Dónde quedaba el espíritu de Leónidas y de los trescientos que habían defendido con su vida el paso de las Termópilas tiempo atrás?
Mientras Atenas reconstruía la muralla, los persas volvían a dominar Asia Menor, con el beneplácito de muchos griegos que preferían esa tiranía a la hegemonía de la libertad de Atenas o de Esparta; toda Grecia supo que su momento histórico había pasado, sin que se hubiera encontrado una explicación al problema creado en las llanuras de Maratón. Fue la oportunidad de Epaminondas, el brillante general tebano, que lideró a todos los griegos que aún tenían esperanzas de que la libertad guiara al pueblo a la conquista de una civilización superior. Lo único que consiguió Epaminondas fue una alianza de los dos viejos enemigos, Esparta y Atenas, que unieron sus fuerzas en la batalla de Nantinea, donde el general tebano perdió la vida y los griegos cayeron en la confusión y la incertidumbre.
A mediados del siglo IV, la tragedia Los persas de Esquilo se había convertido en una pieza literaria más. Lo que renacerá de ella todavía permanece oculto en las montañas de Macedonia, en la corte del rey Filipo III. Así, pese a las baladronadas de algunos insignes atenienses en el campo de la filosofía, la retórica o la comedia, esta época comprendió que había terminado la edad de oro de los viejos, y eso indicaba que quizás la sociedad ya nunca volvería ser lo que un tiempo fue. Estos supervivientes de un sucesión de errores políticos tienen fisonomías que brillan en el escepticismo, el estoicismo y el cinismo: su sofisticación es majestuosa, la sabiduría quizás no tanto, pero coinciden en contemplar con un gesto de altivo desdén cualquier intento de identificar la libertad con una causa política.
Capítulo 2
El peso de la intriga
Del paso del Rubicón a la batalla de Actium (49-31 a.C.)
“¿Qué significan estas aclamaciones? Temo que el pueblo escoja por rey a César”
Shakespeare, Julio César, acto I, escena II
“Escribiendo el libro de César debo estar atento a no creer ni siquiera por un instante que las cosas tuvieron que suceder por fuerza como sucedieron”
Bertold Brecht, Arbeitsjournal, 23/VII/1938
El hecho
Entre el paso del Rubicón por César el 49 a.C. y la batalla naval de Actium entre Antonio y Octavio el 31 a.C. la república romana se convierte en un imperio. ¿Por qué? ¿Cómo? De momento, retengamos este momento decisivo como la expresión de la fiebre por el cambio, que se había injertado en Roma transformándola para siempre. Tito Livio, al escribir su historia, lo encuentra en todas partes, en el campo de Marte, en el Foro y hasta en los recintos militares.
Roma es todo menos lo que hoy se diría un Estado de derecho (pese al derecho romano): es una oligarquía insegura de su legitimidad. El Senado se caracteriza por una ambigüedad capaz de sostener una acción y la contraria; de ahí el culto a la institución y el halago a los miembros poderosos, a los que se les encarga las tareas de gobierno en calidad de cónsules, cuestores o pretores. La vida política se organiza en torno a individuos como ellos con un poder ilimitado: es el peso de la intriga en la historia.
Cayo Julio César, un hombre culto y aristócrata ganado para la guerra y el gobierno, destaca por encima de sus amigos y compañeros; naturalmente también de sus adversarios, en particular Marco Tulio Cicerón, maestro de oratoria, guardián de la dignidad republicana, defensor de la patria durante la conjura de Catilina; y luego los muy admirados en las recreaciones dramáticas, Bruto o Casio, a los que se cita como los últimos defensores de la libertad. En realidad, todo el mundo tiene algo que decir ante los nuevos tiempos que cuestionan las tradiciones que se remontan a los tiempos de Catón el Censor y los Escipiones; pero no se ponen de acuerdo en el camino a seguir. Este momento decisivo dicta el ritmo de la historia de Roma durante años, pero también la memoria de César durante siglos.
Vamos por partes; la historia y la memoria son cosas distintas.
La memoria sobre César se mueve entre el luto y la melancolía en vastas interpretaciones desde que Jean de Thuin, en tiempos de Felipe Augusto de Francia, se interesó por el hombre y su obra en Le roman de Jules César, hasta las modernas biografías marcadas por el libro de Ronald Syme La revolución romana. César encarna la fuerza que se le niega a los grandes artífices de la historia, sometidos a la insoportable levedad de una ley que dice que son meros productos de su tiempo, por eso prescindibles, porque lo que hicieron lo pudieron hacer otros. Los que se resisten a esta opinión cuentan con el interés de Napoleón por descifrar el enigma de César, en su opinión un hombre démesuré cuyas gestas cambiaron el mundo, anota el conde de Las Cases en Le Mémorial de Sainte-Hélène.
César, héroe y tirano. La memoria tiene esas cosas. Bendice al tiempo que maldice a un hombre y sus actos. ¿Debate superado? No lo creo. Basta, para convencerse de ello, leer las últimas biografías publicadas recientemente, obras maestras del análisis del pasado. ¿De dónde se saca tanto material? Misterio. O quizás no tanto. La codicia de sus adversarios políticos corroe el perfil político de César como los cuchillos desfiguran su rostro, según denuncia Antonio en la obra de Shakespeare: “¡Mirad aquí! ¡Aquí está él mismo desfigurado, como veis por los traidores!”.
¡Qué sueño, un mundo apasionadamente interesado en él! Hay que recordar a Joseph-Désiré Court; su pintura en el más perfecto estilo academicista del siglo XIX francés recrea el escenario de una aflicción mediante un derroche de oro, estuco y exaltación de las formas. Paso previo a la inevitable escenificación del asesinato llevada a cabo por Jean-León Gérôme, apoteosis de los cuchillos levantados en señal de victoria. ¿Intriga política o venganza personal? Intriga política. Excelente material para la novela histórica. Recordemos. Thornthon Wilder, Valerio Massimo Manfredi, Colleen McCullough o Allan Massie. El asesinato de César es un ejemplo permanente. Un asunto de portada del que se habla y se seguirá hablando y, sobre todo, una metáfora política sobre la paradoja de la expectativa imposible de cumplir: es necesario un líder carismático para iniciar un período de reformas, pero las acciones que se necesitan para llevarlas a cabo superan con creces la capacidad de cambio de la sociedad en un breve período de tiempo. Entonces el líder se ve atacado por los conservadores que actúan en nombre de la patria aunque eso a veces, como en este caso, obligue a esconder los cuchillos debajo de las honorables togas.
Noticias
Estamos en el 49 a.C., el año que César abandona la provincia de la Galia para situarse ante el Rubicón, un riachuelo que separa la línea de su jurisdicción con la del Senado. Lo atraviesa. Así se realiza ese gesto que Suetonio saludó con la famosa afirmación, alea jacta est, la suerte está echada, para hilvanar un relato sobre los doce césares. La frase al parecer ni la dijo. Pero lo importante es el gesto que cambia el curso de la historia; en prosa política, comienza la guerra civil.
¿Qué más? Al atravesar el Rubicón, César desafía al Senado, que es tanto como decir a los valores republicanos. Los acontecimientos ulteriores indican que ese gesto tenía posibilidades de éxito. El pueblo descubre al hombre capaz de mediar en la pugna entre el pundonor senatorial y la desconfianza de los tribunos de la plebe, una pugna que ha ensangrentado Roma desde Tiberio Graco, el reformador agrario. No hay nada más desconcertante que un César triunfador en la guerra civil contra Pompeyo, líder del Senado, un dictador que lleva la prosperidad al pueblo en los años etéreos de la entrada de Cleopatra en Roma. Pero ese ambiente desaparece de repente; nadie acierta con el motivo. Se especula. No importa; se comienza a temer la nueva era. César anticipa una idea del imperio, la relación entre el orden visual y el poder. Construye un nuevo Foro con su dinero. Es consciente que la popularidad necesita la piedra. Hay decisiones en que se descubre mortal. Es su debilidad. ¡Qué decepción para sus seguidores! Entabla relaciones de respeto con las familias senatoriales (unas quinientas) de las que cada año salen los altos funcionarios del Estado; les atrae a su entorno, les hace confidencias, acepta su moral cívica. Pretende evitar de ese modo la conjura contra él, de la que a menudo le hablan sus amigos.
Desde la fiesta de las Lupercales, el 15 de febrero del 44 a.C., se ve con frecuencia, cerca de César, a un vidente, que le advierte de un peligro al llegar los idus de marzo (el día 15). El vidente se hace eco del insistente rumor: se gestaba una conjura para asesinarle. Bruto, al parecer, está al frente, sin llamar la atención, ya que deja a Casio los detalles. La hipocresía despliega sus alas, libera los miedos. César no reacciona. Su tradicional olfato, su intuición, ya no le funciona; tampoco el miedo de su esposa, que se le acerca para aconsejarle que haga algo. Es fácil. Tiene a las legiones acantonadas a las puertas de Roma. ¿Qué le impide acudir a unos soldados que le idolatran? ¿Acaso no es dictador? Todavía quiere hacerse perdonar. Eso también es debilidad. Al final, desestimando la admonición del vidente, acude al Senado; allí es acuchillado por unos senadores.
César cae victima de su política, eso es todo. ¿Lo es? Aún queda por saber la reacción de la gente.
Los detalles del asesinato tardan en conocerse; en los primeros instantes, por las calles de Roma, sólo circulan comentarios, fantasías de testigos que ni siquiera han estado en el lugar de los hechos y debates sobre la moral de la conjura. Nadie conoce lo sucedido. Las versiones resultan demasiado dispares entre sí para tener una idea precisa de lo que comienza a sospecharse es un coup de algunos senadores. Así, los idus de marzo del 44 a.C. llegan a los historiadores, que reconstruyen el suceso: a Suetonio con su clásica ironía sobre los valores que enarbolan los asesinos; también a Plutarco, que añade detalles de su cosecha, y a Apiano de Alejandría, que le da un tono melodramático (es el texto que gusta a Shakespeare, el que sigue para escribir su tragedia).
Confusión y contraste de pareceres se oponen a rigor y análisis. Se trata de una ley bastante extendida en la historia cada vez que ocurre un magnicidio. Mientras se debate el asesinato de César, una intensa actividad política tiene lugar en Roma: ¡qué importa lo ocurrido, eso es ya inevitable y quizás fatal, lo decisivo es lo que se tiene que hacer a partir de ese hecho! Todo se orienta para ser resuelto en el Senado. Sin duda, los detalles del suceso son importantes a la hora de adoptar una postura a favor o en contra. El estudio forense, realizado al cadáver por el cirujano Antistio, revela que de las veintitrés puñaladas sólo una había sido mortal, la segunda, la que impacta en el pecho; la mejor prueba de que los senadores estaban nerviosos, quizás indecisos. Ese dato abre una posibilidad inadvertida en la organización de la conjura, el mito del hombre providencial, único, cuyo cadáver se ha abandonado junto a la estatua de Pompeyo.
Llega el momento de analizar los actos que siguen al asesinato. Los conjurados permanecen en el Capitolio debatiendo el paso a seguir, perdiendo la iniciativa. De nuevo indecisión y sentido de culpabilidad. La propuesta de arrojar el cadáver al río se olvida en medio de una trifulca entre los radicales y los moderados: choque entre Casio y Bruto, dos maneras de entender las razones del magnicidio. Al final, deciden salir del recinto en dirección al Foro, con los cuchillos ensangrentados en la mano para mostrarlos al pueblo, mientras gritan: “La libertad ha sido restaurada”.
El orgullo les pierde. La invocación a la libertad turba el ambiente. Comienzan las protestas del pueblo, cada vez más numeroso y hostil; los conjurados regresan al Capitolio con las ideas menos claras, con el rostro demacrado por el miedo y las togas aún manchadas de sangre. Bruto reclama la presencia de Cicerón, la autoridad moral capaz de justificar lo que han hecho. Piensa que el respetado padre de la patria distinguirá una conjura buena de una mala; ellos no son como Catilina, que quiso destruir la república, al contrario han dado muerte a César para regenerar la vida política, convencidos (al menos eso dicen aunque cada vez con menos firmeza) de la legitimidad de su decisión. De nuevo, optimismo en sus rostros, lo que no impide que tomasen como rehén al hijo de Antonio, por si las cosas se tuercen. Al llegar Cicerón, descubre a unos senadores con aire de triunfo en el rostro, ajenos a la realidad. Y la realidad es que Lépido, antiguo cónsul y convencido cesariano, ocupa el Foro con soldados procedentes de la guarnición apostada junto a las murallas; el Capitolio ha sido sitiado por el ejército. Se viven así unos instantes difíciles. Los conjurados insisten, la muerte del tirano era una necesidad. Una vez más el exceso de retórica pierde a los hombres. El pueblo reunido en la plaza comienza a disentir con los términos usados para legitimar su acto. Un asesinato quizás lo acepten; ha habido tantos a lo largo de la historia de Roma, que uno más qué importa. Pero llamar a César tirano; hasta aquí se podía llegar.
¿Tirano, César? ¿Quiénes lo dicen? Lo dicen los conjurados que reclaman para sí mismos el título de libertadores de la patria. Es un exceso de vanidad. La manipulación de un hecho sigue su curso normalizador. Los senadores quieren escribir la historia en su propio beneficio, sin darse cuenta de que la rebeldía de la plebe contra esta pretensión coincide con los ritmos de una ofensiva revolucionaria contra la república. Esa es la ocasión que espera Antonio para intervenir. Lo hace en calidad de cónsul; es un político que aprovecha la fuerza dramática del asesinato, eso es todo. César no es un tirano, sino el amigo del pueblo.
¿Cómo puede ocurrir que unos acontecimientos fuera de control eleven a Antonio a héroe del pueblo romano? Ocurre porque el cabecilla de los conjurados, el que se supone piensa por todos ellos, Bruto, no tiene un plan; más bien se limita a legitimar con su presencia el magnicidio y una vez perpetrado carece de inteligencia política para ultimar sus efectos. No se opone a que Antonio organice las exequias fúnebres, ni se molesta en preguntarse por su deseo de leer en público el testamento de César. Casio trata de persuadirle del peligro, en vano; Bruto se cree intocable por su fama de hombre justo, por la dignidad de su rancia familia. Con esas decisiones, dirá Plutarco, “todo el proyecto de los conjurados se derrumbó”.
La reunión del Senado del día 17 de marzo hablando de paz no sirve de nada, pese a que el Senado saluda a los conjurados con el nombre de libertadores. Luego todo resulta evidente: no hay más salida que creer en la amnistía propuesta por Antonio; sólo queda por saber la opinión de la plebe sobre los idus de marzo.
La situación de los conjurados se agrava debido a que a partir del pacto con Antonio su suerte depende de la versátil opinión de la calle; César tiene partidarios entusiastas entre la plebe, pero también amigos entre los miembros del senado (muchos le deben el cargo), mientras que los conjurados han aceptado permanecer en silencio. Sin casi ser advertido, ni siquiera por Cicerón que se aleja imprudentemente, los partidarios de César se hacen con el control de Roma y en las reuniones entre ellos se hila la gasa que vendaría para siempre la república. El magnicidio no ha servido para nada. El proceso hacia la construcción de un imperio es imparable. En esa tarea, las mujeres juegan un decisivo papel: ellas garantizan que el debate se realizará en un espacio privado en lugar de hacerse en el Senado con la presencia de lictores para tomar nota de las decisiones adoptadas.
Comienzan las vestales, responsables de guardar el testamento de César, que no ponen reparos para que sea leído antes de lo que se debe y para que de ese modo Antonio, presente en la lectura, pueda conocer las previsiones sucesorias; luego, siguen las mujeres de los círculos familiares del asesinado. En agitadas conversaciones domésticas, en su presencia, se perfila el pacto entre Antonio, Octavio y Lépido, el segundo triunvirato. Se reparte el Estado como una herencia familiar; el mismo procedimiento, matrimonio de conveniencia incluido (Antonio se casa con la refinada Octavia la Menor, hermana de Octavio). Luego, las mujeres dejan que los tres se reúnan en un espacio neutral, sin testigos, para ultimar los detalles, la represión. Ellas no quieren mancharse las manos de sangre. La lista de proscritos se hace con cuidado, entre la gente rica, de la que obtendrán el dinero para pagar a las legiones que necesitan organizar para luchar contra los conjurados; también para sobornar a lo que Stefan Zweig llama con conocimiento de causa “la canalla de los partidos”.
Sobre los conjurados, es inútil detenerse; siguen en su estado de shock, confiados en la legitimidad del hecho de los idus de marzo, sin percatarse de que ya por entonces no se considera la gesta de unos patriotas, sino el asesinato de unos ambiciosos. Eso también es historia. Una oportunidad perdida, no solo por la maniobra de los triunviros, sino por la mezquindad de los conjurados. Cuando se les pide su voto para legitimar las acta del gobierno de César, todos piensan más en sus intereses que en la moral: de negarlas muchos senadores perderían su cargo, y la mayor parte de los conjurados las prebendas obtenidas del hombre que han asesinado. Por si fuera poco ya, no advierten el peligro de que Antonio organice el funeral de su amigo y mentor. El 20 de mazo se consuma su derrota y con ella se sentencia la muerte de la república.
Veamos la escena. Se ha recreado muchas veces.
Antonio muestra el cuerpo de César, sus veintitrés heridas, el rostro desfigurado, que dijo Shakespeare; comienza entonces a percibir el deseo de venganza de la plebe y con él la transformación del asesinato de César, que deja de aparecer como un acto en favor de la república, para convertirse en la viva imagen de un ominoso crimen. Aún falta un paso más: la lectura del testamento. César se muestra en él como un hombre generoso, popular, partidario de la evergesia, esa conducta del regalo tan romana. A medida que se conocen los detalles, Bruto y los demás conjurados comienzan a ser vistos sin su máscara de honorabilidad: parecen hombres vulgares, embrutecidos por los bajos instintos de la envidia y la ingratitud; vicios deleznables para cualquier romano. De ahí al motín solo hay un paso. Y ese paso se da cuando unos bravucones armados asaltan la casa de Helvio Cinna, al que confunden con Cornelio Cinna, uno de los conjurados, sin que entre ambos hubiera parentesco o afinidad política alguna; y le matan.
El furor invade Roma. Hasta Bruto se convierte en objetivo de las pandillas armadas, y ese desorden, en parte instigado por los triunviros, provoca los primeros golpes a la piedra angular del edificio republicano. Para evitar más desmanes, Antonio saca las tropas y adopta medidas disciplinarias, muchos matones acaban en prisión, otros ajusticiados. La presencia del ejército en las calles es la prueba de que ha comenzado una revolución. Mientras la historia se echa encima de los romanos, Bruto reflexiona amablemente delante de sus partidarios sobre el coste de las campañas de César con el tono aburrido con el que solía dirigir sus operaciones de usurero.